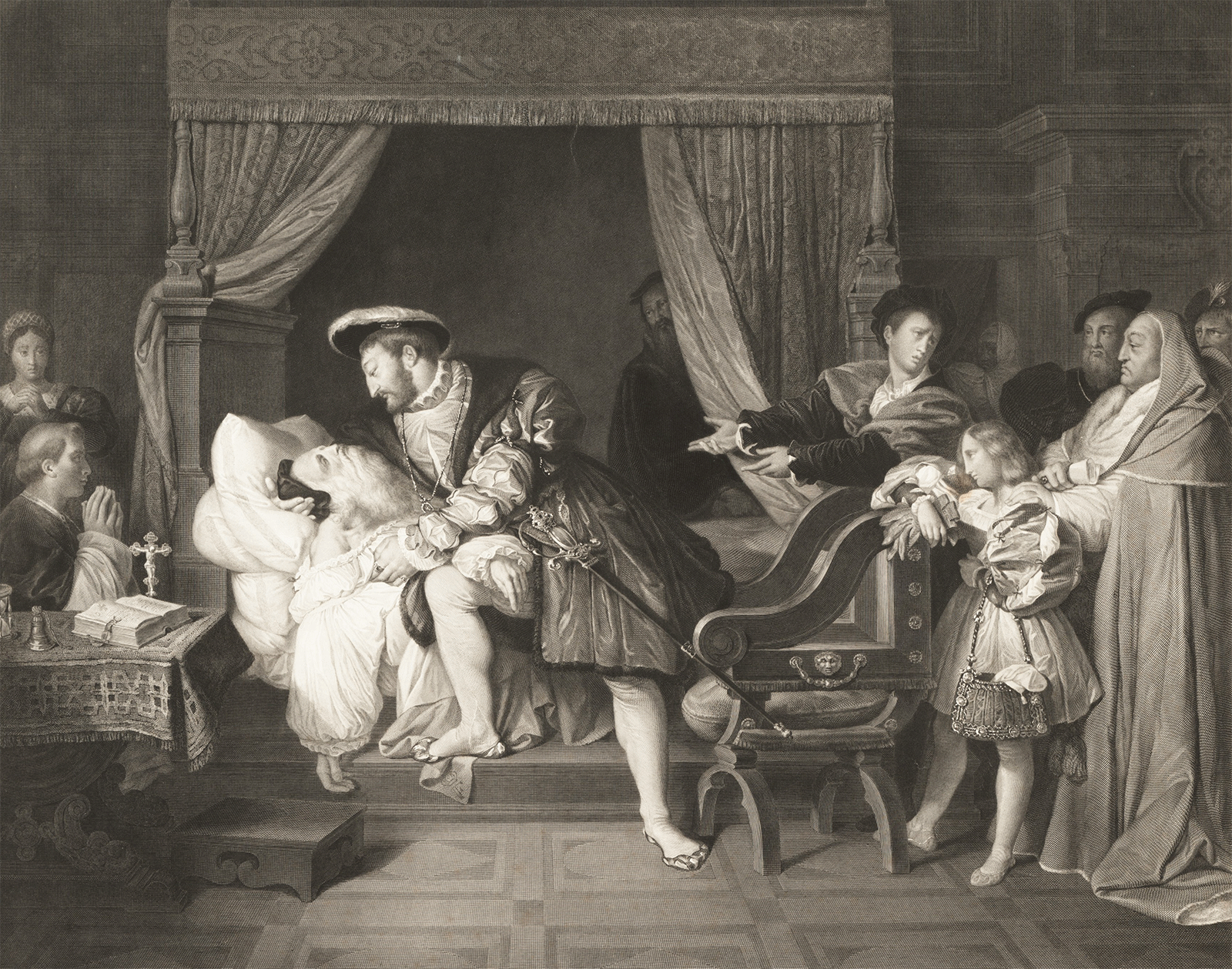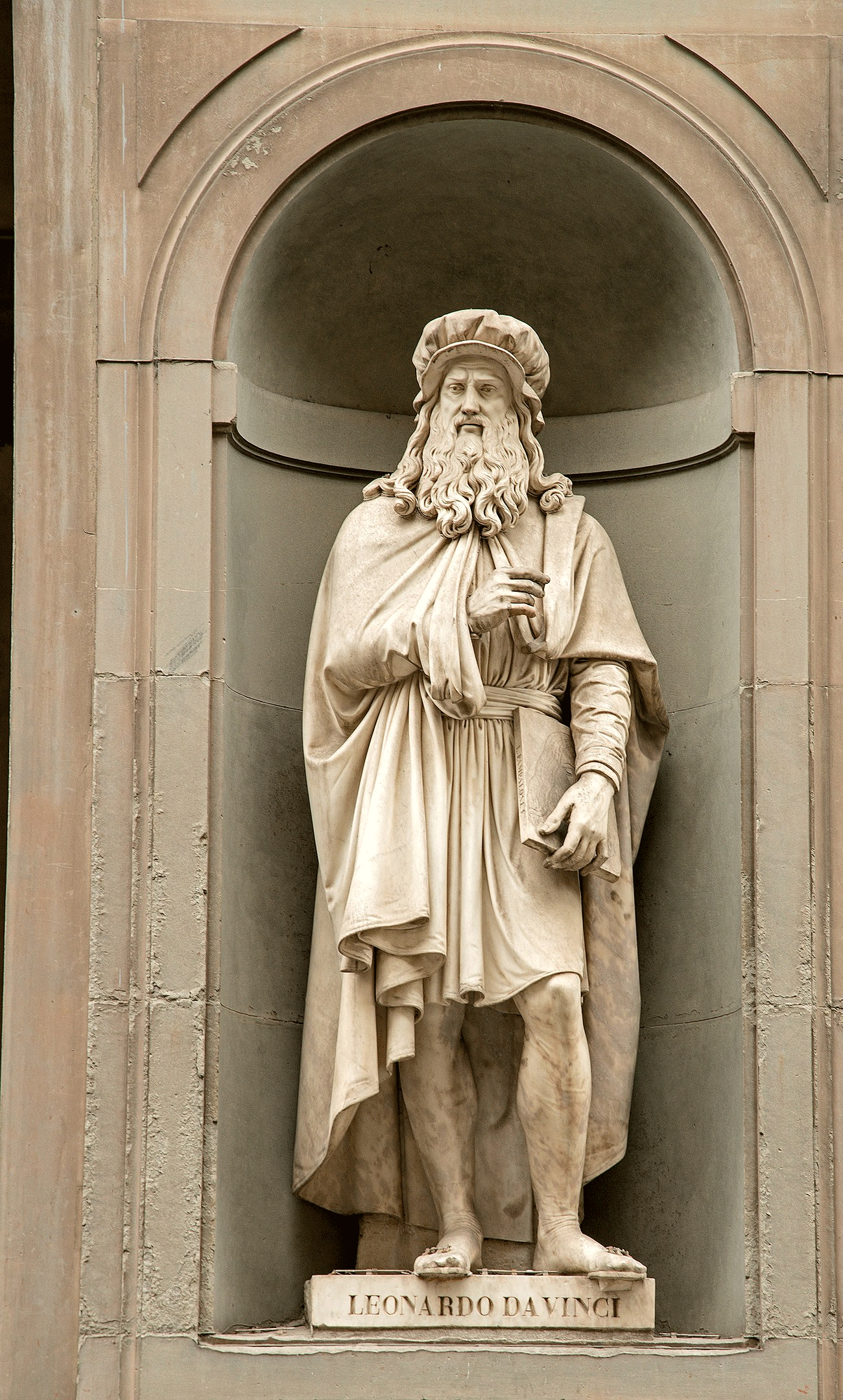Cristo Raul.org |
 |
BIOGRAFIA DE LEONARDO DE VINCI |
 |
Capítulo 18
LEONARDO DE VINCI INMORTAL
En el centro de Francia,
sobre el Loire, se encontraba el castillo real de Amboise. En él se albergaba
el rey cuando deseaba cazar, su deporte favorito. Al sudeste de este castillo, a diez minutos de marcha,
se encontraba el de Cloux, pequeño castillo que había
pertenecido al mayordomo y caballerizo de Luis XI. Por un lado un alto muro, y
por el otro el riachuelo de Amas, afluente del Loire, rodeaban el edificio.
Enfrente de la casa, una pradera húmeda descendía hasta el río. A la derecha se
elevaba un palomar. Los sauces, mimbres y nogales entremezclaban sus ramas. Los
muros del castillo, con sus ventanas y puertas en ojiva, destacaban sobre la
oscura fronda de la arboleda de castaños, hayas y olmos. Con su tejado
puntiagudo de pizarra, su minúscula capilla y su torre octogonal, cobijo de la
escalera de caracol que comunicaba las habitaciones de arriba con las de abajo,
el pequeño edificio parecía una villa o una casa de campo. Había sido
construido unos cuarenta años antes. Y su apariencia seguía siendo alegre y
acogedora. Pues bien, en este castillo
fue donde Francisco I instaló a Leonardo de Vinci.
El soberano francés
acogió al artista con afabilidad y respeto. El anciano propuso reconstruir el
castillo de Amboise y hacer un enorme canal que transformase a la vecina
provincia, la pantanosa Sologne, desierta y estéril,
en un jardín floreciente. Así soñaba Leonardo beneficiar a un país extranjero
con las aportaciones de una ciencia que su patria había rehusado. El rey aceptó
la propuesta. Y Leonardo, acompañado de Francisco, partió hacia aquella región.
Exploró el terreno, midió el nivel de las aguas y dibujó planos y mapas. Pero
como casi todas sus empresas, tampoco estas dos dieron resultado. Porque
prudentes consejeros hicieron ver al soberano que los proyectos atrevidos de
Leonardo eran irrealizables. Y el rey acabó por enfriar su entusiasmo. El
artista comprendió que, a pesar de todas sus amabilidades, no debía esperar de
Francisco I más que de Moro, César, Soderini, Médicis
y León X. La última esperanza que abrigó de dar a los hombres una mínima parte
al menos de lo que durante toda su vida acumuló para ellos, le abandonaba
también. Decidió retirarse definitivamente y renunciar a toda actividad.
En la primavera del año
1517 contrajo unas fiebres en los pantanos de Sologne.
Regresó al castillo de Cloux. Y gracias a los
cuidados de sus fieles amigos, al llegar el verano, se sintió mejor, pero ya no
volvió a gozar de una salud perfecta. Por aquel entonces
Leonardo comenzó un extraño cuadro, que representaba a Baco. Pero pronto se
cansó y lo dejó sin terminar, para empezar otro más extraño aún: San Juan el Precursor.
Trabajaba en éste con tenacidad y rapidez, como si presintiera que sus días
estaban contados y desease darle fin. En pocos meses la obra adelantó mucho. Un día, Francisco I, a
pesar del olvido en que tenía a Leonardo, recordó que desde hacía mucho tiempo
tenía pensado visitar el estudio del artista. Acompañado de un reducido
séquito, se dirigió al castillo de Cloux. Precisamente aquel día, el maestro había estado
trabajando con entusiasmo en su «Juan el Precursor», aunque se sentía débil y
doliente. Al atardecer, aprovechando los últimos resplandores del día, se
apresuraba a terminar el brazo derecho del Precursor, cuya mano designaba la
cruz. De pronto escuchó bajo la ventana pasos y voces.
—No dejes entrar a nadie
—dijo a Francisco Melzi, que estaba a su lado—. Di que estoy enfermo o que me
he marchado.
Pero en la antecámara, el
discípulo reconoció al rey e, inclinándose respetuosamente, le abrió la puerta.
Leonardo apenas tuvo tiempo de cubrir el retrato de «La Gioconda», que se
encontraba al lado del de San Juan. Siempre lo hacía así, porque no deseaba que
fuese vista por extraños. Según la
etiqueta de la corte, el anciano artista quiso doblar la rodilla ante el joven
Francisco, pero éste lo impidió, e inclinándose le abrazó con respeto.
—Hace mucho tiempo que no
nos hemos visto, maestro Leonardo —le dijo amablemente—. ¿Cómo te va? ¿Has
pintado más cuadros?
—Siempre estoy enfermo,
señor — respondió Leonardo, al tiempo que tomaba el retrato de «La Gioconda» y
lo ponía en otro sitio.
— ¿Qué es eso? — preguntó
el rey, señalando el cuadro.
—Un retrato antiguo,
señor. Vuestra Majestad ya lo ha visto.
—No importa, enséñamelo.
Los buenos cuadros deben contemplarse muchas veces. Así gustan más.
Leonardo tardó en
obedecer. Más entonces, uno de los cortesanos se acercó y quitó la tela que lo
cubría, descubriendo a «La Gioconda». El artista torció el gesto. Pero el rey
se sentó en un sillón y estuvo contemplando el retrato durante largo tiempo, en
completo silencio.
— ¡Maravilloso! —exclamó
como saliendo de un sueño fantástico—. He aquí a la mujer más bella que he
visto en mi vida. ¿Quién es?
—Monna Lisa, mujer del ciudadano florentino Giocondo.
— ¿Hace mucho tiempo que
has hecho este retrato?
—Diez años, señor.
— ¿Y sigue siendo tan
bella como dice su retrato?
—Mona Lisa murió,
majestad.
—El maestro Leonardo ha
trabajado durante tres años en este cuadro y afirma que todavía no lo ha
terminado — intervino un cortesano.
— ¿Todavía no está
terminado? —exclamó sorprendido el monarca—. ¿Qué es lo que le falta? Pero si
parece estar viviendo. No le falta más que hablar. Confieso que hay para
envidiarte, maestro. Tres años al lado de una mujer tan extraordinaria. No
puedes quejarte de tu suerte. Si ella no hubiese muerto, sin duda aún seguirías
pintándola. El rey se echó a reír,
muy divertido. La idea de que Monna Lisa hubiese sido
una mujer fiel a su marido no se le ocurrió siquiera. Y sin dejar de sonreír
comprensivamente, continuó inspeccionando los cuadros, casi todos inacabados,
que llenaban el estudio del artista. Parecía interesado por la obra de
Leonardo. Antes de dar por acabada la visita, propuso:
—Maestro Leonardo, voy a
proponerte la compra de «La Gioconda». Realmente, esa mujer me ha impresionado.
—Majestad, no tenía
intención alguna de venderla — dijo palideciendo intensamente.
Pero todos sus esfuerzos
fueron vanos. Francisco I estaba decidido a poseer «La Gioconda» y ofrecía un
precio fabuloso por ella. Cuatro mil escudos.
—Mañana mandaré a recoger
el cuadro —dijo, dando por zanjada la cuestión.
Cuando Leonardo quedó
solo, se dejó caer en un sillón. Fijaba sobre la Gioconda» una mirada perdida,
como si no acabara de comprender lo que había sucedido. Se le ocurrieron mil
ideas absurdas y pueriles a zafarse del mandato real. Bruscamente, tomó una
decisión. Se puso en pie y ordenó a Francisco Melzi que le acompañase. Estaba
resuelto a hablar con el rey. Y abandonando su castillo emprendió camino del
castillo real. Fue
recibido por Francisco I y su hermana, la encantadora princesa Margarita.
Venciendo su gran timidez, Leonardo pidió:
—Señor, no os quedéis con
ese retrato, os lo ruego. No me importa el dinero. Lo que quiero es el retrato
mismo. Dejádmelo hasta que muera.
La princesa le
contemplaba interesada. El rey se encogió de hombros y frunció el ceño.
—Señor —intervino la
princesa, dirigiéndose a su hermano—, conceded lo que os pide el maestro
Leonardo. Tened piedad de él. Lo merece, hermano mío.
— ¡Cómo! ¿Vos le apoyáis?
—Pero, ¿no lo
comprendéis? —le murmuró la princesa al oído—. ¡Es que la ama todavía!
—Pero si ha muerto.
— ¡Qué importa! ¿Es que
no se ama a los muertos? ¿No decís que el retrato se la ve tan viva que parece
que está hablando? Vamos, hermano mío, sed bueno. Dejadle el último recuerdo
del pasado. No amarguéis la vejez del gran artista.
—Pues bien, sea, maestro
Leonardo —dijo el rey, sintiendo el impulso de mostrarse generoso con el
desvalido artista—. Has sabido elegir una buena protectora. Estate tranquilo,
se cumplirá tu deseo. Pero no olvides que el cuadro me pertenece. De todos
modos, serás pagado de antemano.
—Y dándole un cariñoso
golpecito en la espalda, reafirmó—: Amigo mío, yo te lo aseguro, nadie te
separará de tu Monna Lisa.
Visiblemente emocionado,
Leonardo besó en silencio la mano que le tendió la princesa con dulce sonrisa,
y se retiró del salón y del castillo real. En su corazón, seguía intacta la
esperanza de ver cada día y a todas horas a «La Gioconda». Un día de otoño de 1518,
Leonardo se sintió verdaderamente enfermo. Ya hacía tiempo que Francisco le
suplicaba que descansase, que dejara de trabajar, porque su salud declinaba a
ojos vistas. Pero el anciano no quería oír hablar de descanso, y seguía
pintando su «Precursor». Aquel día, acabó el trabajo más pronto que de
costumbre, rogando a Melzi que le ayudase a subir a su alcoba por la escalera
de caracol. Necesitaba ayuda, pues sufría frecuentes vértigos. En los primeros días de
diciembre se levantó. Dio algunos pasos por la habitación, y hasta se atrevió a
bajar al estudio. Pero no trabajó. Un día, a la hora silenciosa de la siesta, cuando todo
el mundo dormía, Francisco encontró a Leonardo en el estudio. Entreabrió la
puerta, sin llegar a entrar. El maestro se hallaba de pie delante de San Juan,
tratando de pintar con su mano enferma. La contracción de un esfuerzo
desesperado desfiguraba su rostro, fruncía los labios y las cejas; sus mechones
grises se pegaban a la frente cubierta de sudor. Los dedos agarrotados no
obedecían. El pincel temblaba en las manos del gran artista, como en las de un
principiante. Era una lucha entre el espíritu vivo y la carne moribunda. El invierno de 1518 fue
muy duro. Las gentes morían de frío en las carreteras. Y los lobos bajaban
hasta los alrededores de la ciudad.
Una mañana, Francisco
encontró sobre la nieve una golondrina medio helada, que llevó al maestro.
Leonardo la reanimó con su aliento y le preparó un nido en un rincón cálido,
dispuesto a darle la libertad cuando llegase la primavera. A principios de febrero
mejoró el tiempo. Leonardo pasaba largas horas al sol, sentado en una butaca,
en el mismo estudio. Permanecía inmóvil, con la cabeza baja y las manos
enflaquecidas apoyadas entre las rodillas. La golondrina, que invernó en el estudio, domesticada
por Leonardo, revoloteaba por la habitación. El anciano seguía sus vuelos. Y en
su mente se despertó su eterna ilusión: las alas humanas, en las que nunca dejó
de pensar. Y nuevamente resolvió intentar una última experiencia, con la
esperanza tal vez insensata de que la creación de las alas humanas salvaría y
justificaría toda la labor de su vida. Se
entregó febrilmente a este nuevo trabajo. Olvidándose de comer y dormir, pasaba
días y noches enteras dibujando y haciendo cálculos. Su rostro se contraía por
la crispación de un esfuerzo de voluntad desesperado, casi furioso, el deseo de
lo imposible. Transcurrió una semana.
Melzi no le abandonaba un momento, y por la noche no dormía. Le observaba con
temor creciente. Al cabo, la fatiga venció a Francisco, y una noche quedó
amodorrado.
Al Amanecer, Leonardo,
sentado ante su mesa de trabajo, tenía la pluma entre los dedos y la cabeza
inclinada sobre un papel cubierto de cifras. De pronto se balanceó suavemente y
la pluma se le cayó de la mano mientras reclinaba la cabeza sobre la mesa.
Quiso levantarse, quiso llamar a Francisco, pero el grito expiró en sus labios,
y al apoyarse torpe y pesadamente, con todo el peso de su cuerpo, sobre la
mesa, la volcó. Melzi se despertó bruscamente y acudió a recoger al maestro,
que yacía en tierra, en medio de cuartillas desparramadas, la mesa y la bujía
apagada. Era el segundo ataque. — ¡No, no, maestro!
—exclamó Francisco—. No permitiré que continuéis ese trabajo sin estar
restablecido del todo...
— ¿Dónde has dejado los
dibujos?
—Están bien guardados. No
temáis.
— ¿Dónde los has dejado?
— insistió el anciano. —Los he llevado al granero y guardado bajo llave.
— ¿Dónde está la llave?
—La tengo yo.
— ¡Dámela!
—Vamos, messer. ¿Para qué queréis ahora la llave?
— ¡Dámela, dámela en
seguida!
Francisco tardaba. Los
ojos del enfermo se inflamaron de cólera. Y para no irritarle, le dio la llave,
que el maestro guardó debajo de la almohada, calmándose en seguida. Se restableció con
bastante rapidez. Y un día de los primeros de abril, Francisco se adormeció a
los pies de la cama de Leonardo. Mas al despertar, la cama estaba vacía. Nadie
había visto al maestro. Entonces, Francisco corrió al granero. Allí estaba
Leonardo, a medio vestir, sentado en el suelo ante una vieja caja que le hacía
de mesa, escribiendo y haciendo cálculos, mientras hablaba en voz baja como si
delirase. El discípulo no se atrevió a entrar. Pero Leonardo debió de
presentirlo. Cogió el lápiz y borró con violencia la página recién escrita.
Luego, se volvió hacia la puerta y se levantó, pálido y vacilante... Francisco
corrió a sostenerle.
—Ya te lo decía,
Francisco —dijo con extraña y dulce sonrisa—, ya te lo decía que acabaría bien
pronto. Ya acabé. No temas. No volveré a empezar. Estoy viejo y torpe, más
torpe que Astro. Ya no sé nada. Y lo que sabía, lo he olvidado. ¡Se acabaron
las alas!
Y cogiendo las
cuartillas, las estrujó y arrojó al suelo con furor. A partir de este día,
su estado empeoró. Y un día, posando su delgada mano sobre la de Francisco,
dijo con dulce sonrisa:
—Hijo mío, envía a casa
de fray Guillermo y dile que venga mañana. Quiero confesarme y comulgar. Ve a
buscar también a nuestro amigo el notario.
El 23 de abril, sábado de
Pasión, cuando el notario fue a verle, le comunicó su última voluntad. Como
completa reconciliación, legaba a sus hermanos, con quienes se hallaba en
litigio, los cuatrocientos florines que había dejado en depósito en casa del
camarlengo de la iglesia de Santa María Nuova de
Florencia. A Francisco Melzi, sus libros, sus instrumentos científicos,
máquinas, manuscritos y el resto de los emolumentos que debía percibir del
tesoro real. A su criado Battista Villanis, los
objetos domésticos del castillo de Cloux y la mitad
de la viña que poseía bajo la muralla de Milán. A su discípulo Andrea Salaino, la otra mitad de ese mismo viñedo. Y a la vieja
sirvienta Maturina, en recompensa de sus fieles y
largos años de servicio, le atribuyó un traje de buen paño negro, una cofia,
también de paño forrado de pieles, y dos ducados de plata. En cuanto a sus
exequias, rogó al notario que tratase con Melzi, a quien instituyó su ejecutor
testamentario. —Sumiso a la voluntad de
Dios, ha cumplido todos los ritos con humildad cristiana. Digan lo que quieran
las gentes, hijo mío, Leonardo de Vinci será absuelto
y morirá en el seno de la Iglesia Católica.
—Gracias por vuestras
palabras, fray Guillermo. Me tranquilizan muchísimo — respondió el joven Melzi.
Por la noche, el enfermo
empezó a sofocarse, no respiraba bien, no veía ya, ni oía nada. Durante varios
días aún parecía vivo a los que le rodeaban, pero no volvió a recobrar el
conocimiento.
En la mañana del 2 de
mayo de 1519, Francisco Melzi y fray Guillermo advirtieron que su respiración se
debilitaba. El fraile comenzó a leer la plegaria de los agonizantes. Poco
después, el discípulo puso la mano sobre el corazón del maestro y notó que ya
no latía. Leonardo de Vinci acababa de expirar. En
aquel instante, la golondrina, que sin duda había buscado al maestro por toda
la casa, entró en el dormitorio. Revoloteó y se posó, al fin, sobre las manos de
Leonardo. De pronto levantó el vuelo y escapó por la ventana abierta,
desapareciendo en el cielo. Francisco pensó que, por última vez, el maestro había
hecho aquello que tanto le agradaba: dar la libertad a un prisionero con alas.
Leonardo de Vinci fue enterrado en el convento de San
Florentino, pero pronto su tumba olvidada fue borrándose, lo mismo que el
recuerdo de él mismo. El lugar donde reposan sus cenizas ha quedado desconocido
para la posteridad. Pero el tiempo se encargó de dar vida inmortal a Leonardo de Vinci, colocándole en el lugar en donde sus
contemporáneos no supieron situarle.
Leonardo de Vinci fue un genio, un héroe, un semidiós, una mente inconmensurable en la ciencia y divina en el arte, un profeta de la era actual, un precursor de los adelantos modernos, un personaje audaz, un ser legendario y real, que legó al mundo la mínima parte de lo que pudo legar su extraordinario ingenio. La mayestática figura del florentino se agranda y ennoblece con los siglos, llegando a nuestros días como un gigante, como un coloso de las ciencias y el arte. Leonardo de Vinci
murió olvidado, pero su recuerdo vivirá eternamente como ejemplo de los que
aman el saber por encima de todo.
|
 |
BIOGRAFIA DE LEONARDO DE VINCI |
 |