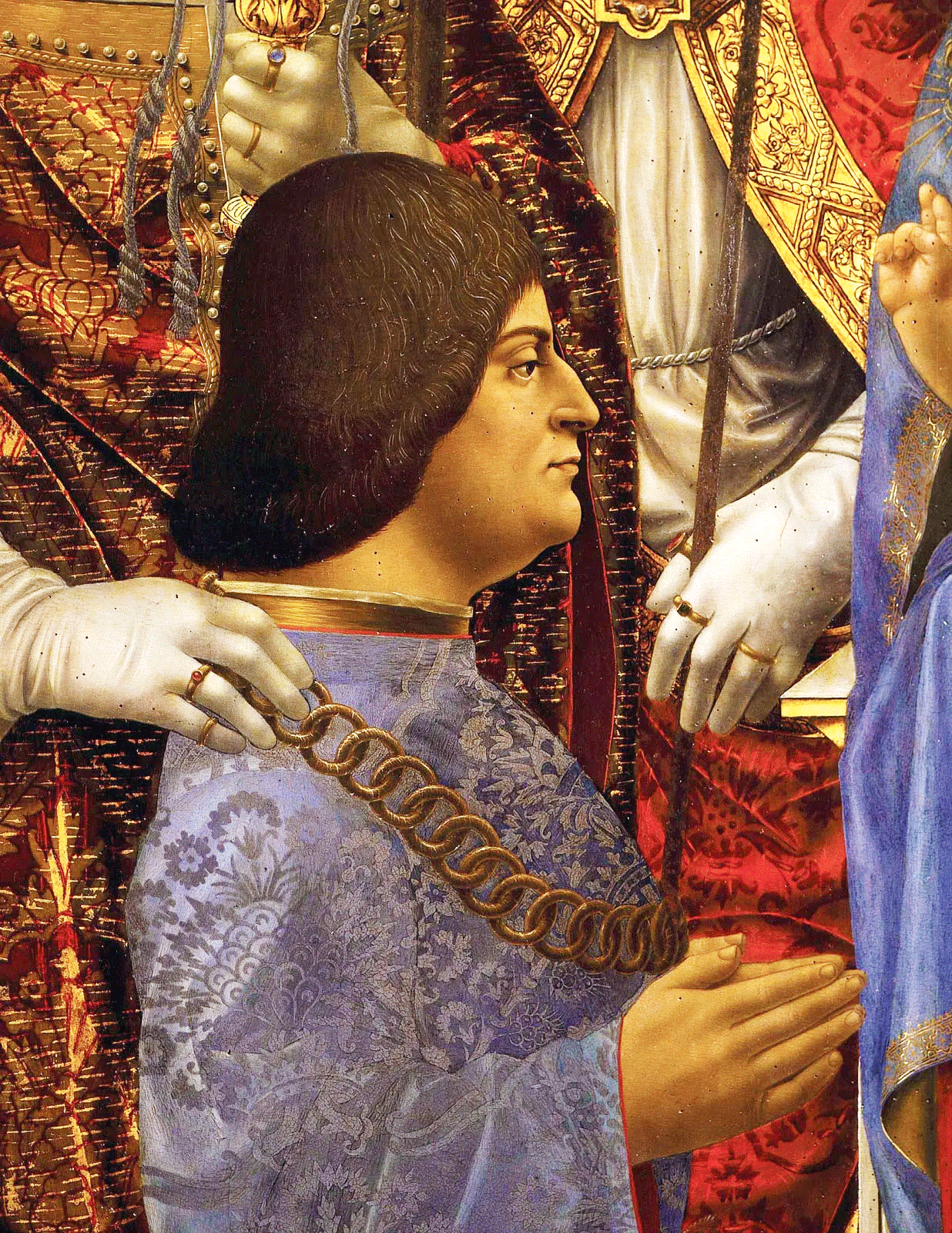Cristo Raul.org |
 |
BIOGRAFIA DE LEONARDO DE VINCI |
 |
Capítulo 13
LEONARDO DE VINCI SE DESPIDE DE MILAN
Eran los primeros días del mes de marzo de 1499. Leonardo recibió, cuando menos lo esperaba, de la Tesorería ducal los honorarios que desde hacía dos años le adeudaban. Fue un dinero llovido del cielo, que le vino a las mil maravillas. Por entonces, Venecia, el Papa y el rey de
Francia se habían aliado en contra de Ludovico el Moro. Y corrían rumores de
que éste, temeroso de su suerte, pensaba refugiarse en Alemania, en cuanto
apareciese el ejército francés en Lombardía. Para asegurarse la fidelidad de
sus súbditos, durante su ausencia, el Moro aligeró los impuestos y
contribuciones, pagó a sus acreedores y colmó de regalos a sus familiares. De
ahí que Leonardo cobrase, al fin, su dinero. Poco tiempo después, volvió a recibir otra prueba del favor ducal. Ahora
fue un documento lo que llegó a sus manos. Decía así:
«Ludovico María Sforza, duque de Milán,
hace donación a Leonardo el florentino, ilustrísimo artista, de un viñedo de
dieciséis hileras, adjunto al convento de San Vittorio, cerca de la Puerta Vecellina.»
Leonardo quiso dar las
gracias al Moro. Se fijó la audiencia para tarde. Cuando el artista entró,
Ludovico le sonrió bondadosamente. Leonardo quiso doblar la rodilla, pero el
duque le detuvo y le besó la frente.
—Hace tiempo que no nos
hemos visto. ¿Cómo estáis, amigo mío?
—Vengo a dar las gracias
a Vuestra Alteza...
—No sigáis, por favor.
Merecéis mucho más. Pero esperad algún tiempo, ya sabré recompensaros más
generosamente.
Charlaron un buen rato.
El duque se informó acerca de sus recientes trabajos, de sus inventos y
proyectos. Y cuando Leonardo quiso hablar sobre las obras en curso, por encargo
del propio Moro, éste cambió la conversación, con aire aburrido y lejano, quedando
repentinamente absorto en sus pensamientos y como si hubiera olvidado la
presencia del artista. Leonardo se despidió con presteza.
— ¡Que Dios os acompañe!
— dijo el duque.
Mas cuando el artista
estaba ya en el umbral de la puerta, le llamó de nuevo, haciéndole venir hasta
él. Entonces, posó ambas manos sobre sus hombros y dijo con voz temblorosa:
— ¡Adiós! ¡Adiós, mi
Leonardo! Quién sabe si volveremos a vernos...
— ¿Vuestra Alteza se va?
Ludovico suspiró
profundamente, y tras un corto silencio, dijo:
—Amigo mío, hemos vivido
dieciséis años juntos, y sólo favores he recibido de ti. Creo, desde luego, que
tú tampoco has recibido de mí ningún mal. Las gentes pueden decir lo que
quieran, pero, en los siglos venideros, aquel que hable de Leonardo de Vinci ensalzará también al duque Moro. Estoy seguro de ello. A Leonardo le
desagradaba exteriorizar sus sentimientos, pero se vio obligado a pronunciar
las únicas palabras cortesanas que sabía para casos como aquél.
— ¡Señor, desearía tener
varias vidas para consagrarlas al servicio de Vuestra Alteza!
—Os creo. Llegará un día
en que al acordaros de mí, me tendréis lástima.
Y entre verdaderos
sollozos, se abrazó fuertemente a Leonardo, besándole en la frente.
— ¡Que Dios os proteja!
¡Que Dios os proteja!
Leonardo abandonó el
castillo ducal. Y a pesar de que ya era entrada la noche, se dirigió al
convento de San Francisco, en donde se encontraba su discípulo Giovanni Beltraffio, enfermo de una fiebre altísima, desde cuatro
meses antes. Fue fray Benedetto, el antiguo maestro del joven discípulo, quien
le salvó la vida con sus infatigables cuidados. Leonardo le visitaba con mucha
frecuencia. Y cuando a fines del mes de junio de 1499, Giovanni se encontró
bastante restablecido, volvió al taller del florentino, quien le recibió con el
afecto de siempre.
En los últimos días del mes de julio los ejércitos de Luis XII, al mando de los señores D'Aubigné, Luis de Luxemburgo y Gian Giacomo Tribulzio, franquearon los Alpes y entraron en Lombardía, sin hallar resistencia alguna a su paso. Lentamente avanzaban hacia Milán. Ludovico el Moro abandonó su ciudad, en los primeros días de septiembre, teniendo que emprender un fatigoso viaje, que le dejaría extenuado. Le acompañaban sus pocos fieles y sus muchos tesoros. Poco después entraba en Milán, entre las
aclamaciones del pueblo, el mariscal del rey de Francia, Gian Giacomo Tribulzio. Y el día 17, el traidor a cuyo cargo había
dejado el duque la fortaleza de su castillo, la entregó al mariscal francés,
quien la tomó en nombre de su rey. ¡Milán estaba totalmente conquistada! La entrada del cristianísimo rey fue fijada para
el día 6 de octubre. Grandes festejos se
organizaban, y el pueblo se preparaba también para celebrar el acontecimiento.
Para algunos detalles se pidió la inevitable colaboración de Leonardo de Vinci. Y éste se prestó gustoso, porque todo lo que le
daba ocasión de demostrar su arte e ingenio era bien recibido por él.
Cierta mañana, apenas
había amanecido, cuando ya Leonardo se hallaba trabajando en su taller. Le
ayudaba Zoroastro. Estaban dando fin a la última máquina voladora, más perfecta
que la anterior. Esta semejaba una gigantesca golondrina. El corpulento
mecánico estaba seguro de que ahora sí que volaría. Y era tal su obsesión, que
Leonardo no se atrevía a desengañarle, aunque él sabía que en su máquina aún
necesitaba algo, algo que no acababa de hallar y dificultaba la culminación de
su obra. De pronto
irrumpió en el taller fray Luc Pacioli. Tenía el rostro descompuesto, y su
pecho se agitaba bajo el cansancio de una carrera apresurada.
— ¿Qué os pasa, fray Luc?
— preguntó Leonardo.
— ¡Oh, messer Leonardo! ¡Vuestro Coloso...! ¡Es terrible! Vengo
ahora de la ciudadela y he visto con mis propios ojos cómo los ballesteros
gascones van a destruir vuestro caballo. ¡Corramos, corramos pronto!
— ¿Para qué? —respondió
Leonardo con calma, aunque palideciendo ligeramente—. ¿Qué podemos hacer, buen
amigo?
— ¿Cómo? ¿Vais a quedaros
aquí, tan tranquilo, mientras vuestra mejor obra está a punto de ser destruida?
¡Por el amor de Dios, messer Leonardo! Vos no
conocéis a esos ballesteros gascones. Son auténticos diablos. Puedo hablar al
señor de la Tremouille. Hay que verle... — se agitaba
sin cesar el contrito monje.
—Es igual, fray Luc. No
llegaremos a tiempo.
— ¡Claro que todavía hay
tiempo! Iremos directamente, pasaremos por los huertos, saltaremos los setos.
¡Pero, pronto! ¡Pronto!
El artista, casi
arrastrado por el fraile, salió de la casa, dirigiéndose rápidamente hacia la
ciudadela. Al llegar a la plaza del Castillo, el religioso se desvió para ir a
saludar a no sé quién, y Leonardo continuó su camino. Atravesó el puente
levadizo y llegó al campo de Marte, patio interior del castillo. La plaza
estaba convertida en un gran campamento militar. Cañones, bombardas, balas,
fardos de arena, haces de paja, tiendas de campaña y amplios cuadriláteros
acotados, con los caballos de la tropa. Barricas llenas y toneles vacíos hacían
las veces de mesas de juego. Gritos, risas y canciones de borrachos. La
soldadesca francesa eran gentes campesinas, burdas y embrutecidas por la pasión
guerrera. Fray Pacioli tuvo razón. Cada uno de aquellos soldados era semejante
a un demonio suelto. Leonardo
vio desde lejos, por encima de la multitud que se apretujaba, que su Coloso
estaba casi intacto. Francesco Sforza seguía aún a lomos de su caballo
encabritado. Pero no lo estaría por mucho tiempo. Un tirador francés y otro
alemán se habían enzarzado en un concurso. Sus compañeros, formados en dos
bandos, les animaban brutalmente. Se trataba de tirar contra un lunar que
ostentaba la estatua en la mejilla, después de haber bebido cuatro jarros de
vino fuerte y a una distancia de cincuenta pasos. Cumplidos los requisitos, tiró el alemán y erró el
blanco. La flecha rozó la mejilla, llevándose el lóbulo de la oreja izquierda,
pero no tocó el lunar. La cabeza del gran Sforza estaba peligrando. Le tocó el turno al francés. Tensó la ballesta,
disparó, y la flecha fue a hundirse en el lunar.
— ¡Bravo! ¡Bravo!
¡Francia ha vencido! — gritaban los soldados, enarbolando sus, gorros y
rodeando la estatua, mientras el concurso continuaba con nuevos blancos.
Leonardo estaba inmóvil,
incapaz de movimiento, con los ojos estupefactos clavados en «El Coloso». Se
sentía tan débil de voluntad, entonces, que pensó que si se hubiera visto
obligado a salvar su propia vida, no hubiese podido mover ni un solo dedo.
Podía haber hecho algo para impedir la destrucción. Pero sentía miedo, asco y
vergüenza ante la sola idea de tener que abrirse camino entre la multitud de
criados y soldadesca para ir en busca de alguien que pudiese ayudarle.
Queriendo huir y no pudiendo, contemplaba dócilmente cómo se aniquilaba aquella
obra que le costó realizar los dieciséis mejores años de su vida. ¡Qué
impresión tan terrible la suya! Bajo la granizada de balas, flechas y piedras, el
Coloso de yeso caía en pedazos, dejando al descubierto la armadura, semejante a
un esqueleto de hierro. El sol subió en
el cielo e iluminó el triste espectáculo. Más en aquel instante acertó a pasar
por la plaza el general en jefe de los ejércitos franceses, el viejo mariscal
Gian Giacomo Tribulzio. Al mirar «El Coloso» y ver su
lamentable estado, quedó perplejo. Volviéndose a los oficiales que le
acompañaban preguntó:
— ¿Qué ha pasado?
—Señor —le dijeron—, el
capitán Coquebourne ha autorizado a los soldados
gascones...
— ¡Pero si es el
monumento a Sforza! —exclamó el mariscal—. ¡La obra de Leonardo de Vinci, sirviendo de blanco a los tiradores gascones! ¡Es
increíble semejante barbaridad!
Y acercándose a los
soldados, asió por el cuello a uno de ellos y lo tiró al suelo, estallando en
violentas imprecaciones. El viejo mariscal estaba rojo de ira. Su rostro
parecía que iba a reventar.
— ¡Bárbaros! ¡Os
haré colgar a todos! — gritaba.
Leonardo permanecía en
silencio. Tenía los puños crispados y la frente perlada de sudor. Esto
demostraba la lucha interior que estaba sosteniendo. En la plaza se había
hecho asimismo el silencio. Todos los soldados permanecían quietos,
temblorosos, ante la furia del mariscal. Los mismos que momentos antes
estallaban en risotadas y tiraban divertidos contra la estatua, ahora temían
por su piel. Tribulzio, que seguía gritando iracundo, levantó la espada y
hubiera golpeado con ella al soldado que antes tiró al suelo, si Leonardo,
reaccionando bruscamente, no le hubiese cogido por el brazo, con tal fuerza que
la manopla de cobre que cubría el brazo del mariscal se rompió. Este trató de
desasirse, y al no conseguirlo, miró atónito a Leonardo.
— ¿Quién eres? —
preguntó.
—Leonardo de Vinci — repuso calmosamente el artista.
—Entonces, tú eres
Leonardo —dijo como para sí el viejo furioso, bajo la serena mirada del
artista—. Eres un hombre atrevido.
—Señor, no os enojéis, os
lo ruego —pidió respetuosamente—. Perdonad a vuestros soldados.
—No te comprendo —dijo el
mariscal, mirándole atentamente y sonriendo con curiosidad—. Han destruido tu
mejor obra e intercedes por ellos.
—Si los mandáis colgar a
todos, excelencia, ¿qué provecho resultaría ya para mi obra?
—Escucha, messer Leonardo. Hay algo que no comprendo en ti. Tú
estabas en esta plaza cuando ha ocurrido todo, ¿cómo has podido contemplarlo
con calma? ¿Por qué no me has avisado?
—No he tenido tiempo —
respondió Leonardo, bajando los ojos, tartamudeando y enrojeciendo como un
culpable.
— ¡Qué lástima! Hubiera
dado por tu «Coloso» cien de mis mejores hombres — concluyó el anciano,
volviéndose hacia el montón de cascotes que quedaba al pie del gigantesco
esqueleto de hierro.
Los soldados se
dispersaron. Cada uno se fue a su trabajo, contentos de que todo hubiera
acabado tan bien. El mariscal también se dejó, seguido de sus oficiales. Y
Leonardo, después de dar una última mirada a su obra destruida, emprendió el
regreso a casa, llevando en el corazón la más grande desilusión de su vida. Su
obra cumbre escultórica, su gran esperanza, se había convertido en polvo antes
de que hubiera podido verla fundida en bronce.
El domingo 6 de octubre Luis XII hizo su entrada en Milán. En su espléndido cortejo había no pocos señores italianos que se habían pasado a su bando, deseosos de lograr sus ambiciones. Entre ellos, figuraba un elegantísimo joven, de unos veinte años, largos cabellos blondos, barba corta, rostro pálido y ojos azules. Era César Borgia, duque de Valentinois. Hacia el día 20 se presentó en casa de Leonardo un caballero del séquito real, para anunciarle que el rey tendría sumo placer en recibirle al día siguiente. Aunque de mala gana, el artista se vio obligado a aceptar la invitación. Y a la mañana siguiente, el artista entró en los salones donde se apiñaban los notables y síndicos de Milán, que iban a rendir su vasallaje a Luis XII. Uno a uno se acercaba al soberano y se acreditaban como sus nuevos súbditos. Leonardo, acompañado de fray Luc Pacioli, observaba atentamente al joven que se sentaba muy cerca del rey. Era César Borgia. El artista adivinó en los gestos del caballero el pérfido movimiento de una hiena. La impresión que le producía era extraña. Y tan fijamente le observaba, que César Borgia sintió el peso de su mirada, e inclinándose hacia su secretario, preguntó quién era. Al saber que era Leonardo, le clavó su mirada inteligente, sonriendo de manera afable. Mediada la entrevista, se interrumpió para
anunciar al rey que acababa de llegar correo diciendo que la reina Ana había
dado a luz una princesita. El rey invitó a todos los presentes a brindar por la
salud de la recién nacida. Alguien dijo a Leonardo que se sumara al grupo de
los celebrantes y procurase llamar la atención de Luis XII. Pero el artista
respondió tímida, pero dignamente:
—No deseo molestar a Su
Majestad. Tiene otras cosas que hacer.
Y sin haber podido oír de
labios del rey que le invitaba a entrar a su servicio, Leonardo abandonó el
castillo. Cuando iba a cruzar el puente levadizo fue alcanzado por messer Agapito, el secretario de César Borgia, quien le
ofreció en nombre de su señor el mismo empleo que había ocupado con Ludovico el
Moro. Leonardo quedó algo sorprendido. Sabía de oídas que el joven Borgia era
un ser perverso, ambicioso, que no reparaba en obstáculos con tal de alcanzar
su meta. No era, pues, demasiado halagüeño entrar a su servicio.
—Podéis estar seguro, messer Leonardo, que al servicio del duque de Valentinois se os tratará como merecéis y tendréis ocasión
de lucir vuestra gran inteligencia y exquisito arte.
—Prometo contestar a
vuestra gentil oferta dentro de unos días —respondió diplomáticamente el
artista—. Conozco poco a vuestro señor y prefiero pensar antes de dar este
paso. Comprendedlo.
—Desde luego, señor.
Esperaremos vuestra respuesta.
Al acercarse a su casa Leonardo observó un enorme gentío. Apresuró el paso, con un extraño presentimiento en el corazón. En efecto. Sobre un ala destrozada de la máquina voladora, a modo de parihuela, Giovanni, Andrea, Marco y César llevaban a Zoroastro, todo ensangrentado, con las ropas desgarradas y el rostro mortalmente pálido. Sucedió lo inevitable. En su loco afán de volar, el mecánico se decidió a probar las alas. Se lanzó al espacio y se estrelló contra el suelo, después de un par de aleteos inútiles. Se hubiese matado si una de las alas no hubiera quedado prendida en un árbol. Leonardo colocó cuidadosamente al herido sobre
la cama. Cuando se inclinó para examinarlo, Astro abrió los ojos, y mirándole
con infinita expresión de súplica, murmuró:
— ¡Perdón, maestro!
Leonardo acarició
tristemente la cabeza del herido. ¡Perdón! ¿Qué perdón debía darle si era él el
único culpable, el único que le inculcó a aquel loco su afán de volar? El
maestro se sentía vencido. Todo se iba derrumbando a su alrededor. Todas sus
esperanzas morían.
En los primeros días de noviembre, Luis XII partió hacia su reino, confiando el gobierno de Lombardía a su mariscal Tribulzio. Pero los partidarios del Moro excitaban al populacho. El tirano odiado era ahora deseado como nunca. Todos pedían su vuelta. Nadie quería a los franceses. Y comenzó una cruenta revolución. Robos, saqueos, incendios, matanzas. Leonardo, temiendo los efectos del bombardeo que
destruía la ciudad, se instaló en los sótanos de su casa, donde improvisó
servicios, dispuso chimeneas y arregló habitaciones. Allí se llevó cuadros,
dibujos, manuscritos, libros, instrumentos. Fue entonces cuando tomó la
decisión de entrar al servicio de César Borgia. El secretario de éste le había
confiado secretamente que el verdadero afán del caballero era erigirse en dueño
y señor de toda Italia, la misma ilusión que dominó al Moro, y como es natural,
la ayuda de un genio como Leonardo era indispensable para tal empresa. El
florentino se entusiasmó y aceptó el empleo. Era el 1 de febrero del año 1500.
Según las cláusulas del contrato, antes del verano debía estar en la Romaña,
señoría de Borgia. Pero antes, Leonardo quería pasar una temporada de descanso
en casa de su viejo amigo Girolamo Melzi, antiguo
cortesano del Moro.
El 2 de febrero, por la
mañana, fray Pacioli visitó a Leonardo con una triste nueva. Alguien abrió las
esclusas de los canales, durante la noche, con lo que la ciudadela se había
inundado, al igual que los atrios próximos a ella, y entre ellos el terreno
donde se alzaba el convento de Santa María della Grazia. El monje le dijo que era conveniente que fuese a
ver si «La Sagrada Cena» peligraba con la inundación. Leonardo fingió no dar
importancia al asunto, pero corrió al convento. Todo en él olía a humedad. El artista se acercó
al gigantesco cuadro. Tenía confianza en que nada le habría pasado.
Precisamente cuando lo pintó se empeñó en hacerlo al óleo sobre un preparado
especial que él inventó. Los demás pintores dijeron que era una barbaridad, que
en un muro lo conveniente era pintar al temple. Mas sabido es que Leonardo era
lento en el trabajo, y el temple requería mucha rapidez. Por eso no escuchó los
consejos de nadie y siguió su inspiración. Estaba seguro que su preparado sobre
el muro húmedo le preservaría de toda contingencia. Con un cristal de aumento comenzó a inspeccionar
detenidamente el cuadro. Todo parecía bien. De pronto, a la izquierda, en el
ángulo inferior debajo del mantel, a los pies de Bartolomé, distinguió una
pequeña grieta. A su lado, vio un poco de moho, afelpado y blanco. Palideció
intensamente. Continuó el examen. Multitud de grietas apenas perceptibles
cruzaban «La Sagrada Cena». La humedad había resquebrajado la capa de arcilla
que él dio al muro, levantando el barniz y el color. A través de las grietas
sudaba la humedad nitrosa de los ladrillos. Leonardo de Vinci se sintió desolado. Al igual
que «El Coloso», «La Sagrada Cena» desaparecería. Sus dos grandes obras
morirían antes que él mismo. Su soledad era irremediable. ¡Qué tremendo dolor!
Todo lo que había constituido el fin de su vida desaparecía como una sombra. Antes de abandonar el refectorio del convento,
dirigió una última mirada al cuadro. Entonces comprendió cuánto amaba esta
obra, que ahora desaparecería a causa de la humedad, como antes se esfumó «El
Coloso» en manos de los bárbaros gascones.
Cuando regresó a casa y
contempló a Astro tendido en la cama, delirando de modo desgarrador, Leonardo
sintió que su corazón se rompía en pedazos. Tal era su desconsuelo, su
incontenible dolor, — ¡él también se ha perdido por mi culpa! — murmuró—. Todo
se pierde por mi culpa. ¿Qué hacer, Dios mío? ¿Cómo remediar tantos fracasos?
¿Por qué todas mis obras se pierden sin piedad?
Mientras Leonardo se
preguntaba sin hallar respuesta, en las calles reinaba el terror. Las gentes
habían desatado sus diabólicos instintos y causaban estragos. Los franceses
estaban sitiados en la ciudadela, pero sus cañones no cesaban de bombardear,
destruyendo cientos y cientos de casas. La ciudad era un caos infernal. Era el día 3.
Desengañado y triste, sintiéndose más solo y desgraciado que nunca, Leonardo de Vinci dijo su adiós a Milán. Partió directamente hacia
la villa de su amigo Melzi, en Vaprio, a cinco horas
de la capital. Allí pensaba encontrar la paz que era imposible hallar en medio
de la espantosa revolución. Al día
siguiente, por la mañana, Ludovico el Moro entraba nuevamente en Milán, como
auténtico triunfador y libertador. Pero el genial artista ya estaba lejos.
Había emprendido su peregrinaje. Atrás quedaban sus irremediables fracasos: «El
Coloso», «La Sagrada Cena», la máquina voladora... ¿Podría, al fin, realizar
algo que quedase para la posteridad? Porque hasta hoy todo lo creado
desaparecía en el aire. Sólo quedaban reproducciones que otros hicieron, no su
auténtica obra. Y esto era triste, muy triste, cuando se ha soñado tanto.
|
 |
BIOGRAFIA DE LEONARDO DE VINCI |
 |