| cristoraul.org |
 |
 |
SANTA ISABEL DE PORTUGAL (1271 - 1336)Isabel de Aragón, reina de Portugal, declarada santa por la Iglesia católica. Hija del rey Pedro III de Aragón y de la reina Constanza II de Sicilia
ESPEJO DE DONCELLAS, CASADAS Y VIUDAS |
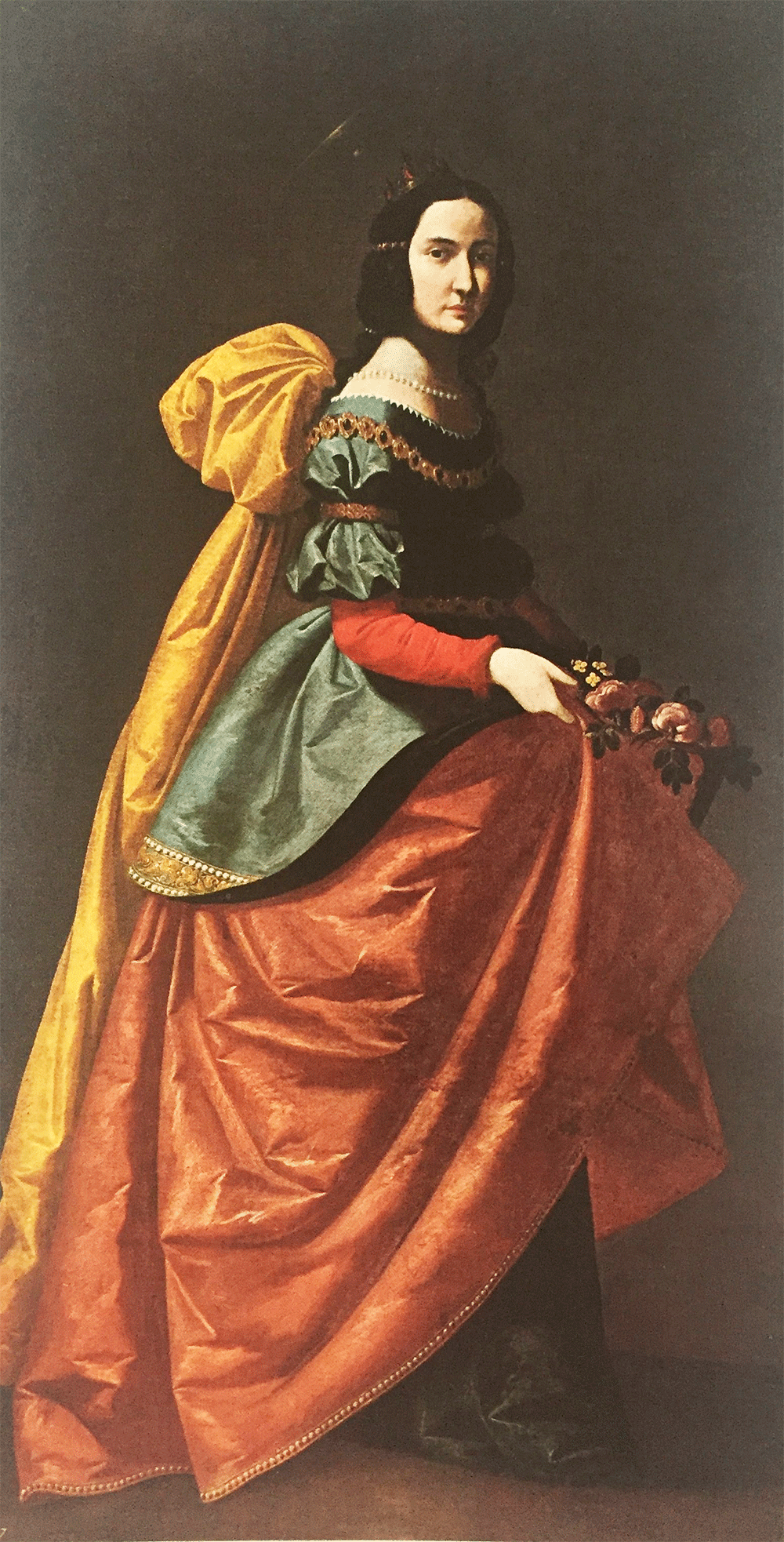
SANTA ISABEL DE ARAGÓN
REINA DE PORTUGAL
ESPEJO
DE DONCELLAS, CASADAS Y VIUDAS
POR EL
Ilmo.
P. Fr. DAMIÁN CORNEJO
Cronista
general de la 0. de S. Francisco y Obispo de Orense
VIDA
ADMIRABLE DE LA GLORIOSA SANTA ISABEL INFANTA DE ARAGÓN Y REINA DE PORTUGAL
CAPÍTULO
PRIMERO
DE
SU NACIMIENTO Y SU NIÑEZ
Habiendo
de historiar la vida de la gloriosa Santa Isabel, reina de Portugal, con quien
nació a los reinos de Aragón, Portugal y Castilla la deseada paz y concordia,
se me ofreció al pensamiento el iris como elegante jeroglífico y símbolo
propio de sus virtudes admirables. Al iris, arco celeste que en vistoso
semicírculo gira las nubes, no es dudable que en la república de luminosos
meteoros se le deba el imperio y la corona por la variedad y hermosa
mezcla de sus colores con que supera a todos en la belleza. El
supremo Autor de la naturaleza le formó bella ilusión de los ojos,
lisonjero engaño de la vista, agradable atractivo de las Atenciones,
gustosa tarea de los discursos, vistoso enigma en quien las
apariencias conspiran a ser verdades, y en quien la verdad engaña
dulcemente con las apariencias.
Varios
epítetos le dieron los filósofos antiguos, pero ninguno es tan adecuado como el
que le adjudicó el Autor de la naturaleza, diciendo que pondría su arco en las
nubes del cielo, en señal de paz y de confederación con los hombres Éste es el
más propio significado del arco iris, es éste el mayor elogio de Santa
Isabel.
Fue
iris de paz, arco celeste, glorioso trofeo del Sol de justicia, Artífice
primoroso de las luces de la gracia, de cuyas eficacias, herido su pecho con
variedad de santas inspiraciones, formó el hermoso cúmulo de tantos colores,
cuantas son sus heroicas y admirables virtudes, que en lo alegórico
tienen también fundado colorido; siendo de la fe lo azul celeste, de
la esperanza el verdor, de la caridad la púrpura, y a esta proporción
los demás colores a las demás virtudes
Arco
celeste fue, que de la aljaba de su ardiente corazón disparó flamantes
flechas que penetraron los cielos, los cuales padecieron fuerza a la dulce
violencia de sus oraciones con que arrebató sus tesoros. Arco fui, que
puso Dios en el mundo para señal de paz, pues como el iris, apagó
repetidas veces el furioso incendio de las guerras con las aguas
mansas de su llanto.
Pudiera
dilatarme en este discurso, pero baste apuntar el jeroglífico, y pase por
travesura académica este prólogo a la historia.
Nació
Isabel el año del Señor de 1271, gobernando la nave de San Pedro el
santo Pontífice Gregorio X. Su patria fue la ilustre ciudad de Zaragoza,
corte y metrópoli del reino de Aragón. Es tradición que naciese en el
suntuoso palacio llamado Aljafería, que habiéndolo sido de los moros,
mejoró de fortuna su grandeza, pasando a ser con más ostentosa suntuosidad
habitación digna de Reyes católicos. Los que hoy registran
con curiosidad su grandeza, miran con veneración una pieza que llaman “el
tocador de la Reina”, donde es tradición que salió a ver la luz del
mundo del lóbrego seno de su madre, esta prodigiosa Infanta.
Una
mujer que había de ser prodigio de santidad, salió del claustro materno
envuelta en maravillas, que fuesen como pronóstico cierto de la felicidad que
en ella le nacía al mundo. Salió, pues, del vientre de su madre cubierta y
cerrada en aquellas túnicas de carne en que viven las criaturas en el
útero materno. Nacía un gran bien para el mundo, y la naturaleza,
como en recomendación de su inestimable valor, se lo regateó,
usando de la providencia que observa en las cosas más preciosas que
produce, escondiendo las perlas en sus nácares, y en la profundidad de
la tierra los metales de oro y plata. La madre, con presagiosa codicia, no
le pareció que debía despreciarse como acaso lo que tenía visos de
singular providencia, y mandó que en un cofre de plata muy precioso, se guardase
aquella túnica, si no como reliquia, como despojo de la felicidad de su parto.
En
las sagradas aguas del Bautismo se le dio, después de porfiadas conferencias,
el nombre de Isabel, en reverencia y obsequio de Santa Isabel, reina
de Hungría, su abuela, cuya memoria era entonces tierno asunto de la devoción,
colocada ya en el catálogo de los Santos. En la sangre y en el
nombre tuvo Isabel dos gloriosos títulos que la empeñaron en la santidad,
para que su virtud diese realces a su nobleza, y sus santos procederes
mayores veneraciones a su nombre.
Luego
que se dejó ver en el cielo de la Iglesia este animado iris, se empezaron a sentir
sus admirables efectos de paz en las familias de su abuelo el rey D.
Jaime, y del príncipe D. Pedro, su padre. Estaban padre e hijo
desavenidos, porque el hijo casó con doña Constanza, hija de Manfredo, rey
de Sicilia, contra el gusto de su padre; acaso porque Manfredo,
aunque rey coronado, e hijo de Federico II, emperador de Alemania, no era
legítimo. Por esta causa vivían padre e hijo en palacios diversos, mal
satisfechos; el padre dándose por ofendido de la inobediencia del hijo, y
el hijo mortificado de los desdeñosos retiros de su padre.
Esta
desavenencia se participaba a la corte, camaleón que vive al viento de sus esperanzas,
y viste los colores que según las circunstancias más se adaptan a sus
particulares intereses; y más en un tiempo que miraba en el rey D. Jaime a
un sol cercano al Ocaso, y en el príncipe D. Pedro a un sol vecino
al Oriente. La razón del Estado, que para sus intentos tiene siempre
sobradas máximas políticas, tenía divididos en varios dictámenes y
pareceres a los áulicos y señores. Justificaban unos el enojo del Rey, dándole
por árbitro legítimo en la boda de su hijo, culpando en éste que hubiese
vencido el ardor del gusto a la razón de Estado, debiendo ser en todo
caso, por aforismo político, la razón de Estado la invencible.
Hallaban
otros disculpa en el hijo, fundada en la vehemencia de una pasión amorosa, que
en una boda busca el descanso de toda una vida; y que fuera un linaje de
tiranía querer privar a un Principe de su
libertad en negocio tan Suyo y de su primera importancia, sobre todo cuando su
elección ni era perjudicial al Estado, ni a su grandeza indecorosa. Que el
Príncipe—seguían diciendo éstos—había casado con hija legitima de
los reyes de Nápoles y de Sicilia, y nieta del emperador de Alemania,
donde ni había perdido de vista las conveniencias de su rango, ni
había desdorado las barras de Aragón, y sólo se acriminaba el gusto,
quitándole a éste aquella noble exención que goza de no admitir disputa.
Que ya los enojos del Rey—así continuaban—pisaban en la raya de injustos,
y aun en la de perniciosos al bien público; pues era muy peligrosa política
tener quejosa a una parentela tan ilustre como la de la Princesa, señora
que merecía por sus relevantes prendas de hermosura, discreción y
honestidad toda estimación, y muy ventajosa por su dichosa fecundidad.
Esta
encontrada variedad de dictámenes corría de uno a otro palacio en traje de
chis mes, siendo la ambición y la envidia las que fomentaban el
incendio de la discordia. Era esto muy natural: los políticos
maleantes que no cesan de manejar las armas de la intriga, saben bien que
en los tiempos revueltos todo anda trastrocado, pasando el interés propio
plaza de celo público, y vistiendo la traición la vistosa capa de lealtad.
Era en el Rey la aversión a su hijo tan grande, que siendo los nietos
el amoroso hechizo de los abuelos, abominaba de ellos como de
frutos de la inobediencia de su padre, y testigos de su real respeto
desatendido.
En
este lastimoso estado se hallaba la corte de Aragón, no sin recelo prudente de
algún rompimiento escandaloso, cuando nació la infanta Isabel, de cuya singular
hermosura noticiado el Rey, su abuelo, quiso deber la verdad de su
celebrada belleza al informe de los ojos, teniendo acaso por
encarecimiento el de los oídos. Tomó a la niña en sus brazos, y robóle con admiración los afectos. La inocente risa de
aquella nueva aurora desterró las sombras melancólicas de su
enojo: apareció en el cielo de su frente el iris, calmaron las borrascas
de la ira, y entró a tomar posesión de las almas la paz.
Corrió
el Rey a visitar a la madre de la recién nacida con caricias amorosas de padre,
y sin los ceños rigurosos de suegro: admitió a su gracia al Príncipe su hijo; dióle a besar la mano, y dióle también los brazos en prenda de su paternal amor. Desapareció
la funesta noche de quejas, de recelos, de desconfianzas, y amaneció alegre
el día, bañando con sus luces los corazones sepultados en sombras de
tristeza.
Desde
este día tomaron todas las voces de palacio el idioma del contento y de la
dicha; no se oían otras palabras que las de dar parabienes, siendo causa
única de esta metamorfosis el nacimiento de la Infanta. El alborozado abuelo dejóse llevar del poderoso imán de la belleza de la
niña tan del todo, que les arrebató la prenda a sus padres y la llevó
a su palacio, tomando el cargo de su educación, para ser también, y mejor,
su padre, dándola la segunda y principal vida en la enseñanza. Y aun no sé
si la llevó en rehenes, para asegurar el amor y buena correspondencia de sus
padres; pero bien sé de éstos, que ni se los pudieron dar más preciosos ni
más seguros.
En
la infancia de esta niña se vieron pronósticos muy ciertos de su futura
santidad, porque la gracia que estaba en posesión de su alma purísima se
daba prisa a anticiparse A la naturaleza, descubriendo sus
hermosas luces en devotos ademanes, y dando las virtudes practicadas antes
que conocidas. Si alguna vez se turbaba la serenidad de su rostro con el llanto
de la edad primera, el medio de atajar éste era ponerla A los ojos las
imágenes de Cristo y María; quedábase entonces en
alegre suspensión, y olvidando el ceño descubría su complacencia con
inocente risa. Estrena de sus labios fueron los dulcísimos Nombres de
Jesús y María; y habiendo en ella madrugado con muy anticipadas luces el
sol de la razón, era admirable la concordia armoniosa de sus palabras y operaciones,
enderezadas todas al ejercicio de las virtudes y devoción.
Celébrase en los niños y niñas la discreción intempestiva, como gracejo de la edad que aun no tiene comercio con el juicio; pero en esta niña
eran tan circunspectas y ponderadas sus palabras y sus obras, que no
daban lugar a que se pensase que hubiesen habido menester las
perezosas lentitudes del tiempo para llegar a madurez y sazón, porque
en ella hasta las flores eran frutos. Admirado el abuelo, de ver tan
adelantada la naturaleza en esta criatura á influjos de la gracia,
decía que esta niña sería sin duda la mejor y más honrada mujer que
naciese a la real Casa de Aragón; y ésta que parecía hipérbole del cariño,
acreditó la experiencia por oráculo de la verdad
En
la edad de los seis años la faltó el abuelo, y en esta edad quedó perfectamente
instruida en todo ejercicio de virtud y noticias de las primeras letras;
rezando ya el Oficio Parvo de Nuestra Señora cuando aún la lengua no tenía
fuerza para pronunciar la latinidad.
Muerto
el abuelo, se la llevaron sus padres a su palacio para gozar del fruto de su
matrimonio, con tantas complacencias como admiraciones, viendo en aquella
criatura los esmeros más primorosos de gracia y naturaleza, que
amontonaron en ella sus perfecciones como a porfía. Hallábanse en ella unidas y conformes, aquellas prendas naturales que suelen estar entre
sí como reñidas: era en extremo hermosa, y tan en extremo entendida, como
si fuera fea. En ella la majestad humilde, y la humildad majestuosa, hacían
gloriosos sus abatimientos y más venerable y respetada á la majestad. No gustaba de las galas, pero las permitía disimulando su
repugnancia, porque las tenía por pensión de su grandeza, y hallaba con el
uso de ellas su mortificación, así como otras hallan su gusto.
No
podía ignorar que era hermosa; pero esta prenda que en tantas engendra
altive ces y desagrados, la tenía ella por motivo de sus desengaños,
y usando de este don con afabilidad, agrado y modestia, dio sin querer con
el arte de parecer más hermosa. No hay cosa tan propia de la niñez como la
ligereza del ánimo expresada en palabras acciones; ni cosa tan extraña
como la ponderación y gravedad; pero esta niña, teniendo de la niñez las
ligerezas, tenía de edad perfecta las seriedades, y de ambas edades
escogía lo más estimable: de la ni la inocencia, la graciosidad y el donaire;
de la edad perfecta la modestia, el juicio y la prudencia.
En
el ejercicio de las virtudes, que era el empleo más principal de su corazón,
nada obraba como niña, y en todo daba ejemplos a la ancianidad. De
ocho años rezaba de rodillas el Oficio Mayor divino, a que le ayudaba o su
Confesor, que era un Religioso Mercedario muy docto y espiritual, o
alguno de sus Capellanes. Tenía horas señaladas de recogimiento en su
oratorio, donde gozaba dulzuras del cielo, de que daban
testimonio sus ojos, cuyas preciosas lágrimas eran fieles testigos de su
santo amor.
Su
misericordia con los pobres era admirable; sólo el no tener que darles podía
turbar la perenne serenidad de su rostro con muestra de tristeza: conocían esta
piadosa manía sus padres, y ponían con abundancia en sus manos el
remedio. Dispensó el cariño de aquellos autores de sus días, que
desahogase su espíritu en algunos ejercicios de mortificación penosa, como
ayunos y disciplinas, porque les pareció que virtud tan singular no debía
medirse con la medida común de humana prudencia. Vióse,
pues, en esta Infanta la penitencia inocente, usando de ella como de
remedio preservativo de la culpa, y curándose en salud por las luces
del aviso, sin los horrores del escarmiento. El Rey, su padre, con
discreta ponderación de , sus virtudes heroicas en edad tan tierna, solía
decir que en la bondad de Isabel tenía afianzada la felicidad de su corona.
Entre
las devociones suyas fue muy singular la que tuvo a nuestro glorioso y seráfico
Patriarca San Francisco, ocasionada del lance que ya refiero. Cuando estaba
en poder de su abuelo, llegó a Zaragoza el Ministro General de la Orden
Seráfica, Fray Jerónimo de Ásculi, que llegó a
ser Sumo Pontífice, con el nombre de Nicolás IV. Entró a besar la mano al
rey D. Jaime, devotísimo de la Orden, y le recibió haciéndole muchas honras. Sería la Infanta como de tres años, y el Rey
se la puso en brazos al General, pidiéndole que, como legítimo sucesor de
San Francisco, le diese en el nombre del Santo Patriarca la bendición. Hízolo así con devota ternura el General, y logró el Rey su
piadoso celo tan a satisfacción; como lo dirá el discurso de su vida, pues
vestida con el hábito penitente de la Tercera Orden, como hija
bendita de tan santo Padre, llenó el mundo de ejemplos, a su Religión de
honores, y de glorias a la Iglesia universal.
CAPÍTULO
II
CASA
DOÑA ISABEL CON DON DIONISIO, REY DE PORTUGAL
Algunos
de los historiadores de esta Santa escriben la grande inclinación y deseo que
tuvo al estado de perpetua virginidad; punto bien creíble, porque a un alma que
tenía consagrado a Dios todo su amor, se le haría muy duro haber de
dividirle con un hombre. Batallaban en su corazón los afectos al celibato y los
respetos a la obediencia de sus padres; y sabiendo que éstos la
tenían sacrificada a las conveniencias de Estado, tuvo en suspensión sus afectos,
dejándose con indiferencia al arbitrio de sus padres, teniendo por
sospechosa y menos segura cualquier resolución que naciese de su propia
voluntad.
Tuvo
también, para que sus impulsos no pasasen a ejecuciones, luz particular
divina que la persuadía a que el sacrificio más grato que podía hacer de
sí misma era el de la obediencia; dejándose con perfecta resignación en la
Providencia divina; venerando sus ocultos fines, que ella ignoraba
entonces y que se descubrieron con el tiempo, y fueran impracticables
en otro cualquier estado fuera del matrimonio.
Crecía
la infanta Isabel en la edad y en la gracia; ésta corría a los agigantados
pasos de sus virtudes, y aquélla al lento curso de los años. Llegaron
éstos a sazonarla para el estado del matrimonio, y como sus
prendas eran tan relevantes, despertó la fama con sus voces las
atenciones y deseos de los mayores Príncipes y Monarcas de Europa, que
con noble ambición solicitaban enriquecer sus coronas con joya tan
preciosa. Pidieron Ir mano de Isabel el emperador del Oriente, e rey
de Francia, el de Inglaterra y el de Portugal con empeñada emulación,
ocasionada de la preciosidad de una prenda en que aseguraban todos los
intereses que se solicitan en pretensión semejante; pues en ésta
las conveniencias de Estado eran seguras por la alianza con el reino
de Aragón, entonces muy poderoso; las del gusto, las más deseables en la
extremada belleza; las del amor, las más ciertas en la discreción, y singulares
virtudes de la novia.
La
mayor dificultad para el ajuste de esta boda nacía del tierno y vehemente amor
que sus padres tenían a la Infanta, cuya ausencia, aun sólo imaginada, era
tormento intolerable de sus corazones; pero haciéndose cargo de que era
pensión inevitable de la grandeza el haber de sacrificar el gusto y
el cariño a la conveniencia de Estado, ofrecieron la más preciosa víctima
de su amor a la utilidad pública. No pudiendo excusar el sacrificio
eligieron el medio que fuese menos costoso a la ternura de su cariño,
pactando las bodas con el rey D. Dionisio de Portugal, príncipe a quien
sus reales prendas habían negociado altísima reputación en toda Europa, y
en cuyo reino la cercanía con el de Aragón era consuelo de la ausencia.
Despachó,
pues, el rey de Aragón sus embajadores al de Portugal, dándole noticia del
ajuste de las bodas. Hallábase el Rey lusitano en Alentejo, puesto en campaña
para demoler las murallas que nuevamente había levantado en la villa
de Vide su hermano el infante D. Alonso, con
fatal anuncio de guerras civiles, porque este último vivía mal satisfecho
del Rey. Recibió el Soberano portugués en Alentejo a los Embajadores
aragoneses, con magnífica ostentación y excesivas demostraciones de agrado y
gusto, y habiendo ratificado los tratados con toda solemnidad, los
representantes del rey de Aragón suplicaron a D. Dionisio se
sirviese venir a medios de paz con Su Alteza el Infante su hermano, porque
sería infausto azar de sus bodas que turbase las alegrías el escandaloso
estruendo de las armas.
A
esta misma pretensión de ajústese interpuso la grande autoridad del príncipe de
Castilla D. Sancho, y tuvo felicísimo efecto, habiéndose convenido los dos
hermanos en que el infante D. Alonso mandase demoler las murallas,
para que en sus ruinas quedasen sepultadas sus mutuas quejas.
Los
Embajadores de Aragón entraron en este negociado a instancias de su Rey, y
por encargo muy encarecido que les había hecho la infanta doña
Isabel, que nació para ser iris de paz, y no podía entrar en Portugal a manifestar
sus celestiales encantos, sin que se viesen por medio de sus oraciones las
alegres luces de la serenidad y de la concordia. Hechos y ratificados de
una y otra parte los tratados, daba prisas el rey de Portugal
para que se hiciesen las entregas, ansioso de hallarse en la posesión de
su dicha, que, por ser tanta, en cada dilación traía consigo
los recelos de desaparecida.
Era
el rumbo que seguía el rey de Aragón muy contrario, y daba todas las largas que
podía, siendo el amor de su hija rémora de sus resoluciones. De esta
detención resultaban quejas en los Embajadores de Aragón, y murmuraciones en
los estadistas de Portugal. Representaron unos y otros al Monarca aragonés
que era política arriesgada y de malas consecuencias esta dilación;
y que habiendo quedado favorecido el de Portugal en la pretensión en
competencia de tan grandes Soberanos, eran las dilatorias un linaje
de regatear y encarecer el beneficio, con no poco desaire de la
magnanimidad Real. Que no perdía la prenda que tan gustosamente amaba,
dándola un empleo tan relevante, cuando hacía precisa su enajenación la
razón de Estado y los públicos intereses.
Reconoció
el rey D. Pedro la fuerza de estas representaciones, y a mucha costa de su
dolor trató de disponer el viaje de la Infanta. Hubo también en la disposición
de su avío alguna dificultad; porque si se hacía por tierra, recelábanse de algún desaire por parte de D. Sancho,
príncipe de Castilla; y llevarla por mar tenía el inconveniente del peligro de
la navegación. Resolvióse al fin la jornada por
tierra, y salió el rey de Aragón acompañando a su hija hasta los
últimos confines de su reino, donde, dando la bendición a su amada Isabel,
mudos uno y otro, el padre y la hija, por lo intenso del dolor explicaron
su sentimiento con la elocuencia de las lágrimas.
El
recibimiento que doña Isabel tuvo en Castilla fue verdaderamente regio.
Salieron el príncipe D. Sancho y su hermano el infante D. Jaime con
magnífico aparato, y tan numerosa como lucida comitiva a encontrarse con
la Infanta, a quien obsequiaron con singulares expresiones de amor y real
magnificencia. D. Sancho la hizo compañía dos jornadas, y no pudiendo
continuar más tiempo a su lado, por impedírselo precisas ocupaciones, despidióse con cortesanos rendimientos, encargando a su
hermano que supliese su falta. Éste la fue acompañando hasta la misma Braganza;
y en todo este bien cumplido cortejo se vio ser vanos los temores que el
rey de Aragón tuvo, porque su hija tenía como asalariadas la concordia y
la paz, sólo con dejar ver las luces de su beldad.
En
Braganza la esperaba el infante de Portugal D. Alfonso; y aquí visitó el templo
del glorioso San Francisco, ofreciendo las primicias de su devoción en aquel
reino a su seráfico Patriarca, con feliz anuncio de que sería uno de
los más opimos frutos de su santa fecundidad. De Braganza enderezaron
su viaje a la villa de Troncoso, donde la esperaba el Rey con la mayor
impaciencia, alborozado con las repetidas noticias que le daban de su
belleza sin par, en cuyas alabanzas ciertamente se quedaban cortas todas
las ponderaciones. Quisiera S. M. adelantarse para recibirla como
amante, y no podía como Rey, condenando los rigores de la razón
de Estado, cuyos poderes se alargan hasta poner tasa e impedimento a las
finezas; como si la majestad fuese exenta de las leyes del amor.
Despachó
toda su corte para que acompañase a Isabel, con lo que tuvo su entrada toda la
pompa, ostentación y grandeza de que era capaz la galantería y
magnificencia portuguesa. Quedó el Rey absorto de admiración a la vista de
Isabel; porque ni el pincel que en los retratos suele
adelantarse lisonjero, ni la idea que en virtud de los informes había
formado su imaginación, llegaban a la verdad de su hermosura, maravillosamente
realzada por el pudor y modestia virginal. Era Isabel discretísima, y
apenas pudo decir palabra con concierto; pero nunca anduvo su discreción
más airosa, que cuando, justamente turbada, cedió el entendimiento a la
voluntad todo el triunfo.
El
día de su entrada y desposorio fue el de San Juan Bautista, cuya alegre
festividad fue mucho más alegre y festiva para Portugal con el fausto
acontecimiento de estas bodas. Celebráronse el año
1282, siendo el Rey de veinte años y la Reina de trece no cumplidos.
Además de la dote que el Rey tenía asignada a la Reina por sus escrituras
de contrato matrimonial, en justa protestación de su grande amor, la
mejoró con aquella villa de Troncoso, con expresión de que se la daba en
prenda de su cariño. Estas escrituras pusiéronse por
orden de la Reina en el archivo del monasterio de las Santas
Cruces de Barcelona, de la esclarecida Orden del Císter. Hizo entrega
de las mismas Fray Domingo de Portugal, religioso de nuestra seráfica familia,
tomando recibo del Abad llamado Fray Jenaro.
Detúvose la Corte algunos días en Troncoso festejándolos portugueses a sus Reyes con
varias fiestas. De aquí partieron a Coimbra, donde se
renovó la solemnidad grandiosa de la entrada, echando la
lealtad portuguesa el resto en las manifestaciones costosísimas de su
amor, sin reparar en el gravamen que pudieran aportar al presupuesto
municipal ni al particular de las familias, este tan espontáneo derroche.
En
medio de aplausos y grandezas tan soberanas, hallábase Isabel
interiormente humillada, asistida de las luces de sus santos desengaños,
pero exteriormente con un despejo tan majestuoso, que daba bien a entender que
su corazón era superior a la majestad. Los gritos de alegría y las
aclamaciones de su alabanza, eran un despertador que la ponía en el
vivo conocimiento de las falencias del mundo, cuyas grandezas, cuando aparecen
más lucidas, se desparecen como ligeras
exhalaciones; y con la fuerza de esta verdad aplicaba toda su
consideración a las cosas del cielo que, sin el achaque de fallidas y
caducas se gozan sin susto y alegran con satisfacción.
CAPITULO
III
REFIÉRENSE
LAS VIRTUDES DE SANTA ISABEL EN EL ESTADO CONYUGAL
Vemos
ya a Santa Isabel, reina y casada, metida en el confuso laberinto del gobierno
y del matrimonio, en cuyas obscuras intrincadas sendas se ha
perdido tantas veces la más diestra prudencia y la discreción más
atinada, dando de ojos, o en la desconfianza, a en el arrepentimiento.
Entró en esta dificultosa empresa en edad de trece años; pero Dios, que
tenía destinada a esta prodigiosa criatura para perfecta idea de
Princesas casadas, la puso en las manos el hilo de oro de su santo temor y
amor, para que, venciendo peligros y dificultades, saliese coronada de
triunfos.
Amó
a Dios; y sin pausar en esta santa tarea, amó también a su esposo en Dios;
y amaba a Dios en sí mismo, cumpliendo con el precepto de amar y
reverenciar a su esposo. Solicitaba tenerle contento y merecer
sus agrados, más con las dulzuras de su trato virtuoso que con los
halagos de su hermosura. Observó con prudente cautela los movimientos de la
condición de su consorte, reconociendo a qué parte caían los aviesos
y los peligros, y a qué parte los agrados; y siguiendo a éstos huía
de aquéllos, procurando con la fuerza de su virtud y de su discreción asegurar
el amoroso lazo de las voluntades, que si no tiran conformes, es preciso que se
afloje o se rompa la lazada.
Los
validos que tenían la gracia del Rey, tenían también la suya, aprobando con
sus agrados la elección y gusto de su marido. Con los desvalidos, o
sea con aquellos que no gozaban la privanza del Monarca, disimulaba en lo
público, porque su favor no se tradujera en mal sentido; pero en secreto lastimada
de su infortunio, solicitaba mejorar su suerte. Pedía pocas mercedes, y
éstas en tiempo oportuno, motivada de los informes del merecimiento o de
la necesidad, sin ambición de negociar séquito, y sólo, sí, movida del
generoso deseo de que no viviese el mérito desvalido o la necesidad
quejosa.
Si
alguna vez veía a su esposo destemplado o menos atento, disimulaba con el
silencio su pesar; pero con entereza tan majestuosa, que no dando lugar a su
desprecio, dejaba franca la puerta a su satisfacción. Si veía algunas
cosas menos ajustadas, procuraba impedirlas con santo y discreto celo,
y si éste no surtía efecto, disimulaba con prudencia y acudía a Dios en la
oración, pidiendo el remedio.
Estas
virtudes cristianas, políticas y prudenciales en una edad tan tierna, eran una
maravilla que tuvo al Rey los primeros años absorto en admiración,
hallando apoyos más firmes para su amor en las excelentes prendas del alma
de su esposa, que en su incomparable belleza; porque ésta soborna al corazón
con el agrado sólo de los ojos, mientras que aquéllas se entran a la posesión
del alma, poniendo en dulce cautiverio todas sus potencias. Dióle Dios al Rey un nuevo fiador de sus amantes
finezas en la fecundidad dichosa de su dulcísima esposa, que fue el alborozo de
toda la corte y reino.
Hacíanse todos lenguas en sus alabanzas, reconociendo en su Reina una
compendiosa cifra de perfecciones que la hacían amable. Miraban en
ella su hermosura sin los enfadosos achaques del desdén y del melindre;
la majestad toda agrado, la virtud toda verdades, la gracia sin artificio,
la prudencia sin afectación, la liberalidad con ojos, la misericordia sin límites,
y toda ella un hermoso cúmulo de prendas que eran hechizo de
las voluntades. El Rey, ufano con su dicha, buscaba ocasiones en que
manifestar el grande aprecio que hacía de las excelencias de
su esposa; pero ésta, como quien lo miraba todo a la clara luz del
desengaño, tenía por falaces estas felicidades, y por sospechosos
estos aplausos; y, asustada su humildad con el fantasma aparente de
aquella humana grandeza, daba el mejor cobro a sus pensamientos despreciando
los bienes del mundo y teniendo sólo cuenta con los del cielo.
Para
no perderse mareada en el peligroso golfo de los aplausos y celebridades de
la corte, recurrió, no sin lágrimas, al asilo de su propio
conocimiento, pidiendo a Dios con muchas ansias la sacase en paz del
riesgo en que la ponía el mundo con los falsos halagos de su real
fortuna, que tan del gusto son de nuestro mayor enemigo el amor propio.
Que conservase en su corazón viva la memoria de su afrentosa muerte
de cruz, por cuya humildad se sirvió de escala para entrar en su gloria:
que no permitiese que quien le amaba de corazón se perdiese en los
anchurosos caminos de la prosperidad, pisando rosas, pues para darla
ejemplo siendo él Príncipe de las eternidades, eligió la estrecha
senda de los desprecios y baldones, pisando espinas con que tejió su
corona. Que a Su Majestad divina—proseguía diciendo en su oración—eran
patentes sus ansiosos deseos de emplearse toda en su imitación, y que no
permitiese su clemencia que el polvo sutil que levanta el aire de la
vanidad la cegase y la hiciese perder de vista la sagrada y
perfecta idea de sus virtudes, aquilatadas en el crisol de penas y
trabajos.
Tal
era el horror que esta santa mujer tenía a las mentidas felicidades, veneno que
en dorada copa brinda la vanidad del mundo para atosigar el alma y
adormecerla en peligroso letargo, con olvido de los bienes del cielo. Las
castas delicias del matrimonio, las rendidas finezas de su esposo, los
aplausos de la corte, las adoraciones de los vasallos, siendo
sobornos del gusto, lisonjas del amor propio, eran para su corazón un
tormento y continuo susto, y le servían de mortificación; sacando con
rara química de las dulzuras del deleite las amarguras de la penitencia.
Oyó el Señor los clamores de su sierva, y la fió el peso de grandes trabajos, aun en esta línea en que se sentía abrumada
con la carga de las felicidades.
Cuando
salió de Aragón a tomar posesión del reino que Dios la tenía destinado en
el mundo, sabiendo muy bien que antes que éste debía tener en
estimación el del cielo, llevó consigo al Reverendísimo Padre Maestro Fray
Pedro de Serra, de la esclarecida y Real Orden de la Merced, su confesor,
varón doctísimo, y en la facultad mística muy práctico; dando a entender
que su primera atención y su principal cuidado era el de la pureza de su
conciencia y la hermosura de su alma. En todo lo perteneciente a la
dirección de su espíritu dióle la obediencia; y
en cumplimiento de sus disposiciones tanteó la voluntad de su marido cuanto a
sus ejercicios espirituales, y singularmente penales, estando totalmente
dispuesta a sacrificar su deseo al gusto de su esposo.
Éste,
como tan discreto y tan interesado en las virtudes de su consorte, vino
gustoso en la distribución del tiempo que la Reina tenía para sus
santos y reales empleos. Cuanto a la permisión de penitencias estuvo detenido,
receloso de que en sus rigores se desluciese o marchitase la delicada flor de
su belleza. En las limosnas y otras obras pías, como tan liberal y
generoso, la dio facultad amplísima, y aun la hizo grata compañía
con real magnificencia.
Con
este plan y arreglo de cosas hizo Isabel una vida angélica, sin que el ruidoso
tráfago de Palacio turbase la quietud de su corazón, ni quebrase los silencios
de su retiro, donde, entregada a la oración, gozaba las delicias del cielo,
despreciando las vanidades del mundo. En el gobierno económico de
su cuarto se portó con admirable prudencia, tratando a sus damas con
grande benignidad, haciendo paso por el agrado para ganar sus voluntades,
y con su ejemplo para per suadir las virtudes. No permitió en ellas la ociosidad,
oficina donde se ingenian las invenciones de la vanidad en la novedad de
las galas y extravagancias ruinosas de las modas, derivándose de los palacios
a las cortes este pernicioso abuso.
Ocupábase con todas en variedad de labores consagradas al culto dejos altares, y se
introducía con discreción alegre y despejada en conversaciones devotas.
Nacían sus palabras de la abundancia de su corazón, y como en éste estaban
mano a mano las dulzuras y los ardores de la caridad, con la dulzura de sus palabras
halagaba al gusto, y -con el ardor encendía el afecto a la virtud.
Fue
maravillosa en Palacio la fecundidad de su magisterio, porque puso mucho
cuidado en su cultivo; sembraba virtudes en obras y en palabras: con
las palabras se entraba en los corazones por los oídos; con las obras
se venía a los ojos con el ejemplo.
No
quiero disputar cuál de aquellos dos sentidos tenga mayor eficacia para mover
el ánimo; pero cuando se conforman ambos en tocar unidas las obras y
palabras para la virtud, no es dudable que tienen fuerza muy poderosa para
rendir los voluntades á su séquito y ejercicio; y
pocas veces sucederá que el que mira lo que oye de la bondad, no se
aplique a gustar de lo que ve con la pía afición de lo que oye. La llaneza,
la afabilidad, el agrado y la alegría con que trataba a todas, sobre dar
realce a la majestad, la hacía amabilísima, y engendraba en
todas ansiosos deseos de tener su gracia; la cual lograban con
seguridad y gozaban sin susto, las que imitaban sus virtudes y se
esmera— ban más en el servicio de Dios.
¡Dichoso
alcázar, donde para el valimiento no hallaba paso el artificio de la lisonja y tenían
franca la puerta la verdad y la virtud!
Las
galas que vestía Isabel, aunque con mucha repugnancia de sus desengaños,
eran preciosas y dignas de su grandeza; pero en el corte de sus
vestidos era la modestia el árbitro sin perjuicio de la honestidad; y a esta
proporción vestían sus damas y sirvientas; y a su imitación las señoras, y a ejemplo
de éstas todo el resto de la corte. Con esto no se daba lugar a los escandalosos
abusos que condenan en los trajes como incentivos de la lascivia los
predicadores apostólicos, cuyas voces tuvieran mejor efecto sonando sumisas en
los estrados de las señoras, que tronando violentas y desentonadas en las
plazas; pues es cierto que el buen ejemplo de las damas de más elevada
alcurnia persuadiera con toda eficacia la extirpación del abuso. ¡Oh, si entre
los muchos y buenos ejemplos de virtud, de piedad y devoción con que las
personas del otro sexo edifican al mundo, le diesen éste más, y se
debiese a su virtuoso celo el remedio de este abuso, ganando gloriosos
aplausos de la pública honestidad, y relegando los escándalos de los
trajes al teatro y a los espectáculos y representaciones de tramoya!
Ello
es cierto que no hay virtud en los Príncipes que no sea máxima y que no
sea muchas virtudes; porque se multiplica en los inferiores con el
ejemplo, y sube en el merecimiento, siendo una pública y muy saludable
enseñanza. Ver en una Reina, en la edad más florida, la hermosura sin
presunción; el ornato y aseo ceñidos a los límites de la decencia, sin
afectación y con lucimiento; la majestad con agrado y modestia; las
virtudes despejadas sin hazañería; la devoción fervorosa sin extravagancias,
era ver a la santidad en su propia fisonomía, y tener abierta una
escuela donde todo el pueblo estudiase cristianas perfecciones, autorizadas con
ejemplar tan soberano.
CAPÍTULO
IV
TRABAJOS
DE SANTA ISABEL EN EL ESTADO DEL MATRIMONIO
Mal
contenta vimos a nuestra Isabel en el apogeo de las felicidades de su estado,
recelando peligros a su humildad en las finezas de su marido y en los
comunes aplausos de su reino; porque sabía con la luz de su desengaño
lo mucho que peligra la virtud en las complacencias del amor propio, y que
a estos fantásticos bienes sólo sabe darles la estimación que merecen,
quien sabe hacerlos preciosos con el desprecio.
Vimos
también que estaba muy sedienta de penas y trabajos, que la sirviesen en
tan peligroso golfo de lastre para su seguridad. Veremos ya a su humildad
sin susto en posesión de sus deseos, y a su paciencia con ejercicio batallando
con los trabajos y calamidades. Amóla su esposo algunos
años con todo el lleno de estimación que sus relevantes prendas merecían;
y sin que en estas dotes, así del cuerpo como del alma,
hubiese mudanza que pudiera resfriar su amor, divirtió su voluntad en
otros amorosos empleos, faltando al respeto y a la fidelidad de
quien se lo tenía todo merecido.
Esta
mudanza del Rey, tan indigna, no tuvo más motivo que la mísera
inquietud del corazón humano, que, dejándose llevar del soborno de la
variedad, ya le cansa lo mismo que antes amaba, y haciendo señor de
sus afectos al antojo, con injuria de la razón, desdeña lo bueno y lo mejor por
lo nuevo: tal es de impertinente el capricho del hombre, que deja a la
bondad quejosa, haciendo a la novedad privilegiada en el gusto. Una mujer por
extremo hermosa, simpática, discreta, prudente, honestísima, virtuosa y a todas
luces amable, era un gran bien, a cuyo merecimiento no alcanzaron ni
deseos, ni esperanzas, y perdió por poseído aquella encarecida estimación
que animaba a las esperanzas y encendía los deseos; pero era bien,
aunque tan grande, caduco, en que el corazón humano no halla satisfacción, y con inquietud jamás lograda busca el descanso en otros
objetos de la misma esfera, malogrando en repetidas experiencias tantos
desengaños como arrepentimientos.
Soltó
el Rey la rienda a sus apetitos, divertido con varias mujeres, con escándalo y
abominación de su corte; y tuvo por fruto de su incontinencia seis hijos
bastardos, siendo cada uno un padrón animado que condenaba sus sinrazones
y publicaba los agravios de su esposa. Éranlo en la
verdad los mayores que pueden ser en esta línea, pues siendo la Reina
por todos títulos tan merecedora de la fidelidad y amor del Rey, ni
aun por el lado del gusto tenía resquicio para la disculpa la humana
fragilidad.
No
podía doña Isabel ignorar estos excesos, porque son los delitos en los Reyes
como en el sol los eclipses, que se llevan los ojos y las atenciones de
todos; y era cosa muy natural que, herido su corazón de la pasión de los
celos, engendradores de furias, prorrumpiese en demostraciones de su dolor
y sentimiento. No fue, empero, así; porque su corazón, embebido todo
en las dulzuras de la caridad, y bañado de las luces de la gracia, era un
cielo incapaz de producir tales tormentas. Amaba mucho a Dios; éste
era su primero y principalísimo amor, y viendo que los desvíos de su
marido eran ofensas de Dios y suyas, dando estas últimas al
olvido, daba todo su sentimiento a las de Dios. Dolíase de la perdición del Rey, porque le amaba como Dios manda; dolíase del escándalo de la corte, porque recelaba su peligro, viendo que el
pecado autorizado con la práctica del Jefe del Estado, es bandera que
levanta séquito, con ambición de negociar agrado, y sin el freno del temor
al castigo.
Tengo
notado en las grandes señoras que más comúnmente padecen la injuriosa calamidad
de la diversión de sus esposos, la tolerancia con que llevan este trabajo; ya
sea porque con cristiana paciencia perdonan su agravio, o bien porque
se esfuerzan en disimular su dolor por mantener entero su punto y su respeto, y
es cierto que por su paciencia y por su disimulo son dignas de
alabanza; pero lo serán mucho más, si de este ejemplar de Santa Isabel
copiaren el modo de hacer enteramente perfecto el sacrificio de su amor
propio.
No
vio el Rey en su esposa ni la más leve señal de sentimiento: tanta tempestad
de ofensas no pudo turbar la serenidad apacible y risueña de su
angelical rostro; todo el hielo de sus desprecios no pudo entibiar
los fervores de su casto amor, ni se asomó a sus labios la queja para
desahogo de tantos sentimientos. Aun pasó a ejecutar mayores rasgos de
magnanimidad, como la que estaba en pacífica posesión de sí misma; sabía
qué nodrizas criaban a los hijos bastardos de su marido, y regalaba a
aquellas mujeres preciosas dádivas para que cuidasen de ellos con todo
esmero. Algunas veces solicitaba que le trajesen a su real cámara
aquellas criaturas, y las mimaba y acariciaba como a las suyas
propias.
Ardía
en el pecho de esta incomparable Soberana la caridad perfecta, que como reina
de las demás virtudes es la más liberal y se alarga con sus dulces afectos a
más de lo que debe, comunicando sus influencias al más indigno, y
contrastando con invencible vigor al odio, con lo que ahoga en
beneficios sus agravios. Nada de esto ignoraba el Rey, y estaba
pasmado y confuso viendo la inalterable paciencia y maravillosa
prudencia de su Isabel, y aun no sé si, bien hallado en la
destemplanza de sus pasiones, quisiera no verla tan insensible, y que se
explicase quejosa para tener algún pretexto en su obstinación; pues enseña la
experiencia que la justa queja de las mujeres en sus no merecidos
desprecios, irrita y no corrige la desatención de sus maridos.
Viendo
D. Dionisio que tanto cúmulo de agravios no hacían mella en la
constancia amorosa de su consorte, se halló corrido y acusado de su
propia ingratitud, y trató en consecuencia de restituirla enteramente
todo el amor que le había robado para empleos tan inferiores y tan
indignos. Vió la corte en su Rey una ejemplar
mudanza, porque no sólo abandonó sus diversiones, sino que reconociendo
los escándalos que había dado con su mal ejemplo, pasó a celar su
remedio con rigores y castigos. Así venció la Reina a la pasión más
obstinada de su cónyuge; debiéndose todo el triunfo a su paciencia, a su blandura
y agrado, con lo cual dejó a las mujeres casadas y ofendidas ejemplos y
remedios.
Otro
lance sucedió en su matrimonio, mucho más sensible, pues en el que dejo
referido se reduce todo el trabajo a los desaires y desprecios de su hermosura;
pero en el que ahora referiré, se tiró a mancharlos cándidos armiños de su
inocencia. Tenía la Reina elegido para su Limosnero a un caballero de suma
virtud, para que con todo secreto corriesen por su mano cuantiosas
limosnas con que socorría las necesidades de varios pobres
vergonzantes, entre los cuales contábanse algunas
personas principales; y para este efecto llamaba con santa sencillez al
dicho Limosnero para darle sus órdenes. Tenía el Rey un paje, el cual era
émulo de aquel Limosnero, y arrastrado de la poderosa fuerza de la
envidia, que es uno de los más horribles monstruos que pisan las
alfombras de los palacios, intentó la traición más fea que cabe en
pensamiento humano, para acabar de un golpe con su émulo y verter de una
vez toda la ponzoña de su endiablada pasión.
Buscó
ocasión de hablar a solas con el Rey, y muy misterioso y ponderado, le
dijo que callara de buena gana lo que no podía dejar de decir sin
faltar a la ley de su amor y lealtad; mas por
cuanto el temor de poner en su boca un nombre...—Y al decir esto, quedóse el muy infame dudoso y confuso, como si
apretaran su garganta con un dogal. —El Rey, que ya había entrado en recelo de
algún grave daño, todo sobresaltado mandóle que
se explicara presto con claridad. —Señor -dijo entonces el paje- la Reina, mi
señora, es santa, en lo que no puede haber duda; pero también tiene
sobrada bondad en dar lugar a que su Limosnero, que es hombre mozo, entre
en su aposento con tanta frecuencia, que da que pensar, y de ello se
murmura no poco en la corte; y entiendo que es de mi obligación dar este
aviso, para que V. M., con su gran prudencia y discreción, ponga remedio. —No
pudo la malicia confeccionar su veneno con mayor dulzura
Quedó
el Rey atónito con esta noticia, y siendo de natural ardiente y apasionado,
lo tenía andado todo para despertar en su alma los más rabiosos
celos. Obró la dorada píldora que le dio el fementido médico de honor con
tanta violencia, que tomó la resolución de quitar la vida al Limosnero de
la Reina con muerte atrocísima.
Con
poca reflexión que hubiese hecho sobre las inapreciables prendas de su esposa,
se hubiera apagado el incendio de sus iras; conociera que las inocentes
luces de su hermosura descubrían y alumbraban a la imagen de la soberanía para
que se le tributasen respetos y veneraciones, y que no podían alcanzar a
su eminencia groseros vapores de impuros deseos. Conociera que
aquella modestia llena de majestad, de cuyas virtudes había tocado
milagrosas experiencias, no daba lugar a que de ella se formase siniestro
juicio. Todo esto pudiera considerar si el furor de su pasión celosa pudiera
tener algún comercio con la razón.
El
siguiente día después de la horrible calumnia, fieramente atormentado de
sus turbulentas imaginaciones, salió el Rey a dar un paseo por el
campo, y al pasar por el puente de Coimbra, vió al sobrestante de unos hornos de cal que se
estaban quemando no lejos de allí, y llamándole aparte le dijo con
gran secreto: «Mañana muy temprano, al primer hombre que llegue a vos
diciendo que va de parte mía para que ejecutéis la orden que os tengo
dada, le arrojaréis al fuego, que así conviene a mi servicio, y a vos
os importa la vida la ejecución y el secreto.» Hecha esta impía prevención,
el siguiente día por la mañana temprano llamó al Limosnero de la
Reina, que era la víctima que tenía designada para el horroroso sacrificio
de su enojo y venganza, y dióle el recado para el
sobrestante de la calera.
El
inocente Limosnero trató de poner al instante en ejecución la orden del Rey; mas sucedió que al pasar por frente a una iglesia, oyó
la campanilla que tocaba a elevar la Hostia consagrada; entró a adorar al
Santísimo Sacramento y detúvose hasta que acabó la
Misa. Salieron sucesivamente con inmediación otras dos Misas en el mismo altar,
y el devoto Limosnero, que tenía hecho juicio que no importaba hora
más o menos para ejecutar la orden de S. M., las oyó entrambas. Impaciente
el Rey por saber el suceso, pareciéndole que había pasado tiempo sobrado
para el efecto, llamó al paje acusador y le mandó que a toda prisa se
llegase a los hornos de cal y supiese del sobrestante si había
ejecutado la orden que le había dado el día anterior. El hombre,
calzándose las alas de la ambición de agradar al Rey, que fueron las
de su desdicha, llegó presuroso a los hornos, en cuyo incendio halló
prevenido el castigo de su descarada calumnia, quedando convertido en
cenizas.
El
Limosnero de la Reina, habiendo oído sus Misas, fuese a los hornos, y dando
el recado de parte del Rey, le respondió el sobrestante que dijese a S.M.
que ya estaba servido. Volvió con la respuesta, y el Rey, que la
estaba esperando con ansia quedó pasmado cuando vio al Limosnero de la Reina
vivo, el cual llegándose a él besó respetuosamente su mano, y le dijo que el
sobrestante de la calera le había manifestado que ya quedaba cumplida su orden.
El Rey, lleno de turbación, comprendiendo perfectamente todo lo que
había pasado, díjole: «¿Pues cómo vos, habiendo
yo dado la orden esta mañana tan temprano, la habéis ejecutado tan tarde?»
El hombre con ingenuidad confesó la causa de su detención, diciendo que
por enseñanza de sus padres jamás había salido de las iglesias dejando
empezada alguna Misa, y que en la orden que le dio S. M. no le pareció que
había precisión alguna que le obligase a romper el hilo de su devoción.
Abrió entonces el engañado Príncipe los ojos a la luz del desengaño,
y reconoció los venerables juicios de Dios en apoyo de la inocencia de su
esposa, con el castigo del infeliz culpado, dispuesto con tan extraordinaria
providencia.
CAPÍTULO
V
MAYORES
TRABAJOS DE SANTA ISABEL EN EL ESTADO DEL MATRIMONIO
No
son en un Rey menos fieros ni menos peligrosos los celos de marido que los de
Estado: unos y otros tuvo D. Dionisio de Portugal, de la Reina su esposa; curó
el cielo los de marido con milagrosa providencia calificando la pureza, y ya
veremos a la Providencia no menos cuidadosa calificando su lealtad. D.
Alfonso, el príncipe heredero de Portugal, hijo de estos esclarecidos
reyes Dionisio y Santa Isabel, sobradamente ambicioso de mandar, se le
hacía que tardaba la herencia; e impaciente de esta demora, quiso
arrebatar a su padre la corona. Hubo entre padre e hijo muchas
y pesadas desavenencias, con gran dolor de la Reina madre, que sentía
en el alma que la desatención del hijo diese ocasión a los justos enojos
de su padre.
Puso
Isabel de su parte todas las posibles diligencias para reconvenir a las partes,
en cuyos daños y peligros le había de caber tanta parte entre dos
prendas, a que por los vínculos del matrimonio y de la
naturaleza debía su amor. Llegaron las desavenencias a términos de
tanta rotura, que intentó el Príncipe apoderarse por sorpresa de
Lisboa, metrópoli del reino; y aunque cauteló mucho sus depravados
designios, llegaron éstos a noticia del Rey su padre, el cual con más
segura cautela previno sus tropas para atajar el estrago de guerras
civiles con la prisión o muerte de su hijo por fuerza de armas. Con
estos propósitos llegó a un lugar llamado Lumiar,
poco distante de Lisboa, acompañado de su esposa. Ésta, a quien
no pudo ocultarse el militar aparato ni sus sangrientos y horribles fines,
reconociendo el riesgo fatal de su hijo, le dio cuenta secretamente de lo
que pasaba, para que se retirase y procurase desarmar los enojos de su
padre con la enmienda.
Sintió
el Rey el malogro de sus belicosos planes; y teniendo noticia de que doña
Isabel había dado el aviso al Príncipe rebelde para que se retirase,
la tuvo desde luego por sospechosa y parcial en los criminales intentos de
su hijo; y sin considerar que no atajar el daño amenazado fuera faltar a
las obligaciones de Reina, de madre y de mujer verdaderamente virtuosa,
concibió contra ella tan fiero enojo, que atropellando todos
los fueros de la razón y amor, la desterró y confinó en Alenquer, villa de la propiedad de la misma Doña
Isabel, quitándola todo el uso de sus rentas, y con orden expresa
de que no pudiese salir fuera de la villa, para lo cual le puso
centinelas que le noticiasen de sus movimientos.
Fue
este desaire y castigo injusto de la Reina, de sumo sentimiento y
escándalo para todo el reino, que como noticioso de sus virtudes
heroicas, no podía creer ni aún imaginar que pudiese haber dado causa
para que se le hiciese tan injuriosa ofensa; antes bien esperaban de
su santidad que ella sola con el celo de la paz, había de ser con
sus oraciones la que negociase el remedio de tantas calamidades como
se temían de una guerra civil, cuyos desastres padecen los mismos que
las provocan.
La
Reina, con soberana magnanimidad y paciencia inalterable, puso en ejecución
su destierro que tantas señas tenía de prisión, sin hallarse con voz
para la queja, aunque el dolor de los trabajos del público la
hizo verter muchas y preciosas lágrimas. No faltaron hidalgos, y de
los más principales, que en tono de compasión le aconsejaron que se
hiciese fuerte en alguno de sus castillos , ofreciéndola toda asistencia para
el desagravio de sus ofensas. Oyó Santa Isabel esta propuesta con
escándalo, y con severidad majestuosa les dijo: que la primera obligación
suya y de sus vasallos era reverenciar las órdenes del Rey su señor, cuyos
recelos y rigores tenían en el turbulento estado de las cosas presentes,
visos bien aparentes de disculpa, viendo en su hijo tan descubiertas
contra su respeto a la ingratitud, ambición y deslealtad, profanando los
sagrados de la naturaleza y la corona. Amonestóles que se sosegasen y no diesen oídos a las sugestiones y sediciosas voces de la
razón de Estado, cuando las de la razón natural dictaban que la obediencia
a los Príncipes era el móvil de los aciertos y de las seguridades.
Que descuidasen de su causa, pues ésta corría a cuenta de Dios, que veía
en su corazón el celo verdadero de la paz, que comprara de buena gana con
toda su sangre.
Admiraron
los hidalgos su santa y valerosa resolución; y la Santa, acompañada de sus
damas y otras mujeres virtuosas y de buen espíritu, se empleaba en
ejercicios espirituales y rigurosas penitencias, dirigidas todas a mover
la misericordia divina para que con mano poderosa apagase el
incendio formidable de las guerras civiles, de que ya se sentían con
horror las llamas.
El
Príncipe, orgulloso para obstinarse más en su ambición, se valía del pretexto
de los agravios de su madre; y escribiendo cartas a Castilla y a Aragón, solicitaba
los ánimos para engrosar el partido de sus parciales. El Rey, que no ignoraba
sus ambiciosas aspiraciones, levantó un poderoso ejército para
encontrarse con su hijo y reducir a una batalla campal toda la suma de
este negocio, cuya importancia no era menos que la de perderse un
hijo a la corona. La Santa Reina, viendo tan a los ojos el fatal peligro
de su esposo y de su hijo, hecha un mar de lágrimas, se daba a sí toda la
culpa de estos males, y le parecía que un tan grande azote era
castigo de sus pecados. La fuerza incontrastable del amor de Dios y el celo de
embarazar tantos males públicos, la puso en ánimo y resolución de salir de Alenquer, quebrantando la orden del Rey, para ponerse
a sus pies y pedirle perdón para su hijo, viniendo con él en decentes
partidos sin desdoro de la majestad.
Recibióla el Rey como no era de esperar; con muy grandes agrados, como el que
sabía la bondad de sus procedimientos en su prisión. La Santa, bañada en
lágrimas, se arrojó á los pies de su esposo, y éste, enternecido y amante,
la levantó en sus brazos y la sentó junto a sí para oír sus propuestas con
benignidad. Ella, con una discreción toda del cielo, sin tomar en la boca
ni aun levemente sus agravios, confesó al Rey toda la razón que tenía
para sus justos enojos, culpando en todo los torpes desafueros de su
inobediente hijo; conociendo que el medio más seguro de templar las
iras de su marido era no deslucir su razón dando su queja por justificada.
“Es
verdad, señor — decía, —que toda la razón está de vuestra parte; pero algo se
ha de disimular a un mozo mal aconsejado a quien los halagos de la
lisonja, los ardores de la mocedad y los humos de la ambición
tienen dementado, y en quien hoy la rebeldía es sin duda más miedo de
vuestro desagrado que obstinación. Demos, señor, que como está de
vuestra parte la justicia, esté también el buen éxito y suceso de esta
campaña: ¿será por ventura triunfo de vuestra grandeza y magnanimidad
la perdición de un hijo, con sangriento destrozo de vuestros vasallos? Yo
creo que la vana política del mundo hallaría coloridos para abonar esta
venganza; pero señor, en la política de Dios no cabe esta
abominación, y vuestra crecida edad y muchos desengaños os ejecutan ya
para que os apliquéis a la política del cielo, perdonando ofensas y dando
ejemplo de cristiana caridad, y a que despreciéis el qué dirá el mundo;
pues fuera indigno de vuestro nombre el que os dejarais avasallar por vuestros
resentimientos, ejecutando venganzas y manchando en los últimos períodos
de vuestra vida, con torpe borrón, vuestra gloriosa memoria”.
Decía
esto la Reina con tal eficacia y con tan abundantes lágrimas, que el Rey,
enternecido y lleno de persuasión por la fuerza de sus razones, la
contestó: “Señora: yo soy Rey, y soy padre de mi hijo: como
padre puedo disimular las ingratitudes de un hijo desatento; pero
como Rey no puedo perdonar las rebeldías de un vasallo desobediente. Imágenes
son de Dios los Reyes en la tierra; y Dios, que es Supremo Rey, perdona y
da su gracia al que se humilla arrepentido, y resiste y castiga al que se
obstina soberbio. Sabe Dios, señora, que deseo perdonar a este
desalumbrado mozo, porque conozco que de castigarlo con el rigor de las
armas, si resultare el que la Majestad quede satisfecha y airosa, han de quedar
la paternidad y la naturaleza lastimadas. Reconvenid vos, señora, a
vuestro hijo, para que venga a la razón y a la obediencia, que tendrá
segura mi piedad, pues hoy se me pide lo mismo que deseo; y espero de
vuestras eficacias y de vuestra virtud que venzáis la dureza de vuestro
hijo, para que veamos ambos el logro feliz de nuestros deseos”
Quedó
con esta respuesta la Reina consolada; partiendo sin demora a verse con su hijo
para tratar de ajustes y apagar el horroroso incendio de las guerras civiles
que tenían en dudosa suspensión a los reinos vecinos. Salió, pues, la
Reina de Coimbra, para verse con su hijo en
Pombal, donde tenía acampadas sus rebeldes tropas. Fue recibida con
grande regocijo de los más, que se mantenían declarados por el empeño
y deseaban ver algún resquicio para la paz, escarmentados ya y pesarosos
de los funestos efectos de la guerra.
Vióse a solas la Reina con el Príncipe, y afeóle las
ingratitudes y desafueros, extrañando que en un espíritu generoso hubiesen
cabido pensamientos tan inicuos, empeñándose en empresas tan infames
como querer arrebatar a su padre la corona con violencia, y entrar a
empuñar el cetro por insultos, a lo que le tenía por herencia
legítimamente destinado el cielo. Con muchas y eficaces razones le dio a
conocer la fealdad de su error, y habiéndole convencido el entendimiento,
entró a ganarle la voluntad, para que diese a su padre la obediencia,
se restituyese a su gracia, y gozando las dulzuras de la paz, alegrase a
todo el reino, cuyas inquietudes eran el escándalo y la fábula de Europa,
y cuyos estragos ponían a Portugal en términos de venir a ser sangriento
despojo de sus enemigos.
Habló
también a los hidalgos del séquito del Príncipe, ofreciendo a todos perdón
de parte del Rey, y que daría a perpetuo olvido todo lo pasado
admitiéndolos a su gracia. Logró este animado iris del cielo de la Iglesia
sus benignas influencias, poniendo en paz y serenidad a todo el reino. Los
ajustes de la paz fueron éstos: «Que el Rey diese Coimbra, Montemor y la fortaleza de Sedo Porto al Príncipe,
y que el Príncipe hiciese al Rey homenaje de estas tierras; que
dejase las armas y despidiese a sus parciales, a los cuales perdonaba
y admitía a su gracia”. El Príncipe, en presencia de su madre y
de los hidalgos, habiendo venido en todos los tratados, hizo juramento
solemne en el altar de San Martín de Pombal que, so pena de
ser tenido por traidor, de la maldición de Dios y la de su padre,
juraba que le serviría y obedecería siempre; que no admitiría en
su compañía y séquito a hombres facinerosos, y que solicitaría
prenderlos para entregarlos a las justicias reales que castigasen
sus delitos.
El
Rey, a quien se le había dado cuenta de los ajustes, salió de Coimbra para Leyria, en cuyo
punto hizo también solemne juramento, en el altar de San Simón, de
cumplir enteramente todo lo que tenía prometido, así en los intereses
ofrecidos al Príncipe, como en el perdón de todos sus secuaces. Hechos
los ajustes y jurados, partió la Reina a Leyria,
acompañada del príncipe su hijo y de un hermano suyo bastardo, llamado
don Pedro, y todos ellos, juntamente con los hidalgos, besaron la mano al
Rey, el cual los admitió a su gracia con grandes demostraciones de agrado.
Tan
dichoso fin tuvo el formidable aparato de estas sediciones civiles. Calmó la
tormenta de insultos, celos, desconfianzas y atrocidades en que zozobraba
la quietud pública: debióse su serenidad al iris de
paz de su santa Reina, que con el blando rocío de sus lágrimas apagó
tan perniciosos incendios.
Estos
son los infortunios que padeció esta mujer santa en el decurso de su
matrimonio. No sé que otra alguna entrase en
este estado con caudal más opulento de buenas prendas, para gozar con
felicidad y sin susto de sus castas delicias; y quiso Dios gustase los
sinsabores que suelen turbar más su quietud y sosiego. Era hermosísima y
por extremo discreta, entendida y agraciada; pero tan encantadoras
cualidades padecieron desaires y desprecios. Era santa, y en la
castidad conyugal purísima; pero su opinión padeció calumnias. Era
amante de su esposo y fidelísima a su Rey; pero su amor y lealtad padecieron
sospechas. Triunfó de los desprecios de su incomparable hermosura con
su mansedumbre y tolerancia; venció con virtud milagrosa las calumnias de
su opinión, y desvaneció con la verdad de su santo celo las sospechas
de su lealtad, saliendo de tantas tribulaciones como sale el oro del
crisol; más puro, más acendrado, más precioso y más digno de toda
estimación.
CAPÍTULO
VI
ORACIÓN,
HUMILDAD Y LIMOSNAS DE SANTA ISABEL
Una
de las cosas que en la vida mística y espiritual conducen más para llegar al
estado de la perfección, es el buen orden y prudente disposición de los
ejercicios virtuosos, que no pocas veces, por la confusión con que se
ejecutan, vienen a malograrse; son como las rosas y otras flores que,
sueltas del lazo que las aprisiona en artificioso ramillete, fácilmente se
deshojan, se pierden y marchitan, cuando unidas se conservan en su
fragancia y hermosura.
La
reina doña Isabel, en quien la prudencia estaba tan anticipada a la edad, luego
que se acabaron los festejos de su boda, en cuyos ruidosos aplausos del
mundo no perdió de vista los importantes cuidados del cielo, dio orden en
Palacio para la distribución de sus espirituales empleos, señalando para su
ejecución las horas más convenientes y oportunas. Las mañanas las
gastaba en el oratorio de su real capilla, en cuyo ornato y aseo tenía
puesta mucha costa en preciosas alhajas, mucho cuidado en artificiosas flores,
sirviéndose de las decencias del culto divino para incentivos de la
devoción.
Luego
que entraba en su capilla, rezaba, puesta de rodillas, Maitines y Laudes
del Oficio Mayor. Asistía después a una Misa cantada, de música
excelente, que tenía ajustada para este intento .Al Ofertorio de la
Misa hacia siempre su ofrenda, más o menos preciosa, en proporción de la mayor o menor
celebridad de los días. Acabada la Misa, esperaba al sacerdote puesta de
rodillas a que la diese a besar la mano, y le pedía con humildad profunda
que la diese su bendición.
Rezaba
después las Horas Menores, el Oficio de difuntos, los Salmos
Penitenciales y sus particulares devociones de los Santos. En estos
santos ejercicios y en oración mental gastaba toda la mañana hasta la hora
de sentarse a la mesa, si alguna ocupación precisa no interrumpía esta
devota tarea. Por las tardes asistía a las Vísperas, y si no
tenía particular ocupación, quedábase recogida
en Dios, en quien tenía puestos sus afectos y cuidados, con olvido
del mundo.
Siendo
una criatura tan pura y tan dedicada al cultivo de las virtudes, era su
humildad tan profunda y el concepto que tenía hecho de sí tan bajo, que no se
atrevía a frecuentar el santo Sacramento de la Eucaristía, y, en tres solas
festividades del año comulgaba dando a su ansioso espíritu este consuelo,
y teniendo todo el resto del año sacrificados sus deseos a la reverencia
de tan alto y soberano Sacramento, privándose de sus dulzuras y
suavidades, aterrada con el temor de su indignidad. Tanta cobardía en
tanta pureza, es otra tanta acusación de aquellas almas que con poco
caudal de virtudes, entran intrépidas en el sagrado comercio de la Comunión
cotidiana.
No
condeno la frecuencia, que con las debidas disposiciones atesora gracia;
pero en un ejemplar tan eminente como el de esta Reina, propongo la
suma reverencia y temor santo que debe tener quien llega frecuentemente a
la sagrada Mesa del Sacramento, en cuya presencia están con reverente
encogimiento los más puros espíritus. Las conveniencias y los peligros que
surgen en este punto crítico y muy dificultoso, ahí quedan al
arbitrio de confesores doctos, para cuya acertada dirección dejó el
apostólico celo del santo Pontífice Inocencio XI reglas bien seguras.
Del intento presente sólo es el que se vea que como la frecuente Comunión
ha sido en muchos Santos muy loable, lo ha sido también en otros el
reverente encogimiento y temor humilde con que se han abstenido de tan soberano
bien; con que teniendo los unos y los otros ejemplares tan sublimes a que
ajustarse, caminan seguros a la perfección, acomodándose a los
particulares impulsos de su espíritu.
Santa
Isabel no frecuentaba la Comunión, pero la confesión la frecuentaba
mucho: para llegar a la Mesa de la Eucaristía, se sentía indigna;
para el Sacramento de la Penitencia, se tenía siempre por pecadora. En el
de la Eucaristía gozaba dulzuras y consuelos; en el de la Penitencia tenía
dolor profundo y vertía lágrimas, y dejándose llevar del peso y genio de
su humildad, sacrificaba en reverencia de la Eucaristía las dulzuras de su
consuelo, y elegía en la Penitencia las amarguras de su dolor.
Para
la oración mental, en cuyo ejercicio tenía experimentada su importancia, a
fin de avivar en el corazón la llama del amor divino, tenía señaladas
horas en la soledad de su oratorio, dando al olvido todas
aquellas cosas del mundo que no sirven para los desengaños del alma. Era
la oración un espejo fidelísimo en que se miraba cuidadosa aun para
registrar las más leves imperfecciones para evitarlas; y cuidando de la
hermosura y pureza de su conciencia, aplicaba para su ornato las
joyas de las virtudes. Aterrada en el abismo de su propio conocimiento, tenía
de sí sumo desprecio y sentía ser la criatura más ingrata del mundo, pues habiendo Dios alargado
su poderosa mano en tantos beneficios, parecíale que faltaba en su correspondencia, y casi peligrara en el escollo de la
desconfianza, si con fe vivísima no se asiera a las aldabas de la infinita
misericordia del Todopoderoso.
De
la profundidad y bajeza de este desprecio de sí misma, la levantaba el Señor al
conocimiento de su bondad inefable, subiéndola por la escala visible de la
Humanidad pasible del Verbo encarnado. Los excesos amorosos de este Señor
en su Pasión y Muerte eran el tesoro de su memoria, la tarea de su
entendimiento y el imán poderoso que arrebataba los afectos de su voluntad
Tuvo el don de lágrimas en grado eminente; estilo y lenguaje
corriente con que se explica un corazón amante. Era la ternura de su
llanto una celestial lluvia cuyo riego fecundaba el pensil ameno de
su alma, en que las virtudes, flores de santos ejemplos, atraían con
su olor y fragancia los corazones a Dios, y con frutos admirables de
bendición enriquecía su alma y purificaba más y más su conciencia.
Dolor
y amor eran los dos manantiales de las vertientes de sus ojos; el dolor de
las ofensas de su Amado, la obligaba a humedecer con las aguas de su
llanto el Real solio y delicioso lecho; el amor, con la lentitud
de su fuego, daba alambicada por los ojos una quinta esencia de sus
finezas. ¡Dichosa mujer, que supo hacer preciosas sus lágrimas con tan
noble y soberano empleo, cuando en otras su inútil desperdicio tanta pena
les ha negociado en ésta y en la otra vida!
Enamorada
de la Cruz, llave maestra que franquea las puertas del cielo, se sentía
con ansias muy vivas de padecer por Cristo, sabiendo que en tanto sería
cierto su amor, en cuanto por la imitación de sus penas copiase en su
corazón la imagen de su Amado. En las Cuaresmas, tiempo que consagró
la Iglesia a la provechosa consideración y reverente culto de la Vida,
Pasión y Muerte de Cristo, Señor nuestro, hacía algunos ejercicios penales
más que los comunes, ocultando debajo de sus preciosos ornamentos ásperos
cilicios, y haciendo rigurosos ayunos a pan y agua. Los viernes, con
licencia del Rey su esposo, daba de comer en sus habitaciones a doce
pobres, a quienes servía a la mesa con humildad muy afable todos
los platos; y al despedirlos les daba vestido y calzado y alguna
limosna en dinero.
Sucedió
cierto día que uno de estos pobres, sobradamente importuno, se resistía a salir
de la sala del convite, malcontento de la limosna recibida: instaba el
portero para que saliese, y viendo su necia porfía, arrebatado de la
cólera le dio con un bastón en la cabeza, haciéndole una pequeña
herida. Levantó el herido la voz en lastimosas quejas que, oídas por la
Reina, la penetraron el corazón y salió a saber la causa. Viendo
al triste hombre bañado en sangre, ofendida de la sinrazón del portero,
con aquel enojo que es virtud, y no floja, en los Santos, lo despidió en
el acto del servicio de Palacio. Acarició al pobre herido, y registrándole
la herida le restañó la sangre, y por sus mismas manos se la curó
aplicándole una clara de huevo; después de lo cual le dio una gruesa limosna,
despidiéndole con mucho agrado y no sin lágrimas de compasión.
Pasó
la Santa aquella noche con mucho desvelo, ocasionado por la solicitud del
estado del herido, y muy temprano por la mañana dio orden para que supieran
cómo estaba de su herida. El aviso fue que el herido estaba enteramente
curado. Algunos escritores califican esta tan repentina sanidad de
milagrosa; pero en mi juicio todavía es más admirable la aplicación de la
medicina que la pronta salud, pues no es dudoso que la misericordia de la
Reina en todas sus circunstancias es una maravilla de la misericordia.
El
Jueves Santo, siguiendo el ejemplo de las humildades de Cristo en el
Lavatorio, prevenía doce mujeres muy pobres y enfermas, y a un sacerdote
pobre, en representación del Salvador y sus doce Apóstoles. Esta función
la ejecutaban en su oratorio, asistida de sus damas que le administraban el
agua y toallas para lavar y enjugar los pies, en cuya limpieza ponían
harto caudal sus ojos, derramando muchas lágrimas. Sucedió en una de
estas funciones, ser elegida entre las doce pobres una mujer que tenía un
pie comido de un cáncer y lleno de asquerosas llagas. Dio a la Reina el
pie que tenía sano para que lo lavase, y retiró el malo. No pasó la Santa
por este retiro; mas la enferma, que tenía para
hacerlo, entre otras razones, la del horror que podía ocasionar a la Reina
su podrido cáncer, y el temor de los dolores que podían causarla el
contacto de ajenas manos, se resistía; pero hubo de ceder a
la autoridad de quien la mandaba, asegurándola con caricias que la lavaría
con tiento y atención para no darla molestia.
Descubrió
la pobre el pie comido del cáncer hasta los huesos; los nervios heridos y
asquerosos, los dedos desencajados de sus coyunturas, y todo él bañado en
sucias y nauseabundas materias; era, en una palabra, aquel pie un
informe monstruo, cuya fealdad ponía horror a la vista, y cuyo mal olor
era tormento del olfato. Las damas y criados confidentes que
asistían, huyeran de buena gana de la presencia de aquel espectáculo, a permitirlo
la piedad de la Reina, en cuyo pecho hizo mayor impresión la lástima del trabajo
ajeno, que en su delicado estómago las bascas del asco propio. Tomó el pie entre sus manos con gran blandura, y con
singular afecto lo lavó y enjugó vertiendo copiosas lágrimas: aplicóle luego sus labios, y en lo más horroroso de
las llagas repitió sus ósculos, con gran júbilo de su espíritu y
fervorosos afectos de su santo amor.
Cubrió
luego el llagado pie, consolando a la paciente, como si ésta hubiese
experimentado muchos dolores en este sacrificio y no hubiese sentido, por
el contrario, grande alivio en su mal; dióle mucha
mayor limosna que a las otras, porque ésta había dado más materia a
su misericordia y merecimiento, y con afabilidad suma las despidió a
todas.
Al
punto que llegó a su casa la acariciada enferma, sintióse con entera sanidad, y vio libre su tan lastimado pie del
horroroso cáncer, y sin cicatriz ni señal alguna de las pasadas
llagas, confesando en clamorosas voces que desde el punto en que la Reina
la tocó con los labios, calmaron todos sus dolores. Este milagro fue muy
celebrado de teólogos y de políticos; de teólogos, reconociendo virtud
sobrenatural en la sanidad repentina; de políticos, porque éstos tendrían por
milagro que quien entró en palacio con mal pie, saliese con tan buen pie
de palacio.
Los
Viernes Santos asistía nuestra Santa a todos los Divinos Oficios; y es excusado
el decir, que su atención a las melancólicas ceremonias con que la Iglesia
representa la tragedia de la muerte de Redentor, era devotísima de
singular edificación para cuantos lograban ver su actitud extática y celestial.
Estos días se desnudaba de todos los ornatos de la majestad, y vestía
humildes ropas de lana, de color ceniciento, sirviéndose de ellas como de
luto para asistir a las exequias de su Amado. En la profunda consideración
de misterios tan dolorosos, herida su alma con el dardo de la
compasión, se asomaba en lágrimas a sus ojos para explicar sus
sentimientos. Era para los que la miraban tan llorosa y afligida, un
espectáculo ejemplarísimo de compasión y de humildad.
Estos
días, por las tardes y noches, hacía compañía a María Santísima en su triste
soledad, y considerando que el doloroso sacrificio que esta inocentísima Virgen
y gran Señora hacía de su amor al Eterno Padre era ocasionado de las
culpas del linaje humano, se afligía como parte en este sacrificio;
y humillada en la presencia de la Inmaculada Madre de Dios,
confesándose culpada en sus desconsuelos, pedía a Su Majestad le alcanzase
de su precioso Hijo dolor verdadero de sus pecados, para que en ella se
lograse el infinito valor y tesoro inestimable de su sangre. Esta misma
petición hacía por todos los pecadores, y muy especialmente por el
Rey su consorte, que en el tiempo de sus devaneos tenía atormentado su
amante corazón con los temores de su peligro.
CAPÍTULO
VII
MISERICORDIA
DE SANTA ISABEL CON LOS POBRES Y LARGUEZA LIBERAL EN OBRAS PÍAS Y FUNDACIONES
DE CONVENTOS.
No
sé que entre las obras humanas de esfera natural haya
alguna más noble, más hidalga ni más santa, que la de socorrer la necesidad del
pobre; corregir con la liberalidad la miserable fortuna del menesteroso.
Pero ¿cómo no será la más noble y más santa, si es obra de la virtud de la
misericordia, a quien la caridad, reina de las virtudes, tiene más a mano
y más a su disposición para comunicar al prójimo las dulzuras de su amor?
Sóbrale a la misericordia lo que tiene de virtud para ser amada y bien vista
por su genial empleo de favorecer y patrocinar al afligido, cuya miseria
atormenta los corazones de quienes la ven padecer con el torcedor de la
compasión, y de lástima también, si se halla sin manos y medios para su
remedio.
La
misericordia tuvo en el caritativo pecho de Santa Isabel su asiento y su trono,
y entre sus virtudes morales pudiera pretender la corona. Tuvo mucho caudal de
riquezas, pero aún no el bastante para apagar la sed ardiente de sus
piedades; y de la codicia del dinero infamada de viciosa, supo
hacer virtud, deseando tener más para dar al pobre, y no para tener más.
No se tenía por señora de sus bienes, sino por depositaría de Dios,
que se los había entregado para que los repartiese con fidelidad a los
pobres, a quienes miraba como acreedores que debía socorrer de
justicia para no quedar culpada de infiel. Conoció el Rey esta propensión
de su esposa de tener riquezas para dar muchas limosnas, y siendo él
de corazón magnánimo y muy generoso, además de las gruesas rentas que la
consignó en su dote, le alargó otras muchas más para desahogo de su
misericordia y para tener parte en su merecimiento.
La
discreción y prudencia con que usaba de esta virtud, era admirable: tomaba
secretos informes de las personas que padecían necesidad, y si eran nobles
que embarazadas con el empacho de pedir tenían sepultada su pobreza en el
silencio, les daba socorros con mucha cautela y secreto, porque
gozasen del beneficio sin la desairada costa de la vergüenza. A los hijos
de caballeros pobres les tenía asalariadas escuelas en su
palacio, para que, instruidos en las habilidades pertenecientes a su
estado, tuviesen decente salida para hacerse hombres. Si tenía noticia de
alguna doncella pobre y hermosa, en quien podía la pobreza inducir
peligros a la castidad, la daba para que se casase dote competente,
según su calidad, y en estas bodas gustaba de que la novia fuese
tocada de su mano.
Si
sabía de alguno o alguna que hubiese bajado de próspera fortuna a miserable
pobreza, tenía gran compasión, y socorría con larga mano su miseria. Criaba en su mismo palacio doncellas huérfanas, y cuidaba mucho de su
buena educación, casándolas a su debido tiempo: y el día de su boda las
aderezaba de su mano, y las prestaba algunas de sus joyas para que
saliesen con lucimiento; y porque con la vida suya no se acabase
esta obra piadosa, habiendo fundado en su convento de Santa Clara una
memoria para dotar doncellas huérfanas nobles, dejó al convento por su segundo
testamento parte de sus joyas, con la pensión de que en las bodas do
estas huérfanas se las prestasen las joyas el día de sus desposorios.
Cuando
salía de palacio era innumerable el concurso de pobres que seguían sus
carrozas, cuyos clamores, socorridos con la limosna, paraban en vítores y
aplausos. Finalmente esta Santa es uno de los ejemplares grandes de limosna que
ha tenido la Iglesia, y la que con la gloria de sus piedades ilustró el bien
imitado y bien desempeñado nombre de Isabel, que se le impuso en reverencia de
la muy caritativa Santa Isabel, reina de Hungría, su abuela.
Con
los enfermos pobres en que veía su compasión duplicados títulos para
socorrer su indigencia, se explicaba todavía más liberal su piedad.
Visitaba los hospitales, y sin melindre se acercaba a las camas; se
informaba de sus achaques, compadecíase de sus dolores,
los confortaba con la dulzura de sus palabras, exhortándolos a la
paciencia, y los dejaba regalados y contentos, y no pocas veces sanos
o mejorados en su salud. Entrando un día en el monasterio de Chelas,
en Lisboa, visitó en la enfermería a sor Margarita Freyre, que estaba
desahuciada de un tumor que tenía en los pechos, que llaman zaratán,
el cual, habiendo llegado a los términos de supuración, la tenía
atormentada con acerbos dolores, y sin esperanza de remedio. Compadecida
la Santa Reina de la mocedad y trabajo de la pobre religiosa,
la acarició mucho, y tocándola el tumor, con el pretexto de
informarse del mal, al contacto de su mano libre de sus dolores y con perfecta
sanidad, habiéndose resuelto instantáneamente el tumor. No pudo ocultarse
este milagro, aunque se había hecho con tan discreto disimulo, y sacó por
precio de su prodigiosa cura, mucha mortificación su humildad. Otro
tanto sucedió en su palacio, visitando a una de sus criadas, llamada doña Urraca Páez, que estaba enferma con mortales accidentes,
y tocándola, aunque con mucho disimulo
con las manos, la dejó con
perfecta salud.
No
se estrechó la magnanimidad de su corazón en las márgenes de sus limosnas,
aunque habiendo sido muchas y tan cuantiosas, parece que pudieran haber apurado
el caudal de sus rentas; por lo cual era voz común que se multiplicaban en sus
manos las riquezas, como en las de Cristo Señor nuestro el pan y las
viandas que fueron en el desierto hartura de cinco mil necesitados hambrientos.
En lo que se manifestó su magnificencia verdaderamente regia y religiosa fue
en las majestuosas fábricas que a honor de Dios y de los Santos levantó a
expensas propias, padrones ilustres en que hoy se conservan gloriosas sus
memorias; aunque su liberalidad desinteresada y su
humildad despreciadora de vanos aplausos, tomó por su cuenta algunas
fábricas de obras pías, que empezaron otros y no pudieron concluirlas, o
porque les faltó el caudal, o porque se les acabó la vida.
Asi le sucedió con el convento de Almoster, villa
distante dos leguas de Santarén, de monjas Bernardas,
que tenía empezado a fundar doña Berenguela de Ayres, noble matrona,
la cual estando a la muerte con gran sentimiento de no poder ver perfecta y
acabada su fundación, la encomendó a la Santa Reina, y ésta amplió
notablemente el edificio a expensas propias; adelantó las rentas,
favoreció mucho a las Monjas, y dejó perfecta la obra, queriendo que toda
la gloría fuese de la fundadora, y no
permitiendo que
quedase de su memoria ni un leve vestigio. Esto mismo sucedió en la propia villa con un hospital de
niños expósitos, fundación de un Obispo de Guardia, que
por su muerte había quedado imperfecta. Viendo la Santa Reina tan piadosa
memoria malograda, tomó a su cargo, no sólo el renovarla estando ya casi del
todo perdida, sino aumentarla en edificio y dotaciones; y la que empezó por
número limitado de niños expósitos, la extendió a todos los que hubiese en
la comarca de Santarén.
Era
este hospital delicia de su corazón compasivo: gustaba mucho de que las
amas fuesen con los niños a palacio; las regalaba generosamente, y se
divertía con la inocencia de los niños, a quienes acariciaba con ternura de
madre. Tan luego como los veía crecidos, mandaba que los aplicasen a
oficios, según los genios, y dejó renta separada, en el hospital para que
los curasen enfermos, diciendo que la casa a quien conocieron por madre,
era justo cuidase de su curación.
Donde
descolló con eminencia la real y religiosa magnificencia de esta
generosa Reina fue, en la suntuosa fábrica y opulenta dotación del real
monasterio de Santa Isabel de Coimbra, de Monjas
de Santa Clara. Dio principio a esta fundación doña Mayor Díaz, doncella
nobilísima que, despreciando las vanidades del mundo y delicias de la carne,
para conservarse segura en su entereza virginal, eligió el entrar en el
convento de Monjas Canonesas Regulares de San Agustín de Coimbra. Aquí hubiera hecho profesión, si los parientes, que
eran muy poderosos, arrastrados de los intereses que esperaban de su
hacienda, que era muy pingüe, no hubieran hecho fuerte oposición a sus
intentos. Cedió a sus ruegos e instancias cuanto a no ser religiosa en
aquel convento, pero no quiso ceder cuanto a salir de él, contentándosé con vivir en compañía de aquellas vírgenes,
vestida con su hábito; habiendo hecho solemnes y auténticas repetidas protestas,
de que quedaba en su omnímoda libertad para disponer de su persona y bienes,
como la que ni era profesa, ni tenía voluntad de profesar.
Pasados
pocos años en que, o ya habían faltado los parientes en cuya
contemplación y obsequio no había profesado, o porque ya se había
aplacado la codicia de su hacienda, tuvo inspiración particular de fundar
un convento de Monjas Clarisas con advocación de Sarita Isabel de Hungría,
de quien era muy particular devota. Comenzóse la
fábrica con mucho calor, y creció en breve tiempo, porque el caudal para los
gastos era muy copioso y lo tenía muy a mano. Teniendo ya la iglesia,
claustro y mucha parte de las viviendas hechas, los Canónigos Regulares de
Santa Cruz de Coimbra pusieron pleito a la obra
y embarazaron el progreso de la fábrica, diciendo que doña Mayor Díaz
era monja profesa de Canonesas Regulares, y que no podía disponer de
sus bienes, teniendo el dominio la Religión. Este litigio fue muy ruidoso,
y ocasionó a la fundadora hondos pesares, que, a juicio de muchos, quebrantaron
su salud y apresuraron su muerte.
Quedó
el pleito pendiente y muy dificultoso su ajuste, porque estaba la parte
contraria muy asida a los intereses; pero la Reina puso mano en el asunto, y
quedaron todas las dificultades allanadas, aunque no sin grandes
sacrificios pecuniarios. Hecho el ajuste y convenidas las partes, tomó la
Reina a cuenta suya la conclusión de la fábrica y fundación, gastando de
sus rentas mucho caudal. Amplió la vivienda con majestuosa suntuosidad y
hermosura, y cuando la vio perfecta en lo material, trató de
perfeccionarla en lo espiritual. Para este efecto negoció con los poderosos
ruegos de su grandeza, con el Ministro Provincial de la provincia de Santiago,
que la diese fundadoras del convento de Santa Clara de Zamora, célebre en
España por su santidad. Ofreció el Provincial, condescendiendo gustoso a
su devoción, nueve monjas de las más selectas del dicho convento de
Zamora, a las cuales condujo él mismo, en compañía de otros religiosos
graves, hasta Coimbra, con gran decencia y comodidad
La
Reina, avisada del día que llegaban, las salió a recibir acompañada de la
infanta doña Brites, o Beatriz, con la más
lucida porción de la grandeza de la corte. Recibiólas con
grandes demostraciones de amor, y las acompañó hasta dejarlas en posesión
de la clausura del convento, donde tenía prevenido todo lo más necesario
para su descanso y regalo. La vez primera que entró la comunidad ya
formada, a comer con las fundadoras en refectorio, la santa Reina y la infanta
doña Brites sirvieron las viandas a la
mesa, haciendo con esta ejemplarísima humildad más sublime su
soberanía.
A
un lado del convento fundó un hospital para treinta pobres honrados, quince
hombres y quince mujeres, partida en dos mitades la vivienda y sin comunicación
de una parte a otra. Erigió este hospital en reverencia de su abuela Santa
Isabel, reina de Hungría, y obtuvo Bula de Juan XXII para que tuviese un
Capellán con toda la autoridad de Párroco, que administrase a los
expresados pobres todos los Sacramentos, y los enterrase sin dependencia
alguna del Ordinario.
Frente
del convento y hospital susodichos levantó un suntuoso palacio para su
vivienda, por el consuelo grande que tenía en la cercanía de sus Monjas y
en la asistencia de sus pobres. En su testamento hizo donación de
este palacio al convento, con cláusula expresa de que nadie pudiese
habitar en él, fuera de los Reyes, Reinas o Infantes, cautelando las
molestias que de vecindad menos soberana podían ocasionarse á las Monjas, Dejó también el hospital al convento,
no cuanto al dominio, sino cuanto al gobierno, con plena autoridad a
las Abadesas de administrar toda la hacienda, nombrar Capellán y señalar los
pobres, como también quitarlos cuando pareciese necesario.
Estando
embebida en esta fábrica, que era tan de su gusto porque era toda de su
devoción, la sucedió que llevando en el enfaldo unas monedas de plata para
darlas a los oficiales, la encontró el Rey, y preguntando qué era lo que
embarazaba el enfaldo, contestó que unas flores, y queriendo registrar
el Rey, halló ser así. Tuvo para decir que eran flores aviso del
Señor, que podía hacer aquella transformación maravillosa, para excusar el
enfado que tendría el Soberano si viera que la Reina llevaba dineros para los
peones; porque siendo D. Dionisio muy majestuoso en sus acciones, sintiera
mucho ver en su esposa humildades poco dignas de la Majestad, aunque tan
del genio de su virtud. Un prodigio semejante la sucedió también a
su abuela Santa Isabel de Hungría, de quien con el nombre copió la
santidad y los milagros.
En
la ciudad de Coimbra levantó asimismo una casa para
recogimiento de mujeres convertidas donde pudiesen con buenos ejemplos
lavar la mancha de sus escándalos. Con el celo ardiente de que Dios no
fuese ofendido, les ponía ministros eclesiásticos ejemplares, que las
confirmasen en sus buenos propósitos y las enseñasen el camino del ciclo,
exhortándolas a la perseverancia y dándoles con larga mano para que
pasasen la vida con conveniencia en el reclusorio. Aquí estuvieron algunos
años con edificación y ejemplo, y viéndolas perseverantes, las trasladó a
otra población llamada Torres Novas, con rentas competentes;
mudanza que motivó la delicada compasión de la Santa, la cual, viéndolas
buenas y arrepentidas, le dolía que tuviesen tan a los ojos la infamia de
sus pasadas torpezas; y quiso ponerlas donde, no siendo conocidas, viviesen
más consoladas. En la misma ciudad de Coimbra fundó
otro Recogimiento de mujeres pobres honradas, a quienes la vergüenza de
pedir limosna hacía mayor su necesidad.
CAPÍTULO
VIII
FUNDACIÓN
ADMIRABLE DEL TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO, QUE LA REINA ISABEL HIZO EN ALENQUER.
De
la villa de Leyría, donde, según dijimos en el
capítulo quinto, se ajustó la paz y concordia del rey D. Dionisio con su hijo
el infante D. Alfonso, dicha y felicidad debida a las influencias del santo celo
de la reina Isabel, pasaron los monarcas a la villa de Alenquer,
feudo do tal de aquella Santa. Hallábase ésta gozosísima con
el triunfo de la paz, y empleada toda en dar gracias de tan soberano
beneficio al Padre de las lumbres, de cuya divina bondad procede todo don
perfecto. Con la memoria de este gran bien, teniendo lleno de júbilos su amante
corazón, calmó la inquietud de sus potencias en el descanso de un dulce
y apacible sueño. Apareciósele estando dormida
el Espíritu Santo, y la dijo que sería muy de su servicio y agrado que, en
honra y culto de su nombre, fabricase en aquella villa un suntuoso templo.
Despertó la Santa con gran dilatación de su espíritu, y con ansiosos
deseos y firmes propósitos de poner en ejecución el aviso y mandato
del Divino Espíritu.
Bien
conocía que hay sueños que son fábulas que compone la fantasía en la monstruosa
trabazón de diversas especies que derramaron en ella los sentidos; pero también
sabía que hay sueños que son oráculos en que Dios manifiesta a veces el
beneplácito de su voluntad, y por los extraordinarios efectos que éste causaba
en su alma, de amor, de ternura y devoción, no pudo dudar que fuese
aviso del cielo, lo que sin estos efectos pudiera ser ilusión de la
fantasía. Quedó despierta todo el resto de noche, pero con una
quietud toda celestial, en que su alma se gozaba en delicias del amor divino,
ansiosa de ofrecer al Espíritu Santo el sacrificio de dar ejecución a su
santísima voluntad.
Las
impaciencias de su santo amor la obligaron a que dejase el lecho al despuntar
con sus primeras luces la aurora. Dio orden para que llamasen a uno de sus
Capellanes que le celebrase la Misa, en la cual y en la oración que
tuvo después de ella pidió al Señor, que pues sabía la pureza de su
intención y los deseos que tenía de obrar lo mejor, a mayor honra y
gloria suya, la diese luz para el acierto en la fábrica que intentaba hacer
del templo en culto del Espíritu Santo. Salió de la oración, y mandó
que llamasen a los alarifes y maestros de obras para comunicar con ellos
su intención y conferir sobre la idea de su obra.
Vinieron
éstos, y la Santa les dijo que intentaba hacer una iglesia en tal sitio, y que
los había llamado para que le registrasen y viesen si el lugar era a
propósito; y que, en caso afirmativo, desde luego empezasen a abrir
zanjas y convocar maestros y oficiales que diesen calor a la obra con la
mayor brevedad posible. Llegaron los maestros al sitio, y hallaron abiertos
todos los cimientos y delineada en su demarcación toda la fábrica, según las
mejores reglas del arte. Volvieron con esta noticia a la Reina, la cual
quedó llena de admiración, conociendo con evidencia ser del gusto de Dios
aquella obra, cuya idea y delineación había corrido tan a cuenta de su providencia.
Este milagro no pudo ocultarse, siendo aquellas zanjas, no
abiertas por industria ni mano de hombre, otras tantas bocas que le
publicaban. Tuvo el Rey noticia de ello, y porque el dar fe a este suceso
no se tuviese por ligereza, mandó que se hiciese información auténtica de
si aquellas zanjas se hubiesen visto antes en aquel sitio. Fueron muchos
que la tarde anterior, y otros que ya de noche habían pasado
por aquel lugar, y no vieron ni leve señal de tales zanjas; ni era negocio
que pudiera haber estado oculto a vista de todo un pueblo una obra
que en muchos días no pudiera dar acabada gran número de oficiales.
Quedó
el Rey lleno de admiración y gozo, dando gracias a Dios que había hecho feliz su
tálamo con una mujer, en abono de cuyas virtudes obraba tan portentosos
milagros. Salió la Reina a registrar este prodigio, y levantando los
ojos y las manos al cielo para dar gracias a Dios, maravilloso en sus
obras, se arrebató en espíritu, quedando por término de media hora inmoble
y enajenada de los sentidos. Quiso el Señor que quedase esta vez
mortificada la humildad de su sierva con la publicación de este rapto, para
que viesen todos cuán prontamente paga el obsequio que se le hace, aunque
por tantos títulos tan debido, con superiores mercedes; y para que se vea
que quien fervoroso y obediente pone en ejecución las
inspiraciones divinas, las engrandece y aun las ocasiona empeñando de
un favor en otros mayores a la piedad divina; como, por el contrario,
los que ensordecen a la voz de las inspiraciones, embargan y
esterilizan en algún modo su liberalidad.
Algunos
de los historiadores portugueses escriben que la Reina, no sólo tuvo en el
sueño el aviso para hacer la iglesia, sino también la idea: lo cierto es,
que cuando vio abiertos los cimientos y la delineación de toda la obra,
mandó que se profundizase más, pero que ni en un ápice se alterase la
planta. Dióse principio a la obra con mucho
calor y aplicación, porque la Reina, estando cierta que era tan del agrado
de Dios, como verdadera amante solicitaba con prisas su conclusión.
Entretenida
un día en ver trabajar a los oficiales, acertó a pasar una muchacha
que llevaba en el enfaldo unas flores; tomólas, dando
a la joven satisfacción de su florido despojo. Cargada con sus flores, se
dirigió á los oficiales y les dijo: “Ea, no hay sino trabajar hoy mucho y bien; porque el jornal
ha de ser ventajoso, y todos han de ser pagados de mi mano», y
diciendo esto, alargó a cada cual de ellos una flor. Tomáronla todos con reverente alegría y festivos aplausos, y viéndose tan honrados
por su graciosísima Soberana, celebraban la dádiva contentos y satisfechos por
la envidiable distinción de que se había dignado hacerles objeto. Guardaron todos
ellos su flor, no como codiciosos, sino como agradecidos y devotos, pues a
vista de tan recientes maravillas la miraban con aprecio de reliquia. Acabada
la tarea, cuando fueron alegres a registrar su flor, se hallaron cada uno
con un doblón de oro. Pasmaron en admiración, y sin acabar de dar crédito a
la evidencia de los sentidos, informábanse los unos
de los otros, pagándose de la solución de sus dudas a peso de oro.
Maravillosa
mujer, que en las candideces de su virtud encontró la verdadera
piedra filosofal, por cuyo hallazgo tantos químicos la sacrificaron
inútilmente al humo, al hollín y a la tizne, hechos irrisión del
mundo; porque profesando de figuras, nunca sacaron de su estudiosa tarea
más fruto que el de quemarse las cejas. Tiene también la santidad sus
fullerías, antípodas de las del mundo, y sabe hacer de sus flores doblas de
oro, sin agravio y en beneficio de los hombres. De la química
celestial de esta admirable Santa, son dignas de toda ponderación
las maravillosas transformaciones; en la primera, las monedas de plata se
convirtieron en flores, para evitar los enfados del Rey, su marido;
en la segunda las flores se convirtieron en doblas de oro, para hacer mercedes a
sus vasallos, porque aún en su química quede más gloriosa la misericordia. Los
oficiales quedaron contentos y bien pagados, y habiendo conocido la flor
de su Reina, tomaran a buen partido que fuese muchas veces sobrestante de
la obra.
Corrió
la fama de este estupendo prodigio con la celebridad que merecía su
extravagante excelencia. Noticioso el Rey, se informó del suceso llamando a su
presencia a todos los oficiales que fueron fieles testigos, estando
todos interesados. Admirado don Dionisio, viendo que aquellas obras corrían todas
a cuenta y a costa de milagros, quiso tener parte en este sacrificio,
ofreciendo a la fábrica cuantiosas porciones de su real tesoro; pero la
Reina, que para los gastos tenía en Dios tan fiel Tesorero, rogó a su
esposo que dejase correr a expensas suyas toda la obra.
Viendo
el Rey a su santa esposa tan ambiciosa de gastar, permitió que toda
la fábrica corriese por su cuenta, pero no quiso que su liberalidad
quedase baldía, por lo que tomó a su cargo la dotación del templo, que fue
muy magnífica, y en efectos tan seguros, que aun hoy se conserva rica.
Llegó
el templo a su última perfección en tiempo brevísimo; y no se debe extrañar
ni la brevedad ni el acierto en una construcción en que trabajaban a porfía
milagros y arquitectos. Cuidó el Monarca del retablo, y de los
ornamentos y alhajas de la sacristía, digno todo ello de su real
magnificencia. Celebróse la primera Misa con
solemnísima pompa, asistiendo con los Reyes toda la grandeza de la
corte. Acabada la Misa, volvieron Sus Majestades a palacio, yendo en su
comitiva, además de la grandeza de la Real Casa, los Gobernadores y la
nobleza de Alenquer, a todos los cuales dijo el
Rey que de parte suya y de la Reina les encomendaba mucho que cuidasen del
culto de este nuevo templo, cuya fábrica era más que humana, y tan
del agrado y servicio de Dios, como a todos ellos les constaba por la
voz de milagros sucedidos; y que así lo esperaban de su buen celo al
servicio de ambas Majestades, las cuales ayudarían a su conservación y
aumento con sus reales asistencias. Esta recomendación, en que no se pedía más
que el cuidado de que se conservase en aquella iglesia un culto decoroso
la tomaron tan a pechos, e hicieron en fiestas tan excesivos gastos, que fue
necesario, en los años siguientes, que los Reyes pusiesen coto a
su liberalidad, que ya de mucho profanaba la devoción.
Con
acuerdo de los Monarcas se instituyó una Hermandad o Cofradía á honor y
gloria del Espíritu Santo, cuyas fiestas se empezaban a prevenir y
celebrar desde el Domingo de Resurrección con una procesión solemnísima,
que se llamó la imperial, la cual salía del convento de San Francisco y
continuaba hasta la iglesia del Espíritu Santo; y esta procesión se
repetía todos los domingos que median entre las dos Pascuas, Florida y
Pentecostés.
En
la fiesta del Espíritu Santo, concluidos los sagrados cultos que se hacían los
tres días con majestuosa devoción, seguían las fiestas seculares de
corridas de toros, sortija, cañas, a que concurría la nobleza de Lisboa y de
otras partes del reino, y en todas estas fiestas sucedieron en años diversos
asombrosos milagros. Uno de los Estatutos de la Hermandad era que se
corriesen siete toros, todos los cuales se aderezaban y cocían para el
socorro de los pobres, que concurrían en número prodigioso a estas fiestas; y a
este intento tenía la villa consignadas ciento y treinta fanegas de pan
cocido. Todo era poco considerada la multitud del concurso; pero de todo
sobraba mucho, porque en su repartimiento por merecimientos de la Santa
Reina, había más que humana providencia.
Los
milagros que se tocaron en estos festivos concursos fueron singularísimos. Cocíanse los toros en calderas muy grandes, y en ollas como
pequeñas tinajas; y sucedió muchas veces romperse con la violencia
del fuego las unas y las otras, pero sin derrame ni desperdicio de la
carne y bodrio. No se podía guisar toda la carne junta, siendo tanta, y
era preciso sacar la ya cocida para poner la cruda; pero en este
trasiego de carnes, ni menguaba, ni se vertía el caldo. Al tiempo del
repartimiento, siendo, a juicio de los cocineros, imposible que alcanzase a la
innumerable muchedumbre de los pobres, la experiencia desmentía a
aquéllos, porque después de quedar todos hartos, sobraba mucho para nuevas
refecciones.
Contaban
estos milagros en tiempo del Rey D. Duarte, que asistía con su corte los más
de los años a esta fiesta; pero su cocinero, que tenía estragado el gusto de la
devoción, y de mala guisa el oído para la fe en estos milagros, quiso,
como incrédulo, hacer experiencia. Hizo limpiar con especial cuidado el
sitio que había de servir de hogar para las calderas y ollas; llenólas de todo lo necesario para el cocimiento;
dispuso por su mano la leña para darle fuego a su tiempo, haciendo
como de apuesta testigos que calificasen de razonable su incredulidad; y
estando en este tesón vieron cuantos se hallaban presentes; que de toda la
circunferencia del hogar salían repentinamente lenguas de fuego que
en un instante encendieron toda la leña, y con la elocuencia de sus luces
confundieron la dureza y perfidia del cocinero quien espantado al ver
aquel fuego milagrosamente producido, se hacía también lenguas para publicar el
prodigio, con arrepentimiento de su imprudente incredulidad.
En
confirmación de cuán agradable fue á los ojos de Dios la dedicación de esta
iglesia y el fervoroso celo de la Reina en la suprema adoración y culto
del Espíritu Santo, sucedió en los siguientes años el milagro siguiente.
Ofrecía todos los años la Santa Reina un cirio de cera muy grande, para que
en los tres días de Pentecostés y en las fiestas más solemnes del año
ardiese en el altar mayor. Picó un año en Alenquer una contagiosa epidemia, de que moría mucha gente, y ya corría la voz de
que el pueblo estaba apestado, y los lugares circunvecinos se retraían de
su comercio, dejándolo aislado. Afligidos sus habitantes, pidieron al
Gobernador que negociase con el Clero que se hiciesen públicas rogativas
por aquella contagiosa plaga, pidiendo a Dios misericordia. Determinóse hacer general procesión, llevando en ella encendido el cirio que ofrecía
la Santa. Hizose así con tan feliz suceso, que
desde el punto que salió la procesión mejoraron los enfermos, y cesó
enteramente la epidemia pestilente.
Todo
el tiempo que duró la obra á que asistió tan fervorosa Soberana, se vió un milagro patente de su humildad, eslabonado con
otros muchos milagros de su santidad admirable. A un lado de la iglesia
del Espíritu Santo corre el río que baila los campos de Alenquer, en cuya margen tenía la Santa un palacio o
quinta a que se retiraba para sus ejercicios espirituales. Bajábase a las orillas del río con pretexto de
recreación, no para mirarse en el lisonjero cristal de las aguas,
sino para lavar con sus manos los paños de los pobres enfermos del
hospital. ¿Quién puede negar que en tanta soberanía sea éste un
milagro de la humildad? Para llegar al supremo ápice de heroica
humillación, ha de nacer de la grandeza, porque los que nacieron en baja
fortuna, tienen lo más andado para ser humildes; pero los que tuvieron
alto nacimiento, tienen mucho que bajar para humillarse. ¡ Dichosos los
que, puestos en lo sublime de la altura, saben servirse de la escala firme
de los desengaños para bajar humildes a tocar en la tierra de su principio,
pues éstos bajan para subir más; y debieran estar muy seguros de que
la luz de su grandeza, tocando en las cenizas de su propio
conocimiento, no sólo se apaga, pero se mejora en esplendores de
estimación!
Lavaba
en el río la Reina los paños asquerosos del hospital, y aunque como humilde
procuraba cautelarse en este ejercicio, no bastaban sus diligencias a los
acechos de la curiosidad, que es muy lince y estaba ya cebada en las
noticias de su admirable virtud. No quiere Dios que queden ocultas las
virtudes de los que nacieron en el mundo grandes, porque es mucho el fruto que
negocian con sus ejemplos, y éstos compensan los daños que los vicios de
otros grandes fomentan con sus escándalos. Eran muchos los testigos
conspirados a publicar esta humildad ejemplarísima, y adonde son muchos
los testigos, poco lugar tiene la cautela y el secreto. Los paños que
lavaba eran testigos, porque fuera poco que de sus manos saliesen con
limpieza, si no sacasen también pegada la contagiosa gracia de la suavidad que
en el hospital se daba a conocer con milagrosos efectos.
Era
también testigo el rio, la lengua de cuyas aguas, olvidando el vicio de la
murmuración, se derramaba en sus alabanzas, agradecida de la virtud de sanar
que lograba con el contacto de sus manos; gracia que le puso en presunciones
de ser émulo del Jordán. Arrojábanse en sus
orillas los enfermos a quienes daba en sus aguas bebidos los remedios de
sus dolencias. Pondera estas maravillas el limo. D. Fernando Correa,
Obispo de Oporto, que escribió la historia de esta Santa, por estas
palabras formales: “En cuanto corrían las obras de la iglesia, corrían
también los milagros en el rio; porque honrando la santa Reina sus
plateadas márgenes para lavar los paños del hospital, en virtud del
contacto de sus manos, sanaban muchos enfermos de dolencias
incurables; los ciegos vieron, los tullidos anduvieron, sanaron los
leprosos, gozando aquel feliz río efectos del Jordán sagrado.» Todas son
palabras suyas, en el folio ciento y noventa y dos.
CAPÍTULO
IX
ESTABLÉCESE
LA FIESTA DE LA CONCEPCIÓN DE MARÍA, SEÑORA NUESTRA, EN EL REINO
DE PORTUGAL, A INSTANCIAS DE LA FERVOROSA DEVOCIÓN DE SANTA
ISABEL.—LA PRIMERA CAPILLA QUE SE ERIGIÓ Á ESTE DULCÍSIMO MISTERIO
FUÉ A EXPENSAS SUYAS. —VISITA EL CUERPO DE LA GLORIOSA VIRGEN Y MÁRTIR
SANTA IRENE, CON ESTUPENDAS MARAVILLAS.
Hallábase
Santa Isabel en la ciudad de Coimbra, con sumo
desconsuelo de las turbaciones del reino, promovidas por la obstinada ambición
y orgulloso natural de su hijo el príncipe D. Alfonso, que,
inobediente a su padre y rebelde a su Rey, tenía puestas en armas todas las
ciudades, llenas de sangrientos estragos y lastimosas tragedias. Lloraba esta
santa madre los desafueros de su hijo, a quien no podía vencer ni con la fuerza
de sus razones, ni con la bondad de sus consejos. En este tropel de males públicos, acongojado
su corazón, no hallaba más recurso para el remedio, que intentar extinguir el
fuego de las iras del cielo con el diluvio de sus lágrimas, tomando por
Abogada y Protectora en sus oraciones a la Madre de las misericordias,
María Santísima, a quien amaba con suma ternura.
Comenzaba
entonces a tomar vuelo la devoción al Dulcísimo Misterio de su Inmaculada
Concepción, y deseaba merecer las piedades de esta gran Señora con algún
obsequio que ampliase su culto. Para este intento tuvo devotas conferencias con
el Obispo de Coimbra D. Raimundo, varón
doctísimo y de virtudes insignes, a quien no arrebató el furioso
torbellino de las sediciones civiles y se conservó con tranquilidad de
ánimo, empleado todo en apacentar con sana doctrina a su ovejas. Oyó el
Obispo con aprobación la devota propuesta de la Reina; pero
como docto y prudente pidió tiempo para entrar en negocio tan grave con
maduro acuerdo. Habiéndolo pensado bien, determinó obligar a María
Santísima para que fuese medianera con su Santísimo Hijo en el remedio
de tantas y tales calamidades; hacer y promulgar una Constitución en que
mandaba que en todo su obispado, en el día ocho del mes de Diciembre,
se celebrase fiesta a la Concepción Inmaculada de la Virgen María. En esta
iglesia catedral se celebró esta fiesta la vez primera, y de esta pasó y
se derivó a todas las catedrales del reino de Portugal, con mucha
gloria de la Reina Santa y de este virtuoso Obispo, que celosos uno y
otro de la mayor honra y culto de la Emperatriz del Cielo, le
consagraron este reverente obsequio.
Cuando
se promulgó el referido Decreto, hallábase la Reina en Lisboa, a tiempo que aun no estaba concluida la fábrica del
convento de la Santísima Trinidad, a la cual había concurrido la Santa con
muy largas expensas. Gozosa ya del buen efecto que habían tenido sus
devotas conferencias con el Obispo de Coimbra,
quiso que constase el cordial amor que tenía al Misterio de la Concepción
Inmaculada de su divina Protectora María Santísima en alguna
demostración, tan costosa como durable; y para este efecto eligió sitio
capaz en aquella iglesia, donde se levantó una hermosa y magnífica
capilla dedicada a aquel Misterio!
El
Obispo D. Fernando Correa, quiso decir algo de la singularidad que hubo en
la costosa fábrica de esta capilla; en que parece aludir a la fábrica del
templo de Salomón, en cuya construcción se sentaron las piedras sin
que fatigasen los oídos los ruidosos golpes del martillo y escoda. Pondré sus
palabras formales: “Es fábrica, dice, que edificó una Santa Reina a la
original inocencia de la Reina de la gloria; y se figuró en el Altar
en el cual no hubo piedras cortadas, pues todas ellas fueron enteras;
porque como levantar el cuchillo bastaba para que el Altar se manchase,
para que no se manchase el Altar no se levantó el cuchillo; y un cuchillo
depuesto puede defender a un Altar sagrado”. Hasta aquí el autor; que
si no quiso decir lo que dejo insinuado, se habrá de entender por bizarría
del estilo, que le gasta sublime y elegante. Propagóse con ejemplar tan soberano la devoción de este misterio en Portugal. ¡Triunfo
glorioso y no el menor entre los mayores que hacen dulce la memoria
de esta religiosa Reina!
El
ardiente celo que la Santa tenía del bien público de su reino, estragado con
los insultos de las discordias civiles, la traía en movimiento continuo de unos
lugares a otros, visitando los más devotos Santuarios para alcanzar
de Dios misericordia con el establecimiento de la paz. Salió de Lisboa
para Santarén; y como la excelencia de sus virtudes
heroicas iba de día en mayores aumentos, los calificaba Dios con mayores
milagros.
Ahora
veremos al celebrado Tajo con presunciones de Jordán; pues si éste supo
aprisionar sus rápidas corrientes, arrolladas en montañas de blanca espesura,
para dar paso franco al Arca del Testamento, el Tajo supo macizar sus
líquidos caudalosos en murallas firmes de cristal, descubriendo el tesoro
de sus doradas arenas para que las pisase con su planta libre y
segura esta Reina, y llegase a registrar el milagroso sepulcro que formaron los
ángeles al cuerpo virginal de la gloriosa mártir Santa Irene. Este
caso, a todas luces maravilloso, pasó así:
Salió
nuestra Isabel a pasearse por las riberas del Tajo, hacia aquella parte en que,
según la tradición, ocultan las aguas el sepulcro de Santa Irene; y como el
corazón que vive todo embebido en las dulzuras del amor santo en todo
encuentra motivos para las alabanzas divinas, oyendo referir la prodigiosa
historia de Santa Irene, a quien, habiéndola sepultado la crueldad para
ocultar su delito en la profundidad de aquel rio, quiso Dios que en
sus cristales la fabricasen los ángeles mausoleo; con lo que se encendió en
vivos deseos de ver esta maravilla. Llegóse con estas
ansias devotas a la orilla, y quiso el Señor que las aguas, lisonjeras a
su deseo, y a su virtud reverentes, se dividiesen, dejando franca la
entrada para que llegase a registrar el sepulcro, ya patente, corridas
las líquidas cortinas que ocultaban su rico depósito.
Quedó
pasmada al ver detenidas y amontonadas las corrientes, que presurosas antes se
precipitaban, formando de su inconstante plata calle de oro en las enjutas
arenas, para que llegase a lograr sus deseos su devoción. Suspendióse doña Isabel, hallándose indigna de favor
tan soberano; pero haciendo reflexión en que fuera dejar inútil y sin fruto
este prodigio si se dejase vencer de los encogimientos de su humildad, se
entró con intrépida confianza a lograr las cortesanías del Tajo, que dejó,
a su madre por servir a su Reina. Llegó con su comitiva al santo sepulcro,
a quien una vez sola, casi siete siglos antes, registraron ojos humanos.
Cuanto en él se vio fue maravilla, porque la fábrica era tan
primorosa, que excedía a todo arte de la industria humana, y sólo podía
ser obra de idea angélica. Descubrióse el
original tesoro que ocultaba tan preciosa arca, y vióse tan entero, tan floreciente y tan incorrupto como si no hubieran
pasado por él tantos siglos, teniendo bañada la nieve de su
garganta con la púrpura de su sangre.
El
río, que suspendió su curso para manifestar esta incorrupción milagrosa,
pudiera glosarse su suspensión a pasmo, cuando a vista de tamaño
prodigio corrían tantos ríos de lágrimas cuantos eran los ojos que le
miraban; con lo que parece como que sobraban sus corrientes. Veneró la augusta
dama a la santa mártir, alabando a Dios, admirable en sus Santos, y
se mantuvo en oración largo tiempo, porque suspensas las aguas
dieron lugar para que se hiciese cumplida y espaciosa la visita, desde la
media tarde hasta que el sol quería sepultarse en el ocaso. La Reina
entonces, llevando delante de sí su comitiva, tomó el camino a las orillas, y
las aguas, libres ya de su embargo, empezaron a cubrir ambiciosas su
antiguo tesoro, pero con paso tan lento, que observaban los que
daba la Santa para ocupar el lugar que sus pies desembarazaban.
Iba
en seguimiento de la Soberana un muchacho con paso más perezoso que el que
permitían las prisas con que el Tajo iba desmontando sus aguas, las que le
sorbieron y sepultaron en su rápida corriente. Estaba la madre del
muchacho a la orilla, y viendo la fatalidad de su hijo, daba lastimosas
voces, llorando que para ella sola fuese desdicha, lo que había sido
felicidad para tantos aquella tarde. Llegaron los tristes clamores de la
mujer a los piadosos oídos de la Reina, qué ya caminaba a la villa, y
arrebatada de los impulsos de su compasión y más de los fervores de
su fe, pidió a la Santa Mártir que alcanzase de Dios la vida de aquel
niño, y que día tan santamente festivo no le desgraciase un azar tan
lastimoso. Oyó el Señor sus afectuosas oraciones, y el Tajo, bien hallado
en el servicio de su Reina, repitió el obsequio dividiendo sus aguas y entregando
al rapaz vivo y sano.
En
memoria de tan asombrosos milagros, y en justa gratitud a la santa mártir
Irene, de quien era doña Isabel devotísima, mandó levantar en aquella
orilla del río un real y magnífico padrón que encomendase a
la posteridad este admirable suceso, y señalase el lugar cierto donde está
cubierto de las aguas el santo sepulcro que se tenía del
todo olvidado. Este padrón permanece con nueva maravilla, pues siendo
tantos los desperfectos y ruinas que ha ocasionado el Tajo en sus impetuosas
inundaciones, parece que respetuoso venera la eminencia de este edificio,
exento y privilegiado de sus furias.
No
sé si en este tiempo, saliendo la Reina de Santarén para Lisboa, habiendo tenido noticia de la temprana muerte de su
hija doña Constanza, reina de Castilla, le salió al encuentro un
ermitaño venerable, y la dijo: “Señora, vuestra hija doña
Constanza, reina de Castilla, se me ha aparecido, y me manda diga a
Vuestra Majestad que está padeciendo en el purgatorio acerbísimas penas, y que el medio de salir de sus tormentos a gozar de la bienaventuranza,
será el que Vuestra Majestad, compadecida, mande se le diga todos los
días una Misa por un sacerdote de conocida virtud, durante el espacio
de un año”.
No
reparó la Reina, suspensa con la turbación de esta peregrina noticia, en hacer
que detuviesen sus criados al ermitaño; pero más que turbación y descuido,
fue acuerdo de la divina Providencia para que tuviese efecto el
alivio de aquella bendita alma de su hija. Desembarazada la Santa de aquella
primera turbación, y del natural sentimiento de que no se exime por privilegio
la virtud más sublime, ni la Majestad más suprema, hizo reflexión en el suceso,
y llegando a la villa de Asambuja mandó que se
hiciese toda diligencia para buscar al ermitaño, y no se halló vestigio alguno
de que tal hombre, ni en el traje ni en las señas, hubiese en aquellos
contornos.
Dió parte al Rey de este suceso, y ambos le tuvieron por misterioso, y más cuando
en una obra tan piadosa y tan santa no podía tener fruto alguno la
superstición diabólica. Encomendó la Reina estas Misas a un sacerdote
capellán suyo, llamado Fernando Méndez, varón de vida ejemplarísima y por
su virtud famoso. Ejecutó éste con puntualidad y devoción el encargo
que tenía, y habiendo cumplido el año, la noche misma del día en que
celebró la Misa última, estando dormida la Reina, se le apareció en sueños su
hija Constanza, vestida de una ropa talar, cuya blancura excedía a la
de los más puros armiños, y bañada de resplandores de gloría; y dio a su
madre las gracias de la misericordia que había obrado con ella, sacándola, por
medio de las Misas, del tormento de sus penas, para ir a gozar de Dios por
eternidades.
Despertó
alborozada, y dijo al Rey lo que le había pasado en el sueño; pero no hicieron
mucho caso, porque distraídos ambos en el espacio de un año en variedad de
negocios, no se acordaban si se hubiese cumplido el año de las Misas. Salió la
Reina aquella mañana a su capilla a sus cotidianos ejercicios, y el Capellán
Fernando Méndez la dijo: “Señora, ayer se cumplió el año de las Misas
que Vuestra Majestad me tiene encomendadas, y están dichas todas: vea si
tengo de celebrar más, y déme Vuestra
Majestad la orden.»
Quedó
la Santa llena de júbilo y admiración, viendo a un tiempo mismo descifrados los
misterios del ermitaño no conocido, y los oráculos del alegre sueño; y
conocieron que fueron todos celestiales avisos para el consuelo de los
Reyes, que estaban muy lastimados con la muerte de una que dejó el mundo en la
florida edad de veintitrés años, oprimida de calamidades, y quedaron
muy gozosos, sabiendo que dejó la corona temporal de Castilla por la
eterna de la gloria.
CAPÍTULO
X
DASE
BREVE NOTICIA DEL CÚMULO DE VIRTUDES QUE PUSIERON A SANTA ISABEL EN LA EMINENCIA
DE LA PERFECCIÓN.
Fórmanse en el taller y obrador de las virtudes las bellas estatuas que levanta la fe de
la Iglesia en el templo de la inmortalidad, para que sirvan de ejemplo a los
mortales que con santa ambición aspiran a esta gloria. Es muy eminente la
estatua que erigió la Providencia divina en Santa Isabel, para idea
de Reinas y Princesas perfectas, que sepan hacer más venerable y más
preciosa la Majestad y la grandeza con el esmalte primoroso de las
virtudes que a pesar de las tiranías del tiempo eterna conservan su memoria, grabadas en la
incorruptibilidad del cielo, en cuya comparación son leve polvo y caduca
ceniza los bronces.
En
lo escrito hasta aquí dejo dadas no obscuras noticias de las virtudes
heroicas de esta gloriosa Santa; pero no las que bastan para apagar la
sedienta curiosidad de la devoción. Tuvo las virtudes teologales
en grado eminente; la fe era el norte fijo de sus operaciones; sus
altísimos misterios ocupación de su memoria, altar en que tenía sacrificado su
entendimiento, centro adonde caminaba su voluntad, arrebatada del
peso de su amor. Prueba convincente de su fervorosa fe era el celo de su
propagación, y evitar los peligros de que la profanase
la inconstancia de los que vivían esclavos en poder de infieles.
Gastó por este motivo, en redención de cautivos, inmensas
cantidades, y ayudó con limosnas muy largas a los misioneros que se
ocupaban en la conversión de los idólatras y mahometanos.
La
virtud moral de la religión, que es a la fe la más inmediata y la que con ella
más simboliza, la ejercitó en tantas grandiosas fábricas como
consagró al culto del Dios verdadero, en cuyas expensas se canonizaron los
excesos con portentos. La virtud magnánima de la esperanza resplandeció
en su corazón, manifestando el altísimo concepto que tenía hecho de la
misericordia divina, para vencer los desmayos que ocasionaba el bajísimo
concepto que hacía de su miseria propia. En las empresas colosales de
su vida, venció monstruos de dificultad con la intrepidez animosa de su
confianza.
El
temor santo filial, compañero fiel de la esperanza, le tuvo en grado heroico,
sin el menor asomo de servil, pues no la movía el miedo de la pena, y
tenía por origen al horror de la culpa. Este afecto generoso era en
su corazón tan sobresaliente, que no trabajaban poco los confesores en
atajar sus nimiedades; pues al paso que se alejaba del escollo de la
presunción, pudiera ladearse a la desconfianza. De este temor santo nacía
aquel pésimo juicio que formaba de sí, aterrada con el conocimiento
de su miseria y fragilidad; y todas las calamidades y trabajos que por las
sediciones civiles se padecían en el reino, las miraba como castigo de sus
culpas y azote de sus ingratitudes; consideración en que vertía mares
de lágrimas.
Su
caridad era admirable, cuyos dulces sentimientos explicaban en la oración la
ternura de sus ojos y el encendimiento de sus mejillas. Es el amor divino
todo fuego, y se manifiesta en los incendios por lo que abrasa, o en el
llanto por lo que liquida. Es el amor santo todo actividades y diligencias;
y esta Santa en el servicio de Dios era tan oficiosa, que no cesando
en obrar para darle gusto, todo lo que obraba se le hacía muy poco
y se quejaba de que se le pasaba la vida en ociosa calma. La
extensión de la caridad en el amor de los prójimos, queda abundantemente ponderada
en la misericordia grande que ejercitó con los pobres; pero a más
de lo dicho en este punto, se explicó con mayores ventajas en un año tan
fatal de hambres que padecieron los dos reinos de Castilla
y Portugal, en que se caían los hombres muertos por la falta de sustento,
y andaban por los campos paciendo como brutos.
Compadecida
la Santa de necesidad tan extrema, gastaba sus tesoros en solicitar para
los pobres alimento a precios tan subidos, que hubo de deshacerse de buena
parte de sus más preciosas alhajas. Viendo los ministros de su palacio que
daba todo cuanto tenía, la quisieron ir a la mano, representando el
aprieto en que podía verse su propia familia por su poca o ninguna
reserva; pero era más persuasiva su lástima para que diese, que la
ponderada representación de sus ministros para que encogiese la mano, y
así decía: que no quería ser cómplice en la muerte de aquellos que
podía matar el hambre ¡ pudiéndola evitar con su socorro; y que cuanto al
peligro de su familia, se dejaba confiada en la divina Providencia,
porque no permitía la piedad cristiana que se quedase sin remedio una
calamidad cierta y presente, por el vano temor de otra contingente y
futura.
Las
virtudes cardinales son la piedra cuadrada en que se apoya con seguridad y firmeza
la eminente fábrica de la cristiana y mística perfección. La prudencia, virtud
nobilísima, es la sal que sazona todas las virtudes morales; la que las
conserva en el medio conveniente, para que ni se vicien por el exceso, ni se
mengüen por la cortedad. Para el acierto de sus operaciones tiene por
dictamen de la razón, en cuyo ejercicio procura desvelarse especulando y
reduciendo a la práctica aquello que entiende ser más conforme y
razonable. Fue la prudencia de esta Santa muy singularmente grande,
calificada en el gobierno de toda su vida desde su inocente niñez,
poniendo en orden discretísimo sus operaciones dirigidas a Dios, su
último fin; eligiendo para su consecución los medios más útiles y
convenientes, y cautelando los peligros que pudiesen embarazar o
atrasar sus fervorosos deseos y santos propósitos. La prudentísima
economía con que gobernó su familia y palacio, ya la dejamos ponderada.
Tuvo para el realce de esta virtud el don provechoso de consejo, con cuya
dirección se atajaron en sus reinos perniciosos daños y se
consiguieron grandes utilidades. Era su entendimiento en lo natural
clarísimo y excelente, asistido de sana intención e ilustrado con
superiores luces del cielo: a estas raras cualidades debióse el que lograse ajustar importantísimos negocios concernientes al bien público
en las civiles disensiones de su esposo y de su hijo, en que, templando
las iras al padre y corrigiendo las sinrazones del hijo, mereció que
la venerasen sus vasallos con el glorioso renombre de la Abigail de la Ley
de gracia.
La
justicia tuvo en su corazón lugar muy eminente: manifestóla en el ardiente celo que tenía del bien público, y en la solicitud que
puso para estorbar los escándalos perniciosos que podían deteriorarle. Sabía
que la razón es el alma de las leyes, y no permitía que por respeto alguno
humano se enflaqueciese y debilitase la virtud legislativa que la goza por
fuerza de la razón, y se arguye que está enfermiza y débil la razón,
si les falta a las leyes su vigoroso aliento para corregir los
delitos. Siendo de natural sumamente compasivo, jamás interpuso su autoridad
para que se suspendiesen los suplicios de aquellos que entendía estar
justamente condenados; y dejando mortificada a su compasión con el afecto
de la justicia, desahogaba su misericordia mandando hacer oraciones y
sacrificios para que muriesen con resignación, y después de muertos para
que gozasen, libres de las penas del purgatorio, su eterno descanso. Alargábase su piedad a las mujeres, hijos y
dependientes de los ajusticiados, solicitando su consuelo y
alivio, lastimándose mucho de ver padecer a la inocencia por culpas
ajenas.
Si
sabía que en alguna causa criminal se usaba alguna violencia, ponía todos los
esfuerzos de su autoridad para atajarla; porque con santa impaciencia llevaba
muy mal que la pasión trinchase en la mesa de la justicia, haciendo platos
o para engordar a la codicia, o para alimentar a la venganza.
En puntos de justicia conmutativa, celaba la igualdad con el
ardimiento mismo que ejecutaba en la punitiva su santo celo. En
la provisión de prebendas eclesiásticas y de gobiernos civiles que
tocaban a sus dótales feudos, no conocía más pretensión que la que se
fundaba en el merecimiento, ni más soborno que el de la buena fama,
equidad virtud.
Es
cosa digna de ponderación, que siendo esta Santa de corazón tan compasivo y
piadoso, jamás se pasó del bando de la justicia al de la piedad; hablo de
aquella piedad viciada que deja quejosa a la justicia; y es porque en su
entendimiento estaba muy puesta en su lugar la razón, y conocía que en
hacer una piedad se hace lo que se quiere, y en hacer una justicia lo
que se debe; y son cosas muy diferentes hacer beneficios y pagar deudas:
hacer beneficios pertenece a la benignidad; pagar deudas a la obligación.
He
hablado de esta virtud de la justicia como contraída a persona tan soberana como
una Reina, cuya autoridad tenía influjos en el gobierno público y universal,
porque hablando de ella como limitada a una persona particular virtuosa,
tengo dicho todo lo que le toca, que es la observancia de la rectitud
y equidad en pensamientos, juicios, palabras y obras que miran a sí y a
los prójimos, y ésta queda expresada en el arreglamiento de su santa vida.
La
fortaleza que pide un corazón magnánimo y de muy dilatadas márgenes, tuvo en el
de esta Santa campo muy espacioso para explicar sus valentías. Conocióse su constancia en el desprecio de los peligros, y
en el vencimiento de las dificultades que se ofrecían en las
gloriosas empresas de su virtud y celo ardiente de la mayor gloria de Dios.
Los agravios y desprecios que sufrió por la diversión y distraimiento de
su marido, le pareció poco disimularlos como prudente, padecerlos como humilde,
perdonarlos como amante y caritativa, si no los hubiera sabido ahogar como
magnánima con el raudal de beneficios.
La
osadía valerosa con que entraba a solicitar la paz y quietud de su reino,
apagando el furioso incendio de las guerras civiles, sin que le asustasen
los enojos de su esposo, ni la desalentasen las obstinaciones
ambiciosas de su hijo, se debía a la virtud de su invencible fortaleza. La
inalterable mansedumbre que conservó en tanto tropel de trabajos como
padeció en el discurso de su vida, sin que el dolor la mereciese aquel
ligero alivio que del mismo sentimiento y agravio suele experimentar
en la queja un corazón obligado, parte legítima era de su fortaleza. La
constante presencia en las virtudes para cuyo ejercicio tenía limitados
los poderes por el imperio de su esposo, dando vencida con la experiencia
aquella dificultad tan ponderada, dé que no caben en el vanidoso y lisonjero estruendo
de los palacios el silencio, la soledad y desengaño que tan fáciles son en
los desiertos, trofeo fue glorioso de su fortaleza. Y, por último, yo no
encuentro período en su larga vida en que no hable con energía y
elocuencia esta gran virtud.
La
virtud de la templanza, que es rectora y corregidora—así la llamó el dulcísimo
San Bernardo,—que refrena los apetitos, y modera los impulsos violentos
interiores y exteriores de las potencias y sentidos del alma y cuerpo que
se desvían o resisten al recto imperio de la razón, la practicó esta Santa
con primores admirables. Resplandeció en ella la luz de la Majestad
sin humor de presunción, uniendo en hermoso maridaje la humil dad con la
soberanía. Consiguió la paz y tranquilidad de su espíritu, rindiendo a
los enemigos domésticos de la carne y sangre que a sugestiones del amor
propio hacen guerra civil al alma. En la abstinencia y sobriedad fue muy
rigurosa, como lo comprueban sus muchos ayunos, que duraban la mayor parte
del año.
Ayunaba
cuatro Cuaresmas; la común dé la Iglesia; la del Adviento, empezando
desde el día de Todos los Santos hasta la Natividad del Señor; la de
la Asunción de María Santísima y la del glorioso arcángel San Miguel; y en
el resto del año, desde su edad mediada, tres días en la semana; y a pan y
agua los viernes.
Esta
excesiva abstinencia en una Señora tan delicada, pudiera padecer nota de
temeridad, en que se aventuraba la salud y vida, a la utilidad pública tan
importantes; pero se purga de esta nota habiéndola ejecutado
por superior y divino impulso, regulado por el juicio del Confesor, y
permitido con licencia del Rey, que aunque en los primeros años de su
matrimonio señaló éste cotos a sus fervores le desengañaron las apariencias, y
conoció que virtud tan singular no debía ceñirse a comunes leyes de humana
providencia.
A
esta virtud de la abstinencia reducen los autores que escriben su vida, dos
milagros que obró el Señor con su sierva estando enferma en Alenquer; en que para reforzar la debilidad de su
estómago se convirtió en dos ocasiones el agua en generoso vino. Pero
yo siento que este milagro fue premio de su abstinencia y sobriedad, y no
efecto; porque convertirse el agua en vino en caso de haber penuria
de este líquido, fuera milagro; pero no siendo creíble que aquí faltase el
vino, fuera la conversión impertinente.
Yo
tengo entendido muy al contrario este milagro; y que no estuvo en que se
convirtiese el agua en vino, sino viceversa, en que se convirtió el vino
en agua. La Reina no bebía vino, y tenía aquella aversión y
horror que tienen las personas que no lo beben, que aun del olor se
fastidian: sintieron los médicos que para templar el dolor y confortar la
debilidad del estómago de la paciente convenía que tomase algunos sorbos
de vino, y se lo recetaron por remedio. Rehusaba doña Isabel el
medicamento, por el asco que le inspiraba, y por otra parte no se atrevía a
dejarlo por la precisión importante de su salud, a que no podía faltar sin
escrúpulo, y resolvióse a tomar el remedio;
pero Dios, que amante de sus escogidos sabe atemperarse a sus necesidades,
dispuso que bebiendo el vino,no percibiese sus
accidentes de olor y sabor, que la podían dar fastidio, y, que en la
substancia bebiese el vino que la había de hacer provecho.
Estuvo,
pues, el milagro en la suspensión del concurso divino, para que los dos
sentidos del olfato y gusto no percibiesen en el olor y sabor sus objetos
debidamente aplicados, y que pasase la substancia del vino en quien estaba
la virtud confortativa, a dar el efecto de la sanidad, templando el dolor
y corroborando la flaqueza del estómago. Muy parecido a éste fue el
milagro que con el Seráfico Patriarca obró la Omnipotencia, cuando en
el cauterio de fuego que ordenaron los médicos para la curación de sus
ojos, abrasó el fuego la carne, sin que el Santo sintiese dolor
alguno. En ambos Santos premió Dios el sacrificio que habían hecho de su
salud en las aras de la penitencia, y quiso que la naturaleza, postrada al rigor
de sus enfermedades, cuando tenía horror a los remedios, no sintiese en la
curación los temidos desabrimientos.
CAPÍTULO
XI
DEL
INCANSABLE Y FERVOROSO CELO QUE TUVO SANTA ISABEL EN PACIFICAR DISCORDIAS,
Y DE LOS FELICES SUCESOS QUE LOGRÓ SU SANTO CELO.
Dije
que Santa Isabel fue en la Iglesia un arco celestial y animado iris
que puso Dios para feliz anuncio de la paz; y Como el iris, cuando se
deja ver en la región del aire, asegurando la serenidad, hace ostentoso
alarde de la variedad hermosa de sus colores, así esta Santa en las
agencias que puso para establecer la paz en su propio y extraños
reinos, hizo reseña de sus virtudes; pues en estas agencias ya la veremos
humilde, ya magnánima, paciente, liberal, caritativa, devota, formando de todas
un conjunto maravilloso para la admiración y para el ejemplo. Nació con ella la
paz en la casa de sus padres: para salir de la casa de sus padres tenían
ya sus oraciones y su celo, desterrada la discordia civil que empezaba a encenderse
en el reino de Portugal. De todo lo cual tengo dadas noticias en el
capítulo cuarto, dejando para éste las siguientes:
Aunque
las desavenencias y disgustos que tuvo al rey D. Dionisio con su hermano
don Alfonso se ajustaron antes que se casase con Santa Isabel, con el
pacto y convenio de que demoliese el Infante las murallas que
tenía en construcción en la villa de Vide, no fue
tan firme este ajuste que no descubriese pocos años después el fuego
de la discordia, que quedó cubierto y no apagado con las cenizas de
político disimulo. Pretendía el Infante que le pertenecían por derecho
hereditario las villas de Portalegre, Marbaon, Arronches y el castillo de Vide,
lugares fuertes que estaban en los confines de Castilla, a lo cual se
oponía el Rey, recelándose de que diese el Infante las manos con los
castellanos, con grave perjuicio y peligro de su Corona.
Sobre
este punto, cuyas circunstancias y dependencias no pertenecen a esta
historia, llegaron ambos hermanos a tomar las armas, y el Rey tuvo al
Infante cercado dos veces, una en Arronches y
otra en Portalegre, de que resultaron sangrientos estragos. Crecían éstos
cada día con nuevos agravios que, provocando a la venganza, hacían
más implacable la guerra. La santa Reina sentía con dolor
inconsolable esta perniciosa rotura de la paz, en que, o se acababa de
perder enteramente el Infante su cuñado, o estaba aventurada la
corona del Rey su marido. Habiendo, pues, vertido muchas
lágrimas pidiendo a Dios la paz del reino, se resolvió a salir a la
campaña en busca de su esposo para tratar de ajustes con su hermano.
El Rey no quería venir en transacciones, como no fuese el que los
lugares mencionados no quedasen en poder del Infante, y que
sólo vendría en darle otros, o equivalentes o mejores, en el corazón de sus
Estados.
Propuso
este medio la Reina al Infante, el cual vino en este ajuste como se le diese
por las villas que dejaba en los confines de Castilla, entre otras, las
dos villas de Sintra y de Obre. La villa de Sintra era feudo dotal de la
Reina; pero ésta, ambiciosa de la paz, que era su más preciosa margarita,
alargó con gran bizarría su villa, haciéndola precio de la paz. En
esta forma cesó la discordia, se dejaron las armas, restituyóse el Infante a la gracia y obediencia del Rey, y el reino debió a su
Santa Reina la serenidad cuando estaba tan a pique en tan deshecha
tormenta. El Monarca, agradecido a la galante liberalidad de su cónyuge,
la díó en recompensa de Sintra las dos villas de Leyría y Arruda.
Concluidas
estas paces, se movieron nuevos litigios entre las dos Coronas de Castilla y
Portugal, cuyo ajuste les pareció a ambos reinos no podía tener efecto
sino por las armas. Hallándose en La Guardia el de Portugal con la Reina, mandó
publicar la guerra, cuyo rompimiento tocaba y hacía su efecto en las
telas del corazón de la Santa. Su recurso en estos desconsuelos era a la
oración y a sus lágrimas, juzgando de sí que tales y tantas
discordias, de que resultaban contra Dios enormes culpas y a la
cristiandad horribles calamidades, eran todas castigo de sus culpas. Negoció
con el Rey su marido que se avistase con el de Castilla antes que las
tropas se pusiesen en campaña; tuvo efecto esta petición, y de común
acuerdo se vieron los dos Reyes en Ciudad Rodrigo, y se ajustaron,
quedando por entonces en suspensión las armas.
No
sé qué tienen de azarosas y poco afortunadas las vistas y conferencias de unos
Reyes con otros, pues pocas son las veces que producen buenos efectos y no
resultan quejas; ni sé que pueda ser otra la causa que el ser en
estos lances árbitro sólo la razón de Estado, con quien pesa más la fuerza
del interés que la fuerza de la razón; con que no valiendo la fuerza
de la razón, que es en la verdad razón, triunfa la razón de Estado,
que es razón sólo por fuerza. Rompieron poco después ambos Reyes la
guerra con furiosas hostilidades y sangrientos destrozos de una y
otra parte.
Renovóse en el corazón de la Reina la herida y el dolor y haciendo rogativas públicas
por la paz, funda oída de Dios su petición. Tratóse,
en consecuencia, de ajuste de paces, y acompañó la Reina a su marido hasta la villa
de Alcañices, donde se vieron con el de Castilla. El ajuste fué dándose de una a otra parte fiadores para la
unión, tan abonados como casar los Reyes de Portugal a sus dos hijos
D. Alfonso y doña Constanza con los dos hermanos, D. Fernando, Rey, y
doña Beatriz, Infanta de Castilla. Quedó la Infanta de Portugal en poder
del Rey D. Fernando, y la Reina Santa Isabel se llevó consigo a doña
Beatriz, a quien los portugueses nombran doña Brites.
Nuevas
y no menos peligrosas asonadas guerras se oyeron en Castilla por la sedición
del infante D Juan y de D Alfonso de la Cerda, rebeldes al rey D.
Fernando; interesándose en estas turbaciones el rey don Jaime de Aragón, y
no estando fuera de ellas el de Portugal, aunque no tan declarado. El
desconsuelo de la Santa Reina en esta fatal discordia era mucho, por la
grande conexión que tenía con todos. El rey de Castilla era su yerno, el de
Aragón su hermano, el de Portugal su marido, con que los reveses de la fortuna,
que es en las guerras tan inconstante, eran heridas en su corazón. Azorado
su santo celo con la vista de tanto peligro, no perdonó diligencia alguna
de devoción, ni de inteligencia y gasto, que no emplease en apagar este
pernicioso incendio. Al caudal de sus oraciones y lágrimas juntó el de las
plegarias de muchas personas de santa vida, con gran número de Misas
que mandó celebrar por sufragio a las santas ánimas.
Despachó
sus enviados a los Reyes de Castilla, sus hijos, y al Rey de Aragón,
su hermano, solicitando con todos los esfuerzos posibles el convenio
de las partes. Sobre ser tanta la autoridad de su intercesión, era
de mayor peso la opinión que se tenía de su Santidad, a cuya
veneración rendidos todos, vinieron en tratados de ajuste por un
compromiso hecho en el Rey D. Dionisio de Portugal, que era en este negocio la
parte menos apasionada. Ejecutáronse estos
tratados en la ciudad de Tarazona, en la raya de Portugal, a que asistió
doña Isabel con su esposo; y además del fruto de la paz debido al riego de sus
lágrimas logró también el gusto de ver al Rey de Aragón, su hermano.
De
las guerras civiles de Portugal promovidas por el maldito orgullo del príncipe
don Alfonso contra su padre el rey D. Dionisio, dejo hablado en el capítulo
quinto; así como en el cuarto tengo dicho todo lo perteneciente a los
trabajos que padeció la reina Isabel en el estado de su matrimonio. Ajustáronse padre e hijo, pactando con solemnes juramentos
los tratados de la paz, a ruegos, a trabajos y diligencias de aquella graciosíma Soberana; mas duró
poco esta bonanza, porque los furiosos vientos de la
ambición volvieron a turbar la serenidad, y en amotinadas olas ocasionaron
aún más peligrosa tormenta que la pasada. El Príncipe mal contento,
rompiendo las sagradas leyes de su palabra juramentada, y olvidando
las apretadas obligaciones de hijo y de vasallo de su Rey, soliviantó
segunda vez los ánimos de sus parciales, con ánimo de apoderarse de Lisboa, con
cuya posesión aseguraba el ambicioso deseo que tenía de mandarlo todo. Tuvo el
Rey aviso de estos designios, y, justamente irritado del rebelde tesón de su
hijo, recogiendo las tropas que pudo, se fue a esperarle a Lumiar. Llegaron padre e hijo a darse vista en campaña
armadas sin que al hijo bastase ni la venerable autoridad del padre, ni la
formidable majestad del Rey ofendido para reportar sus iras ni
refrenar sus desafueros. Afrontados estaban ya los dos ejércitos y en el
fatal lance de una batalla campal de poder a poder, en cuyo arresto era
para ambas partes igual el último peligro de la perdición del
reino, que sin duda llegara a la ejecución, si no se apareciera el
iris de paz en la Santa Reina, cuyo valor y magnanimidad hizo creíble cuanto
supo mentir la gentilidad con su fabulosa Belona.
Estaba
nuestra Isabel en Santarén, y noticiosa del sumo
aprieto a que habían llegado los dos partidos beligerantes,
consultando sólo a la valentía de su corazón y al ardimiento de su santo celo,
montó en una mula y se puso en camino con tanta velocidad que,
desmintiendo esta bestia su natural pereza y pesadez, no dio lugar a que los
criados, cabalgando en ligeros caballos, la diesen alcance. Entró por medio de
los dos ejércitos, intrépida, rompiendo las filas, y a su vista quedaron todos
en admiración suspensos, y abrieron los ojos las ceguedades de la iraa las prodigiosas luces de tan venerable Majestad. Entróse con gallarda resolución, asegurada en el
sagrado de su majestuoso respeto, por el ejército del hijo. Afrontóse con él, afeándole su sacrílego
atrevimiento, en que había roto los más apretados vínculos de cristiano;
faltando al juramento de hijo, agraviando los fueros de la
naturaleza; de vasallo, profanando el sagrado de la lealtad. Dióle en rostro con las temeridades de su ambición; reconvínole con las fealdades de su ingratitud; aterróle con la representación de lo que podía esperar de
sus vasallos si llegase a la posesión de la Corona, quien con sus
malos ejemplos dejaba autorizada la traición.
Mucho
más adelante pasó la tremenda acusación materna, enumerando á aquél mal hijo los capítulos de sus culpas; entre otros díjole que se acordase que en Pombal hizo juramento de
estar siempre en la obediencia de su padre y de su Rey, y que de este juramento
era ella, no sólo testigo, sino parte. Y, por último, le dijo, que pues ni
sus lágrimas, ni sus consejos, ni las finezas que tenía hechas para
reducir su natural inquieto y sedicioso a la razón eran bastantes para ponerle
en su debido acuerdo, que temiese las iras de Dios, justo vengador de los
escándalos.
Quedó
el Príncipe confuso y atemorizado, y ofreció la suspensión de las armas si su
padre dejase el rigor de sus iras. Poco tuvo la Santa que trabajar con el
Rey para aplacarle, porque en los afectos de padre, que son tan poderosos
por naturaleza, tenía andado mucho para admitir como Rey a aquel
hijo en su gracia. Pudiera quedar la Reina muy gozosa con este feliz
suceso, si la obstinación de su hijo no fuese tan ciega, que a cada
paso le arrojaba a mayores precipicios: la suspensión de las armas era
descansar y tomar alientos para correr precipitado con más furor en
persecución de sus malvados designios. Iba el Rey su padre a Santarén, donde se hallaba aquel mal hijo con el séquito de
sus parciales, los cuales por fuerza de sugestiones suyas intentaron negarle la
entrada. Arrebatado el Rey de su justo enojo, quiso entrar por la
fuerza de armas, con resolución de castigar a un hijo rebelde a quien su
clemencia hizo más obstinado. Encendióse la guerra ,
y comenzaron a sentirse de una y otra parte sangrientos y lastimosos
descalabros.
Estaba
la Reina en Alenquer, en cuyo punto recibió la
noticia de esta nueva fatalidad, en que peligraban las dos vidas en
las cuales tenía puesto su amor. Partió de Alenquer a Santarén en alas de su ardiente caridad,
disponiendo que se hiciese al momento de su llegada una general procesión,
pidiendo a Dios que suspendiese el rigor de sus iras e infundiese en los corazones
del Rey y de su hijo las dulzuras de la paz. Acompañó la Santa la
procesión vestida de un humilde saco, con un dogal al cuello, y cubierta
de ceniza la cabeza, dejando a la posteridad este portentoso ejemplo
de una Majestad inocente y humillada. En este humilde y abatido traje se
puso en la presencia de su hijo que quedó pasmado a la vista de tan lastimoso
espectáculo. Ponderó la afligida Reina el estado miserable a que la tenían
reducida las locuras, cada vez mayores, de un hijo por cuyo sosiego había
hecho tantos sacrificios, y por cuya causa había padecido tan
indignos trabajos como haber aventurado la gracia del Rey, confinada
como delincuente de lesa Majestad en su destierro; peregrina por
los caminos, en movimiento continuo para negociar su quietud y seguridad.
La
abundancia de lágrimas con que hablaba, bastaran para ablandar la dureza del
corazón del Infante, vencido, tanto del asombro que concibió por los ojos
viendo el penitente traje de su madre, como de la confusión que le entró por los
oídos al escuchar la dolorosa voz de los justos sentimientos
de aquella que le dió el ser. Nunca más
tierno, nunca más obediente que en esta ocasión: besó la mano a su
madre, ofreciendo con toda aseveración que vendría en la obediencia de su
padre, con condición que apartase de su lado a D. Alfonso Sánchez, hijo
bastardo, de quien tenía recebos que aspirase a la Corona. La Reina, animosa,
aunque conoció la sinrazón de pedir partidos tan ventajosos para la paz el que
debiera darse a partido, entró en esta empresa con las esperanzas que le daban
la sana intención y verdad de su celo.
Llegó, pués, la Santa a la presencia del Rey en el penitente
hábito, el cual, como muy celoso que era de la decencia de la
Majestad, quedó estupefacto; pero haciendo reflexión en las
experiencias que tenía de sus milagrosas virtudes, no se atrevió a darse
por ofendido de esta humildad, aunque tan extraña, esperando lograr las
buenas consecuencias de su santo celo. “Señor—le dijo doña Isabel: — negaros
la mucha razón que tenéis para estar ofendido de nuestro más
que ingrato hijo, fuera haceros la mayor ofensa, desluciendo vuestra
razón, y no saber obligar a vuestra piedad, que siendo tan generosa, sólo puede
dejarse obligar del rendimiento mío y de la compasión de los irreparables daños
que amenaza el presente peligro. Tiene muy merecida el Príncipe su
perdición y vuestra ira; pero, señor, si su castigo lo ha de ser también
de vuestros inocentes vasallos, no permita vuestra real clemencia que llore los
daños que merece la culpa de uno, la inocencia de muchos. La ambición,
señor, de este mozo, ya ha pasado a ser frenesí y delirio; y tiene vuestro
piadoso corazón pretexto para curarla como enfermedad, sin
escarmentarla como delito. Negarle lo que pide, es enfurecerle; darle lo
que pide será curarle. En este lance, señor, el cáustico de la justicia
será llaga incurable en todo el reino; el lenitivo de la clemencia
será salud y seguridad; y más glorioso será para vos el triunfo de la
clemencia con que preserváis a vuestros vasallos de inevitables desastres,
que el rigor de la justicia con que los perdéis a todos”.
Enternecido
el Rey de las lágrimas de aquella mujer incomparable, edificado de su
humildad, admirado de su celo, y convencido de su razón, la respondió con
agrado : “Vengo, Señora, en que tratemos de la curación de ese desesperado
y loco; pero, decidme: ¿cuál puede ser el remedio en un achaque tan
rebelde y obstinado?”
“Señor
— respondió la desconsolada madre;—el único, aunque terrible, es que Vuestra
Majestad aleje de su lado a D. Alfonso Sánchez, su hijo”.
Montando
en cólera el Rey con la propuesta, respondió impaciente: “¡Qué decís, Señora!
¿Puede ser antídoto de una locura, lo que fuera descrédito de mi juicio?
Mejor es que confeséis que la descomposición de aquel cerebro no
tiene remedio. Abandonar a un hijo atento, amante y obediente, y
sacrificarle por víctima de las envidiosas ira de un hijo ingrato,
desatento y rebelde, no cabe en juicio ni razón”.
Viendo
la Reina inexorable a su esposo, replicó con humildad: “Señor, con menos
sacrificio no se podrá redimir el daño universal y público, y de dos males de
los cuales el uno ha de ser preciso, al menor prefiere en la elección
la mejor prudencia. Dejad, Señor, entibiar el ardor de vuestra ira
que, aunque justa, siempre es ciega, y en sus consejos precipitada.
Consultad con vuestra magnanimidad y piedad generosa, y no despreciaréis
el consejo de quien únicamente desea de Vos lo que en la posteridad os
haga en la memoria de los hombres más glorioso”. Despidióse,
aunque muy llorosa; mas no sin esperanza de negociar la paz, a pesar de
lo adverso de los preliminares.
Tomó
tiempo para avivar sus diligencias, y mandó de secreto llamar a D. Alfonso
Sánchez, a quien representó la importancia de la paz pública, de que ya la
nobleza y generosidad de su bizarro corazón podría ser sólo el árbitro. Refirióle el estado de las cosas; propúsole las contingencias de la guerra y que si mañana el Príncipe entrase
en posesión de la Corona, quedaba expuesto a ser ultraje y víctima de
su poder violento. Que si por su arbitrio tomase la resolución de
sacrificarse al bien público, pidiendo licencia al Rey su padre para retirarse,
excusaba los desaires de su retiro haciéndole voluntario, y hacía al Rey
el más importante servicio dándole el sosiego para que acabase en
paz la corta vida que prometía su ansiedad: que así confundía la
emulación de su hermano, desvaneciendo sus mal fundadas sospechas y
desarmando sus rencores; y, por último, que haría una acción hazañosa que
hiciese plausible su memoria.
Era,
en efecto, D. Alfonso Sánchez de noble corazón y de admirable docilidad; y
venerando los dictámenes de la Reina, a quien respetaba como Santa, y a un
tiempo amaba como si fuera su propia madre, puso en ejecución sus
consejos, y pidió al Rey, su padre, su bendición y licencia para retirarse
a la ciudad de Alburquerque, que era suya, y perteneciente al reino de
Castilla. Mucho dolor le costó al Rey este sacrificio que hizo de
su amor y su gusto, en la ausencia de un hijo que había sabido
cumplir siempre con los deberes de tal; pero convencido de las razones
de Estado que atiende a la conveniencia pública, dió la licencia, sepultando en el silencio su propia razón. Este fue el medio
único de atajar las guerras civiles; admitiendo a su gracia al
Príncipe, perdonando con magnanimidad a sus parciales, y haciendo con
la paz dichoso a su reino.
Debióse esta milagrosa serenidad al santo celo de la Reina,
cuyas palabras eficaces y persuasivas eran cadenas de oro forjadas en la
fragua ardiente de la caridad, que aprisionaban dulcemente a los corazones para
ponerlos en la libertad de la razón y de la virtud. En todo este suceso tendrá
la crítica de los políticos que viven sobradamente asidos a las severas leyes
de la razón de Estado, mucho que glosar disputando los aciertos
de las resoluciones del Rey. Los que no admiten disputa son los de la
Santa Reina, calificados con tan feliz efecto, porque en el gobierno de
sus operaciones no conocía más razón de Estado que aquella que no
derribase de su estado a la verdad y a la razón.
CAPÍTULO
XII
MUERE
EL REY DON DIONISIO Y REFIÉRESE LA CONSTANCIA, PIEDAD Y VALOR CRISTIANO
CON QUE SE PORTÓ EN ESTE GRAN TRABAJO SANTA ISABEL.—SU PEREGRINACIÓN A
SANTIAGO DE GALICIA.
Poco
duraron las alegrías que ocasionó el beneficio de la paz tan deseada, porque
años y pesares, que suman siglos para quebrantar la salud más robusta, pusieron
la del rey D. Dionisio en la última enfermedad. Pocos meses después de
los ajustes de las paces, se fue con la Reina, su esposa, a Lisboa,
donde se hicieron cristianas y públicas alegrías en hacimiento de gracias
por el gran bien que gozaba el reino, libre de las inquietudes y sangrientos atropellos
de las guerras civiles. Sintióse el Rey con
indisposición corporal, y conociendo que el temple de Lisboa era a sus achaques
poco favorable, levantó su casa y corte para curarse en Santarén. A su llegada a Villanueva se le encendió la
calentura, descubriendo su malignidad, y fue preciso suspender la jornada. La
Reina, oficiosa como amante, despachó correos volantes a Coimbra para llamar a su hijo y a los hijos bastardos del
Rey; y reconocida la poca conveniencia que había en Villanueva para
la curación, resolvieron llevar al enfermo a Santarén en una silla en hombros, porque aún no había dado entonces la delicia en la acomodada
invención de la silla de manos.
Agravóse la dolencia a términos de ser necesario darle los Santos Sacramentos;
y que alterase lo que pareciese conveniente en el testamento que
antes estaba hecho. Recibió el Viático con mucha ternura y devoción, con
asistencia de toda la corte. Fue la enfermedad larga, y dio tiempo para
que la Reina lograse las verdaderas finezas de su casto amor,
asistiendo a todos los remedios, no como Reina, sino como la más laboriosa y
humilde criada. Viendo el poco fruto de los remedios humanos, acudió a los
divinos, vistiendo su tierno corazón de cristiana fortaleza para
conformarse con la voluntad divina en este grande trabajo que sabía
ser cierto. Eran sus desvelos y afanes continuos; y tales, que en tan
larga enfermedad acabaran del todo sus fuerzas, si la caridad y
el ardiente celo de la salvación de su esposo no la diesen más que
naturales alientos. El rato que podía hurtar a esta asistencia se retiraba
a su oratorio á conferir con el Señor sus penas, y a pedir sus
misericordias. Logró las eficacias de su santo amor, abrasando con
sus palabras y exhortaciones el corazón de D. Dionisio, en quien los
fervores y conformidad con la voluntad divina fueron ejemplarísimos.
Recibió varias veces el Santísimo por Viático, siendo el mayor aprieto de su
enfermedad en las alegres Pascuas del Nacimiento de Cristo Señor nuestro.
El
día segundo de Año nuevo llamó al Príncipe su heredero, a quien dio sanos
y prudentes consejos para el acierto de su gobierno: encomendóle mucho la atención y asistencia de la Reina en su soledad, la cual fue
dos veces madre suya, por los dolores que padeció en su parto, y por las
lágrimas que le causaron sus desvaríos, con cuyo precio tantas veces lo
había redimido de los más fatales peligros. Murió este magnánimo Monarca,
como católico fervoroso y cristiano piadosísimo, el día 7 de Enero de
1325, siendo de edad de sesenta y cuatro años, y teniendo, para
felicidad de su muerte, a esta mujer celestial por agonizante.
Cuidó
la augusta viuda de que el cadáver se pusiese con la decencia debida; y
hecha esta diligencia, se retiró con sus damas y las señoras a su
oratorio a desahogar el justo dolor, pagando a la naturaleza el tributo
de sus lágrimas, que son los testigos más abonados de un amor verdadero. Cortóse los cabellos; demostración tan misteriosa
como funesta, por las varias interpretaciones que dan divinas y
humanas letras a este despojo: su más principal significado es el
desprecio y olvido de las vanidades del mundo, y un sacrificio que
hace a Dios el alma santa hasta de sus más leves pensamientos, en las aras del
desengaño. Desnudóse sus reales vestiduras, y vistió
un pobre hábito de monja de Santa Clara, ceñido con un cordón
grosero, y cubierta la cabeza con un velo blanco.
Este
traje eligió para que sirviese de luto y mortaja a su viudedad; significando
con ello que quedaba amortajada y muerta al mundo, y viva a los
amargos recuerdos, trayendo a la vista en las cenizas del sayal
sus tristes memorias. No dejó de dar susto ésta que les pareció
extravagancia de devoción a los vasallos, recelosos de que tomase
la resolución de vivir en clausura religiosa, por la gran falta que
haría a los pobres su beneficencia, y a todo el reino su recurso y su
consejo; pero la Santa con protestas públicas en forma auténtica les quitó estos
recelos.
En
los días que fueron necesarios para embalsamar el cadáver y transportarle al real
convento de Odiuellas, donde eligió el Rey por
su testamento sepulcro, se ocupó la Reina en disponer se dijesen en un
salón de palacio muchas Misas y sufragios, y ella misma multiplicaba
oraciones, pidiendo el alivio de aquella alma a quien estuvo y estaba
la suya por vínculo de fino amor tan unida. No rompió la muerte los
lazos de esta unión, pues el amor, que penetra los obscuros senos del
sepulcro, no sabe olvidar, y renueva los títulos de su obligación para
tener en pie los empleos de sus finezas. Acompañaron el féretro, en
este largo y funesto viaje, la Reina con el infante D. Alfonso, su hijo, y los
dos hijos bastardos del difunto Rey, el conde don Pedro y D. Juan
Sánchez, con la comitiva de Prelados eclesiásticos y muchos hidalgos
de los más ilustres del reino. Llegaron a Odiuellas,
donde por orden que tenía dada la Reina, esperaba el Arzobispo de Lisboa
con todo su clero y concurso de Religiones, que celebraron las exequias
con majestuosa pompa; pero funestísimas, porque tenía el dolor y la
tristeza motivos duplicados a la vista de su Rey difunto, y su adorada
Reina amortajada ; y siendo ésta la vida que les quedaba para su consuelo,
les era de suma aflicción verla vestida con los despojos de la
muerte. Portóse la Santa en estas funerales
funciones tan señora de sus sentimientos, corregidos con la Majestad, que a no
escribir el corazón sus penas en el papel de su rostro con sus lágrimas,
pudiera pasar plaza de insensibilidad su constancia.
Acabado
el Novenario de las exequias, partió el príncipe D. Alfonso a Lisboa, y
la Reina quedó en Odiuellas a dar pronto
cumplimiento a las disposiciones testamentarias de su esposo. Era su
consuelo único en esta triste soledad, la frecuente comunicación
con las monjas Clarisas que traía por indulto apostólico en su
compañía, que se la hacían gratísima en sus ejercicios espirituales.
Viéndose ya libre de los vínculos del matrimonio, gozaba de su soledad
como de un singular beneficio que Dios la había hecho para
que enteramente emplease en su santo servicio todo el caudal de su
amor, habiendo faltado el pensionario a quien por obligación pagaba parte
de sus finezas.
Había
dejado el Rey en su testamento un cuantioso legado a la Silla Apostólica,
en protestación del amor y reverencia con que siempre la había
atendido como hijo verdadero de la Iglesia, y la Reina le dio parte de este
legado al Sumo Pontífice, que entonces era Juan XXII; diligencia que
también hizo por su parte el Príncipe, dando su obediencia y cautelando el
que por la muerte de su padre no se suspendiesen o atrasasen los negocios
que estaban en aquella Curia pendientes, y que pertenecían al reino. Escribió
el Pontífice a la Reina, con paternal amor, el pésame de la muerte
del Rey, pérdida muy sensible para toda la Cristiandad; y la rogaba con
especial afecto que mitigase su dolor y enjugase sus lágrimas, con la fe piadosa
de que había dejado la corona temporal por la eterna, dando también
fundadas esperanzas de su descanso en las ejemplares circunstancias de su
muerte. Animóla mucho, para que como mujer fuerte
atendiese con caritativo desvelo al consuelo de su Real casa, y con
su discreción y prudencia instruyese a su hijo en las máximas
cristianas de buen gobierno; y la daba su bendición apostólica, con
afectuosos ofrecimientos de que asistiría con paternal amor y favorecería
en lo que se ofreciese de su consuelo, sus buenos deseos. Envióla de presente muy preciosas reliquias, de todo lo cual quedó la Santa muy
obligada, agradecida y consolada.
Es
el amor ingeniero de finezas, en que manifiesta su verdad y sus eficacias
para obsequiar a quien ama. Ingenió el amor de Isabel a su difunto
esposo una fineza tan nueva como peregrina, tomando para alivio de
sus penas la resolución de ir en romería a visitar el santo sepulcro del
Patrón de las Españas, Santiago, con aplicación de los precisos trabajos de
viaje tan prolijo por sufragio de su alma. Dispuso su peregrinación, más
devota que ostentosa, como la que amaba la edificación y el ejemplo y huía
del aplauso. Eligió para este efecto pocas personas de ambos sexos, y
todas ejemplares, y salió de Odiuellas con aquel
secreto de que hace tanta estimación la verdadera humildad. Deseara mucho
poder llegar a Santiago desconocida; pero tiene la santidad muchas luces
que la pregonen, y aun los mismos silencios de la humildad la descubren.
Caminaba sembrando ejemplos y milagros, que eran otras tantas voces que
convidaban a ver la Peregrina; y aunque en el pobre y penitente hábito que
vestía pensara el más discreto que podía desparecerse la Majestad, la
hallaba la atención escrita con caracteres de respeto y veneración
en su frente.
Vestiráse en el último día del mundo para asombro de los mortales el sol un saco
de cilicio; pero ni toda la sombra del cilicio podrá obscurecerla majestad
radiante del sol. Antes de salir de Portugal, en la villa de Arrifana de Santa María, del obispado de Oporto, salió
al camino una mujer con una hija ciega a nativitate,
y arrojándose a los pies de la Reina la pidió con muchas lágrimas tocase
con sus manos los ojos de aquella muchacha, y que se condoliese de su miseria. Desentendióse la Santa de la petición, y dióle una buena limosna; la mujer, que no pedía
dinero, sino ojos, replicó con más vivas instancias y mayores lástimas,
que hiriendo el compasivo corazón de la Santa, la obligaron a que,
mortificando su humildad su misericordia condescendiese a sus ruegos, y tocase
levemente con sus manos los ojos de la ciega. Nuestros escritores todos
dicen que, al contacto de las manos de la Santa, quedó la ciega con
vista; pero no especifican si cobró la vista inmediatamente. El
Obispo de Oporto D. Fernando Correa dice, que no vio luego, sino
después de algunos pocos días; y si fue así, suspendió la
poderosa mano de Dios su influjo por algún tiempo en este milagro, porque
la humildad de su sierva no se atormentase con la voz de
los aplausos.
Prosiguiendo
su camino, cuando llegó a reconocer los torreones de la catedral iglesia de
Santiago en distancia de una grande legua, se apeó de la litera, y besando
muchas veces la tierra con devoción afectuosa, caminó a pie, en reverencia
del Santo Apóstol, hasta entrar en la ciudad. Los historiadores portugueses
insinúan que entró desconocida y lo estuvo hasta el día mismo de Santiago,
habiendo llegado dos días antes y visitado en ambos días su santo
sepulcro. Aunque el séquito y comitiva no era numerosa y los aprestos eran
menos lucidos que devotos, no obstante esto, el respeto y veneración con que la
asistían sus criados, dio muchos indicios de que el saco penitente de la
Peregrina ocultaba mucha grandeza; y como en ella y en todo su
acompañamiento resplandecía tanto la modestia y la devoción, eran grandes
los concursos a verla, atraídos más del buen olor de las virtudes que
veían, que de la soberanía que sospechaban.
Llegó
el día de la fiesta del Santo Apóstol, en que la generosa liberalidad de la
Reina corrió el velo a la venerable imagen de la Majestad oculta y
disfrazada. La ofrenda que hizo al Santo fue una corona de
oro, guarnecida de piedras preciosísimas. Un dosel de chamelote
carmesí con bordadura de oro de tres altos, y guarnición de perlas en
todas sus cenefas. Un riquísimo Pontifical para servicio de la Misa. Los
vestidos más preciosos, que fueron en sus floridos años lisonja de su
hermosura y tormento de sus desengaños. Muchas piezas de plata
que sirvieron a la ostentación de su grandeza, aplicadas con mejorado
empleo al culto de los altares. Una muy cuantiosa limosna de dineros para la
fábrica del templo y para socorro de pobres, al prudente arbitrio
del Arzobispo. La ofrenda fue la más rica y ostentosa que hasta aquella
edad se había visto en aquel templo. ¿Quién pudiera dudar ya cuál
fuese la Peregrina, viendo en la liberalidad y largueza el sobrescrito más
cierto y carácter más propio de la Majestad? Corrió la voz de este
prodigio de santos desengaños, de este milagro de humildad, de
esta maravilla de la devoción; pero sabiendo que la peregrina era
Isabel, la reina de Portugal, no se extrañó tanto, porque ya la fama de sus
heroicas virtudes había disfrutado antes las admiraciones. Concurrían
todos, no a ver con curiosidad a la Reina, sino a venerar con
devoción a la Santa.
Recibió
el Arzobispo la ofrenda en nombre del Santo Apóstol, y en obsequio de tan Real
peregrina la dio un bordón engastado en plata, coronado en el remate con
una piedra preciosa, y una esclavina de color leonado, en que estaban bordadas
de seda sobre el hombro derecho la imagen del Santo Apóstol, y sobre el
izquierdo la concha que usan los peregrinos que salen de aquella santa
casa. Estimó la Santa la dádiva del Arzobispo como reliquia, y con
estimación de tal la tuvo siempre. Besóle la
mano con devota humildad, acción que ejecutaba con todos los
sacerdotes por costumbre, y no por ceremonia. La mayor nobleza de la
ciudad la salió acompañando, hasta que, a fuerza de ruegos, se dio
por vencida su cortesanía y devoción. ¡Oh si acabasen de entender
los Soberanos que el apoyo más firme de sus veneraciones son el
agrado y la humildad, precioso esmalte de su grandeza!
Habiendo
dejado la ciudad de Compostela edificada con sus buenos ejemplos, y
llena la fama sus virtudes y magnificencia la mayor parte de España, de
cuyos reinos y provincias habían concurrido muchos peregrinos para venerar al
Apóstol, partió para Odiuellas a asistir a las
honras y aniversario de la muerte del rey D. Dionisio. Al pasar de vuelta por
la villa de Arrifana salió la madre de aquella
ciega, que ya gozaba la vista, a agradecer a la Reina tan alto beneficio.
La Santa, como tan discreta y humilde, la dijo con agrado: “Ahora verás que fue bueno
mi consejo de que recurrieses a Dios, que es la fuente de todos los
bienes, por el remedio de tus males: doy te muchos parabienes de que se
lograsen tus oraciones, que yo en este caso no pude poner más que los
deseos que me dio la compasión de ver ciega a esta muchacha. Críala bien,
para que sea a Dios muy agradecida, y toma, para ayuda de ponerla en
estado esta limosna”. Así deslumbró con las cautelas de la humildad, las luces
de su virtud.
Llegó
a Odiuellas muy consolada de su romería, y fervorosa
con las gracias y espirituales auxilios que recibió en la visita al Santo
Apóstol. Para el día del cabo de año tuvo llamados a esta función fúnebre a
su hijo el rey D. Alfonso, a su nuera doña Beatriz o doña Brites, y a los hijos bastardos de su difunto esposo;
y se hicieron las honras con majestuosa pompa, acompañada de muchas
lágrimas que consagró la lealtad lusitana a la dulce memoria de un Rey que
se hizo por sus admirables prendas tanto lugar en los corazones. Despidióse doña Isabel del Rey su hijo, tomando la
resolución de retirarse a su convento de Santa Clara de Coimbra,
centro que tenía elegido para su quietud en esta vida, y después de ella para
descanso de sus cenizas.
Una
cosa muy singular y prodigiosa escribe el Rmo. P. Fr. Antonio de Escobar,
cronista de la esclarecida Orden de la Merced, en un libro en cuarto que
escribió de la vida de esta Reina, de que otro alguno, ni de los
nuestros ni de los extraños autores, hace mención. Dice, pues, que supo de
persona fidedigna, que en el término de Arrifana,
lugar en que la Santa dio vista a la ciega, en un valle que hay de muchos
naranjos, se conserva uno junto a una fuente, cuyas hojas, cuyas flores y
cuyas naranjas expresan las Quinas de Portugal; porque en el
plano de sus hojas se ven cinco pintas puestas en el orden que se
pintan las quinas en los escudos de armas de este reino. Las flores de su
azahar tienen en este mismo orden cinco solas hojas, y las naranjas en la
misma disposición cinco solas pepitas; y constante, en aquél y en los lugares
circunvecinos, que cuando doña Isabel hizo la romería a Santiago, cansada del
afán del camino se apeó en este sitio para descansar a la margen de aquella
fuente. Que para refrescar la boca comió una naranja, de
cuyas desperdiciadas pepitas nació este naranjo, que conserva, tantos
siglos ha verde la dulce memoria de la Reina peregrina.
El
autor es un hombre muy grave; y es portugués, que historiando de las cosas pertenecientes
a su propia nación, tiene ganada mucha tierra para la humana fe que hace
la historia: y si por ser el caso tan singular se le menoscaba en
algo el derecho que tiene a la credibilidad prudente, tratándose de
persona tan virtuosa como lo es aquella de quien escribe, nada vale
cualquier objeción que se le haga, pues la misma dejó
obrados milagros mucho más singulares.
CAPÍTULO
XIII
REFIÉRESE
EL EJERCICIO DE VIRTUDES QUE TUVO SANTA ISABEL EN EL ESTADO DE SU VIUDEZ Y
LA SEGUNDA ROMERÍA QUE HIZO A SANTIAGO DE GALICIA.
Es
el pulso del amor santo la diligencía y actividad en
el ejercicio de las virtudes, en cuyo continuo movimiento consiste la salud del
alma; como, al contrario, cuando pulsa a intervalos, es indicio mortal de
que se acaba la vida y se apaga su incendio. En la vida de esta Santa Reina
hemos visto las oficiosas actividades de su amor en un perpetuo giro de
santas operaciones permitir un punto de ociosidad. Poco fuera en un
espíritu tan elevado contenerse en los términos en que hasta aquí ha vivido, si
en el nuevo estado de la viudez, hallando oportunidad para adelantar sus
virtudes, no la lograse con nuevos y mayores fervores. En el estado
del matrimonio tuvo su virtud en algún modo aprisionada y reducida a
limitados ejercicios, con no poca mortificación de esta misma virtud que,
reclusa en sus deseos, padecía de no hacer, y fundaba méritos en esta misma
inacción, por lo que en tan forzosa calma padecía. Nacían estas
limitaciones de la obligación del estado, sujeta a la obediencia y gusto de su
marido; pero roto ya el vínculo del matrimonio con la segur de la
muerte y puesto en libertad su espíritu, se dejó llevar del raudal de los
fervores que tenía represados en sus deseos.
Llegó
a la ciudad de Coimbra, y antes de entrar en su
palacio visitó a sus amadas Monjas de Santa Clara que, viéndola en
su mismo hábito, gozaban a satisfacción los favores de su cariño, sin
aquellos encogimientos que les ocasionaba antes el respetuoso fausto de la
Majestad. Hubo de una y otra parte pésames y parabienes, lágrimas y alegrías,
medidas todas a la variedad de las causas; pero todas hijas de la verdad y
el afecto, sin mezcla de lisonja ni afectación. Dijo la Reina que
venía a ser compañera suya y discípula en la escuela de sus virtudes, con
ánimo de redimir el tiempo que había perdido en las vanidades. Las Monjas
se confundían con esta humildad tan profunda y tan eminente,
confesando lo mucho que debía aquella Comunidad en su perfección a sus
Reales ejemplos. Despidióse la Reina con
singulares demostraciones de agrado y de cariño, y las Monjas quedaron
celebrando gozosas la dicha de tener tan cerca a su amantísima y muy
amada Patrona.
La
diligencia primera que hizo la Reina en Coimbra, fue
deshacerse de las más preciosas alhajas, de vestidos, telas, colgaduras
y plata que tenía, sacrificándolas al culto de los altares en diversas
iglesias y conventos pobres; porque todo aquello que sirvió a
la pompa de su grandeza para cumplir con el mundo, quedase consagrado
a Dios en compensación de sus vanidades. Cúpole a
este monasterio la más preciosa parte del despojo, a quien enriqueció con
muchas piezas, de oro y plata en cálices, candeleros y otras alhajas de
mucho valor; entre éstas fueron muy particulares, así en el primor de las
hechuras como en la preciosidad de la materia, doce medios cuerpos (bustos) de
Apóstoles de plata, y dos estatuas enteras de Cristo y María del mismo
metal, guarnecidas con piedras preciosas. Hecha esta piadosa diligencia, se
aplicó toda a la conclusión de la fábrica del convento de Santa Clara, en
cuya iglesia, en una tribuna alta, eligió su sepulcro.
Sucedió
en esta fábrica una gran maravilla, porque al tiempo de subir la urna se
hallaron los maestros y oficiales muy embarazados, puesto que su mucho peso y
la estrechez de la escalera no daban lugar a que pudiesen los pocos que
cabían, aplicando todas sus fuerzas, subir la urna. Hallábanse acongojados porque parecía preciso haber de demoler la escalera, que era muy
primorosa y de mucho coste, para poder colocar la urna en su lugar.
Quiso doña Isabel ver en qué consistía la dificultad, y aplicándose los peones, vió que la dificultad consistía en que no alcanzaban
las fuerzas; y la Santa, animándolos, aplicó el báculo que había traído de peregrina
a la urna, y les dijo: ¡Ea, ea;
que bien podéis!. La aplicación del báculo tuvo tal virtud y
eficacia, que aligeró tanto el peso, que subieron la urna, no sólo sin
trabajo, sino con descanso, llenos de admiración; porque habiendo
hecho antes todos los esfuerzos posibles por evitar la demolición de la
escalera, se hallaron vencidos del paso e imposibilitados de conseguir el fruto
de su trabajo. Todos los que se hallaron presentes conocieron el milagro,
y la Santa, con discreta humildad y modesta sonrisa, decía: “Dejaos de
boberías, que alguna disculpa habían de dar los peones de su flojedad
y desmaña; aunque no fuera mucho de extrañar la virtud en el báculo que
traigo, en reverencia de mi santo Apóstol Santiago, en cuya intercesión
tengo fe para milagros muy ciertos”.
El
orden de vida que ajustó la Santa, este retiro, para, su espíritu muy delicioso,
fue más de religiosa mortificada que de señora seglar virtuosa. A las
inspiraciones que tenía de seguir a Cristo con la cruz de la penitencia dio
franco y entero cumplimiento, libre ya de los sobresaltos de la censura
que antes tenían encogida y acobardada su devoción. Ayunaba las Cuaresmas
que dejo referidas, pero con más escasez de viandas, y éstas
ordinarias y groseras. Era su cilicio casi continuo y de mucha aspereza;
su sueño muy escaso, porque gastando desde la hora de Completas el
tiempo hasta la media noche en sus espirituales ejercicios, le quedaba muy
poco para el descanso, madrugando al despuntar el lol para rezar los
Maitines y Prima con las Monjas. Con éstas y con los pobres del
hospital, a cuyas viviendas tenía desde su palacio secretos pasadizos, era
su ordinario trato: con los enfermos del hospital ejercitaba su
misericordia, haciéndoles las camas, sin desdeñarse, en orden a su alivio,
de los empleos más humildes; y con las Religiosas se empleaba en dulces y
amorosos coloquios del divino amor.
La
austeridad religiosa de aquel convento era admirable, y conversaba con las
Monjas de más espíritu, en que hallaba el incendio de la caridad fomento,
y por este medio hacía en la perfección progresos grandes. Era
una admiración ver el agrado y humildad con que templaba los
resplandores de su soberanía para tener más franco y familiar el trato de
aquellas esposas de Jesucristo; y pudiendo ser maestra aun de las más
aprovechadas y perfectas, se portaba con la humildad de discípula. Comía muchas
veces con ellas en su refectorio, y no permitía que la sirviesen
otras viandas que las que comía la Comunidad: celebraba mucho la sazón
de los platos, envolviendo en alabanzas de la cocinera el disimulo
discreto de su mortificación. Asistía desde por la mañana a todas las
horas del coro, y de noche a prima noche a las disciplinas de la Comunidad. Acompañábanla algunas de sus damas, las más
confidentes por más devotas, y en llegando la hora del silencio se pasaba a
su palacio para no turbar la disciplina regular, de que era vigilante
celadora.
Recogíase en su oratorio para vacar a la contemplación, en que recibía su espíritu
singulares y celestiales ilustraciones. Tenía por las tardes horas
señaladas para dar audiencia en su palacio, y para dar órdenes en la
distribución de las limosnas, que eran muchas. Tanto era el amor que tenía
a las Monjas que convirtió en cierto modo parte de su alcázar en
monasterio, teniendo en lo retirado de sus estancias siete Monjas con facultad
apostólica, para que la hiciesen compañía. Uno de los argumentos más
convincentes de las virtudes heroicas de esta santa Reina, es aquellos
anhelos de tratar siempre con personas espirituales y perfectas. El santo
entre santos, será más santo; porque tiene la virtud sus emulaciones, y
éstas alientan a mejorar sus virtudes: si vive entre pecadores, ha de ser
su virtud muy bien complexionada para que no le inficione su contagio. Los
virtuosos son imán de los virtuosos; simbolizan en los empleos, y se estrechan
en amigable vínculo para vivir unidos.
Aspiran
todos a un fin único, que es el amor del sumo bien, a cuya infinita amabilidad
no alcanza con distancia infinita el más encendido amor de la voluntad criada,
y quisieran todos unir las fuerzas de su limitado amor haciendo cada cual suyo
el amor de todos, para amar más dignamente aquel sumo bien, que tiene
al amor de todos firme y sumo derecho. Esta es la noble y generosa condición
del amor santo y divino, contrario en todo y antípoda del amor profano:
éste con villana envidia quiere sólo para sí el bien que ama, y
cualquiera otro amor que no sea el suyo le asusta con desconfianza
y le enfurece con la rabiosa pasión de los celos. El amor divino, por
opuesto rumbo, solicita para la suma bondad que ama, el amor
de todos; y en esto funda los aplausos de su buena elección y logra
las finezas de su empleo, dando con el amor suyo y el que solicita, mayor
satisfacción a su voluntad.
Amaba
mucho a Dios Santa Isabel, y le solicitaba amantes, porque sabía bien
que en el comercio de la caridad, es el contrato de compañía muy
seguro para los intereses y ganancias del alma. Cuando San Pablo dijo
de sí y de los Apóstoles, y en ellos de todos los justos: “Somos buen olor
de Cristo”, dijo mucho más de lo que suenan las palabras, dijo que los siervos
de Dios, son aromas que exhalan el suave olor de buenos ejemplos; y así tiene
también la buena calidad de los aromas, pues los que comercian en olores
saben que el medio de conservarlos más vivos y fragantes es tenerlos
juntos, porque solos fácilmente pierden sus más preciosas emanaciones.
En
la romería que a Santiago de Galicia había hecho la Santa, aunque su
devoción quedó bien satisfecha, no salió bien contenta su humildad; y
determinó repetir otra en que la devoción y la humildad
quedasen igualmente satisfechas, y una de otra no celosas. En la primera,
aunque cauteló su grandeza, no alcanzó la industria a que se lograse el
disimulo; y si edificó en el traje de peregrina, tuvo las estimaciones de
Reina; y ahora, deseando ser y parecer, no Reina, sino una pobre
peregrina, arbitró el salir de Coimbra oculta,
con muy poca comitiva, pobre y despreciada, en esta forma. Salió de Coimbra con dos o tres mujeres de su confidencia, de
buen espíritu y de robustas fuerzas para que la pudiesen hacer compañía ,
hacienda con ellas a pie tan largo camino.
Si
se hubiese de arreglar esta resolución a dictamen ordinario de humana prudencia, pareciera
temeridad; porque una mujer anciana, entrada ya en los sesenta y
cinco años de su edad, quebrantada de tantos trabajos, y de su naturaleza
delicada, emprender a pie jornadas tan largas, hace grima aun a la
imaginación sola: pero aun lo que no se atreviera la imaginación, ejecutó
en la práctica una virtud, que siendo muy elevada, se gobernaba por las
superiores reglas de quien con tan fuertes inspiraciones la daba para
su ejecución fuerzas proporcionadas. Llevaba sobre sus hombros unas
alforjillas de lienzo basto, para recoger los mendrugos que pedía de
puerta en puerta para su sustento. Antes, amiga de los pobres, a impulsos
de su misericordia socorría sus necesidades con largas limosnas, pagando
así con gusto la pensión de su grandeza; pero ahora, enamorada de
la santa pobreza, se hizo pobre pidiendo limosna, sujetándose a esta
pensión de la necesidad. Si hubiéramos de tomar las medidas a las humanas
operaciones para definir su valor y merecimiento por el juicio humano,
no dudo que éste sentenciaría que había hecho más la Reina en pedir
la limosna, que en darla; porque al darla es tan connatural
la complacencia de socorrer la necesidad, que necesita la
misericordia vivir bien prevenida para que la vanidad no le robe el
mérito; pero en el pedirla, sobre tener en esto el amor propio
repugnancia y quebranto, tiene en sus efectos calidades bien sensibles
para corazones generosos; porque si éstos reciben la limosna que pidieron,
quedan gravados con la obligación del agradecimiento, sin manos para el
retorno; y si no la reciben, quedan confusos y abrumados con el
peso de un desaire que no tiene satisfacción.
A
todas estas dificultades hizo frente la virtud animosa de la Santa Reina, y a
todas venció con su propia experiencia; que tuvo de más costosa, todo
lo que va de la soberanía a la bajeza de quien pide constreñido por la
necesidad propia. Mereció, como Señora, dando liberal; mereció como peregrina
pobre, pidiendo humilde; en uno y otro mereció mucho; pero en el que más
mereció, no toca a nuestra censura, siendo Dios el que tiene, para graduar
merecimientos, el peso del Santuario.
En
esta forma llegó a la apostólica ciudad compostelana y visitó el sepulcro de
Santiago, sin susto de ser conocida y con sumó consuelo de verse humillada a
vista de los concursos, que en aquel año de Jubileo fueron muy numerosos.
La pobreza de su traje y el de sus compañeras, la modestia y
circunspección de porte y trato fueron de grande edificación, y la Santa
salió de la ciudad gozosa de haber compensado en ejemplos en esta
romería, lo que tuvo de aplausos y aclamaciones en la pasada; y llegó a Coimbra habiendo coronado con esta
hazañosa demostración de humildad sus penitencias, y cerrado con esta
llave de oro sus mortificaciones. No me detengo a ponderar la grandeza de esta
obra; porque ver una Reina tan soberana, en edad tan crecida, que
ocultando los resplandores de la Majestad en la parda nube de sayal grosero,
camina a pie tantas leguas pidiendo el sustento de limosna, excede á toda ponderación, y no sé que en suceso alguno pueda, más bien que en éste, lograr el silencio su
celebrada elocuencia, valiéndose de las mudas voces de la admiración.
CAPÍTULO
XIV
DICHOSA
MUERTE DE LA REINA SANTA ISABEL, Y MARAVILLOSAS CIRCUNSTANCIAS DE
SUS REALES EXEQUIAS.
No
tuvo lugar para el descanso la Santa Reina, llegando de jornada tan penosa bien
necesitada, ni quiso Dios que el gusto de haber cumplido tan a
satisfacción su voto fuese sin azar; pues teniendo destinada a su sierva
para las amarguras y penalidades de la cruz de la mortificación, no
la daba treguas para el descanso, porque llenase con su paciencia y
resignación la plana de esta mortal vida, haciendo más caudal
de merecimientos para el premio grande que la esperaba en la eterna. Pocos
días de su llegada a Coimbra,
tuvo la fatal noticia del rompimiento de la paz entre los dos reinos de
Castilla y Portugal, ocasionado de los agravios y desprecios con que el
rey de Castilla, D. Alfonso el Onceno, trataba a su mujer la reina doña
María, distraído en amores ilícitos; con pasión tan ciega, que despreciando con
escandalosa publicidad a su legítima esposa, que era dignísima de
toda estimación, era dueña de su corazón la adúltera.
La
grande paciencia y largo disimulo de la despreciada Reina, había dado lugar
para que la Santa Reina su abuela, noticiosa de sus trabajos, hubiese
tomado la mano en su remedio. Sabiendo que el Rey de Castilla
se hallaba en Jerez de Badajoz, salió de Coimbra a encontrarse con él para afearle sus desatenciones, condenarle sus
escándalos y persuadirle la enmienda; pues con su obstinación estaba dando
motivo para que el Rey de Portugal, padre de su esposa, tratase
de tomar venganza de los desprecios de su hija con las armas, con
peligro de la perdición de ambos reinos. Salió de esta conferencia la
Santa esperanzada de la corrección; pero las ceguedades del amor impuro y
deshonesto corren más precipitadas cuanto más prohibidas, y no sólo no hubo
enmienda, pero pasó a ser tan insolente el escándalo, que a la adúltera se
le daban las adoraciones y ceremonias de la Majestad, y a la Reina
los desprecios. El Rey de Portugal disimuló hasta ver el efecto que
surtía la cristiana diligencia de su santa madre; y viendo la ceguedad y
dureza de su yerno, declaró la guerra, poniendo en Estremoz su plaza
de armas. La Santa, celosa de la paz y de apagar los incendios de una
guerra tan fatal, se resolvió a ir a Estremoz a verse con el Rey su
hijo, sacrificando los últimos desperdicios de su vida a la utilidad
pública.
Para
hacer su jornada, visitó la tarde antes a sus Monjas, pidiendo sus oraciones,
dándolas los brazos y vertiendo tantas lágrimas en su despedida, que todas las
tuvieron por presagiosas señales de que sería esta visita la última;
aprensión que las hizo prorrumpir en tiernas demostraciones de
su tristeza con extrañas demostradores de dolor. El camino de Coimbra a Estremoz es largo, de más de treinta leguas; la
estación era la más ardiente del año, a más de mediados de Junio; pero
como la Santa caminaba abrasaba en los incendios de su santo celó hizo
poco caso de los nocivos rayos del sol. Muy pocos días pasaron que no se
conociesen los malignos efectos del tiempo y del cansancio en una
maliciosa y mortal apostema, cuya malignidad tomó fuerzas con el disimulo de la
Santa, que, ansiosa de dar cobro la negociación de la paz, encubría su
mal por no suspender las diligencias ni asustar a la corte.
No
pudo, empero, la flaqueza de la carne contrastar los gallardos fervores de su
Espíritu, y se rindió al golpe del dolor y a los ardores de la calentura.
La señal primera y única que dio de su dolencia, fue faltar a
la asistencia de la Misa; y a los que tenían bien conocida su
devoción ardiente, les pareció que novedad tanta, arguía en la enfermedad mucho peligro. Viéronla los
médicos, y aunque de primera instancia dieron a entender que no era el
accidente de cuidado, la Santa, que siempre le tuvo tan grande de la
salvación de su alma, trató de la disposición más conveniente para
desembarazarse de sus dependencias, entregarse toda a su Dios con amor
perfectamente desnudo y desasido de respetos temporales. Todo lo más
embarazoso que podía atrasar sus buenos deseos, lo tenía ejecutado en el
testamento que había otorgado dos años antes con maduro acuerdo, dejando
por albaceas a sus hijos los Reyes, a la Abadesa del convento
de Santa Clara de Coimbra, y a cinco religiosos
de nuestra seráfica Orden.
Teniendo
hecha esta diligencia, se aplicó fervorosa a las más importantes,
recibiendo los Santos Sacramentos con suma devoción y ternura, aunque
a juicio de los médicos el aprieto no era tal que pidiese estas
últimas demostraciones; pero la Santa dio más crédito al dicho de su
indisposición y flaqueza, que a los aforismos de la medicina. Era
de corazón muy vivo y animoso, y sólo para desahogar su viveza se
valía del favorable dictamen de los médicos, y se estaba vestida en
la cama: si ya no fuese disimulo de su mortificación, que hubiese pasado, de
continua, a ser naturaleza.
Asistíala con grande cariño la reina doña Beatriz, que la amaba como a
verdadera madre, no habiendo jamás experimentado de suegra los
aviesos ajenos de su agrado y santidad. Continuando doña Beatriz
asistiendo a su cabecera en compañía de otras señoras y de sus damas, se
incorporó la augusta enferma en la cama, y con singulares demostraciones
de veneración, mirando a la puerta de la sala, dijo a su nuera: “Hija,
hija, levántate, y sal a recibir a esa Señora, que viene a consolarme”.
Miraron todas juntamente con la Reina, y no viendo a persona alguna a
quien hacer cortejo, dijo ésta:— Madre mía; ¿qué Señora es esa á quien
tengo de recibir?—Pues, hija—respondió la Santa,—¿no ves esa Señora de
vestiduras blancas, en extremo hermosa?. Quedaron todas llenas de confusión por no
poder descubrir aquella hermosura; y viendo a la enferma que con
señales de profundísima veneración y amor extendía los brazos, bañado en
alegres resplandores el rostro, entendieron que era la visita del cielo, y que
era la Emperatriz de la gloria la que hacía la visita.
No
conoció la Santa quién era aquella Señora que entró en su cámara vestida de
candores de pureza, porque teniéndose, como tan humilde, por indigna de favor
tan estupendo, no le pudo caber en el pensamiento tan gloriosa fortuna; y
si la conociera, reservara para sí el gozo de merced tan soberana, y la
sepultara en su silencio. Quiso Dios y su piadosa Madre prevenirla con
este misterioso aviso, aunque ya como esposa prudente esperaba al Esposo con la
lámpara encendida; pero atendidas las circunstancias de este
venturoso suceso, diríase que plugo a la Majestad divina supiesen las
damas que asistían a la paciente, cuán agradable era a los divinos
ojos aquella alma a quien la Madre de las Misericordias favorecía con
tan amorosas caricias. Como quiera que fuese, quedó la Santa con esta
visita muy confortada, conservando por algunas horas las luces y resplandores
de su rostro que daban testimonio de su felicidad, como le dieron del de Moisés
los resplandores que ocasionó el coloquio que tuvo con Dios en el
monte; y aunque en Moisés es infinitamente superior la causa, pudo en esta
ocasión dispensar la divina Providencia que fuesen parecidos y
semejantes los efectos.
Era
la malicia de la enfermedad tanta, que mentía fementidas en todas las señales
que gobiernan el juicio de los médicos para formar su diagnóstico; porque
en el semblante no alterado, en la entereza de la voz, en la agilidad
de los movimientos, y en la firmeza y robustez de los pulsos, hallaban
apoyo para dar esperanzas con favorables pronósticos. Todo esto daba más
lugar para que la Santa Reina, teniendo al Rey su hijo a su cabecera,
pudiese conferir los medios de la paz en que se interesaban ambos reinos
y ambos Reyes. La guerra era para todos manifiestamente devastadora y
fatal, porque ninguna de las partes podía contar por dicha la victoria, y
de cierto había de llorarla por desgracia ; estando por el
estrecho vinculo de la sangre tan unidas, que los Reyes de Castilla eran
nietos de Santa Isabel, y yerno e hija del Rey de Portugal.
En
este negocio tenía puesto la Santa todo su cuidado, persuadiendo s su hijo que
suspendiese las armas, dándole saludables consejos para que se conservase en el
santo temor de Dios, y las máximas más seguras para el gobierno de
sus Estados. En esta conferencia la hallaron los médicos la misma tarde en
que murió; y saliendo el Rey con ellos de la cámara para enterarse
mejor del estado de la enfermedad, habiendo aquéllos reconocido novedad en
los pulsos, le dijeron que estaba de cuidado y peligro, pero no próximo.
Duraba aún esta conversación, cuando la Reina quiso levantarse de la
cama en que estaba vestida; pero apenas llegó a tocar el suelo con
los pies, dióle un mortal desmayo, que fue el
último parasismo. La reina doña Beatriz y las damas todas, asustadas,
prorrumpieron en grandes voces y sollozos, y entrando el Rey
precipitadamente, cogió en brazos a su madre y la puso en la cama. A poco
volvió del parasismo, y conoció que se moría; rezó con voz inteligible el Credo
en protestación de la santa fe, y puesto los ojos en una imagen de María
Santísima, dijo el verso: María, Mater gratiae, Mater misericordiae, Tu nos ab hoste protege et mortis hora suscipe. Después, abrazada con un crucifijo,
dando dulcísimos ósculos en sus sagradas llagas, cerrando los ojos con la
serenidad de quien se entrega a un suave sueño, entregó a Dios su
felicísimo cuerpo, el día cuatro de Julio del año del Señor de 1336,
en edad de sesenta y cinco años.
Así
murió la que, para acertar a morir, vivió muriendo toda su vida. ¡Oh qué
lección tan dificultosa, para cuyo acierto no sobra el estudio de una
vida muy larga! ¿Cómo acertará a morir así quien vive en la distracción y
ociosidad sin este estudio?
Las
lágrimas y los sentimientos fueron universales, y como lo merecía una
pérdida tan irreparable. Murió en la Santa Reina la paz de la
república, la salud de los pueblos, el ejemplo de los vasallos, el amparo
de los pobres, el consuelo de los afligidos y la apelación de los trabajos;
pues siendo éstos por la mayor parte castigo de pecados, se confiaba en el
recurso para el perdón y la esperanza de que levantase Dios el
azote de sus iras, en la virtud y oraciones de su Reina. El cadáver
quedó en todas sus circunstancias hermoso y admirable; pues en las que
tocan al registro de los vestidos, se desparecieron en él los horrores de
la muerte, y se admiraban los efectos y señales de la vida. Así lo
protestaban la viveza del color, la serenidad no alterada del rostro, como si
descansara en apacible sueño, la blancura de la carne, la expedición y
flexibilidad de sus coyunturas; todo lo cual daba más esperanzas ciertas
de la felicidad de aquella alma que tuvo por fuerza de sus
mortificaciones tan sujeto a sus leyes aquel cuerpo, que, sin serla
gravoso, fue compañero y fiel coadjutor de sus virtudes, y le dejó como
sellado con tan prodigiosas exenciones para compañero de sus glorias.
Abrióse el testamento, en cuya prudente y discretísima disposición se conoció la
excelencia de su entendimiento y el bondadosa carácter de su voluntad; porque de
todos sus bienes hizo herederos a los pobres y al convento de Santa Clara de Coimbra, planta felicísima de su devoción, porque era
un hermoso pensil de virtudes que con el olor suavísimo de sus buenos
ejemplos son delicia y recreo de las almas santas. Dejaba muy encargado en
su testamento que se le diese a su cuerpo descanso en el sepulcro que
tenía fabricado en vida en aquel convento, y que no se hiciese en él aquella
manipulación y destrozo que ha introducido la vanidad de la grandeza,
con horror de la humanidad y agravio de la pudicia, que en las
mujeres, aun después de la muerte, estima y enseña la naturaleza,
pues vemos que de las que mueren ahogadas en la mar, salen los cuerpos á la superficie de las aguas puestos boca abajo,
celando la naturaleza su pudor y decencia.
Tratóse del entierro con larga conferencia y contrariedad de pareceres, porque habiendo
muerto en el día 4 de Julio, cuando el sol abrasa más activo, y en un
clima tan ardiente como el de Estremoz, les parecía a los más que sería
temeridad llevar el cadáver a Coimbra, teniendo su
corrupción por cierta; y que estando al rigor de las cláusulas del testamento
no se contravendría a la última voluntad dándole sepultura en el convento de
San Francisco de Estremoz, y trasladando en tiempo competente los huesos a Coimbra. Otros sentían que el embalsamarle era el medio
único de dar cumplimiento al testamento, y que el reparo que en
esto se hacía era melindre y hazañería de la honestidad. El Rey, la Reina
y los Religiosos testamentarios, que tenían de las virtudes de la
Santa altísimo concepto, fundado en milagrosas experiencias, venerando las
disposiciones de la difunta, tomaron la resolución de llevarlo entero, como
estaba, a Coimbra, distante de Estremoz treinta
y dos leguas. Vestido con su hábito de Santa Clara y en vuelto en
paños blancos, pusiéronle en un ataúd de madera
ordinario, sin más defensa a las inclemencias del sol, que un cuero
de toro que cubriese la caja.
En
esta forma se dispuso la jornada, acompañando el Rey y los grandes de su corte
al difunto cuerpo. No tardó mucho la providencia de Dios en sacar airosa y
bien desempeñada la piadosa fe del Monarca, que a vista de las prodigiosas
señales que había visto en el cadáver de su santa madre, tuvo por cierta su
incorrupción. A la jornada primera reconocieron los que llevaban el cuerpo que
por las junturas de las tablas del ataúd salía un humor acuoso; y debiendo
haber tomado el dicho al olfato y no a los ojos, persuadidos de que era efecto
de la corrupción dieron cuenta al Rey, muy asustados, para que se
tomase providencia conveniente. Registróse esta humedad, y hallóse ser un
humor cristalino, de olor tan suave y tan extraordinario que a su suavidad no
alcanzaban los más preciosos aromas. Recogióse este humor en los lienzos del Rey y de los señores de la comitiva con
tanta admiración como alborozo, dando gracias al Señor, bañados en
lágrimas de ternura, por esta maravilla.
Con
este prodigio se avivó la fe de todos los conductores, y quiso Dios que ésta
se confirmase con dos milagros evidentes. En el discurso de esta
jornada cayó enfermo de una ardiente y maliciosa calentura Don Juan Maceiro, que había sido el caudatario de la Santa Reina.
Era su desconsuelo grande, aún más que por su dolencia, por no poder asistir
con todos a esta función; pero montando en fe, afligido y confiado se
abrazó del féretro pidiendo salud asu Santa ama, y
calmó de repente la calentura, quedando enteramente sano para proseguir su
camino. Al pasar por Alentejo, cuyo camino es muy fragoso y áspero,
parecía que todas aquellas rústicas malezas eran jardines de vegetables aromas,
y se percibía en aquellos campos incultos una suavidad de olor tan
fragante, como si todos estuviesen llenos de variedad de flores. Á
este tiempo en que todos estaban llenos de admiración gozando de la grata
dulzura de este afecto, sin tener a los ojos causa natural a quien poderlo
atribuir, llegó al féretro el Rmo. P. Fr. Fernando Martínez, uno de los
albaceas, picado de una ardiente calentura, y poniendo los labios
con fe y devoción en la juntura de las tablas por donde salía el
humor del santo cadáver, quedó limpio de la calentura y con
salud perfecta.
Puse
en el prólogo de la vida de esta Santa, por jeroglífico suyo, al arco celestial
iris, y en esta maravillosa fragancia que exhala el venerable cuerpo, veo
cumplidamente cabal la propiedad del jeroglífico. Del arco iris cuentan
los naturales que, cuando ya exhalada la nube en que se forma en blandos rocíos
que anunciaron la serenidad, se desaparece, entonces tocando con sus dos
corvas puntas en la tierra los dos sitios en que aquellos extremos
tocan, gozan los privilegios y exenciones de los jardines, oliendo como si
estuviesen cubiertos de flores; porque aquel arco que puso Dios en el
cielo para feliz anuncio de la paz, quiso que se despareciese como
rosa, dejando en testimonio de sus benignas influencias recreada la tierra
con la fragancia de sus olores. Estuviera demás la aplicación habiendo
visto en nuestra Santa tan bien logrados del iris celestial ambos
efectos.
Después
de siete días de jornada, llegó el venerable cadáver a Coimbra donde esperaba inmenso concurso, no sólo de la ciudad, sino de los pueblos
comarcanos y aun de las partes más remotas del reino; pues habiéndose explayado
a todas su liberalidad y beneficencia, quisieron todas contribuir en su pérdida
con su justo olor y amargo llanto. Eran las exclamaciones de la pena de
su muerte tantas, como las aclamaciones de su santidad. El tropel en
tanto concurso por acercarse y tocar la caja mortuoria era
in comparable, con que llegó su comitiva con suma dificultad a la
iglesia del convento de Santa Clara. El Obispo hizo cerrar las puertas, y
reconociendo el peligro que en con curso tan turbulento podía tener la
entereza del cadáver expuesto a las temeridades de una devoción
indiscreta, tomó la resolución de ponerlo aquella noche en su urna,
con gran secreto y a la hora más callada. Para lograr el intento se
quedó cerrado en la iglesia con algunos sacerdotes, religiosos y criados
de la Reina, los cuales sacaron el ataúd de las andas, registraron la
urna, y pusieron a punto todas las cosas necesarias para colocarle en
su lugar a hora competente.
No
pueden las industrias humanas atajar los altos fines de la Providencia divina,
empeñada en manifestar al mundo las glorias que le mereció esta admirable y
fuerte mujer, con los fervores de su celo y el ejercicio de sus
virtudes heroicas. Con esta intención dicha y prevención hecha, se quedaron
todos sepultados en un sueño tan profundo, que cuando despertaron
tenía ya el sol bañada toda la tierra con sus alegres rayos. En dos o
tres hombres pudiera ser la pesadez de tan largo sueño casualidad
originada del cansancio o la tristeza; pero en tan muchos se conoció
ser misterio. Reconoció el Obispo que la cautela que eligió por
prudente, era no convenible, y cedió de su dictamen por no tiranizar a
la devoción y piadosa fe de aquellos tristes vasallos la dicha de ver a su
difunta Reina. Desengañado, previno guardas al féretro para embarazar los
excesos temidos, y mandó abrir las puertas de la iglesia.
Dióse principio a los funerales con la solemnidad que pedía esta Real función; pero
se oyó en el coro de las Monjas un ruido grande e intempestivo que turbó
la quietud y solemnidad de los Oficios. La causa motivóla una Monja que había mucho tiempo que estaba en la cama paralítica y baldada, a quien
en vida la Santa Reina visitaba caritativa y regalaba liberal. Ésta sentía
sumo desconsuelo de no poder asistir con todas sus hermanas a las
exequias de su madre; así llamaba a la Reina a boca llena.
Afligida con esta consideración, y llena de fe por la experiencia que
tenía de sus virtudes y noticia de sus milagros, pidió que la consolase. Oyó
Dios la petición de la enferma, y en crédito de la santidad de su sierva la dio
entera y repentina salud; y saltando de la cama se fue al coro
lanzando desaforados gritos como si estuviera fuera de juicio, dando a entender
que tenía sus desacuerdos el gozo como el dolor.
Las
voces, y el ver las Monjas tan estupendo milagro, multiplicó en su celebridad
la gritería, y ésta se participó al concurso de la iglesia con la noticia
del suceso, y causó en todos los mismos efectos. Oíanse con extraña confusión barajados entre sí, lamentos y aplausos, suspiros y
alabanzas, lágrimas y aclamaciones: veíanse equivocados y confundidos afectos varios, con un semblante mismo; porque las
lágrimas parecían efecto del dolor y eran de alegría; parecían de alegría,
y eran de devoción. Las voces engañaban o confundían con la
mismas equivocación los oídos, porque sonaban tristes en funesto tono
de quejas, y alegraban con la dulce consonancia de alabanzas y
aclamaciones; siendo en esta función majestuosa la confusión y ruido
nobles circunstancias que subieron de punto su celebridad.
Acabada
la Misa pontifical, se oyó nueva conmoción y tumulto en el coro de las Monjas,
que a grito herido pedían que las dejasen ver a su madre, a su restauradora, a
su maestra, a quien debían el estado de religiosa perfección que gozaba su
convento, a influencias de sus ejemplos y virtudes. Eran los sollozos, los
suspiros y los extremos lastimosos que hicieron, tantos, que enternecieron los
corazones del Obispo y de la corte y tomaron la resolución de entrar
el cadáver en la clausura para darles este consuelo. No fue esto acaso
ocasionado de los porfiados ruegos de las Monjas, sino Providencia divina, para
que, a instancias de su devota porfía, se viese aquel milagro de incorrupción
, después de nueve días que anduvo por los campos en los fuertes ardores
del estío aquel cadáver, que en ninguna cosa lo parecía. Abrieron la
caja, desenvolvieron el cuerpo de los paños blancos que le cubrían, y
le dejaron en su hábito penitente, que le fue en vida gala de los
desengaños, y ahora su mortaja. Quedaron pasmados el Obispo y sus
asistentes, viendo en un cuerpo difunto todas las señales de la vida;
porque el rostro conservaba el color perfecto y vivísimo, la carne su
natural blandura y suavidad, y las coyunturas todas flexibles.
Los
aromas que despedía eran, por lo deliciosos, del todo desconocidos; y tan
copiosos, que se participaron a todo el anchuroso ámbito de la iglesia. Las
Monjas, con ambiciosa devoción, no sabían apartarse de aquel tesoro
descubierto. Llegaban ansiosas a besar sus pies y manos con delicia de todos
sus sentidos y consolación de sus almas. Llegó una Monja, llamada sor
Constancia, que teñía perdida una quijada de un horrible cáncer: puso su
boca con devota ternura sobre los pies de la difunta, y quedó libre de su
asquerosa dolencia. Cada paso que se daba en estas exequias, era con
milagros; y así á cada paso tomaba más fuerza la
devoción admirada, cediendo todo en mayor crédito de la santidad de la Reina.
Con
no poca dificultad sacaron el cuerpo del poder de las Monjas, porque
teniéndole por tesoro suyo, se llevaban con él sus corazones. Quedáronse con las sábanas en que había venido
envuelto, que sin esta prenda tan de su consuelo por reliquia, no
hubieran hecho la entrega. Dieron telas ricas para envolverle, que
pudieron ser más preciosas, pero tan estimables, y cerrada la caja
se entregó de ella el Obispo y se colocó en la urna del majestuoso
sepulcro que la Santa había mandado fabricar en vida. Las andas y el
paño en que fue traído el cuerpo desde Estremoz, se distribuyeron como
despojo preciosísimo de que estaba ambiciosa en todos la devoción.
En
este tiempo un noble ciudadano de Coimbra, oprimido
del tropel del concurso, puso incautamente el pie en un clavo de
las despedazadas andas, de que quedó malamente herido. Eran los dolores
vehementísimos, porque al sacar el pie para librarle de la punta del
clavo, hizo mayor la rotura, y más dolorosa la herida. El triste hombre,
quejándose de su desgracia, dijo en alta y lastimosa voz: “¡Qué es esto, Santa
Reina mía! Cuando los baldados tienen la dicha de volver a su casa sanos,
porque la tuvieron de veros y asistir a vuestras exequias, ¿yo,
que vine sano, y que con tanta devoción y fe os reverencio, he de
volver a mi casa tullido? Eso no, eso no, señora; que no es creíble
de vuestra piedad”. Oyó la Santa las voces de esta queja amorosa, y fué Dios servido que por su intercesión no quedase
frustrada la fervorosa fe de su devoto; calmaron al punto los dolores, se
cerró la herida sin quedar cicatriz alguna, y sólo quedó la sangre
para testigo y rúbrica de este milagro. Con esta celebridad tuvieron
fin estas funerales funciones, en cuyas admirables circunstancias cuantos los
motivos de admiración y de gozo, tantos fueron de llanto y de tristeza, reconociendo
la pérdida grande que había hecho todo el reino, en una Reina cuyas
virtudes recomendaba la Omnipotencia divina con tan insignes
milagros.
CAPÍTULO
XIV
MILAGROS
QUE OBRÓ EL SEÑOR POR INTERCESIÓN DE SANTA ISABEL
Puesto
ya el venerable cadáver en su rico y majestuoso mausoleo, le atendía la común
devoción como a prenda en que tenía afianzados el remedio y alivio de
sus dolencias. Las experiencias fundaban nuevas esperanzas, y éstas se
lograban en frutos de patrocinio que más y más fomentaban la fe de los
dolientes: el concurso de éstos era continuo, cebado como estaba
en intereses de tanta importancia cuanto lo es la salud. Referir uno
por uno todos los milagros, fuera materia muy molesta, y casi imposible; y por
evitar prolijidad me ceñiré a la relación breve de pocos.
Estaba
una mujer, natural de Lamego, poseída de una legión entera de demonios, cuya
furiosa tiranía la atormentaba con impiedad, como suya; y de este tormento
alcanzaba no poca parte a las personas que de lástima o de obligación la
asistían para que no se despedazase. Pusieron todas las diligencias
posibles, llevándola a diversos Santuarios y haciendo muchos exorcismos, a cuya
eficacia salieron los más de los demonios, quedando solos siete, los más
pertinaces, y a este paso los más crueles. No alcanzaban remedios para vencer
su rebeldía, hasta que una vez se hallaron constreñidos por fuerza
superior y divina a decir que no se cansasen los exorcistas, porque
este triunfo estaba reservado a la poderosa virtud de Isabel, la
reina de Portugal. Llevaron a la infeliz paciente a Coimbra con sumo trabajo, y cuando llegó a la vista del sepulcro fueron sus
extremos y sus gritos tan formidables que del horror se erizaban en
todos los cabellos. Tocáronla una por
vencida la terquedad de los demonios, y salieron dejando de su fuga en
hedor y en humo señales ciertas de tan infames huéspedes.
Una
mujer llamada Dominga Domínguez llegó a estar en el último peligro de la
vida, desangrada de una sanguijuela que se le asió en lo más ínfimo
de la garganta. Hiciéronse en ella todos los
remedios que alcanza la Medicina, sin efecto alguno, siendo mayor
de día en día la falta de sangre y de la respiración. Viendo que no podían
remedios humanos obrar su curación, acudió a los divinos, y habiéndose
prevenido con los Santos Sacramentos, se hizo llevar al sepulcro de
la Santa Reina, poniendo con fe firme en su intercesión toda su
esperanza. Logró felizmente su fe, pues a vista del sepulcro se desasió aquella
insaciable bestezuela, saliendo por la boca monstruosamente hinchada;
con lo que la mujer quedó con respiración libre, y en breve tiempo se
recobró de la debilidad y flaqueza que le había ocasionado la falta de
la sangre. De este género refieren sus historias otros tres milagros
Cuatro
años había estado un pobre hombre en dura prisión por deudas, y sin
esperanza alguna de libertad, porque el acreedor se mostraba
inexorable y el preso no tenía posibilidad alguna para la satisfacción.
Oyendo el triste los milagros de la Santa Reina, y acordándose de las
piedades que usaba en vida con los afligidos, se encomendó a ella con
mucha fe y lágrimas, haciendo voto de visitar su sepulcro, si se hallase
en su deseada libertad. Oyó Dios las súplicas lastimosas de este afligido
hombre, y en crédito de la piadosa fe que tuvo a su fiel sierva, movió
el corazón de su acreedor para que aquel mismo día perdonase la deuda y
solicitase de los jueces su libertad.
A
una pobre mujer se le había ausentado su hijo, dé quien en muchos años no pudo
lograr tener noticia de si era vivo o muerto. Hallábase anciana y con sumo
dolor de tal pérdida, y a este paso con sumo deseo de saber de cierto
si vivía, porque la duda de su vida y de su muerte doblaba su
tormento. Con estas ansias recurrió al asilo de los necesitados, la Reina
Santa, a quien en su oración con muchas lágrimas representó su inconsolable
pena. Este mismo día el mozo que estaba distante de la casa de su madre casi
cuarenta leguas, habiendo pasado tantos años en el profundo y desatento
olvido de su hogar paterno, sintió en su corazón tal sobresalto e
inquietud de la soledad de su madre, con tan eficaces deseos de verla, que
se puso en camino, y a los ocho días llegó a su presencia para enjugar las
lágrimas que ocasionó su torpe ingratitud. Confiriendo madre é hijo sobre las causas de esta alegre
novedad, se conoció haber sido maravilloso efecto de la intercesión
piadosa de la Santa Reina, pues el día mismo en que la madre hizo la
súplica, hizo ésta ecos en el corazón del hijo para que corrigiese su
olvido y la diese con su vista este consuelo.
Una
mujer pobre que estaba criando a sus pechos a un niño, la dió el achaque de una esquinencia (angina), de cuyos remedios se le
retiró la leche. Acongojada porque le faltaba el alimento de su hijo y la
posibilidad para suplicarle de otros pechos, recurrió a la protección
de la Santa, y visitando su sepulcro bebió una pequeña porción de vino santo
que la dieron las Monjas para su remedio, el cual surtió instantáneamente su
efecto, volviéndole la leche con grande abundancia. Más admirable fue este
mismo efecto en una mujer anciana, que por muerte de una hija suya
quedó cargada con una nieta de pechos, sin tener posibilidad para darla a criar.
Con esta aflicción y congoja acudió al común refugio de las necesidades,
que era Santa Isabel; y habiendo ponderado con muchas lágrimas y con fe su
desconsuelo, reconoció que se le abultaban los pechos, de su naturaleza
por todos títulos infecundos, habiendo pasado por ella la esterilidad de
veintitrés años, y entrado ya tiempo hacía en la esterilidad de la vejez.
Reconociendo esta novedad aplicó la criatura a sus pechos,
que estaban llenos de leche, y alcanzó su abundancia a todo el tiempo
necesario, quedando esta mujer, por virtud de la Santa, con
más propiedad que otras abuelas, dos veces madre de su nieta.
Los
milagros de este género fueron muchos; y en ellos descubrió Dios cuán agradable
fue a sus ojos aquella misericordia que la caritativa Reina tuvo tan singular
en la crianza de los niños expósitos, en cuya asistencia tenía puestas sus
delicias. Esta gracia singular también la tuvo en vida, aunque con la
humildad disimulaba su virtud, dando un poco de vino confeccionado a las
que les faltaba la leche para criar, y este vino es el que en Portugal
llamaron vino santo; pero es cierto que los ingredientes de su
confección no tienen conexión ni virtud alguna natural para este
efecto; de que se infiere haber sido discreto disimulo de la piadosísima
Reina, para que atribuyesen sus efectos a la fuerza de la medicina y
no a la de su virtud.
En
un convento de Religiosas Bernardas llamado de las Celdas, estaba tullida
enteramente, de muchos años, y paralítica, una Monja, cuya fe a la Santa
Reina tomó fervorosos alientos con la noticia de sus frecuentes milagros. Encomendóse a su intercesión una noche con muchas
lágrimas, y habiéndose quedado dormida se la apareció la Santa en sueños, y
tocándola con sus manos la dijo con alegre y benigno rostro:—Hija, levántate
y ve a los Maitines a hacer compañía a tus hermanas en las alabanzas divinas;
levántate, que ya estás buena, y da al Señor las gracias.—Despertó la
Monja, no sin asombro , y reponiéndose con reflexión del susto, se halló
capaz para los movimientos de que había mucho tiempo que estaba
privada. Llamó a la enfermera y pidió sus hábitos; y aunque pudiera
parecer de primera instancia delirio, la experiencia de ver su
agilidad desengañó a aquélla, que la vistió a toda prisa, y ella con esta
misma prisa se encaminó al coro, llenando de admiración a las
Monjas lastimadas antes de su impedimento, y pasmadas ahora de su
repentina salud; en que tuvo toda la Comunidad este nuevo motivo para
detenerse fervorosa en alabanzas de Dios, admirable en sus Santos.
En
el convento de Nuestra Señora de Castañera, de la Orden de Santa Clara, una
Monja llamada sor Guiomar, del Espíritu Santo, venía padeciendo por
espacio de cuarenta años una terrible enfermedad, de que resultaban
desmayos frecuentes y tan graves, que se temía en cada uno que fuese el último
de su vida. Encomendóse con mucha fe a la Santa
Reina, ofreciendo un cirio de cera en su sepulcro, y desde el día que
hizo esta oferta, quedó libre de enfermedad tan prolija y peligrosa.
Este suceso despertó la devoción en aquel monasterio; y se logró bien
en tiempo de una epidemia de cuyo contagio estaban tres Monjas en el último
aprieto. Hizo voto la Comunidad de festejar y celebrar el día del Tránsito de
la Santa con solemnes Vísperas y Misa, y el efecto del voto fue tan
milagroso, que las tres monjas moribundas quedaron con entera y repentina
salud. Perseveraron veinticinco años en esta devoción, hasta que el
Confesor, llamado Fray Andrés de Leyría, después de
tanto tiempo entró en escrúpulos, y dijo que no teniendo culto señalado
por la Iglesia, la promesa que hicieron a la Reina Isabel había sido nula e
imprudente, y que no permitía que en su tiempo se prosiguiese. Siguieron su
parecer la Abadesa y dos Monjas, con grave sentimiento del resto de la
Comunidad. Llegó el día del Tránsito de la Santa, y a la hora de las
Vísperas cayeron de ardientes calenturas el Confesor, la Abadesa y las dos
Monjas. El día y la hora dejó poco que discurrir en la causa de aquellas
enfermedades; y persuadidos con tan costosa experiencia á que era del agrado de
Dios el cumplimiento de la promesa, prosiguieron más fervorosas que
antes en la celebridad, y alcanzaron salud perfecta.
Una
doncella huérfana de padre y madre recurrió al puerto seguro de la
Religión para librarse de los peligros que corre la juventud en el
golfo del siglo. Persuadióse a que los bienes
suyos alcanzarían a la dote, y en esta confianza tomó el hábito en el
convento de Santa Clara de la Ribera. Corría muy adelante el año de su
noviciado, y habiéndose hecho avance y tanteo de sus bienes, no alcanzaban a la
dote, con falta considerable. Diósele aviso para que
lo solicitase desús parientes o bienhechores, con prevención de que no profesaría
si no completaba la cantidad que para ello se exigía. Desconsolada quedó la
pobre novicia con el percance, y habiendo hecho con sus deudos y conocidos
las posibles diligencias, perdió las esperanzas de recoger el caudal que
faltaba para la dote. Estaba bien hallada en el estado Religioso, y sentía una
pena indecible pensando que le pudiese faltar esta dicha de que ya se
veía en posesión. En vista, pues, de que todos los medios que había puesto
en juego le salieron fallidos, imploró la intercesión de la Reina, de
cuyas piedades esperaba únicamente su remedio. Ofreció ser muy su devota,
y encomendóle con muchas lágrimas, acompañadas
de una verdadera fe, su necesidad; y la Santa, bien acordada de sus
antiguas misericordias, socorrió larga mente esta miseria, poniendo en su
celda, por mano oculta, con superabundancia, la cantidad que faltaba
para el cumplimiento de la dote, y porción competente para que la
profesión se celebrase con todo lucimiento.
En
el río que pasa por Alenquer hay, junto al molino,
una poza o pozo, sangría del mismo río, de que hay tradición ser
artificial, y hecha para que en ella tomase baños la reina Isabel; y
es cierto que para este efecto es muy acomodada. También es cierto que las
aguas de este rio son muy saludables, singularmente en este sitio, y que esta
propiedad es efecto derivado de la virtud de la Reina; o fuese porque se
bañó en sus corrientes, o porque en sus orillas lavó muchas veces con sus manos
los paños sucios del hospital. Los milagros sucedidos en estas aguas por
la fe de los que entran en ellas por devoción a la venerada Reina, han sido
muchos; pero dos pasados en el proceso de su canonización son muy
singulares.
Un
mozo tenía cubierto todo el rostro y garganta de venenosas verrugas, y
hecho un monstruo de fealdad. Encomendóse a
la Santa, se entró en el baño, y salió de él libre de aquella penosa
monstruosidad que tan abominable le hacía, y sin leve señal ni cicatriz
alguna, con admiración de todos los que tuvieron por incurable su mal. Un
hombre tullido, paralitico de pies a cabeza, enfermo y con un
corrimiento o fluxión de ojos que le tenía sin vista, desengañado ya de
las muchas experiencias que en él había hecho la Medicina sin más
efecto que agravar sus males debilitando las fuerzas, tomó la resolución
de que le llevasen a este baño, donde por méritos de la bondadosísima Reina tenía fe
de verse restituido a la salud. Sucedióle como
le dictó su devoción, y del baño primero salió ya enteramente sano de
tanto tropel de achaques y dolores.
Tenía
el convento de Santa Clara de Coimbra costumbre
piadosa, el día del Tránsito de la Santa Fundadora, de dar de comer a los
pobres que con el pretexto de esta solemnidad concurrían. En un año de
mucha hambre fue tan excesivo el número de pobres, que las monjas se
afligieron viendo que la extraordinaria prevención que tenían hecha,
atenta a la común necesidad, no podía alcanzar al socorro de la mínima
parte del concurso. Llegaron a estar casi determinadas a suspender esta
limosna, por excusar el desaire de andar cortas, dando ocasión
de pena y de envidia a la necesidad no socorrida, a vista de la que
quedase satisfecha. El clamor de los pobres venció esta aprensión, y
se resolvieron a dar la limosna hasta donde alcanzase. Hacíase este convite en nombre de la Reina, y era punto de su Real piedad y de su
admirable virtud que las monjas quedasen contentas y muy airosas, y los pobres,
no sólo satisfechos, sino muy hartos; pues habiendo comido todos con
abundancia, sobró para otra refección bastante comida. Esta gracia de
multiplicar a favor de los pobres, la tuvo la Santa en su vida
muy familiar, y la conservó después de su muerte, teniendo en el cielo más
amplios poderes para beneficiar.
Los
milagros que Dios obró por intercesión de su sierva en los monasterios de Santa
Clara de Coimbra y de la Ribera, son muchos; y a este
paso la devoción y fe de las monjas, que tenían este recurso cierto
en sus trabajos y tribulaciones, y como agradecidas se esmeraban en su
culto. Sucedió en el convento de la Ribera que un cantero que trabajaba en
la obra de una casa, no quiso dejar el trabajo el día en que
aquella Comunidad celebraba fiesta a su Protectora. Hicieron
instancias las Religiosas para que aquel día suspendiese la obra y no
embarazada solemnidad de su fiesta; mas él, con sobrada
terquedad y codicia de ninguna manera quería perder el jornal de aquel día. No
quiso excusar su trabajo y hallóse en otro mayor
y que no estaba en su mano el librarse de él, porque se baldó de todo
un lado, quedando incapaz de movimiento como si fuera un tronco. Su desconsuelo
fue tan grande como su desdicha, y ésta revistió las calidades de la culpa,
pues tuvo por único remedio su arrepentimiento.
Reconoció
por causa de su desventura la poca reverencia con que oyó los ruegos de la
Comunidad para la suspensión del trabajo de aquel día, en que estorbaba el
festivo culto de la Santa; y tan compungido como escarmentado, pidió perdón de
su indevota porfía, con firme propósito de no trabajar en día
semejante y en tales circunstancias, y la Reina piadosa alcanzó de Dios la
salud, dejándole advertido con este aviso.
Tenía
una mujer un gran tumor en una mano, que le cogía por la parte superior todas
las cuerdas y nervios, con gravísimos dolores, y sin poder usar de la mano
privada de todo movimiento. Usó de todos los medios de la cirugía para resolver el tumor siendo la supuración muy
peligrosa, lo cual la hacía estar con grande abatimiento, porque ninguna
de las medicinas había surtido efecto alguno favorable. Tuvo la buena
fortuna de que le dieran una cinta que en la enfermedad última de la Reina
había servido en la curación de su apostema, y atándose con ella la mano
baldada con mucha fe y devoción, se resolvió al instante el monstruoso
tumor que con acerbos dolores embarazaba el uso y movimiento de la mano,
la cual quedó sana y expedita, sin señal alguna de morbosidad.
Estaba
trabajando un carpintero en andamios muy altos, y sintiendo que éstos empezaban
a desplomarse, con evidente peligro de su vida, llamó con voz alta a la Santa Reina
pidiendo su protección y socorro, y al punto los tablones desasidos de sus
clavazones y ataduras, que venían con el hombre al suelo, se volvieron a
encajar en sus lugares propios, y con ellos el carpintero, sin haber perdido
pie, se halló firme y libre de este peligro, de cuya maravilla hizo la Comunidad
de las Monjas, donde era la obra, solemne hacimiento de gracias.
Una
mujer llamada Inés de Almeyda, estando de sobreparto se le secó la leche, y de
un mortal accidente quedó sin habla, y a juicio de 1os médicos, sin esperanza
de vida. Entristecióse mucho el marido, y salió de
casa a buscar quien criase a su hijo, dejando providencia para que su
mujer estuviese asistida en tanto aprieto. Quedó aquella noche el hombre
fuera de su casa en una aldea cercana, donde buscaba ama que criase al
niño: recogióse para descansar; pero con
pesares grandes no hay descanso, y es cierto el desvelo. Estando
despierto, acordó pedir el remedio en tan gran necesidad y trabajo a Dios,
por intercesión de la Reina, de quien era muy devoto, con fe firme de ver
por este medio logradas sus esperanzas. De pronto, apercibióse de una luz nueva y más clara que aquélla
que él tenía encendida en la cuadra para distraer su tristeza, pareciéndole
que veía a su mujer buena y sana y con su hijo en los brazos.
Esta
visión, que podía ser de consuelo le sirvió de pena, persuadiéndose a que sería
ilusión de su fantasía. Azorado de esta inquietud dejó la cama y salió para
regresar a su casa, a la cual llegó al salir el sol, y entró diciendo a
sus criados y familiares:—O mi mujer está buena, o yo he perdido el juicio
y vengo loco. —Buena está mi ama, respondió un criado;—desde anoche a
tal hora que la teníamos moribunda y la hallamos de repente buena.
No
se cree fácilmente el bien que mucho se desea, hasta que las evidencias le
aseguran: y así el hombre, sin reparar en la molestia que podía causar a su
mujer, de quien le habían dicho que descansaba de la pasada tormenta,
entró a verla, y la halló con entera sanidad. Examinó con todo cuidado
la hora en que había sentido su admirable mejoría, y halló ser la misma en
la que su devoto desvelo hubo visto la visión. Fuése al punto a dar gracias a Dios y a su sierva de este beneficio, y
volviendo a su casa, aunque no se había hecho la experiencia de si a
la enferma se le había restituido la leche, la mandó el marido con fe
muy cierta que diese el pecho a su hijo, porque la Reina Santa hacía cumplidos
y cabales los beneficios. Así fue; y la mujer salió aquel día de la
cama como si no hubiera pasado por ella tal peligro.
María
Martínez, ciudadana de Coimbra, había cegado de una
terrible fluxión a los ojos, habiendo vivido varios años con
sumo desconsuelo por la pérdida de la vista. Oyendo las frecuentes
maravillas que por virtud divina hacían glorioso el sepulcro de la Reina,
hizo voto de ofrecer cantidad de cera en honor y culto suyo, con viva fe
de conseguir por este medio la vista. Postróse con humildes ruegos y lágrimas delante del sepulcro, y hallóse vencida de un suave sueño: cuando despertó, vió con uno de los ojos, aunque con alguna confusión, toda la iglesia y los
ornamentos del sepulcro. Esta feliz premisa de su devoción alentó más su
fe, para que con esperanza mayor prosiguiese en sus oraciones; y cuando
salió de la iglesia ya el ojo estaba claro, y veía con toda distinción lo
que se le ponía delante. Entró en su casa dando gracias a Dios de
este beneficio y comunicando con una hermana suya su fortuna, se alentaron
ambas a no desistir de la empresa hasta conseguir enteramente cumplida la merced
que por intercesión de la Santa había hecho el Señor; y estando en estos
propósitos abrió el ojo que había quedado ciego, con perfecta vista y tan
claro como el otro. Dió también el Señor vista a
otras dos ciegas por los méritos de su sierva, aunque no con las
singulares circunstancias del primer milagro.
En
una fiesta de toros que se corrían todos los años en la celebridad de la Santa,
un toro bravísimo se salió del coso agarrochado, y se encaminó al monte de
Nuestra Señora de la Esperanza, en cuya eminencia estaba amontonada mucha gente,
porque desde allí se registraba la plaza que está entre el convento de
Santa Clara y el palacio que fabricó la Reina. Subió el animal furioso
y herido por la ladera del monte, y huyeron todos de su fiereza,
excepción hecha de una pobre mujer que se halló con una criatura suya
en los brazos, cortada con el miedo y sin fuerzas para emprender la fuga. habíase
retirado la mujer a esfuerzos del temor de su peligro a una punta del monte,
debajo de la cual formaban tajadas peñas un formidable precipicio. Buscóla con ciega cólera el feroz bruto, y la mujer,
viéndose sin remedio, llamó en altas voces a la Reina Isabel, pidiéndola
socorro. Ejecutó el golpe el toro, y arrebatado de sus iras se precipitó
al fondo del precipicio, llevando tras sí a la mujer y al niño.
La
compasión de los que miraban esta funesta tragedia llenaba el aire de
lastimosos gritos; pero fueron éstos muy presto festivas y gozosas
aclamaciones, porque el toro se hizo pedazos del golpe, pero la mujer
y el niño quedaron sin lesión alguna, y todos llenos de admiración de
tan estupendo milagro.
Otros
muchos milagros constan de varias historias que se han escrito de esta
gloriosa Santa: los que se aprobaron en el proceso de su canonización
fueron seis personas moribundas, sacadas de las fauces de la muerte con sanidad
perfecta y repentina; cinco tullidos, dos leprosos, y un loco furiosísimo restituído a su entero juicio sólo con tocar las piedras
del sepulcro, donde le llevaron atado. En el libro que escribió el Rmo. P.
Fray Antonio de Escobar, de la Real Orden de la Merced, dice haber
visto el Elenco de los milagros de esta Santa, y entre otros' muchos la
resurrección de diez muertos, aunque de esto nada veo en nuestros
historiadores.
CAPÍTULO
XVI
DESCÚBRESE
DESPUÉS DE MÁS DE DOSCIENTOS AÑOS EL VENERABLE CADÁVER DE SANTA ISABEL
INCORRUPTO Y CON MARAVILLOSA FRAGANCIA.
Como
la muerte es estipendio del pecado, es estipendio de la virtud la inmortalidad,
no sólo la substancial que goza en la gloria por premio, sino la
accidental que goza en la memoria de los hombres por aplauso. De una
y otra inmortalidad gozaron las virtudes heroicas de Santa Isabel: por
premio hicieron felicísima a su alma con el goce de la eterna gloria por
aplauso hicieron gloriosa su memoria en tas voces de la fama. No podía
sepultar el olvido virtudes que publicaban con clamorosa voz continuos,
milagros, rompiendo los silencios del sepulcro, y así tenían eterno verdor sus
alabanzas. Siendo, pues, tan. constante sin alguna intercadencia la
celebridad famosa de su nombre, es mucho de ponderar la
lentitud espaciosa con que se procedió a solicitar los eclesiásticos
cultos.
El
Pontífice primero que favoreció los deseos de los reinos de España —que
todos estaban interesados en esta gloria—fue León X, que en el año de
1516, ciento y ochenta años después del felicísimo tránsito de la Santa, dio
la Bula de su beatificación, limitando el culto a sólo el obispado de Coímbra. Extendióse después esta gracia por Paulo IV a todo el
reino de Portugal, á quien siguiendo Gregorio
XIII, confirmó este privilegio con acrecentamiento de grandes indulgencias a la
Cofradía de la Santa, fundada en el Real convento de Coimbra.
Faltaba
el último complemento para el universal culto en la canonización, y solicitóle con fervores el malogrado rey D. Sebastián, con
cuya fatal pérdida calmaron las diligencias y se marchitaron floridas
esperanzas. Prosiguió este empeño tan piadoso el señor D. Felipe III de
gloriosa memoria, tomando a su cargo este negocio, y alcanzó de Paulo V la
expedición del Rótulo para la formación de los procesos;
pero habiendo muerto, heredó su hijo el señor D. Felipe IV, el
Grande, con el reino, la piedad y devoción de su padre, y prosiguió con mucho
ardor este negociado con el mismo Paulo V, y después con el sucesor Urbano
VIII. Interin se formaban los procesos, tomóse la resolución de abrir el sepulcro y registrar
el cadáver que tantos años estuvo oculto en sus melancólicas sombras.
Dió motivo a este descubrimiento un rumor incierto y vago que corría por todo el
reino, de que el cuerpo de la Reina estaba entero y maravillosamente
incorrupto. No tenía esta voz apoyo alguno que pudiese dar motivo a
una prudente credibilidad, siendo indubitablemente cierto que desde que
se encerró la vez primera, no se había abierto ni registrado el
sepulcro. Esforzábase más : esta voz cada día,
sin saber su origen; yncuando más diligencias se
hacían, siempre sin fruto, comenzó a circular con gran misterio, de modo que ya
todos la daban fe, porque teniéndola por voz del pueblo, la atendían como
profecía. La atención discursiva decía que esta voz vaga era aviso para
que se descubriesen las maravillas de Dios en su Santa, y que el
descubrir su cuerpo no podía tener inconveniente, porque por
las premisas que se tenían de su incorrupción en los nueve días de su
entierro en la estación más ardiente del estío, daban por segura la
consecuencia de que perseverase a pesar de dos siglos, y que por especial providencia
divina habría perdonado el diente roedor del tiempo a un cuerpo en quien
no se atrevió la muerte a ejecutar sus estragos.
Dado
caso, continuaban diciendo, que el cuerpo se hubiese resuelto en cenizas,
era también conveniente que se descubriese; porque un milagro, como
lo sería el de la incorrupción, que saliese incierto después de
haberlo dejado correr con tanta plausibilidad, no por eso había de enflaquecer
la fe de otros milagros ciertos; y así que en todo caso el descubrirlo era
acertado y conveniente, o para el consuelo si estuviese incorrupto, o para el
desengaño si no lo estuviese. En esta consideración se determinó abrir la urna,
habiendo prevenido que quince días antes no se echase olor alguno en la
iglesia; porque si, como se esperaba, estuviese el cuerpo incorrupto
y con fragancia, no se confundiese ésta con otros olores postizos en
que pudiese peligrar la verdad y crédito de esta maravilla.
En
el día 26 de Marzo del año 1612 se abrió el sepulcro, en que se halló la caja de
madera toda entera, y sin lesión ni señal alguna de carcoma. Poco reparo
se hiciera en la entereza de la caja, si no se hiciese reparable la
corrupción de la alcatifa o alfombra y del cuero de toro con que estaba
cubierta, de todo lo cual habían quedado pocos pedazos, que en la poquedad
fueron reliquias. Halláronse inmediatamente
arrimados a la caja, el bordón y la esclavina que la Santa trajo de
la primera romería que hizo a Santiago, y unas alforjas de lino que usó en
la segunda, y todo estaba con la misma integridad y lucimiento que el día
en que allí fueron colocados. Abrióse la caja de
madera, y fue como si hubiesen derramado por el ámbito de la iglesia
pomos de preciosos aromas y de fragancia tan extravagante, que se conocía
bien ser confección del cielo: logróse a toda
satisfacción la prudente cautela que se tuvo en que quince días antes no
entrase en el templo olor alguno; aunque siempre este tan nuevo y
extraordinario, por lo sobresaliente y exquisito, dejara sentada la
mayor nobleza y preciosidad de su origen.
Estaba
el cuerpo envuelto y cosido en un encerado dé lienzo, y después en una
colcha blanca; y según la mayor inmediación con que estaban, era su
entereza e incorrupción más evidente, y la suavidad del olor
más activa. Quitadas ambas cubiertas, apareció el venerable cadáver
vestido de estameña plateada, algo obscura, ceñido con la cuerda de San
Francisco, y compuestos con aseo y concierto los pliegues; la cabeza
cubierta con tocas de lino, y sobre éstas un velo de seda negro, y en
todas sus circunstancias con hábito de monja Clarisa. El veo negro fue
inventiva de las monjas, que en el modo
posible quisieron hacer esta devota lisonja a los deseos que la Santa tuvo
en vida de ser Religiosa; y también fue una noble ambición de que
pareciese suya. Descubierto este prodigio de incorrupción, era todo
en los circunstantes admiraciones asistidas de tiernos afectos,
explicados en lágrimas por los ojos, y en alabanzas y aplausos por
las lenguas.
Levantaron
los velos blancos para registrar el rostro, siendo disculpa de una curiosidad
que era toda veneraciones, el amoroso deseo que tenían de una Reina que fue
la delicia, el consuelo y adoración de sus vasallos. Se conservaba el
rostro en todas sus partes entero; su color blanco como de
un alabastro purísimo, la boca cerrada, el ojo derecho cubierto con
su párpado, y entreabierto el izquierdo con la punga de color verde en
elevación. Por debajo de los velos se veía el cabello rubio obscuro, y
corto, como ordinariamente le tienen por mortificación las Monjas: el
cuello y alguna parte del pecho que fué a todo
lo que pudo atreverse la obligación de examinar este prodigio para dar de su
virtud auténtico testimonio, estaban con el mismo candor y frescura que el
rostro y las manos, que hacían evidencia del resto del cuerpo milagrosamente
incorrupto. En fin, se miraban en ella con un venerable asombro,
soberanías de la Majestad, vestigios admirables de su hermosura, y señales
indubitables de sus virtudes heroicas.
Los
felices testigos de esta maravilla fueron, entre otros, el Obispo D. Alonso de
Castel Blanco, D. Martín Alonso Mejía, Obispo de Leyría,
el doctor Francisco Vaz Pinto, el Rmo. P. Francisco Suárez, gloria de
las Escuelas de la Compañía, que entonces era catedrático de Prima en
la Universidad de Coimbra, el doctor Juan de
Carvallo, catedrático de Prima de Leyes en la misma Universidad, el doctor
Baltasar de Azebedo, catedrático de Prima de
Medicina, el Guardián del convento de la Observancia de
San Francisco, y dos Lectores de Teología del mismo convento, con
otras personas graves y de grande suposición, que entre todos llegarían al
número de cuarenta, en los cuales eran los ojos fuentes de lágrimas de
ternura y devoción, teniendo los corazones llenos de piadosos afectos
y sentimientos santos, que ocasionaba aquel maravilloso espectáculo, en
que nada se veía que no fuese patente milagro.
Las
Monjas, que amaron siempre a la Santa como á Madre, y la veneraron como a
maestra de sus religiosas perfecciones, tenían una devota emulación y santa
envidia de no alcanzar a ver aquel prodigio, a cuyas glorias se
hallaban con el primer derecho. Fueron tales los extremos y clamores
que hicieron, que el Obispo de Coimbra, no pudiendo
darlas el gusto tan cumplido como merecían sus afectos, arbitró que
trajesen unos espejos grandes, en cuyas lunas, con los reflejos de la
luz, viesen lo que tanto deseaban. No les pareció a las devotas
Religiosas que habiendo visto a la Santa les quedaba más que ver ni
que desear, y con armoniosas voces entonaron el Cántico del santo anciano
Simeón: Nunc dimittis servum tuum Domine, etc., ocasionando en todas esta
afectuosa demostración, grande ternura.
Hechas
estas diligencias, volvieron a cubrir el santo cuerpo con nuevos paños blancos
de muy delgada holanda, no cosidos, sino revueltos y
anudados, y sobre éstos un paño de terciopelo carmesí; y cubriendo
la caja, la colocaron en su antigua urna de piedra, que era la misma que
la Santa mandó labrar en vida con muchos primores. Recogiendo con devota
codicia el Obispo de Coimbra los despojos del
sepulcro, los partió para gratificar con sus preciosos fragmentos
los afectos de los que asistieron a ver y registrar este prodigio, y para
dar a personas grandes del reino. Acalló las amorosas quejas de las
Monjas, y enjugó sus lágrimas dándolas el bordón y la esclavina o
muceta que dió a la augusta difunta el Arzobispo
de Santiago en su peregrinación primera, y la mitad de las alforjas
de lino con que hizo la segunda.
Las
Monjas, ricas con este tesoro, no anduvieron avaras, y se mostraron agradecidas
a nuestro gran rey Filipo, enviándole de presente un buen pedazo del bordón y
la mitad de la muceta para su relicario; manifestando en esto el agradecimiento
suyo a las vivas diligencias que ponía en solicitar la canonización de su
Santa Reina. Ni ellas pudieron dar cosa de mayor merecimiento, ni el
Rey pudiera esperar otra de qué hacer tanta estimación, siendo para su
real piedad esta reliquia el más relevante obsequio.
En
el sepulcro, que todo él es de primorosa labor y arquitectura, no se innovó
cosa alguna, y sólo se vistieron de colores convenientes muchas de las figuras
de relieve, que estaban en el nativo de la piedra blanca, y quedaron a
la vista más hermosas. Pocos años después, una abadesa llamada sor Antonia
de Meneses amplió el ornato exterior de este sepulcro, y en un pilar de
piedra azulada hizo que se grabase un epitafio en lengua latina, que, reducido a
nuestra castellana, dice así:
“En
el año de mil trescientos treinta y seis, a cuatro días del mes de Julio, murió
en Estremoz la ínclita doña Isabel, reina de Portugal, y fue sepultada en el
día doce del dicho mes en este monasterio de Santa Clara, que ella misma mandó
construir y dotar. Fue mujer de D. Dionisio, rey de Portugal, e hija de
los reyes de Aragón D. Pedro y doña Constanza, y madre de D. Alfonso,
excelentísimo rey de Portugal, y de doña Constanza, reina de Castilla. Fue
también abuela del rey D. Alfonso de Castilla, y de la reina doña
María, su mujer. A éstos tuvo, a éstos honró, y a éstos dio su bendición.
Su alma descanse en paz”
CAPÍTULO
XVII
CANONIZACIÓN
DE SANTA ISABEL Y TRASLACIÓN DE SU SANTO CUERPO A NUESTRO CONVENTO Y
SEPULCRO.
Desatiende
o desprecia la divina Providencia las quejas o los aplausos de nuestra
ignorancia, porque no espera nuestra aprobación para sus obras, que
tienen, por ser suyas, el acierto infalible: no fuera nuestra
presunción tan grande, si no pretendiéramos regular los efectos de lo que
acaece en el mundo por nuestros pobres discursos, formando tal vez quejas de
que no salgan conformes a nuestros deseos. Mostrábanse muy lastimados y quejosos los portugueses de ver el perezoso paso con que corrían
los cultos de su Santa Reina, cuando la fama de su santidad y milagros
volaba presurosa por todos los reinos de Europa. Veían que en el
siglo anterior a la muerte de su Soberana se aceleraban tanto las causas
de otras canonizaciones, que contaban muy pocos años las diligencias; y
ahora veían que contando siglos las de esta tan suspirada
canonización, tenían en suspensión penosa sus pretensiones.
No
podían, claro está, como finísimos católicos, formar queja de la Providencia
divina, y ladeábanse sus sentimientos a culpar
la omisión y lentitud con que se había procedido en este negociado; pero
en mi sentir, en causa que tocando a la fe de la Iglesia es siempre
gravísima, aun las omisiones humanas son efectos de la Providencia
divina. Fueron muy relevantes los merecimientos de Santa Isabel, sus
virtudes muy heroicas, sus servicios a la Iglesia y a la
Cristiandad en la pacificación de tantas guerras sangrientas, dignísimos
de alto aprecio y estimación, y la Silla Apostólica con prudentísima lentitud
obedeció las disposiciones de la Providencia divina, la cual tenía destinados
para tiempo determinado los cultos y la gloria accidental que de ellos
resultaría a su sierva, justificando su juicio en las dilaciones,
y haciendo así más estimables sus bien meditados decretos.
Mucho
adelantó la causa el reconocimiento y registro del sepulcro, en que se halló
entero, incorrupto y de suavísimo olor el cuerpo de la Santa, maravilla
que con su ruidosa admiración avivó mucho el cuidado de los Agentes
para que pusiesen en última perfección los procesos. Sentábase en la Silla de San Pedro el Papa Urbano VIII, por los años de 1625, y
por instancias del Rey Católico se le hizo representación de
que sería de mucho consuelo y estimación para los reinos de España
ver puesta en el catálogo de los Santos a esta ínclita Reina. Oyó con poco
gusto Urbano VIII esta apretada súplica, poco inclinado a celebrar
canonización alguna; y para excusar súplicas que no habían de ser
atendidas, con toda resolución, desengañó al Cardenal Farnesio y a D.
Miguel Suárez Pereyra, agente de Portugal, diciéndoles: que no se
cansasen, porque por mano suya no verían la Santa canonizada.
Mucho
sentimiento les causó la sequedad de este desengaño; pero no obstante
replicaron que, a lo menos, se sirviese mandar ver los procesos, y
dignarse recibir un retrato de la Reina. Admitió las súplicas como por
cumplimiento; como si en la imagen de doña Isabel, que mandó poner en su
cuarto, no hubiera admitido el más eficaz Agente de su causa, que sin
molestar sus oídos con sensibles voces, le hablase al corazón con las
voces de la inspiración, que son mucho más persuasivas. Sintióse de allí a poco inclinado el Pontífice a favorecer
la causa, pero con tibieza, a que dio calor la Santa con el soborno
de dos milagros.
Encontrándose
Urbano VIII en Frascati; por evitar los cambios atmosféricos de Roma, que
son a la salud tan peligrosos, enfermó de malignas calenturas, que dieron cuidado,
cayendo sobre tantos años. Corrió la medicina con sus ordinarios
remedios con poco favorables sedales la enfermedad iba descubriendo
su malicia. Acordóse el enfermo de la
canonización a que se veía instado por cartas apretadísimas del Rey
Católico, y quiso valerse de los merecimientos de la Santa para su sanidad
con prueba de sus virtudes, y su oración tuvo tan feliz éxito; que le
dejaron libre las accesiones y calenturas. Los remedios hechos le habían
debilitado, y en su crecida edad temía que la convalecencia fuese larga y
penosa: repitió sus ruegos a la Santa, los que tuvieron tan buen despacho
como los primeros, y haciendo reflexión especial sobre ambos sucesos,
confesaba que debía a la Reina Isabel su salud milagrosa.
No
queriendo demorar más la canonización, mandó llamar a los Agentes de la causa
para que pusiesen toda solicitud en prevenir lo necesario para una función
tan gloriosa, y señaló para su celebración el día veinticinco de Mayo del
año siguiente, que fue el de 1625, domingo de la Santísima
Trinidad, en que caía la fiesta de San Urbano, Papa y mártir, y la
Traslación del glorioso Patriarca San Francisco: circunstancias todas misteriosas,
que hicieron mayor el concurso y más ilustre el aplauso. Celebróse esta canonización con
el más ostentoso y magnífico lucimiento que se hubiese visto hasta
aquél siglo en Roma, porque la nación portuguesa soltó los diques de
su devoción y honradísima vanidad, que la sabe tener muy bien cuando la
tiene; y una vanidad bien tenida, es airoso desempeño de la obligación y
digna de alabanza. Las invectivas sólo las merece la vanidad de aquellos que son
vanos, y no saben serlo, porque ésta, siendo inclinación, es achaque; pero
la vanidad que con prudente galantería toca en el punto y crédito de quien
la ejecuta, no es vanidad; es honra y es virtud.
El
teatro que se formó en el gran templo de San Pedro, fue el más soberano y
rico que supo idear el desvelo de los artífices y la opulencia de los
interesados, que lo eran el Rey Católico, y el reino de Portugal,
y aquel, en fin, en que pudiese quedar airosa una majestad empeñada
por la Religión. Hace de todo el ornato del templo una galante y menuda
descripción el Ilustrísimo D. Fernando Correa, donde podrá lograr el tiempo con
gusto la curiosidad. Al decir la oración que la Iglesia tiene dada a la
Santa, el Sumo Pontífice apenas podía bien pronunciarla, impedido de
lágrimas de devoción y ternura; y quedó tan devoto suyo, que en todo
el tiempo de su vida tuvo siempre a la vista su imagen.
Agradecida
Santa Isabel a tan majestuosas demostraciones hechas en aplauso de
sus virtudes, no tuvo ociosa su piadosísima liberalidad, y confirmó la fe
de todos con demostraciones admirables .Una de las más plausibles fue el
haber dado salud entera a un tullido de ambas piernas, muy
conocido, que vino a ser el corredor del comercio de los portentos,
que desde aquel día fueron tan muchos, como se ven en pinturas y
presentallas que hoy están pendientes ante su imagen el insigne Hospital de los
portugueses de Roma.
La
imagen de Santa Isabel se pinta ordinariamente así; Su hábito de monja de Santa
Clara, cubierta la cabeza con el velo blanco; traje que usó en todo el
tiempo de su viudez. Otros la pintan con velo negro cómo se halló en el
sepulcro, teniendo en la mano derecha una muleta o bordón, en señal
del que recibió del Arzobispo de Santiago en la peregrinación
primera; y la mano izquierda ocupada en el escapulario enfaldado, en
que se descubren unas rosas en que se convirtieron los dineros que llevaba
para pagar a los oficiales; y en la cabeza, sobre el velo, la corona de
Reina. Otra pintura suya es poco usada. Píntase con el mismo hábito de Santa Clara, coronada la cabeza con corona de
espinas , y en la mano izquierda un Crucifijo, depuestos a sus pies la
corona y el cetro, con este epígrafe latino: Crux et Spinea Corona Domini mei, Sceptrum et Corona mea. La
Cruz y la Corona de espinas de mi Señor, son mi Cetro y mi Corona.
Que
fuese hija del Seráfico Patriarca San Francisco en su venerable Orden
Tercera, es punto que no admite duda; pero no sé qué linaje de
ojeriza tienen con la luz de la verdad algunos ojos, que ponen todo su
desvelo, o en ignorarla, o en contradecirla; y son como pájaros
nocturnos que, bien hallados en la sombras, huyen del día,
tropezando siempre con las dudas de la noche. Todos los que escriben
su vida, así de los autores nuestros como de los extraños, aseguran
que aun en su más tierna edad de recién casada, para desahogo de su
devoción, se hizo Tercera de la Orden de Penitencia de San Francisco, y dio su
nombre en la Hermandad o Cofradía del famoso monasterio y hospital de
Ronces Valles; y siendo esta verdad constante, y contestada por todas los
autores, no faltó quien después de su muerte la pusiese pleito, porque la vio
pintada con el hábito de Santa Clara. ¡ Cómo si en el hábito de Santa
Clara, no siendo religiosa de su Orden, no pudiese practicar los
ejercicios de la Orden Tercera que había profesado antes que vistiese
el hábito de Santa Clara! Vistió el hábito de Santa Clara sin ser Monja;
anduvo con él, ceñida con el cordón dé San Francisco diez años : ¡ Luego
no es Terciaria!
Como
ni la tiranía de los años, ni la incorregible violencia de los elementos,
respetan Majestades, ni de su jurisdicción absoluta viven exentos los
edificios que a nuestro humano juicio prometían perpetuidades en
su duración, padeció las consecuencias del enfurecido elemento de las
aguas el Real Convento de Santa Clara de Coimbra, a
quien las inundaciones del río Mondego llegaron a poner
casi en la última ruina, siendo una de las fábricas más sólidas y hermosas
que había en aquel tiempo en Portugal. Mancomunado el elemento del agua con el
curso de los años, ejecutaron en aquel edificio en varias ocasiones desbrozos
tan lastimosos que, desaparecida y afeada su belleza, apenas conservaba rasgo
alguno de lo que fue.
Esperaban
las Monjas cada año la última destrucción, porque es muy raro el año que Mondego no inunde los campos con sus crecientes. Este mismo
temor tenían los Reyes de Portugal, y para salir de una vez de sustos
trataron de mudar a sitio seguro el convento, porque las corrientes rápidas
del río no les arrebatase en el cuerpo de la Santa, su más precioso
tesoro. Eligióse sitio en el monte de Nuestra
Señora de la Esperanza, que dista del arruinado convento como un tiro de
mosquete. Comenzóse con mucho calor la
construcción, poniendo la primera piedra el día 2 de Julio del año 1649, y
en pocos años se puso en términos de poder realizar la traslación que
tanto se deseaba.
Abrióse el sepulcro, y dos Obispos, el de Miranda y el de Pernambuco, pusieron
por debajo del santo cuerpo unas toallas para sacarla del fondo de la
urna; pero era tanto su peso, que no bastando sus fuerzas, pidieron favor
y ayuda a otros cuatro Obispos que se hallaban presentes, y destinados para
llevar en hombros la caja en la solemne procesión que estaba determinada para
el día de su Traslación. Fueron menester todos, haciendo el peso evidencia de
la entereza e incorrupción. Estaba prevenida en el plano de la
iglesia una tarima con dos gradas, ricamente adornada, donde pusieron el
santo cuerpo envuelto en las ropas de lienzo y terciopelo carmesí, como
había quedado la última vez que se registró y colocó en la urna. Sucedió
que el Secretario de Estado que asistía para ir dando testimonio de todas las circunstancias,
poco advertido y devotamente curioso, mientras registraba lo que se iba
ejecutando, cayó de la tarima, dando con todo el cuerpo y cabeza sobre las
losas del pavimento; caída de gran peligro, si al perder pie no
hubiera solicitado su remedio, invocando a la Santa en su favor. Levantóse sin lesión alguna, y tan sin susto, que no
quiso hacer más remedio que tomar unos cortos hilos de la colcha en que estuvo
envuelto el santo cuerpo, en un vaso de agua que le dio el Obispo de
Viseu, lo cual tomó más por devoción que por remedio.
En
el fondo de la urna de piedra se hallaron algunas plumas que fueron
desperdicios de la almohada en que tenía el cadáver reclinada la cabeza,
de las cuales se valió la devoción ambiciosa para reliquias. Halláronse también dos mosquetas, tan blancas, tan olorosas
y tan frescas, que más parecían recién cortadas de su tallo que halladas en
aquel lugar. Habíanse conservado sesenta y seis
años en su verdor, y pasaron de mosquetas a maravillas.
Una
caja de cristales y plata de labor tan primorosa, que en ella el arte se
adelantaba en preciosidad a la materia, era en la que se intentaba
llevar el santo cuerpo en la procesión el día en que se trasladase; pero reconocida
su grandeza y tanteado su peso, se halló no ser posible transportarla en
hombros, y se sustituyó en su lugar una caja de madera forrada por dentro
y fuera de tela carmesí con flores de oro, cortada a la medida del cuerpo
con todo cuidado. Clamaba la devoción, porque ya que constaba hallarse el
cuerpo entero, incorrupto y fragante, se diese el consuelo de que le viesen
todos; pero habiendo consultado los Obispos y señores que habían de
asistir a esta función célebre si convendría que se
manifestase, resolvieron que no, porque por mucho que cautelase la
prudencia, nunca se podía dar expediente bastante para moderar las
indiscreciones de tan numeroso concurso, y fuera exponer esta joya á menos
decorosas contingencias. Lo que se determinó fue, quitar una colcha
blanca, que era la primera cubierta, y dejar el cuerpo envuelto en
los lienzos y en el paño de terciopelo carmesí, que cubrían más
inmediatamente el hábito.
Tomada
esta resolución, trataron los Obispos de mover el sagrado cuerpo para colocarle
en la nueva caja de madera; pero no fue posible, porque ésta había quedado
corta por más de una cuarta. Causó esto notable enfado y confusión, y
se culpaba en el oficial la enormidad del descuido; pero no fue
sino efecto de superior providencia, que quiso que de todos modos
quedase manifiesta y palpable a todos la maravilla de aquella incorrupción.
Sucedió, pues, que porfiando uno de los Obispos en dar cabida al
santo cuerpo en la caja, descompuso en parte el paño carmesí y los
lienzos, y apareció toda la mano derecha, la muñeca y parte del antebrazo,
todo tan fresco, tan tratable y al tacto tan suave, como si fuera carne de
una persona viva, y cuando más de una recién difunta. Lo raro en este
caso fue, que al punto que se descubrió en la forma dicha cupo todo el
cuerpo con todas sus ropas en la caja, ajustadísimamente y sin violencia
alguna.
Ninguno
de cuantos se hallaron presentes pudo dudar de que este suceso no pudo
ser acaso sino providencia para mayor crédito de la santidad de la
Reina, y más vivo incentivo de la devoción de todos; y que los escrupulosos
reparos que se habían hecho a favor de su decoro, los absolvía la
indulgencia de este venturoso incidente. Consultaron de nuevo lo que
se debía hacer, y salió de acuerdo que no se descubriese más que
lo que se veía, pues así constaba con evidencia el estado y grado de
incorrupción en que se hallaba el venerable cadáver.
Acordaron
también que, teniendo la mano descubierta, era convidar a su respeto,
para que no perdiesen la ocasión de besársela, pues en esta
demostración veneraban a un tiempo mismo la majestad de su Reina,
y adoraban la reliquia de una Santa. Besaron, pues, la mano los
Obispos, y los Prelados eclesiásticos que se hallaban presentes, entre los
cuales se contaba el Ministro Provincial de San Francisco, el Guardián de Coimbra, y el confesor de las monjas. Lograron esta
misma fortuna los grandes del reino, los consejeros y otros personajes de
alta suposición.
Sucedía
todo esto en el plano de la iglesia, con vista de las monjas, que con devota
envidia clamaban por que se les diese a ellas este favor, pues tenían
tantos títulos para ser en esta dicha, no sólo iguales, sino privilegiadas
y preferidas. Consultó el Obispo diocesano la materia con el Provincial
de San Francisco, y de común acuerdo resolvieron ser justo hacerles esta
gracia, pues para el efecto de salir en la procesión evacuando el convento
al día siguiente, tenían por el coro bajo una puerta. Abrióse esta puerta, y acompañadas de dos en dos por
el Obispo y Provincial, lograron lasatisfacción sus
deseos.
Cuando
volvieron a su clausura, fueron llamados los médicos más peritos de la
Universidad, para que viesen, notasen y oliesen la mano, parte del brazo y
cuello, y formasen juicio del estado de la incorrupción, y le diesen
jurado ante cuatro Notarios apostólicos; y de común consentimiento
juraron todos su sentir, diciendo que aquel linaje de incorrupción le
tenían por sobrenatural y milagroso, y que en todas sus circunstancias no
cabía en natural filosofía aquel efecto. Tomóse este dicho por los Notarios en toda forma de derecho para hacer fe.
La
procesión fue en todos sus detalles tan devota como ostentosa: asistieron a
ella los más de los Grandes y señores del reino; todo el Clero y
Comunidades regulares; todo el claustro de la Universidad, con
innumerable concurso. Llevaron el santo cadáver en hombros los seis
Obispos. Entrando en la iglesia se colocó en el altar mayor, que estaba
prevenido con ricos y majestuosos adornos, y las Monjas, que quedaron antes en
posesión de su nueva clausura, recibieron la procesión en su coro con alegre y
armoniosa música.
El
día siguiente celebróse Misa de pontifical, en que predicó
el Obispo de Oporto, y se bajó del altar mayor la caja en que estaba el
venerable cuerpo al plano de la capilla mayor, donde tenían prevenida la
nueva caja de cristal y plata en que se había de colocar. Colocóse, y al subirla al altar colateral, ya de
antemano prevenido, afanaron bien los Obispos y otros Prelados eclesiásticos,
por ser grande el peso; pero tuvieron todos por bienaventurada esta
fatiga.
En
este altar, cercado de balaustres de plata, que viene a estar frente de la
grada o reja del coro de las Monjas, se guarda hasta el día de hoy
este tesoro tan precioso, con esperanzas de verle presto colocado con
mayor suntuosidad, aunque a la verdad está con majestuosa decencia.
Al
distribuir los despojos que quedaron de esta traslación para consuelo de los
devotos se notó que en la caja de madera en que llevaron a la nueva iglesia el
santo cadáver, se halló éste estampado en ella como en un sudario, con esta
diferencia; que por la parte de la cubierta estaba estampado sólo el medio
cuerpo, desde la cabeza a la cintura; pero en el fondo del arca, todo
entero de pies a cabeza. Esta arca se dio al Rey de Portugal como más
singular reliquia, y las demás alhajas se repartieron entre los Obispos y
los Grandes. Celebróse esta traslación última el año de 1677, en 30 de Octubre.
|