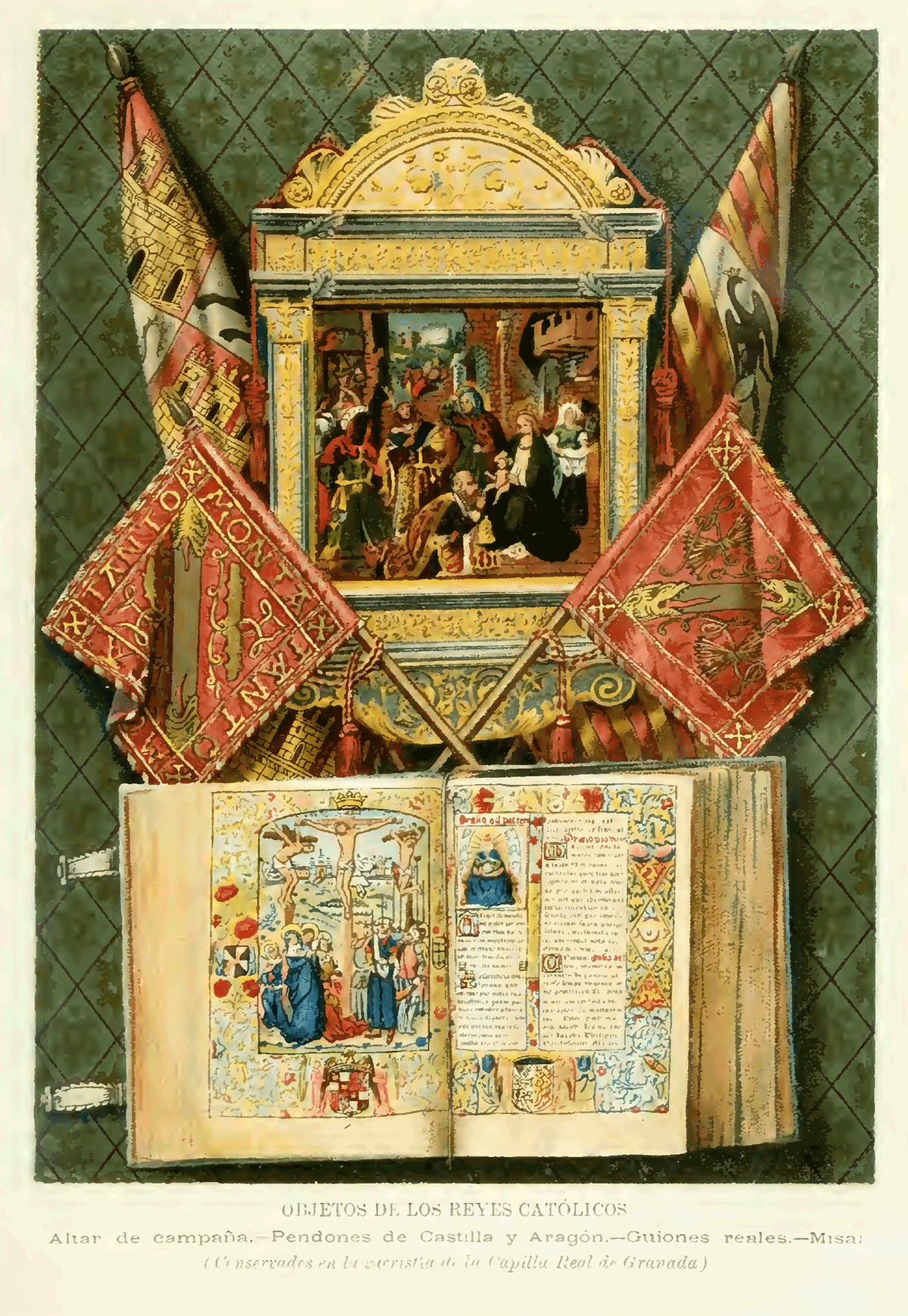| cristoraul.org |
SALA DE LECTURA |
| Historia General de España |
 |
 |
 |
LOS REYES CATÓLICOS
CAPÍTULO XXXIXCÉLEBRE CONQUISTA DE BAZA1488-1489
PLAZA MAYOR DE BAZA, GRANADA
La conquista de Málaga
dejaba el reino granadino fraccionado en tres soberanos: los reyes de Castilla
dominaban la parte occidental desde Íllora y Coín hasta Vélez: en oriente
obedecían al Zagal las ciudades y territorios de Almería, Baza, Guadix y la
Alpujarra hasta Almuñécar: Boabdil, el rey Chico, sostenía en Granada una
sombra de poder, circunscrito el antiguo imperio de los Alhamares a la capital y a las montañas más vecinas. Hubiera Boabdil caído muy pronto de
su vacilante trono, derrocado por el inconstante pueblo granadino, si Fernando,
interesado en sostenerle contra el partido del Zagal y en mantener vivas sus
rivalidades, no le hubiera ayudado enviándole una hueste al mando de Gonzalo de
Córdoba, con que pudo reprimir las tentativas de rebelión. Tampoco Boabdil
quería renunciar a la alianza de Fernando, y así los moros de Granada vivían
entonces en perfecta tranquilidad con los castellanos.
Fernando e Isabel,
terminada la conquista de Málaga, pasaron de Córdoba a Aragón, así con objeto
de que reconociese aquel reino por heredero de la corona al príncipe don Juan,
que contaba entonces diez años, como de reformar la administración de la
justicia y de la hacienda, y de corregir desórdenes y abusos que a la sombra de
las particulares instituciones del país y con la turbación de los tiempos y la
ausencia de su soberano se habían introducido. Logrado este objeto, votado por
las cortes aragonesas un subsidio para la continuación de la guerra de Granada,
y establecida en aquel reino la hermandad para la persecución y castigo de
malhechores a la manera que lo habían hecho antes en Castilla, partieron los
monarcas de Zaragoza para Valencia con propósito y fin semejante (1488).
Reunidos en cortes los prelados, caballeros y barones valencianos, expusieron a
los reyes los males y agravios que la provincia padecía. Los reyes aplacaron
las turbulencias y bandos que agitaban y perturbaban aquel hermoso reino,
restablecieron con su acostumbrada energía el imperio de la justicia y de la
ley, e hicieron que no fuese el poder turbulento de los partidos, sino la
sentencia legal de los jueces y tribunales la que decidiese las querellas entre
los ciudadanos. Allí tuvieron noticia de que un embajador del rey de Francia
había llegado a Cataluña e intentaba hablarles de parte de aquel soberano a
propósito de renovar las antiguas alianzas de Francia y de Castilla. Enviáronle nuestros reyes a decir que si traía comisión para entregarles los condados de Rosellón y de Cerdaña que el
francés tenía injustamente ocupados, en buena hora era bienvenido y le
recibirían con placer: mas si tal comisión no traía,
no pasase más adelante y se volviese a su tierra. Como contestase el francés que si bien su embajada era de paz y no traía aquel especial
encargo, le dejaron los monarcas españoles cumplir su intimación, y sin dar un
paso adelante regresó a su país sin que otras reflexiones le quisiesen escuchar
ni el rey ni la reina.
Por el contrario,
recibieron con mucha honra y oyeron muy benévolamente al señor de Albret, que se les presentó a hablarles con mucho respeto
sobre asuntos pertenecientes al reino de Navarra, de que no daremos cuenta
ahora por no interrumpir la narración del gran suceso que forma el objeto de
los presentes capítulos. Después de lo cual pasaron a Murcia (junio), a fin de preparar
la conquista del reino granadino por la parte oriental, que no había aún
sentido el peso de las armas castellanas. La reina Isabel se quedó en Murcia
atendiendo a los asuntos del gobierno, y Fernando se trasladó a Lorca con
cuatro mil caballos y catorce mil peones. La villa de Vera le abrió fácilmente
sus puertas, y los alcaldes de Cuevas, los Vélez, Castilleja y otras varias
poblaciones se ofrecieron a ser sus vasallos y a vivir como mudéjares. Esto le
animó a hacer un reconocimiento sobre Almería, pero habiendo sido rechazado por
el Zagal, replegóse y corrió hacia Baza, donde
también acudió el intrépido moro con sus valientes partidarios. Aquí la gente
del marqués de Cádiz se vio envuelta en una celada y sufrió grande estrago. El
rey, corriendo con el grueso del ejército, salvó la diezmada vanguardia, mas no
pudo evitar la muerte del gran maestre de Montesa don Felipe de Aragón, su sobrino,
cuyo cráneo deshizo lastimosamente un tiro de espingarda. El ejército se fue
retirando hasta las márgenes del río Guadalquitón y
Fernando se volvió a Murcia, donde se hallaba la reina, dejando por gobernador
de los lugares conquistados a don Luis Portocarrero, señor de Palma.
Enorgullecido por estos parciales triunfos el Zagal, hizo varias irrupciones y
talas en tierras de cristianos, y Fernando e Isabel tuvieron que reforzar la
línea de las fronteras; hecho esto, se fueron a invernar a Valladolid.
Fijo siempre su
pensamiento en la santa guerra contra los infieles, y habiendo sucedido una
primavera apacible a un invierno de lluvias y de inundaciones, que produjeron
una espantosa escasez de granos y el desarrollo de una mortífera peste, se trasladaron
los reyes a Jaén, donde Isabel quería fijar su residencia, como el punto más a
propósito para mantener comunicaciones con el ejército (mayo, 1489). Llegaba
éste, según los más verídicos cronistas, a trece mil caballos y cuarenta mil
hombres de a pie. Iban en él todos los caudillos que habían ganado prez en las
campañas anteriores. El plan era cercar a Baza, ciudad considerable, y como la
corte del pequeño reino en que imperaba el Zagal. Fuéronse los cristianos apoderando, con más o menos resistencia, de las fortalezas
comarcanas. Entre las que la opusieron mayor fue la de Zujar,
cuyo valeroso alcalde Hubec Abdílbar batió la vanguardia capitaneada por el maestre de Santiago y peleó bravamente,
siendo muy de notar una especie de máquina de guerra que empleó, y que
consistía en varias calderas encadenadas rellenas de aceite hirviendo, que
empujadas con ímpetu lanzaban a larga distancia el líquido abrasador sobre el
enemigo. Esto entorpeció unos días la marcha del ejército; pero al fin el bravo
alcaide tuvo que rendirse, aun cuando cedió con honra, alcanzando la condición
de poderse trasladar a Baza con su gente. Sin embargo, no sin dificultades
consiguió el ejército castellano tomar la cordillera de montañas que se levanta
sobre aquella ciudad, porque a la voz y llamamiento del Zagal multitud de
montañeses de la Alpujarra, gente ruda, ligera y belicosa, había ocupado
aquellas cumbres, desde las cuales arrojaban sobre los cristianos lluvias de
balas y de saetas. Desalojados al fin los fieros alpujarreños, descubrió el
ejército la hermosa ciudad de Baza.
Situada Baza a la falda
oriental de unos collados que elevándose gradualmente forman la sierra de su
nombre, dominando un amenísimo valle de ocho leguas de longitud y tres de
latitud que se llama la Hoya, fecundado por las aguas de los ríos Guadalquitón y Guadalentín, protegida la población por el
agrio recuesto que llamaban de Albohacén, y por
algunos castillos que hacía aquella parte levantaban sus altas y robustas
torres, pero guardados sus arrabales solamente por unos bajos y mal construidos
muros, parece que fiaba su defensa menos en sus materiales fortificaciones que
en el valor de los soldados que la guarnecían y en la inteligencia y brío de su
jefe. Era éste el príncipe Cid Hiaya, primo y cuñado
del Zagal, casado con Cetimerien, hermana de los dos
famosos generales Reduán y Abul Cacim Venegas. Además de los diez mil hombres que contaba la ciudad mandados por
diferentes caudillos, había llevado Cid Hiaya de
Almería otros diez mil que se distinguían entre todos los moros por su
disciplina, por su táctica especial, por su agilidad y destreza en todo género
de evoluciones y de ardides de guerra. El Zagal permanecía en Guadix para
ocurrir a cualquier movimiento que desde Granada intentara el rey Chico; y Cid Hiaya tuvo la precaución de encerrar en la ciudad cuantas
vituallas encontró en la comarca, de hacer segar las mieses y arrancar las
hortalizas de su rica campiña, y de trillar con los caballos lo que no podía ni
arrancarse ni cortarse, para que no se aprovechara de ello el enemigo.
Fernando sentó sus reales
orilla de las huertas, e hizo que el maestre de Santiago se internara por las
alamedas con su caballería. Pero el príncipe Cid Hiaya había parapetado su infantería entre las muchas casas de campo, torres y
acequias, y entre el espeso y robusto arbolado que poblaba aquella vega fertilísima.
Enredada la caballería de los cristianos, y no pudiendo maniobrar en aquel
laberinto, tuvieron que desmontarse los jinetes y pelear a pie y cuerpo a
cuerpo con los emboscados moros en confusa refriega por espacio de algunas
horas. Capitanes valerosos de uno y otro campo perecieron allí abrazados con
sus enemigos: los de Baza vieron al fin con desconsuelo replegarse su gente a
la caída de la tarde a las empalizadas contiguas a la ciudad, y los cristianos
pasaron la noche velando sus tiendas. Conoció Fernando la necesidad de sacar el
ejército de un terreno tan fragoso y de colocarle en paraje más despejado.
Hecho lo cual, reunió su consejo para tratar de la conveniencia de suspender o
continuar un cerco que tantas dificultades presentaba. Los más de los
capitanes, y entre ellos el marqués de Cádiz, opinaron por que se levantase; el
comendador de León, don Gutiérrez de Cárdenas, fue del dictamen de que no podía
ni abandonarse ni suspenderse sin gran desprestigio y descrédito del nombre
cristiano. En tal conflicto determinó don Fernando, según su costumbre,
consultar a la reina que se hallaba en Jaén, y oír su consejo. Isabel, que
siempre solía decidirse por el partido más animoso, y que nunca desconfiaba de
la Providencia, contestó que no debían malograrse los inmensos preparativos que
se habían hecho, y que no era ocasión de renunciar a tan gran empresa cuando
tan abatidos se hallaban en general los musulmanes. La respuesta de la
magnánima Isabel, y la seguridad que dio de que no faltarían al ejército
víveres y dinero, infundió como siempre nuevo aliento a capitanes y soldados, y
ya nadie pensó en desistir de la empresa, ni nadie cuidó sino de acreditarse
por su denuedo ante los ojos de su heroica soberana.
La primera medida que se
tomó fue dividir el ejército en dos campamentos; uno a las órdenes del marqués
de Cádiz, y de los capitanes don Alonso de Aguilar, don Luis Portocarrero y los
comendadores de Alcántara y Calatrava con la artillería; otro a las del rey
mismo, con el maestre de Santiago, el conde de Tendilla y otros caudillos. Para
poderse comunicar las dos huestes en las posiciones que tomaron era menester
hacer una tala general en la huerta, de cuya operación se encargó el comendador
de León con cuatro mil taladores. Era el arbolado tan espeso y robusto, y
defendían los moros con tal tenacidad el terreno, que a pesar de las gruesas
columnas que protegían a los taladores, apenas devastaban éstos cien pasos
cuadrados por día, y duró la operación cerca de siete semanas. Al fin cayeron a
los golpes de millares de hachas los añosos y corpulentos árboles de la
feracísima vega, y se estrechó la línea de circunvalación, que se fortificó con
trincheras, fosos, empalizadas y torres. Se intentó quitar a los sitiados el
agua del Albohacén de que se surtían, mas no se pudo
por la vigilancia y las medidas oportunas de Cid Hiaya.
Viendo el hazañoso Hernán
Pérez del Pulgar que el sitio marchaba con una lentitud que no correspondía a
su impaciencia, habló a otros jóvenes fogosos como él, y juntándose hasta
doscientos jinetes y trescientos peones propusieron al rey que les permitiera
hacer una excursión a la campiña de Guadix. Obtenida su licencia, salió aquella
atrevida hueste, apresó ganados y labradores, incendió cortijos y alquerías: mas al volver por el Val de Retama columbróse una fuerte columna de caballería que enviaba el Zagal, mandada por los once
alcaldes de los once castillos del Zenete. Unos
proponían abandonar la presa y huir, otros opinaban por esperar a pie y pelear,
los más se creían perdidos, y todos vacilaban. En tal situación tomó Hernán
Pérez del Pulgar una toca de lienzo y atándola como bandera a la punta de su
lanza: «Señores, dijo, ¿para qué tomamos armas en nuestras manos, si
pensamos escapar con los piés desarmados? Hoy veremos
quién es el orne esforzado é quién es el cobarde: el que quisiere pelear con
los moros, no les fallescerá bandera si quisiere
seguir esta toca». Y apretando los ijares a su caballo arremetió hacia los
moros. Sus palabras y su ejemplo alentaron a los demás, y todos cargaron con
desesperada furia a los enemigos, arrollándolos y persiguiéndolos hasta dar
vista a Guadix. Cuatrocientos moros quedaron en el campo. La hueste vencedora
volvió llena de orgullo al campamento de Baza, y Fernando armó caballero a
Hernán Pérez del Pulgar ante el conde de Cabra y Gonzalo de Córdoba.
El Zagal no por eso
desistía de enviar desde Guadix socorros a los de Baza, si bien se los
inutilizaban los cristianos, y el príncipe Cid Hiaya no cesaba de dar diariamente rebatos y combates contra sus sitiadores. Los
esfuerzos de estos dos musulmanes formaban contraste con la inercia y el ocio
de Boabdil el Chico, que le estaban desconceptuando para con sus mismos
súbditos de Granada, a tal extremo que exasperados de su inacción y negligencia
conspiraban ya contra él nada encubiertamente. Mas al que tan indolente se
mostraba contra los enemigos de la fe, no le faltó energía para castigar a los
enemigos personales, haciendo prender a los conspiradores y cortarles
inmediatamente las cabezas, con lo cual restableció algún tanto su decaída
autoridad. La reina Isabel, a quien interesaba que se mantuviese todavía el rey
Chico le felicitó por aquel rasgo de severidad, y le facilitó algunos recursos
para sostenerse. Entretanto Cid Hiaya, a quien no
abandonaba su ánimo, aunque le abandonaran todos, continuaba incomodando a los
sitiadores sin dejarles reposar ni de noche ni de día. A todas las horas había
desafíos de caballeros moros y cristianos en la línea, y como no fuesen
ventajosos a los castellanos estos combates parciales el rey tomó la
providencia de prohibirlos.
A este tiempo llegaron al
campamento dos venerables frailes franciscanos, que venían de la Palestina
enviados por el Gran Turco con cartas para los reyes de Castilla y Aragón,
quejándose de la guerra cruel que hacían a los moros de España, en tanto que él
protegía a los cristianos que moraban en los Santos Lugares, y exhortándoles a
que suspendiesen la conquista, o de otro modo también él perseguiría a los
cristianos de sus dominios y destruiría los templos y sepulcros de la Tierra
Santa. El rey en el campo sobre Baza y la reina en Jaén recibieron muy
cumplidamente a los religiosos embajadores, y por los mismos contestaron al
sultán, informándole en muy mesurados términos de la manera injusta como los
moros se habían apoderado en otro tiempo de España contra toda ley y derecho,
de los insultos y agresiones alevosas que todos los días estaban recibiendo de
ellos los cristianos sus súbditos naturales, los cuales no hacían sino
defenderse a sí mismos y defender un territorio legítimamente poseído antes de
la invasión musulmana; que si él trataba bien a los cristianos de la Palestina,
también los reyes de España guardaban toda consideración con los mahometanos
sometidos a su imperio. Con esta contestación despidieron benévolamente a los
embajadores (julio), y aprovechando la reina esta ocasión de acreditar su
piedad, les dio un velo bordado por su propia mano para que le pusieran sobre
el Santo Sepulcro de Jerusalén, y concedió a los cristianos de la Tierra Santa
mil ducados anuales para su culto.
El sitio continuaba con
brío, y Cid Hiaya no daba muestra de flaqueza, ni
cesaban los combates, no siempre con éxito igual para unos y para otros. No
faltaban nunca las provisiones en el campamento cristiano, gracias al celo y
actividad de la reina Isabel, que desde Jaén, asistida del gran cardenal,
cuidaba de la adquisición de víveres, compraba todos los cereales de Andalucía
y la Mancha, y los hacía trasportar con una regularidad admirable, a cuyo fin
había hecho abrir un camino de siete leguas de mal terreno, por el cual iban y
venían hasta catorce mil acémilas que habían contratado para los trasportes y
estaban en continuo movimiento. Cuando le faltaban recursos, vendía sus
aderezos y vajilla para atender a la manutención de sus guerreros, y las damas de
su corte, que no eran insensibles al ejemplo de su reina, prestaban o vendían
sus joyas para que no faltase pan al soldado. En honor de la verdad las damas
moras de Baza no cedieron en desprendimiento y generosidad a las de la corte de
Castilla, que también ellas se deshicieron de sus zarcillos, gargantillas y
brazaletes para el propio objeto. «Si los nuestros vencen, decían, no nos faltarán
preseas; y si son vencidos y hemos de ser esclavas, ¿para qué queremos estos
adornos?»
Quiso el príncipe Cid Hiaya demostrar a Fernando que no le faltaba ni corazón a
él ni mantenimientos a sus soldados para sostener el sitio, por mucho que le
prolongara. Un día hizo enarbolar bandera de parlamento, a cuya vista envió el
monarca español los hidalgos de su corte para que oyeran las proposiciones del
príncipe moro y conferenciaran con él. Al día siguiente regresaron los dos
parlamentarios al pabellón real, y Fernando, que esperaba le traerían
proposiciones de capitulación, se quedó absorto al oírlos referir lo que les había
pasado. Cid Hiaya los había llevado a visitar sus
almacenes, y enseñándoles los acopios de trigo y de legumbres, y las tinajas de
aceite que en ellos tenía, además de las provisiones que había de reserva en
muchas casas particulares, para alimentar por largo tiempo la guarnición. Dióles además un magnífico caballo con vistosos jaeces, y
en cuyas ricas guarniciones sobresalía una esmeralda de gran tamaño y precio,
para que le regalasen al rey Fernando en muestra de su consideración. El
monarca aragonés, que no esperaba semejante resultado, sintió vivamente picado
su amor propio con la arrogancia y orgullo del príncipe musulmán, y mandó que
inmediatamente le fuera devuelto su caballo, diciéndole que los reyes de España
no acostumbraban a admitir regalos de sus enemigos, y que si contaba con provisiones para resistir, al ejército cristiano le sobraban
para mantener el sitio todo el tiempo que fuese menester. Después de lo cual,
con mucha astucia y destreza hizo cundir entre las tropas la voz de que todos
aquellos acervos de grano de que el moro había hecho alarde no eran sino una
capa que encubría montones de piedra y tierra, así como las tinajas no tenían
sino la superficie de aceite, y que todo había sido una estratagema de Cid Hiaya para ocultar la escasez de sus mantenimientos y
engañar a los emisarios, a fin de que ellos mismos, informando a los reyes y al
ejército, infundieran el desánimo y les quitaran toda esperanza de rendición.
Llegó en esto la estación
de las lluvias (setiembre y octubre, 1489), en la cual fiaban los moros,
persuadidos de que los torrentes que solían desprenderse de las colinas
inundarían el campo, destruirían las tiendas y obligarían a los cristianos a
levantar el cerco. Mas no tardaron en ver con desconsuelo burladas sus esperanzas,
al observar que el enemigo se prevenía contra los rigores del invierno,
ocupándose todo el ejército en construir y levantar chozas y aun casas de
tierra y de madera, para lo cual les sirvieron grandemente los árboles cortados
en la huerta, cubiertas algunas con teja, pero las más con ramaje y lodo
solamente. Los moros vieron con asombro concluida en pocos días una especie de
población regular y simétrica, en que descollaba el alojamiento del rey con las
banderas de Castilla y Aragón entrelazadas. Sin embargo, no en vano habían
fiado los habitantes de Baza en la crudeza de la estación por el conocimiento
que tenían del país. Las lluvias sobrevinieron en abundancia acompañadas de
fuertes vendavales; descendían de los cerros los torrentes embravecidos; se inundaban
las estancias, y muchas de las débiles techumbres se desplomaban sobre los
soldados que debajo de ellas se cobijaban. Lo peor fue que los caminos se
pusieron intransitables, se interrumpieron los convoyes de Jaén, y una gran
parte del ejército acampaba en barrancos sufriendo las molestias y penalidades
de la humedad, del hambre y del frío. Empezaba a cundir el desaliento, y el mismo
Fernando tuvo tentaciones de levantar el sitio.
Pero en tales y tan
extremos trances y conflictos había siempre un genio tutelar que velaba por los
defensores de la fe y acudía a fortalecerlos y salvarlos. Este genio era la
reina Isabel, que penetrada de la apurada y crítica situación de su esposo y de
sus guerreros, habido consejo con el gran cardenal y otros prelados y
caballeros de la corte, empeñado el resto de sus alhajas y tomadas en
empréstito algunas cantidades a mercaderes de Barcelona y de Valencia, juntó
algunos recursos, y vino restablecer con su presencia el aliento y la confianza
en los pechos castellanos, montó en su palafrén, y acompañada de la infanta e
hija, del cardenal de España, de su amiga la marquesa de Moya, y de las damas y
caballeros que formaban su séquito, partió de Jaén, marchó por Úbeda y Quesada,
y cruzando varonilmente colinas y montañas, «llegó al campamento, dice un
ilustrado escritor testigo de vista, circundada de un coro de ninfas, que
parecía venir a celebrar las bodas de su hija; su presencia nos llenó de
júbilo, y reanimó nuestros espíritus, que desfallecían bajo el peso de tan continuados
peligros, vigilias y fatigas». Adelantóse el rey con
el marqués de Cádiz, el almirante y otros grandes señores a recibir a la reina,
y la alegría del entusiasmo brilló en los semblantes de todos. Aquel mismo día
(7 de noviembre) escribió Fernando una carta a Cid Hiaya exponiéndole los daños que a unos y a otros se seguían de tan largo asedio, y
exhortándole a que hiciese cesar aquella guerra viniendo a un honesto partido.
Al tercer día de su
llegada presentóse la reina Isabel a caballo con aire
majestuoso y gentil delante del ejército formado en batalla para ser revistado,
y recorrió las filas de aquellos combatientes acompañada del rey, del cardenal
Mendoza y de una lucida escolta de caballeros
andaluces y castellanos. Era un magnífico espectáculo ver a la reina de
Castilla en las colinas que dominan la ciudad y la hoya de Baza, recibiendo las
salutaciones y vivas de sus guerreros, en medio de mil banderas desplegadas al
aire, resonando por aquellos cerros marciales músicas, confundidos sus ecos con
los de los entusiasmados gritos de la nobleza y de los soldados españoles. Los moros y moras de Baza contemplaban admirados y pesarosos
aquel sublime cuadro desde las torres, mezquitas y azoteas de la ciudad. Quiso
la reina visitar las estancias y fortificaciones del sitio por la parte del
norte, y como allí podían ser ofendidos por los de dentro, el marqués de Cádiz,
que conocía el carácter galante y caballeresco de Cid Hiaya,
le pidió por merced que durante aquel acto suspendiese las hostilidades en obsequio
y consideración a tan alta señora. El príncipe moro lo ofreció así y aun llevó
más adelante su galantería. Cuando Isabel se hallaba examinando las trincheras, presentóse a su vista el ejército árabe marchando en
columnas con los estandartes enarbolados, tocando sus músicas himnos guerreros.
A su cabeza se distinguía el príncipe vestido de gran gala, luciendo sus
resplandecientes armas, y haciendo caracolear su soberbio corcel. Al llegar
frente a la reina de Castilla, mandó a su infantería hacer aquellas extrañas
evoluciones en que eran afamados sus soldados, formando un simulacro de
combate. Seguidamente maniobró la caballería jugando las lanzas con maravillosa
destreza, figurando un torneo; después de lo cual se retiraron muy cortésmente,
y dejando asombrados a todos, así a la reina y sus damas, como al rey y a los
caballeros, cuanto más al simple soldado.
Fue cosa portentosa que
desde la llegada de la reina Isabel al campamento cesó de tal modo la pelea,
que ya ni se derramó más sangre ni se vertió una sola lágrima: «de tal manera,
dice el cronista que pudo verlo, que los tiros de espingardas y ballestas y de
todo género de artillería, que sola una hora no se cesaba de tirar de una parte
a la otra, en adelante ni se vio, ni se oyó, ni se tomaron armas para salir a
las peleas que todos los días pasados hasta aquel día acostumbraban». Cid Hiaya manifestó deseos de entenderse con los cristianos
para acordar los términos de una capitulación honrosa, y en su virtud fueron
nombrados para conferenciar, por parte de los reyes de Castilla el comendador
de León don Gutiérrez de Cárdenas, por la del príncipe moro su segundo el viejo
Mohammed, llamado el Veterano. El comendador ofreció en nombre de Fernando e
Isabel, en caso de rendirse la ciudad, seguridad de vidas y haciendas a sus
defensores y vecinos: libertad de poder vivir como mudéjares, esto es, como súbditos
de Castilla, conservando su religión, sus leyes y costumbres, grandes mercedes
al príncipe y a sus jefes y oficiales, y que los mercenarios extranjeros
podrían salir de la plaza con los honores de guerra. Oídas estas proposiciones
por Mohammed, comunicadas a Cid Hiaya, consultadas
por éste con los caudillos y alfaquíes y aprobadas por éstos, obtenido además
el consentimiento del Zagal que se hallaba en Guadix, triste y aquejado de unas
malignas cuartanas, se pactó la entrega de la ciudad bajo las bases propuestas
en el término de seis días. Trascurridos éstos, en una mañana áspera y cruda de
vientos y nieves hicieron Fernando e Isabel su entrada en Baza (4 de diciembre)
con las acostumbradas ceremonias, se plantó la cruz en la cúpula de la gran
mezquita, que purificó y bendijo el Cardenal de España, y fueron liberados
quinientos diez infelices cristianos de ambos sexos que gemían en las mazmorras,
y se encomendó el gobierno de la ciudad y alcazaba a don Enrique Enríquez,
mayordomo mayor del rey, y a don Enrique de Guzmán, hijo del conde de Alba de
Liste.
Más afortunado el ilustre
príncipe Cid Hiaya que el brioso y terrible defensor
de Málaga Hamet el Zegrí, ofrecióle la reina Isabel riquezas, honores y dignidades en Castilla. Las almas nobles y
generosas llegan a entenderse fácilmente, y el príncipe moro había dado pruebas
de serlo. Isabel le distinguió y halagó, y tan mágico influjo ejerció en su
ánimo, y tan hábilmente le pintó las excelencias de la religión cristiana, que
al fin el antiguo sectario de Mahoma abjuró más adelante la fe musulmana, como
diremos después. Mohammed el Veterano y los demás capitanes de Baza prefirieron
ofrecer sus espadas a los reyes de Castilla a servir al degradado Boabdil.
Rendida Baza, se apresuraron
los alcaides de las fortalezas vecinas a ofrecer homenaje a los monarcas
vencedores. El de Purchena, Alí Abén Fahar, habló a los reyes con el lenguaje vigoroso y franco
de un militar valiente y pundonoroso y de un musulmán honrado y lleno de fe:
«Enviad, muy poderosos reyes, enviad a tomar posesión de mis villas, que el
hado y la fortuna hacen vuestras. Pero os ruego que tratéis bien a los moros de
aquellas comarcas, y que les conservéis sus haciendas y sus leyes.—Y
para vos, ¿qué queréis? le preguntaron los monarcas.—Yo no he venido, contestó
el íntegro musulmán, a vender por oro lo que no es mío, sino a entregar lo que
el destino ha hecho vuestro. En cuanto a mí, sólo os pido salvoconducto para
pasar al África con mi desgraciada familia y mi escasa fortuna» Los reyes lo
hicieron así, y Abén Fahar se trasladó a llorar en los desiertos africanos la pérdida de su bella patria
de Andalucía.
Achacoso y abatido
permanecía el Zagal en Guadix y entregado a melancólicos presentimientos,
cuando vio entrar en su aposento a su primo Cid Hiaya. Expúsole éste la imposibilidad de resistir a los
poderosos reyes de Castilla y Aragón, su nobleza y generosidad, la caída
inevitable del reino de Granada, su convencimiento de que se cumplían las
fatídicas predicciones de los astrólogos, y la necesidad que veía de someterse
a los hados. El Zagal le escuchó atento y silencioso, y al cabo de unos
momentos de meditación lanzó un profundo suspiro y se arrojó a sus brazos
diciendo: «Si es así, cúmplase, primo mío, la voluntad de Allah! Que si Dios Todopoderoso
no hubiera decretado la caída del reino de Granada, esta mano y este alfanje le
hubieran mantenido». Se trató, pues, la rendición de Almería y Guadix en
términos análogos a los de Baza en el plazo de veinte días. Fernando e Isabel
prometieron conservar al Zagal el título de rey, cediéndole en señorío perpetuo
el valle de Lecrín, la taha de Andaras,
con todas sus aldeas y alquerías, dos mil mudéjares por vasallos, la cuarta
parte de las salinas de la Malaha, y cuatro millones
de maravedís al año.
Comunicada por Cid Hiaya a los reyes la resolución del Zagal, partieron a
tomar posesión de Almería, a cuya ciudad dieron vista el 21 de diciembre después
de una penosísima marcha con recios vendavales y copiosas nieves, por entre
desfiladeros y profundos valles, heladas sierras y peligrosos barrancos, en que
sufrieron mil trabajos y penalidades. El Zagal, que se hallaba ya en Almería,
salió a rendir homenaje a Fernando en compañía del príncipe Hiaya,
de Beduán Venegas y de doce gallardos jinetes. Iba
vestido de luto y muy modestamente con un sencillo albornoz y un blanquísimo
turbante, que hacía resaltar la palidez de su rostro, en el cual, sin embargo, se
notaba cierta expresión de grandeza y dignidad. Fernando reprendió al
comendador de León y a los demás caballeros porque no habían hecho al moro los
debidos honores, diciendo que «era muy grave descortesía rebajar a un rey
vencido ante otro rey victorioso.» Y no consintió que el Zagal le besara la
mano, ni hiciera acto alguno de humillación: antes instándole a que volviera a
subir al caballo de que se había apeado, le colocó al lado suyo, y juntos
marcharon hasta el pabellón real. Allí había preparado un espléndido banquete
para los dos regios personajes (que la reina Isabel se había quedado una
jornada atrás). Colocados bajo un dosel, teniendo el Zagal a su derecha a
Fernando, y permaneciendo en pie los caballeros, el conde de Tendilla y el de
Cifuentes servían al rey en platos y copas de oro, don Álvaro de Bazán y
Garcilaso de la Vega hacían con el Zagal iguales oficios. Concluido el
banquete, se despidió el moro con expresivos saludos de Fernando y de los
caballeros de su corte, y regresó a Almería a disponer la entrega de la ciudad.
Al día siguiente se abrieron las puertas y se dio entrada al comendador don Gutiérrez
de Cárdenas, que al frente de un cuerpo de escogidas tropas tomó posesión de
aquella rica ciudad mercantil, plantó las sagradas banderas en los baluartes,
hizo purificar la gran mezquita, y al otro día 23 entró Fernando con gran
pompa, acompañado de los alfaquíes y de la principal nobleza de los moros.
Aquel mismo día llegó la reina, con la infanta Isabel, el cardenal de España y
el confesor fray Fernando de Talavera, y entre la reina y el Zagal mediaron los
más finos agasajos y galantes atenciones.
Mientras los alcaldes de
Almuñécar, Salobreña y otras fortalezas acudían a prestar homenaje a los
soberanos de Castilla y de Aragón, y mientras los destacamentos cristianos se
apoderaban de los bosques y valles de las Alpujarras, a que los ayudaba el Zagal
con órdenes y amonestaciones, Fernando e Isabel con los caballeros y damas de
su corte, el Zagal, el príncipe Cid Hiaya, Reduán Venegas, la flor de la caballería árabe y cristiana,
seguidos de cuadrillas de gallardos jóvenes de ambos sexos, todos juntos y en
amigable unión, como si de todo punto olvidaran que acababan de ser enemigos,
salían de Almería a solazarse en expediciones campestres y en batidas de caza,
en que los unos lucían su destreza en acosar y clavar el venablo a las fieras y
alimañas de los montes, los otros en manejar sus soberbios corceles, los otros
en servir las viandas y manjares de campo a las hermosas doncellas; grato
descanso de las fatigas de tan penosa campaña.
Pasados así algunos días,
y tomadas oportunas providencias para la seguridad y gobierno del país
conquistado, los reyes y el ejército partieron en dirección de Guadix,
adelantándose el Zagal para hacer entrega de la ciudad en que había tenido su
postrera mansión como rey (30 de diciembre). Sus condiciones fueron las mismas
que las de Baza y Almería. La plebe, un tanto alarmada al principio, se aquietó
después al ver la paz y seguridad que los conquistadores le daban. En aquella
ciudad el último día del año hicieron los reyes alarde y recuento de toda su
gente de guerra, y hallaron que de los ochenta mil hombres que poco más o menos
habían llegado a reunirse, les quedaban sólo sobre sesenta mil, habiendo
sucumbido una cuarta parte, no tanto al filo de los aceros enemigos como al
rigor de la fatiga, de las enfermedades y de la crudeza de los temporales que
con heroico valor habían soportado. A la entrega de Guadix siguió la rendición
de las restantes villas y fortalezas de los dominios del Zagal, previo un bando
de los reyes en que concedían a todos los pueblos que se sometiesen en el
término de sesenta días, a contar desde el 22 de diciembre, las mismas ventajas
y seguridades que se habían otorgado a los de Baza, Almería y Guadix. Publicáronse las capitulaciones con el Zagal, que aún se
mantenían secretas, y en su virtud el príncipe moro se retiró a su pequeño
señorío de Andarax.
Fernando e Isabel,
terminada con el año la más gloriosa y la más útil campaña que hasta entonces
había hecho el ejército cristiano, se retiraron a Jaén, donde licenciaron sus
huestes para que disfrutaran de algún reposo, que harto lo necesitaban ya. Todo
fue admirable en esta guerra; la actividad, el valor y la política de Fernando;
el esfuerzo y la heroica paciencia de caudillos y soldados para soportar las
fatigas, las enfermedades, las contrariedades de las estaciones y de los
elementos; la energía, el ánimo varonil, la tierna solicitud de la reina para
subvenir a todas las necesidades de su ejército y de su pueblo, y sobre todo,
el influjo casi sobrehumano que esta magnánima mujer ejercía sobre sus guerreros,
y el aliento que su presencia les infundía cuando estaban a punto de doblarse
bajo el peso de los trabajos, y que parecía constituirla en un ser superior a
las criaturas humanas. Hasta la nobleza y galantería de los príncipes moros
cooperaron a hacer notable y prodigiosa esta campaña.
CAPÍTULO XL (40)RENDICIÓN Y ENTREGA DE GRANADADe 1490 a 1492
|