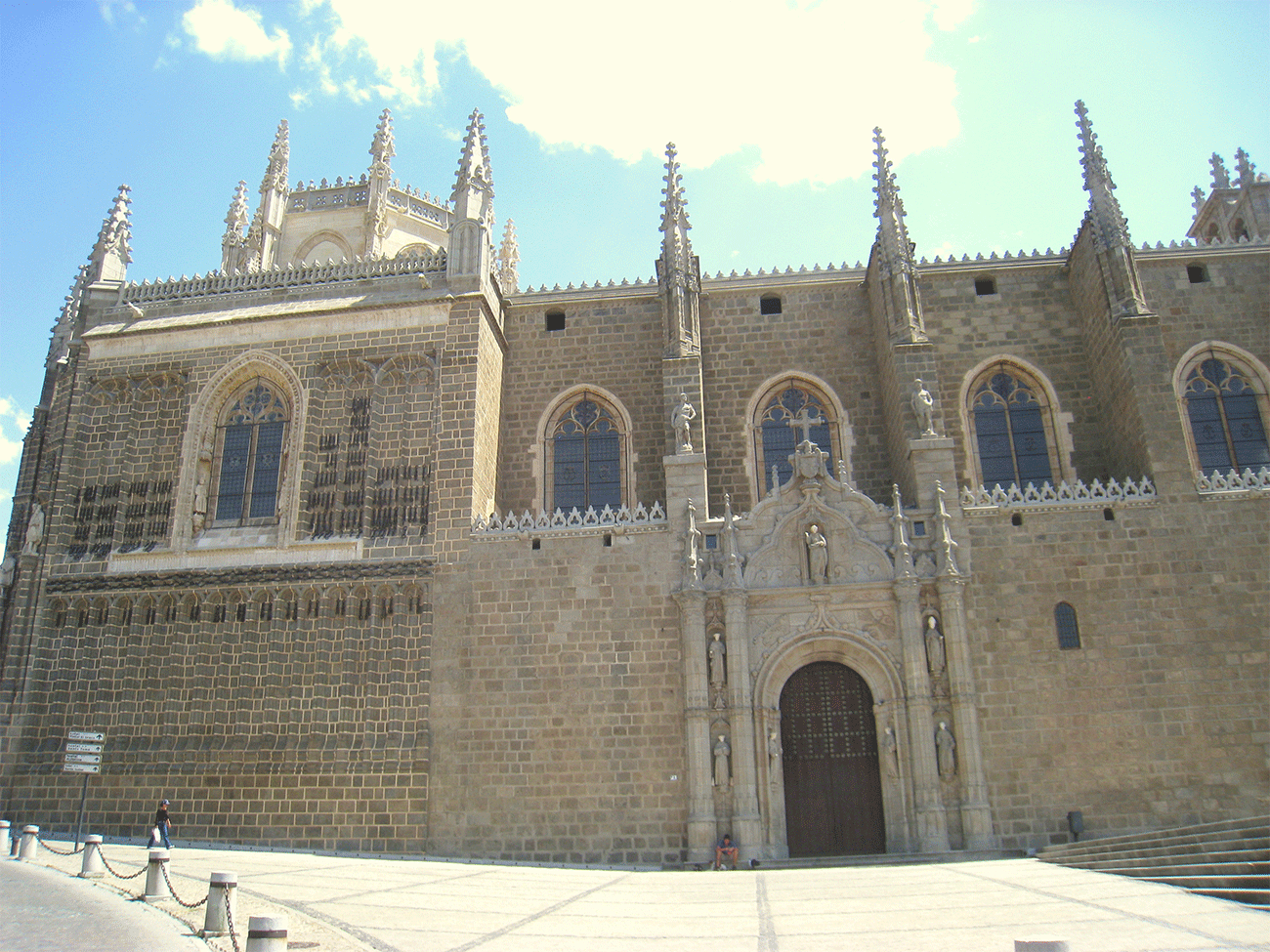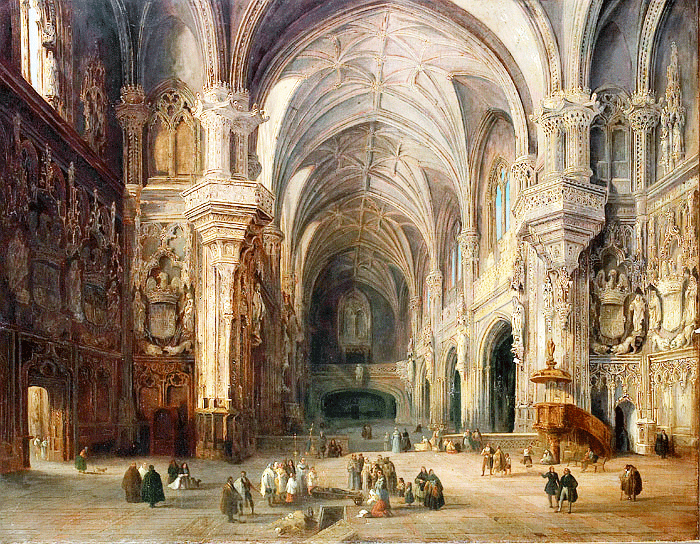| cristoraul.org |
SALA DE LECTURA |
| Historia General de España |
 |
 |
 |
LOS REYES CATÓLICOSCAPÍTULO XXXIV PROCLAMACIÓN DE ISABEL—GUERRA DE
SUCESIÓN
De 1474 á 1480
Para
llegar al punto en que nos encontramos, hemos tenido que hacer largas y
fatigosas jornadas. Hemos atravesado áridos desiertos; hemos cruzado
enmarañados bosques; hemos recorrido las diferentes sendas de un laberinto, que
todas conducían y ninguna llevaba derechamente a la salida, teniendo que avanzar
y retroceder muchas veces para recorrerlas todas sin abandonar ninguna. Largo
viaje nos queda aún que hacer, y remoto será todavía su término; pero ya no
embarazan el camino tantas encrucijadas y senderos; la marcha será lenta, pero
más reposada y majestuosa. Hay que hacer muchas excursiones, pero se sabe el
camino a que se ha de volver para continuar la marcha.
La
unidad política, ese inapreciable don que va a traer a España el dichoso
enlace de Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla, trasciende a la unidad
histórica. Cesará la confusión política, hija del fraccionamiento de los
pueblos, y cesará también en gran parte la confusión histórica, hija de la
subdivisión. Lectores e historiadores teníamos ya buena necesidad de descansar
de la agitación y molestia que produce la atención siempre dividida y en muchas
partes casi simultáneamente empleada.
No
diremos nosotros, como muchos extranjeros y algunos escritores nacionales, que
la historia de España comienza en rigor con los Reyes Católicos. Si tal
pensáramos, nos hubiéramos ahorrado tantos años y tantas vigilias, consumidos
aquéllos y empleadas éstas en investigar cuanto hemos podido acerca de la vida
política y social de nuestra patria anterior a la época en que ya nos
encontramos. No es posible comprender el nuevo período de la vida de un pueblo
sin conocer el que le precedió, porque de él nace, y él es el que le ha
engendrado. Por eso dijimos en nuestro Discurso preliminar que adoptábamos la
sabia máxima de Leibnitz: «Lo presente, producto de lo pasado, engendra a su
vez lo futuro»; y que creíamos en el enlace y sucesión hereditaria de las
edades y de las formas que engendran los acontecimientos, todos coherentes,
ninguno aislado, aun en las ocasiones que parece ocultarse su conexión.
Ya
hemos visto el estado miserable y triste en que quedaba la monarquía
castellana a la muerte de Enrique IV el Impotente (21 de diciembre, 1474).
Hallábase a la sazón en Segovia la princesa Isabel su hermana, reconocida como
heredera del trono en los Toros de Guisando. Al día siguiente, habiendo Isabel
manifestado deseo de ser proclamada reina de Castilla en aquella ciudad, una
solemne procesión, en que iban la grandeza, el clero y el concejo, todos de
gran gala, se vió llegar al alcázar, y tomando allí a la ilustre princesa, se encaminó la comitiva con toda
ceremonia a la plaza Mayor. Isabel, vestida de
reina, montaba un hermoso palafrén, cuyas riendas llevaban dos oficiales de la
ciudad, precediéndola el alférez mayor, también á caballo con la espada desnuda. Fernando se había quitado el luto que llevaba
por don Enrique, y vestía un magnífico manto de hilo de oro forrado en ricas
pieles de marta. Llegado que hubieron a la plaza,
subió Isabel a un tablado de antemano erigido, sentóse en el trono, y tan luego como el heraldo proclamó: Castilla, Castilla, por el rey don Fernando y la reina
doña Isabel, reina propietaria de estos reinos, se desplegó al aire el pendón
de Castilla, y las campanas de los templos, y la artillería del alcázar
mezclaban su estruendo con los gritos de la alborozada muchedumbre que
victoreaba a la nueva reina de Castilla y de León.
Recibido el juramento y homenaje de fidelidad de sus súbditos, y prestado por
la reina el de respetar y guardar sus fueros y libertades, dirigióse a la catedral, donde hizo oración, y se cantó un solemne Te Deum en acción de gracias al Todopoderoso. Las ciudades
más populosas y los principales grandes y nobles siguieron el ejemplo de
Segovia y alzaron pendones por la reina Isabel, abrazando su causa hasta cuatro
de los seis magnates a quienes había quedado confiada
la guarda de doña Juana la Beltraneja. Convocáronse cortes en la misma ciudad para que dieran su sanción solemne a la proclamación.
Pronto
comenzó a experimentar disgustos y dificultades la joven reina. Vínole la primera de su mismo esposo el príncipe Fernando,
que, ya por ambición propia, ya por instigación de aduladores palaciegos, gente
que, como dijo un ilustre español, «se abominará siempre y habrá siempre», a
cuya cabeza se hallaba su pariente el almirante Enríquez, no se conformaba con
que rigiese la monarquía castellana una mujer, y queriendo establecer aquí el
sistema de exclusión de las hembras que regía en Aragón, pretendía para sí la
herencia del trono castellano, como el varón más inmediato descendiente de la
estirpe real de Castilla. Opuesto principio regía y se había observado siempre
en este reino, y no podían consentir que se quebrantara los partidarios de
Isabel. Mas queriendo complacer y favorecer en todo lo posible al príncipe
consorte, salvando el derecho hereditario de la reina, y contando con la
prudencia y con la buena disposición de Isabel en favor de su esposo, hízose un arreglo a la manera
del que había servido para los contratos matrimoniales, cuyas principales bases
eran: que la justicia se administraría por los dos, de mancomún cuando se hallasen
juntos, o independientemente cuando estuviesen
separados; que las cartas y provisiones reales irían
firmadas por ambos; en las monedas se estamparían los bustos de los dos, y en
los sellos se pondrían las armas de Castilla y de Aragón reunidas; los cargos
municipales y los beneficios eclesiásticos se proveerían en nombre de los dos,
pero a voluntad de la reina; los oficios de Hacienda y las libranzas del Tesoro
se expedirían por la reina también, y a ella sola
harían homenaje los alcaides de las fortalezas en señal de soberanía.
Firmó
Fernando el concierto; pero lejos de quedar satisfecho con esta distribución de
poderes, mostróse disgustado hasta el punto de
amenazar con volverse a Aragón. Menester fue toda la
prudencia de Isabel, aquella prudencia que esta insigne princesa no había de
desmentir nunca, para templar y tranquilizar a su
ambicioso marido, exponiéndole que aquella división de poderes no era sino
nominal, puesto que sus intereses eran comunes e indivisibles, y sus voluntades
habían de marchar siempre unidas, y que la exclusión de las hembras que él
pretendía sería un principio perjudicial a su propia descendencia, toda vez que
entonces sólo tenían una hija, la princesa Isabel, que un día podría ser
llamada a la herencia del trono de Castilla. Razones fueron estas, que
expuestas con la dulzura natural a aquella gran señora,
aquietaron el ánimo del orgulloso Fernando, mucho más que la decisión arbitral
del arzobispo de Toledo y del cardenal Mendoza a que
la cuestión se había sometido. Y en verdad no podía quejarse de la parte de
poder que se le confería un príncipe que más era tratado como rey que como
marido de la reina.
Otra
tempestad se fraguaba por otro lado contra Isabel y contra la tranquilidad de
Castilla. A la muerte de Enrique IV había quedado en el reino una bandera de
discordia para los descontentos o los envidiosos.
Esta bandera era la hija problemática del difunto rey, doña Juana la
Beltraneja, reconocida en un tiempo heredera del trono, aunque excluida después
por su propio padre y por los mismos que la habían proclamado. Por particulares
motivos se mostraron partidarios de doña Juana algunos magnates, pocos, pero de
los más poderosos de Castilla. Contábanse entre ellos
el marqués de Villena, menos hábil para la intriga que su padre, pero más
intrépido, resentido de los reyes por haberle negado el gran maestrazgo de
Santiago que pretendía heredar; el duque de Arévalo, poseedor de grandes
bienes en Castilla y Extremadura; el joven marqués de Cádiz; el gran maestre de
Calatrava y su hermano. Agregóseles el inquieo y
altivo arzobispo de Toledo don Alfonso Carrillo, que después de haber sido el
más celoso partidario de Isabel, abandonó su causa por celos y envidia del
cardenal de España, no podiendo ver sin enojo el
ascendiente y el favor que su talento, su sagacidad y sus virtudes iban ganando a don Pedro González de Mendoza para con los jóvenes
monarcas. El envidioso prelado se retiró de la corte, sin que bastasen a hacerle deponer su amenazante actitud cuantas gestiones
amistosas hizo la reina para ello.
Este
partido necesitaba de un apoyo fuerte, y le buscó en el rey don Alfonso V de
Portugal, excitándole a que se hiciese el defensor de su sobrina la Beltraneja,
y ofreciéndole la mano de doña Juana, lo cual si no envolvía promesa explícita,
le daba por lo menos la esperanza de ceñir algún día por este medio la doble
corona de Portugal y de Castilla. A nadie tanto como al monarca portugués
podía halagar la proposición. De genio naturalmente caballeresco, envanecido
con el sobrenombre de el Africano, que le habían valido sus triunfos
contra los moros berberiscos, y uno de los pretendientes rechazados antes por
la reina Isabel, Alfonso acogió con avidez una invitación que le proporcionaba
aparecer como reparador de un desaire recibido de la reina, como vengador de
un rival preferido, como el campeón de una princesa desgraciada, y como conquistador
de una corona que ganada para su sobrina había de ver colocada en su cabeza. De
modo que la empresa satisfacía simultáneamente su espíritu caballeresco, su
orgullo lastimado, su codicia y su ambición de gloria. Alentábale en ella su hijo el príncipe don Juan, joven belicoso y emprendedor; y halagaba
el espíritu nacional del pueblo portugués, rival del castellano desde el famoso
suceso de Aljubarrota. Así, sin oir los consejos, ni
apreciar las dificultades que algunos juiciosos portugueses, y entre ellos su
mismo primo el duque ele Braganza, le presentaban y exponían, se decidió por
la guerra, contando con el apoyo que dentro de Castilla le darían los magnates
que le habían convidado. Con estas disposiciones tuvo primeramente la
arrogancia de hacer una intimación a los reyes para que renunciaran la corona
en favor de doña Juana; intimación que fue tan noblemente rechazada como era de
esperar. En vano Isabel le dirigió diferentes embajadas exhortándole con
palabras de moderación a que desistiese de tan loca empresa. Nada escuchó el
portugués sino la voz de su ambición y de su resentimiento, y se preparó a
invadir a Castilla.
Después
de haber invitado al rey de Francia a que entrase a su vez por el norte de
España, prometiéndole la posesión del territorio que conquistase, traspuso al
fin la frontera de Portugal por la parte de Extremadura un ejército portugués
(mayo, 1475) de catorce mil infantes y cinco mil setecientos caballos, en que
venía la flor de los caballeros portugueses, esperanzados de obtener triunfos
semejantes al de Aljubarrota, mucho más cuando contaban hallar desprevenidos y
sin fuerzas a los monarcas castellanos. El ejército invasor avanzó a Plasencia,
donde se le incorporaron el duque de Arévalo y el marqués de Villena. Este
último presentó a Alfonso su sobrina doña Juana, con
quien se apresuró a celebrar esponsales (12 de
mayo), despachando también mensajeros a Roma en
solicitud de la correspondiente dispensa matrimonial del parentesco que entre
ellos había. Como la conquista se diera por hecha, allí se procedió
inmediatamente a proclamarlos reyes de Castilla, y
ellos comenzaron a despachar sus cartas reales a las ciudades de los que suponían sus dominios. Acabadas
las fiestas de aquella especie de coronación fantástica, vinieron a Arévalo,
donde Alfonso determinó aguardar los refuerzos que debían enviarle los
castellanos de su partido.
Grandemente
favorecieron a Fernando e Isabel las dos detenciones de Plasencia y Arévalo,
porque les proporcionaron algún tiempo para suplir a fuerza de actividad la falta de dinero y de preparativos, que de todo carecían
al tiempo de la invasión. El tesoro estaba exhausto, y en cuanto a fuerza, sólo
podían disponer de quinientos caballos para resistir al ejército portugués.
Entonces comenzaron a mostrar los dos príncipes de
cuánto eran capaces, y hasta dónde sabían llevar sus esfuerzos. Isabel se
hallaba a la sazón en cinta, y a pesar de tan
delicado estado corría a caballo a todas partes haciendo largas y penosas
jornadas, visitando los puntos fortificados, viajando de día y dictando
órdenes de noche, soportando las mayores fatigas aun a costa de comprometer la
vida del precioso fruto que llevaba en su seno, y que al fin se malogró en el
camino de Toledo a Tordesillas. Quiso visitar al arzobispo de Toledo en su
palacio de Alcalá de Henares, para ver de recobrar su confianza y traerle a partido; pero hubo de desistir, sabedora de que el
inconsecuente prelado había expresado con ásperas y desatentas palabras, que
si la reina entraba por una puerta, él se saldría por la otra. Fernando por su
parte tampoco estaba ocioso, y merced a los extraordinarios esfuerzos de ambos,
mientras sus enemigos se entretenían en nupciales festines en Plasencia, y se
daban un imprudente reposo en Arévalo, vióse como por
encanto formado en Valladolid un ejército de cuatro mil hombres de armas, ocho
mil jinetes y treinta mil peones (julio, 1475), gente allegadiza y sin
disciplina los más, pero que demostraba cuán pronto encuentra soldados quien
acierta a ganar el amor de sus pueblos.
El
rey de Portugal había avanzado ya a Toro, seguro de
que el alcaide Juan de Ulloa le había de abrir las puertas de la ciudad; y
cuando se ocupaba en rendir el castillo, sostenido por la fidelidad y el brío
de una mujer, Zamora se sometió también al monarca invasor. Fernando siente,
pero no decae de ánimo por la defección de estas dos importantes plazas, y con
el ardor, y hasta con la precipitación de un joven, puesto al frente de las
milicias de Ávila y Segovia, socorrido con algún dinero que le ha facilitado el fiel
Cabrera, gobernador del alcázar de esta última ciudad, se presenta delante de
Toro, y dirige al monarca portugués un reto caballeresco, provocándole a batalla entre los dos ejércitos, o bien a personal
combate, que por dificultades que sobrevinieron no se pudo realizar. Ni el portugués
se apresuraba por combatir, ni el ejército castellano, sin artillería, sin
provisiones, sin medios de comunicación, era a propósito para embestir una
plaza fuerte, ni para sostener un cerco. Necesario fué alzarle y tocar a retirada. El disgusto y la murmuración que esto produjo en el
campo fué tal, que una compañía de vizcaínos, oyendo
decir, y acaso pensando ellos también que había traición de parte de los
nobles, penetró tumultuariamente en un templo donde Fernando conferenciaba con
sus oficiales, y en brazos le arrancó de entre aquella gente. Logró el rey sosegar
un tanto a los amotinados, y se emprendió la
retirada, harto desordenada y desastrosa, pero que lo hubiera sido más, si el
portugués no hubiera sido excesivamente recatado y hubiese enviado la
caballería en persecución de los fugitivos. El castillo de Toro se rindió, y el
arzobispo de Toledo, suponiendo resuelta la cuestión con este primer triunfo de
sus aliados, se creyó ya en el caso de unirse abiertamente a los enemigos de su
reina, y así lo ejecutó llevando consigo quinientas lanzas. El soberbio
prelado, que nunca en verdad se había distinguido por lo galante, soltó
entonces un arrogante pronóstico que por fortuna no había de ver cumplido: «Yo
he sacado, dijo, a Isabel de hilar, y yo la enviaré a tomar otra vez la rueca».
Palabras que no se avenían bien con las que poco antes había proferido y eran
más verdaderas: «Estoy más para dar cuenta a Dios,
recogido en un yermo, que para meterme en ruido y tráfago de guerra»
No
se limitaba ya la guerra a este solo punto: hacíase también por Galicia, por Valencia, por el
marquesado de Villena y por el maestrazgo de Calatrava: los de Extremadura y
Andalucía hacían incursiones en Portugal incomodando a los portugueses en su
propio territorio: el marqués de Villena, el duque de Arévalo y demás señores
adictos a la causa de doña Juana no habían podido alzar en su favor ni la mitad
de los pueblos, ni la tercera parte de las lanzas que habían prometido, cosa
que tenía altamente disgustados a los portugueses: Burgos se había declarado
por Fernando e Isabel, y los de la ciudad combatían el castillo que Iñigo de
Zúñiga tenía por doña Juana. Fernando, sin desmayar por el revés de Toro, apresuróse a reorganizar su ejército, y pasó a cercar
personalmente el castillo de Burgos, cuya rendición era tanto más importante,
cuanto que se decía que el rey Luis XI de Francia, instigado por el de
Portugal, vendría a darle favor por la parte de
Guipúzcoa. Entonces el portugués, a instancias del
arzobispo de Toledo y de la duquesa de Arévalo, dejando a doña Juana en Zamora, se movió en socorro de aquel castillo apurado por don Fernando
que le atacaba bravamente, y le tenía en gran estrecho. A cortarle el paso e impedir este socorro se dirigieron los esfuerzos de la
reina Isabel, que con varonil resolución movió la gente de Valladolid y se puso
sobre Palencia con su campo volante, manejándose con tanta serenidad y tan
buena maña que obligó a retroceder al de Portugal, no
sin que éste de paso hiciera prisionero en Saltanas al conde de Benavente.
Digno es de todo encomio el rasgo de nobleza y lealtad que tuvo la condesa de
Benavente en este caso. Con ser hermana del marqués de Villena, el invocador y
más fogoso partidario del rey de Portugal, cuando supo la captura de su esposo,
se exaltó tanto su patriotismo, que inmediatamente escribió al rey Fernando
poniendo a su disposición y obediencia todas las villas y fortalezas de sus
Estados, que eran grandes, mandando a sus alcaides
que le hiciesen homenaje, y diciendo al rey, que si esto no le satisfacía
enviase personas que las recibiesen y tuviesen en su nombre. Grandes pruebas
de valor, de lealtad y de civismo dieron el conde y la condesa de Benavente en
aquella adversidad.
La
reina Isabel no solamente sostenía por su parte la campaña con la inteligencia
y la energía de un guerrero, ganando villas y castillos al marqués de Villena
y teniendo en respeto al rey de Portugal, sino que cuidaba con solicitud de
buscar recursos para la continuación de la guerra, que era la mayor necesidad.
Al efecto convocó las cortes del reino en Medina del Campo (agosto). Atendido
el estado de empobrecimiento en que había dejado los pueblos el anterior
reinado, para no imponerles nuevos sacrificios discurrió apelar al sentimiento
religioso y a la generosidad del clero, proponiendo
que se entregase al Tesoro la mitad de la plata de todas las iglesias del
reino, a redimir en tres años por la cantidad de treinta cuentos de maravedís.
Tanto era el amor de los eclesiásticos en general, y tal la confianza que
tenían en la reina, que no sólo accedieron gustosos a hacer aquel empréstito
sagrado, sino que ellos mismos procuraban disipar los escrúpulos de la reina
con textos y autoridades sacadas de los libros santos. Bien conocidas debían
ser ya las virtudes de Isabel, cuando tan al principio de su reinado el pueblo
le daba tan gustosamente sus hijos, y el santuario le franqueaba tan sin
repugnancia sus tesoros. Sirviéronle éstos para
reclutar gente, fortificar plazas, adquirir pertrechos y útiles de guerra, y
dar al ejército una organización de que carecía.
Unía
Isabel a la actividad y la energía, la sagacidad y la astucia. Con esto logró
entrar en tratos y entenderse con el alcaide de las torres y puertas del
puente de Zamora, Francisco Valdés, hasta obtener la promesa de que le daría
entrada en esta ciudad, la más importante de las que poseía el rey de Portugal,
tanto por sus fortificaciones cuanto por ser la más inmediata a sus Estados, y como la llave de los dos reinos. Avisado
de ello don Fernando, que continuaba estrechando el castillo de Burgos, fingióse por unos días enfermo con peligrosos accidentes,
no dando entrada a su cámara sino a su médico, y saliendo sigilosamente una
noche con el condestable de Castilla y algunos otros caballeros de su
confianza, friéronse sin que nadie se apercibiese a
Valladolid, de donde partió después de un descanso de cinco días (4 de
diciembre) con varios nobles y caudillos, entre ellos el conde de Benavente,
que había recobrado ya su libertad. La aparición inopinada de Fernando, la
disposición que los habitantes de Zamora mostraban en su favor, y la conducta
del alcalde del puente, desalentaron de tal manera a don Alfonso de Portugal,
que le faltó tiempo para retirarse a Toro con su sobrina y desposada la
Beltraneja y con el arzobispo de Toledo. Dueño don Fernando de Zamora, se
preparó a combatir el castillo, que se mantenía por
el portugués, y desde allí escribió a su padre el rey don Juan de Aragón,
excitándole a que acudiese inmediatamente a Burgos para reemplazarle en el
ataque y rendición de aquella fortaleza, no obstante haber dejado allí cuatro
mil vizcaínos, «gente para acometer cualquier hecho», como dice un historiador
aragonés.
Con
la pérdida de Zamora quedaban los portugueses interceptados con su propio país.
Por tanto don Alfonso acogía con gusto algunas pláticas de concordia que se
movieron, y conformábase ya con que le dejasen las
plazas de Toro y Zamora, y con que se agregase la Galicia a Portugal y le diesen cierta suma de dinero. Pero era excusado pensar que la
reina Isabel consintiese en desmembrar de los dominios de Castilla un solo
palmo de territorio. Así pues, el único recurso de don Alfonso fué escribir a su hijo el príncipe don Juan, instándole y
apremiándole a que viniese sin tardanza en su ayuda con cuanta gente pudiera
levantar en el reino. El príncipe portugués, obedeciendo el mandamiento de su
padre, pudo con trabajo reunir hasta ocho mil infantes y dos mil caballos,
gente mal armada y poco aguerrida, con los cuales vino rodeando a incorporarse
con su padre en Toro (febrero, 1476), en ocasión que el castillo de Burgos,
combatido por don Alfonso de Aragón, hermano del rey don Fernando, después de
una obstinada defensa acababa de rendirse, posesionándose de él la reina
Isabel, y en ocasión que había faltado poco para que la misma plaza de Toro se
entregase al rey Fernando, que una noche había estado con toda esperanza al pie
de los muros de la ciudad.
El
monarca portugués, que con objeto de entretener á Fernando, esperando el socorro de los franceses por el norte, había
mañosamente entablado tratos de mediación y de concordia con el rey don Juan
II de Aragón, padre del de Castilla, luego que se vió con el refuerzo de su hijo, tan fácil para envalentonarse como para abatirse, engrióse tanto, que envió un arrogante manifiesto al papa,
al rey de Francia y a todos sus parciales de Castilla y Portugal, jactándose de
que iba a dar muy pronto cuenta de su adversario, y
salió en efecto de Toro una noche con el príncipe su hijo a socorrer la
fortaleza de Zamora y recobrar la ciudad (17 de febrero). Casi tan pronto como
amaneció divisaron los de Zamora las banderas del ejército portugués a la orilla opuesta del Duero: y en tanto que los castellanos
desde la ciudad combatían la fortaleza con las lombardas, los portugueses
desde fuera hacían jugar la artillería contra la torre del puente con intento
de abrirse entrada en la población. Mientras se sostenía este doble combate,
llegaron a la comarca, procedentes de Burgos, don Alfonso de Aragón y el
infante don Enrique con su caballería, y uniéndoseles el conde de Benavente y
otros partidarios de Isabel, molestaban el campamento de los portugueses, les
cortaban los víveres y los reducían a la mayor escasez de mantenimientos. Encontrábanse entre dos fuegos ambos reyes, y ambos eran a la vez sitiados y sitiadores: el de Castilla sufría en la
ciudad los disparos del fuerte y los del campamento portugués; el de Portugal
sufría en su campamento los tiros de la plaza y el bloqueo de los que tenía á la espalda. Parecióle al
portugués insostenible aquella posición, y una noche la abandonó tan repentina
y silenciosamente como la había tomado (1º de marzo), y emprendió la vía de
Toro, mas no sin dejar cortada la punta del puente para impedir o entorpecer la salida del enemigo.
Cuentan
algunos que los dos reyes habían acordado verse y conferenciar en las aguas del
Duero, cada uno desde su barca, al modo que en otro tiempo lo habían hecho
Enrique III de Castilla y Fernando de Portugal en las aguas del Tajo; que la
barca del de Castilla se presentó, mas los que
remaban la del portugués no pudieron aproximar a ella
la suya, por cuya circunstancia no se verificó la plática. Nada se perdió, si
así fué, porque de ningún modo se hubieran convenido.
Ardía, pues,
Fernando en deseos de dar una batalla, contra el dictamen de su padre el
anciano rey de Aragón, que muchas veces le había aconsejado que no aventurara a ella su suerte, sino que dejara al enemigo debilitarse y
consumirse en país extraño. Así, sin más detenimiento que tres horas que
necesitó para reparar la cortadura del puente, dejando en Zamora algunas
compañías que entretuvieran el cerco y ataque del castillo, salió en pos del ejército portugués, que llevaba ya algunas leguas
de delantera, y marchaba con gran precaución y buen orden. Alcanzóle no obstante, ¡tanto le aguijaba el deseo de pelear!, a la caída de la tarde y a las tres leguas de Toro, al
tiempo que salía de una angostura formada entre el río y unos collados.
Entonces el portugués tomó posiciones ventajosas en una ancha y despejada
llanura, tendiendo allí su caballería en orden de batalla. El número de los
portugueses era mayor que el de los castellanos, habían escogido posiciones,
tenían expedita la retirada a Toro, y podían
fácilmente recibir algún refuerzo de esta ciudad. Menos en número los de
Castilla habían hecho una marcha arrebatada y se hallaban fatigados, una parte
de la infantería pesada se había quedado atrás, faltábales la artillería, y el sol se iba a poner muy pronto. A
pesar de tan desventajosas circunstancias, era tal el ardor de jefes y
soldados, que consultados aquéllos por el rey opinaron todos por el combate,
en lo cual no hacían sino complacer al monarca. Comenzó, pues, la pelea, siendo
el primero a acometer el príncipe don Juan de Portugal, haciéndolo con tal
ímpetu y siendo tal el estruendo y el humo de las espingardas, que hicieron
volver grupas a cuatrocientos jinetes castellanos hasta el desfiladero que
había quedado a la espalda, costando trabajo a Álvaro de Mendoza y a los otros capitanes rehacerlos y
conducirlos de nuevo a la pelea. Por fortuna suya había entretanto el cardenal
de España arremetido valerosamente al príncipe portugués, gritando: Traidores,
aquí está el cardenal. Oía estas voces el arzobispo de Toledo que peleaba
en el campo enemigo. De modo que los dos más altos dignatarios de la Iglesia
española se encontraban combatiendo en opuestas banderas, como si fuesen dos
capitanes, y su profesión la de las armas. Tales eran las costumbres de aquel
tiempo.
También
el rey don Fernando embistió con furia allí donde ostentaba su estandarte don
Alfonso de Portugal. Mezcláronse entonces todas las
lanzas, y aun todos los cuerpos, y peleaban con el encarnizamiento de dos
pueblos enconados por una antigua rivalidad. El pendón de las armas portuguesas fue arrancado por los esfuerzos del intrépido Pedro Vaca de
Sotomayor; valeroso hasta el extremo era el alférez Duarte de Almeida que lo llevaba: después de haber perdido el brazo
derecho, sostúvole con el izquierdo, y cuando perdió
ambas manos le apretó fuertemente con los dientes hasta que perdió la vida,
cuyo hecho nos recuerda otro solo ejemplar que hemos consignado en nuestra
historia. Por todas partes iban los portugueses cediendo el campo, y el
duque de Alva acabó de desordenarlos y ponerlos en derrota. A muchos alcanzaron
todavía las espadas castellanas que los acosaban en la fuga, y otros se ahogaron
al querer vadear el Duero. Era ya noche oscura, y algunos se salvaron dando la
voz de Castilla y pasando por en medio de los enemigos; una tormenta de
agua que sobrevino aumentó la lobreguez y las tinieblas. El príncipe de
Portugal se detuvo por consejo del arzobispo de Toledo en el puente de Toro con
el resto de sus destrozados escuadrones. Del rey don Alfonso se creyó al
principio que había muerto en el campo, porque no se sabía de él; mas al día siguiente se averiguó que se había retirado de
la batalla con unos pocos caballos, y guarecídose a
pasar la noche en el castillo de Castronuño. Regresó
el victorioso don Fernando a Zamora, después de haber enviado aviso de su
triunfo a su esposa doña Isabel que se hallaba en
Tordesillas. La reina, queriendo dar gracias a Dios por esta victoria de un modo ejemplar y solemne, dispuso hacer una
procesión religiosa a la iglesia de San Pablo, a la cual fué en persona
caminando humildemente a pie y descalza; y ambos
esposos, en cumplimiento de un voto que habían hecho, para perpetuar la memoria
de aquel felicísimo suceso, mandaron fundar y erigir en Toledo el magnífico y
suntuoso monasterio conocido con el título de San Juan de los Reyes, obra grandiosa, que aun hoy mismo se admira a pesar de los deterioros que ha
sufrido.
SAN JUAN DE LOS REYES, INTERIOR
Y
sin embargo, todavía los portugueses tuvieron la arrogancia de escribir a Lisboa que su príncipe había quedado vencedor y dueño del
campo, como si el engaño de otros pudiera ser bastante consuelo para los que
sabían y habían presenciado el infortunio. Ciertamente, si cuando don Fernando
el año anterior huyó desordenadamente de los campos de Toro con sus
indisciplinados castellanos hubiera don Alfonso de Portugal salido de aquella
ciudad en persecución de los desbandados y fugitivos, como ahora salió don
Fernando de Zamora con menos elementos y contra fuerzas más respetables y
ordenadas, entonces seguramente habría el portugués ganado mayor y más solemne
triunfo sobre el castellano que el que éste obtuvo ahora sobre él, y quizá se
hubiera decidido muy desde el principio eñ favor suyo
la contienda. Pero la apatía que en aquella y en otras ocasiones mostró aquel
monarca, no revelaba en verdad que aquel Alfonso de
Portugal que había venido a Castilla fuese el mismo
Alfonso el Africano, vencedor de los sarracenos.
Uno
de los efectos más inmediatos de la catástrofe de los portugueses en las
márgenes del Duero, además del influjo moral que ejerció en los partidos, fué la rendición del castillo de Zamora, con tanto empeño
defendido por Alfonso de Valencia. El príncipe don Juan de Portugal se encaminó
como despechado hacia su reino, con cuatrocientos jinetes, llevando consigo a su prima doña Juana (la Beltraneja), la desposada de su
padre; síntomas ya del mal humor del príncipe y del desánimo y desconfianza
del rey. A pequeñas empresas se limitaba ya éste, tal como al socorro de
Cantalapiedra que don Fernando sitiaba, y cuyo cerco se convino en alzar por
seis meses por tratos que para ello le movió el portugués, lo cual le vino
grandemente a Fernando, que así quedaba desembarazado
para atender a otro punto del reino bien distante y
apartado de allí.
Es
el caso que mientras tales sucesos pasaban en lo interior de Castilla, el rey
Luis XI de Francia, ya movido por el de Portugal para que distrajera las
fuerzas de Castilla, ya también porque así le convenía para sus particulares
fines, había en efecto roto la frontera española por la parte de Guipúzcoa y
acometido la importante plaza de Fuenterrabía. Y aunque ya por dos veces habían
sido los franceses heroicamente rechazados y aun escarmentados por los
valerosos guipuzcoanos y los intrépidos vizcaínos comandados por Esteban Gago
y el conde de Salinas, importábale a Fernando no
descuidar aquella frontera, porque el monarca francés era poderoso y sobradamente
astuto, y además tenía concertado verse con su padre el rey de Aragón para
tratar de los asuntos de Francia y de Navarra. Con este propósito pasó
Fernando a Vitoria, corrió las principales poblaciones de Guipúzcoa y Vizcaya,
con la nueva de su aproximación se retiraron por tercera vez a Bayona los franceses, concertó con su padre dónde y
cuándo podrían verse, y se ocupó con su natural actividad en todo lo
concerniente, así a la seguridad exterior de aquellas
provincias, como a su orden y tranquilidad interior,
que bien lo habían menester, y fuéle necesario
establecer allí una hermandad como la que había ya en Castilla para el castigo
y represión de los desórdenes y de los delitos.
Bien
sabía el rey don Fernando que por entonces podía sin peligro ausentarse de
Castilla, quedando aquí la reina Isabel, y dejando la guerra con los
portugueses moralmente vencida después de la victoria de Toro y de la entrega
del castillo de Zamora. Fueron en efecto de tal influencia aquellos triunfos,
que los indiferentes o dudosos se resolvieron a
adherirse abiertamente a la causa de sus legítimos
monarcas, y los magnates que defendían con las armas el partido portugués, o lo hacían ya tibiamente, o andaban buscando los más
honestos medios de venir a sumisión. Uno de los
primeros que así obraron fué el duque de Arévalo,
conde de Plasencia, el más apasionado que había sido del rey de Portugal. Éste
y la duquesa su mujer, no sólo hicieron homenaje de fidelidad a la reina Isabel, sino que ofrecieron alzar pendones en
Plasencia y en todas sus villas y lugares, y guerrear contra el portugués,
contra doña Juana, contra los franceses y contra todos los que fuesen rebeldes a Isabel y a Fernando. En
recompensa les confirmó la reina en la posesión de todos sus Estados y oficios, o les dió otros en enmienda
de los que entonces no podían obtener. El arzobispo de Toledo, el marqués de
Villena, el maestre de Calatrava, el conde de Ureña
y demás jefes de la insurrección, veían disminuir cada día su poder; sus
villas y castillos iban cayendo en manos del esforzado maestre de Santiago don
Rodrigo Manrique, de Jorge Manrique, su hijo, del duque del Infantado, del
conde de Benavente y de otros leales caudillos; Madrid, Huete, Atienza, Baeza y
otras fortalezas y poblaciones eran reducidas a la
obediencia de sus legítimos soberanos; y por último, ellos mismos se vieron
precisados a implorar el perdón de sus pasados yerros y a solicitar con humillación ser admitidos a la gracia
de sus reyes, prometiendo servirles de allí adelante en público y en secreto,
con toda lealtad y fidelidad, contra el de Portugal y su sobrina, contra el rey
de Francia y sus aliados, contra todas las personas del mundo, y jurar a la princesa Isabel por legítima heredera de estos reinos
en defecto de varón, como los demás grandes la habían jurado en la villa de
Madrigal. La reina Isabel recibió esta sumisión con dignidad y sin mostrar
enojo por lo pasado, y dispuso lo conveniente para que muchas de las villas que
aquéllos poseían fuesen restituidas al dominio de la corona.
Cuando
Alfonso de Portugal vió irse de aquella manera desmoronando el edificio del favor de los proceres castellanos sobre que había fundado sus locas esperanzas, tomó la resolución de
abandonar un país en que tan mal recibimiento había tenido, y dejando al conde
de Marialva por capitán de la gente de guerra que
quedaba en Castilla, salió de Toro en dirección de Portugal, no sin llevar en
su cabeza otros más locos proyectos, propios de su genio caballeresco, con los
cuales, cerrando los oídos a cuantas reflexiones le
hicieron, se embarcó para Francia muy esperanzado de obtener todo género de
auxilios de su antiguo aliado «el buen rey Luis», como él decía. Veremos luego
cuán extraño fin tuvo este extravagante príncipe.
Un
solo disgusto grave experimentó la reina Isabel en este tiempo. Hallándose en
Tordesillas con su fiel Andrés de Cabrera, marqués de Moya, antiguo alcaide del
alcázar de Scgovia, el obispo de esta ciudad don Juan
Arias con algunos otros principales ciudadanos enemigos de Cabrera, se
aprovecharon de su ausencia para sublevar y amotinar el pueblo contra él, y
matar a su suegro Pedro de Bobadilla que tenía en su nombre el cargo del
alcázar. Llegaron los amotinados a apoderarse de las
fortificaciones exteriores, siendo lo peor que en aquel recinto se guardaba la
prenda más querida para la reina de Castilla, su hija la princesa Isabel, y que
un Alonso Maldonado, que había sido alcaide del alcázar, era el encargado de
apoderarse de la tierna heredera del trono. Recibir la reina Isabel la nueva
de tan desagradable suceso y montar a caballo para Segovia fue todo una misma
cosa. Con la velocidad del rayo, y haciendo correr al cardenal de España, al
conde de Benavente, al marqués de Moya, y a otros
pocos de la corte que llevó en su compañía, se presentó en las inmediaciones de
la ciudad. Algunos habitantes que le salieron al encuentro le pidieron en
nombre de los demás que no entrara acompañada del de Benavente ni de Cabrera. Soy la
reina de Castilla, contestó con entereza Isabel, y no estoy
acostumbrada a recibir condiciones de súbditos
rebeldes. Y prosiguiendo inalterable con su pequeña comitiva se entró
en el alcázar por una de las puertas que se conservaba en poder de los suyos.
La plebe, lejos de apaciguarse, mostraba con voces y ademanes intentos de
asaltar el alcázar. Aterraban a los de la fortaleza
los gritos y demostraciones de la enfurecida muchedumbre, y proponían medios
de defensa y seguridad. Pero Isabel, con una magnanimidad que asombra siempre
en su sexo y en su juventud, previno a todos que
estuviesen quietos en su aposento, y descendiendo al patio, mandó abrir las
puertas, se colocó a la entrada, y dejando que
penetrara el pueblo: Y bien, les dijo
sin perturbarse, ¿qué queréis? ¿Cuáles son
vuestros agravios? Yo los remediaré en cuanto pueda, porque estoy cierta de
que vuestro bien es el mío y el de toda la ciudad.
Sobrecogidos
los tumultuados con la presencia de la reina, con sus dulces palabras y con su
digno y majestuoso continente, contestaron que querían la deposición de
Cabrera. «Está depuesto, respondió Isabel, y tenéis mi licencia para echar a cuantos ocupan el alcázar sin mi orden, que quiero
entregarle a persona que le guarde en servicio mío y
provecho vuestro.» El pueblo gritó entusiasmado: ¡Viva la Reina nuestra
señora!, y subiendo a las torres y muros, fueron expulsados los de una y
otra parcialidad, huyendo Alfonso Maldonado en la confusión. Sosegado por
entonces el tumulto, y encomendado el alcázar a Gonzalo Chacón, pasó la reina acompañada de toda la muchedumbre, a la cual exhortó a que se
retirase tranquila, diciendo que si al día siguiente querían enviarle sus
diputados que despacio le informaran de sus agravios y quejas, ella las
examinaría y haría justicia a todos. Así se ejecutó,
y oídas las informaciones, los que resultaron culpables fueron castigados; mas como se averiguase que respecto a las acusaciones contra Cabrera había menos de delito que de odio por parte del
obispo y sus asociados, repúsole en su antiguo cargo,
y mandó que las maltratadas puertas del alcázar se reparasen, no a costa del pueblo, sino a sus
propias expensas, destinando a ello las joyas de su
recámara. El pueblo, depuesto ya el primer furor, se convenció de la justificación
de su reina y no volvió a alterarse más. De esta manera
con su serenidad y su prudencia aplacó Isabel, sin menoscabo de su autoridad,
una insurrección que hubiera podido ser funesta y desastrosa.
Hecho
esto, con noticia que allí tuvo de que sus capitanes habían tomado por asalto
la plaza de Toro, y combatían el alcázar y las fortalezas que refiere también
este hecho, afirma haber visto original la real cédula mandando al tesorero
Rodrigo de Tordesillas que entregase a Cabrera las dichas alhajas para el reparo del alcázardefendidas
por Juan de Ulloa y por doña María Sarmiento su mujer, acudió apresuradamente a alentar a sus caudillos y dar calor al combate
(setiembre), el cual tomó tal vigor con la presencia de la reina, que a los pocos días se le rindieron todos los fuertes, siendo
admirable la generosidad con que perdonó a Ulloa y su mujer echando un velo
sobre sus yerros pasados. El portugués conde de Marialva,
yerno de Ulloa, evacuó al día siguiente la fortaleza (20 de octubre),
encaminándose la vía de Portugal con algunos castellanos y los pocos portugueses
que le habían quedado. Cuando regresó Fernando del norte de tener la última
entrevista con su padre en Tudela, hallóse con la
agradable noticia de haberse posesionado la reina su esposa de la ciudad y
alcázar de Toro, el gran baluarte de los portugueses. Quedábales ya solamente la reducción de algunas pequeñas poblaciones y castillos, como Castronuño, Cantalapiedra, Cubillas, Siete Iglesias y
otras, a lo cual se dedicaron con las milicias de
Salamanca, Ávila, Segovia, Zamora y Valladolid, sin descansar hasta irlas
recobrando todas y acabar con las reliquias de aquella guerra, en mal hora
movida por magnates bulliciosos y por un príncipe extranjero codicioso y
desacordado.
No
cesaba el anciano rey de Aragón de enviar embajadas a su hijo el de Castilla, y de hacerle advertencias y darle consejos sobre la
política y conducta que debía seguir, ya por el interés de padre, ya por el
enlace e influjo que tenían los negocios de Castilla con los de Aragón, Francia
y Navarra en que él se hallaba envuelto. Una de las cosas que con más empeño y ahínco le recomendaba era que admitiese en su gracia
al marqués de Villena, y muy especialmente al poderoso arzobispo de Toledo, así
por consideración a sus anteriores servicios, que en
ocasiones más críticas habían sido muy grandes y muy señalados, como por el
deudo y amistad que el prelado tenía con el condestable de Navarra y otros
principales personajes de aquel reino, a quienes no
le convenía tener disgustados; pues que además del estado todavía inquieto de
Navarra, era el punto por donde el francés podía más fácilmente incomodar las
dos monarquías aragonesa y castellana. Otro de los asuntos sobre que el padre
no cesaba de amonestar al hijo era la provisión del gran maestrazgo de
Santiago, que en este tiempo acababa de vacar por fallecimiento del ilustrado y
esforzado don Rodrigo Manrique (noviembre). Porción de grandes y señores de
Castilla pretendían y se disputaban la sucesión en aquella pingüe dignidad, y
la paz del reino amenazaba turbarse de nuevo con tantas rivalidades y
ambiciones. Aconsejaba, pues, el de Aragón a su hijo
que sin ofrecer aquella dignidad a ninguno de los
pretendientes tomara la corona la administración del maestrazgo hasta que se
hiciese la provisión. Así entraba también en las miras políticas de Fernando e Isabel, y fue una de las más grandes y más útiles
reformas que estos monarcas introdujeron, como habremos luego de ver cuando
tratemos de la administración interior. Sin embargo, este maestrazgo se dió después por particulares servicios a don Alfonso de Cárdenas con cargo de cierta pensión para la guerra de los
moros.
Aunque a los seis meses de la rendición de Toro casi todas
las plazas rebeldes del interior de Castilla se hallaban en poder de los
monarcas, la infidelidad y la traición mantenían algunas en Extremadura, país
por otra parte de continuo molestado por las frecuentes irrupciones que desde
sus plazas fronterizas hacían los portugueses, de modo que para aquella
provincia se podía decir que no había concluido la guerra. Movió esto a la reina Isabel a procurar el
remedio trasladándose personalmente a aquella comarca
(1477); y mientras Fernando, no más perezoso que su esposa. atendía
alternativamente a lo de Castilla, y a lo de Navarra, Francia y Aragón, y se movía con celeridad
de uno a otro reino, Isabel al frente de algunas
tropas regulares y de las milicias de la Santa Hermandad, ya por este tiempo
organizada, recorría los campos y poblaciones de Extremadura y Andalucía, y
las fronteras de Portugal, alentando a sus capitanes, rescatando castillos o impidiendo las invasiones y correrías de los del vecino
reino. En vano sus consejeros y caudillos la exhortaban a que cuidase más de
su salud y su persona, no exponiéndose a las enfermedades epidémicas del país, a
las privaciones consiguientes a la escasez de mantenimientos, a los peligros del enemigo y a las fatigas y trabajos de aquella vida agitada, y que se retirase más adentro
de sus dominios. «No soy venida, les contestaba la magnánima reina, a huir del peligro ni del trabajo: ni entiendo dejar la
tierra, dando tal gloria a los contrarios ni tal pena a mis súbditos, hasta ver el cabo de la guerra que
hacemos, o de la paz que tratamos»
Dejémosla
allí mientras damos cuenta de lo que su adversario el rey de Portugal había
hecho desde su salida de Castilla, o sea desde que se
hizo a la vela en Oporto en busca de su amigo y
aliado el rey Luis XI de Francia. Llevaba el portugués grandes designios y se
prometía mucho de la amistad de su confederado para sus ulteriores proyectos
sobre Castilla, ya que había sido tan desgraciado en su tentativa primera. Recibióle el de Francia con mucho agasajo, hízole todos los honores debidos a su clase, obsequiábale con suntuosas fiestas, y en
honra suya daba libertad a los presos de las cárceles, y aun le hacía la fineza
de poner en su mano las llaves de las poblaciones. Con esto seguía entusiasmado
Alfonso de Portugal la corte ambulante de Luis XI. Mas cuando hablaba de
auxilios positivos para su empresa futura, contestábale el francés dándole moratorias so pretexto de la guerra que entonces tenía con
el duque de Borgoña Carlos el Temerario. Este pretexto dejó de existir cuando la muerte del célebre
borgoñón en la famosa batalla de Nancy libró a Luis XI de aquel terriblé adversario, y sin embargo no había auxilios para
Alfonso de Portugal, porque más le interesaba al francés recoger la herencia
del duque de Borgoña que pensar en ayudar a otro a conquistar un
trono. A las importunas instancias del portugués respondía Luis, que puesto que
tenía ya la dispensa matrimonial del papa debía realizar el casamiento con su
sobrina, y dejar al tiempo y a las negociaciones que acabaran de franquearle el
camino del trono de Castilla. Entonces ya comprendió don Alfonso bien a su pesar lo que significaban las promesas ambiguas y los
dilatorios ofrecimientos de su insidioso aliado «el buen rey Luis XI», y en su
justo resentimiento entabló pláticas con el duque Maximiliano de Austria,
enemigo del francés. Con aviso que tuvo de esto el de Francia, y entendiendo
que aquello podría ser en daño suyo, hizo detener a Alfonso en un monasterio de Ruán, lo que dió ocasión a publicarse que había entrado en religión. Preguntado qué
tratos eran los que traía con su sobrino Maximiliano, respondió que ninguno,
sino que pensaba ir en peregrinación a Roma y a Jerusalén.
Si
en realidad no fue el pensamiento de este extravagante príncipe cambiar el
cetro de rey por el bastón de peregrino y renunciar al trono de Portugal por ir a adorar el Santo Sepulcro, por lo menos era muy conforme
a su espíritu caballeresco, y así se lo escribió, cuando muchos le creían
muerto, a su hijo el príncipe don Juan, pidiéndole que se ciñese la corona de
la misma manera que si recibiese la noticia cierta de la muerte de su padre.
Mas luego le entró el arrepentimiento y varió pronto de resolución, tomando la
de volverse a Portugal, a lo cual le ayudó el mismo rey de Francia que deseaba verse desembarazado de tan
importuno huésped. Para que todo en este viaje fuese dramático y novelesco,
cuando Alfonso arribó a Cascaes, pueblo de Portugal (noviembre, 1477), hacía
cinco días que su hijo se había proclamado rey en Santarén.
El príncipe don Juan, o por respeto o por prudencia, volvió a entregar a su padre el cetro que apenas había empuñado, y el viejo monarca, que
parecía debiera haber dejado por allí su ambición y
sus quiméricas esperanzas, volvió a prepararse con la
ilusión y la fogosidad de un joven a renovar la
guerra de Castilla.
Entretanto
la reina Isabel había trabajado sin descanso en las provincias del Mediodía.
Después de haber puesto en tercería la fortaleza de Trujillo, que era del
marqués de Villena, mandó derribar otras, de donde se hacían grandes robos e insultos por toda la tierra, teniendo que introducir
allí también la institución de la Hermandad para la seguridad de los caminos. Y
mientras Fernando restauraba los dominios y el poder de la corona, y proveía a
las cosas de gobierno por Salamanca y Galicia,
Como
un sueño veían aquellos altivos nobles, especie de reyezuelos en sus
respectivos Estados, la enérgica actividad de los jóvenes monarcas, y cómo
desde Córdoba a Jerez iba cobrando fuerzas la
autoridad real, y menguando y desapareciendo como por encanto la suya. Los reyes
se movían por todas partes, abatíanse a su presencia
los castillos y dábanles obediencia los pueblos.
Asentaban treguas con el emir granadino por industria del conde de Cabra, y
sin desatender la frontera portuguesa ajustábanlas también con el infante de Portugal por medio del conde de Feria y de don Manuel
Ponce de León. El mismo marqués de Cádiz, poseedor de tan ricas villas y de
tantas fortalezas, entendió ya la mudanza de los tiempos, y trató de
justificarse con el rey,ode disculpar por lo menos
su conducta. En las transacciones y tratos con los nobles siempre sacaban
alguna ventaja los monarcas, y aunque en lo material no vencieron todas las
dificultades y quedaban aún fortalezas y villas que someter, en influencia
moral ganó inmensamente la autoridad regia allí donde desde el último monarca
se habían acostumbrado a mirarla o con desprecio o sin respeto.
El
rey de Portugal no había cesado desde su llegada de atizar otra vez la guerra
por cuantos medios podía, manteniendo en agitación las provincias limítrofes,
instigando a los descontentos y díscolos, y
entendiéndose de nuevo con sus antiguos partidarios, especialmente con el
arzobispo de Toledo y con el marqués de Villena; que nunca la reconciliación de
estos dos personajes con sus soberanos se había considerado franca, segura y
estable, a pesar de las protestas. Movió esto al rey a venir de Sevilla a Madrid a propósito de reducir y traer a buen partido al animoso y bullicioso arzobispo. De paso se trató en cortes
sobre la supresión o continuación de la Hermandad,
que por costosa se iba haciendo una carga pesada para los pueblos, y era
objeto ya de quejas y reclamaciones. Mas atendidos los servicios que prestaba,
los desórdenes que todavía aquejaban al reino, y la guerra que amenazaba otra
vez por Portugal, se tuvo
Seguía
el portugués fomentando la guerra. Ayudábanle por la
parte de Extremadura la condesa de Medellín, doña Beatriz Pacheco, mujer de
ánimo varonil, y el clavero de Alcántara; pero sostenía allí valerosamente la
causa de los reyes de Castilla el esforzado don Alonso de Cárdenas, gran
maestre de Santiago. En los Estados de Villena ardía de nuevo la rebelión,
fomentada por el marqués, que alegaba no haberle cumplido los tratos y
condiciones de la sumisión que antes había hecho. Allí se malogró, de resultas
de una herida que recibió cerca de Cañavete peleando
por la causa de sus monarcas, el ilustre capitán, esclarecido ingenio y tierno
poeta Jorge Manrique, hijo del ínclito don Rodrigo Manrique, gran maestre de
Santiago y conde de Paredes, cuya muerte había poco antes cantado y llorado su
hijo en aquellas sentidas endechas de que hemos hecho mención en otra parte.
Pero esperábanle ahora al obstinado y contumaz portugués
desengaños de otro género que los de la vez primera. Conviniéndole a su antiguo amigo el rey Luis XI de Francia, empeñado como
se hallaba en las guerras y en los asuntos de Borgoña, no dejar descubiertas
las espaldas de su reino, había entablado tratos de paz con los reyes de
Castilla, y después de muchas negociaciones, en que intervino también el rey de
Aragón a fin de que aquellos conciertos no sirviesen
al francés para apropiarse los condados de Rosellón y de Cerdaña, pactóse al fin definitivamente por medio de sus respectivos
embajadores entre los reyes de Francia y de Castilla, con aprobación también
del de Aragón, un tratado de paz, o si se quiere, una
larga tregua y armisticio, en el cual se estipulaba que Luis XI se separaría de
su alianza con el rey de Portugal, y renunciaría a la
protección de doña Juana (octubre, 1178). Para mayor mortificación del monarca
portugués, el papa Sixto IV, por gestiones de los dos Fernandos de Nápoles y de Castilla, revocó la dispensa
matrimonial que antes de mala gana había otorgado, fundando la nueva bula en
haber sido impetrada la anterior con falsa exposición de los hechos.
Abandonado así Alfonso de su principal aliado, imposibilitado de casarse con
la que esperaba le había de llevar en dote una corona, todavía quiso luchar
contra su fortuna, y no desistió de incomodar cuanto pudo a Castilla. Pero desembarazados Fernando e Isabel de
las atenciones del norte, pudieron ya dedicarla toda a la defensa de las fronteras occidentales. El maestre de Santiago había
destrozado un cuerpo de portugueses en la Albuera, e Isabel mandaba sitiar a Mérida, Medellín, Montánchez
y otras fortalezas de Extremadura. En tal estado, ya que Alfonso continuaba
tan ciego que no veía o no se cuidaba de las
calamidades que estaba causando a los dos reinos por
la quimérica ambición de un trono que nunca había de alcanzar, resolvióse a buscar por él un remedio a tantos males su hermana política doña Beatriz de Portugal, duquesa de Viseo,
tía materna de la reina Isabel ofreciéndose a ser
mediadora para la paz, y proponiendo una entrevista, que la reina de Castilla
aceptó en la fronteriza villa de Alcántara.
Ocho
días duraron las pláticas entre las dos princesas. Tratábase de buena fe de una reconciliación cordial; discutióse amistosamente y sin intención de engañarse por ninguna de las partes, y de
aquellas conferencias, que nos recuerdan las de doña Berenguela de Castilla y
doña Teresa de Portugal en Valencia de Alcántara en 123o, resultáronlas siguientes capitulaciones: que el rey don Alfonso de Portugal dejaría el
título y las armas de rey de Castilla, y don Fernando no tomaría las del reino
de Portugal; que aquél renunciaría a la mano de doña
Juana (la Beltraneja), y no sostendría más sus pretensiones al trono; que doña
Juana casaría con el príncipe don Juan, hijo de los reyes de Castilla, niño
entonces, cuando tuviese más edad, o quedaría en
libertad, si lo prefería, para tomar el velo de monja en un convento del
reino; que don Alfonso, hijo del príncipe de Portugal y nieto del rey, casaría
con la infanta Isabel de Castilla; que se concedería perdón general a todos los
castellanos que habían defendido la causa do doña Juana, pero los nobles no
podrían entrar en Portugal para que no fuesen ocasión de revueltas y
alteraciones; que los descubrimientos y conquistas de los portugueses en África a la parte del Océano serían para siempre de los
reyes de Portugal; que para seguridad de este concierto los príncipes de cuyos
matrimonios se trataba quedarían en rehenes en el castillo de Moura en poder
de la misma duquesa doña Beatriz, y que el rey de Portugal daría en prendas
cuatro fortalezas a la reina de Castilla (1179).
Ratificado
al cabo de algunos meses este convenio, honroso para los dos reyes, y en que
sólo quedaba sacrificada la desventurada doña Juana, víctima necesaria de la
paz de los dos reinos, terminó felizmente la guerra de sucesión que por cerca
de cinco años había asolado las provincias castellanas limítrofes de Portugal,
y puesto en combustión todo el reino, acabado de estragar las costumbres
públicas y agotado los escasos recursos del Estado. Todo el mundo ensalzaba la
prudencia de doña Beatriz de Portugal, el talento y la virtud de doña Isabel de
Castilla, la energía y la actividad de don Fernando de Aragón. Hiciéronse fiestas y procesiones en toda España, y renació
la alegría en los ánimos.
Sólo
la desdichada doña Juana, en Castilla llamada la Beltraneja, en Portugal
la Excelente Señora, sentenciada a esperar
para casarse con un príncipe niño después de condenada a renunciar a la mano de un rey
provecto; princesa que había sido declarada heredera de un trono y llamada a otro para no llegar a ocupar
ninguno, pareció disgustada de un mundo en que no había visto sino grandezas
ilusorias y desdichas positivas, y adoptando el segundo extremo del tratado en
la parte que le pertenecía, tomó el hábito de las vírgenes en el convento de Santa
Clara de Coimbra, donde profesó al año siguiente
(1480). Dos embajadores de Castilla fueron enviados para presenciar la
ceremonia y cerciorarse de su cumplimiento; mas aunque delante de ellos
manifestó que «sin ninguna premia, salvo de su propia voluntad, quería vivir en
religión y facer profesión y fenecer en ella», el tiempo acreditó que había obrado menos por vocación que por
despecho, puesto que diversas veces rompió después la clausura monástica
trocando el humilde sayal por la regia pompa y las vestiduras reales, y quiso
gozar el estéril consuelo de firmar hasta el fin de sus días: «Yo la reina». Al poco tiempo quiso el rey don Alfonso imitar el ejemplo de su joven
desposada, y estaba ya dispuesto a trocar el manto de
rey por la pobre túnica de San Francisco, cuando una enfermedad que le
sobrevino en Cintra dió al traste con aquella
resolución y acabó con los días de aquel monarca (agosto, 1481), especie de
coronado paladín, que representaba el espíritu caballeresco en el trono, y que
acaso sin una heroína como Isabel hubiera ganado la empresa de Castilla.
Estaba
fuera de este reino don Fernando cuando se ajustaron las paces con Portugal.
El motivo era legítimo y grave. Hallábase en Trujillo cuando recibió la noticia
de la muerte del rey don Juan II de Aragón su padre (19 de enero, 1479). Las
atenciones de la guerra le tuvieron embargado
algunos meses en Extremadura, y hasta junio no pudo presentarse en Zaragoza a recoger la herencia del reino aragonés. Tomado y recibido
en aquella ciudad el mutuo y acostumbrado juramento entre el rey y el pueblo, y
demorándose sólo el tiempo preciso para proveer a la
seguridad del Estado, especialmente en lo relativo a la conservación de la paz con Francia por las fronteras del Rosellón, encaminábase ya de regreso para Castilla cuando supo en
Valencia la conclusión de las paces (octubre). Dirigióse a Toledo, donde se hallaba la reina Isabel, que al poco tiempo (6 de noviembre) dió a luz otra princesa, que fué doña Juana, la que la Providencia tenía destinada a heredar ambos reinos.
Así,
al mismo tiempo que la paz con Portugal aseguraba a Isabel la tranquila posesión del trono de sus mayores, Fernando adquiría por la
muerte de su padre los vastos dominios de la monarquía aragonesa, para
GOBIERNO.—REFORMAS
ADMINISTRATIVAS
|
 |
 |