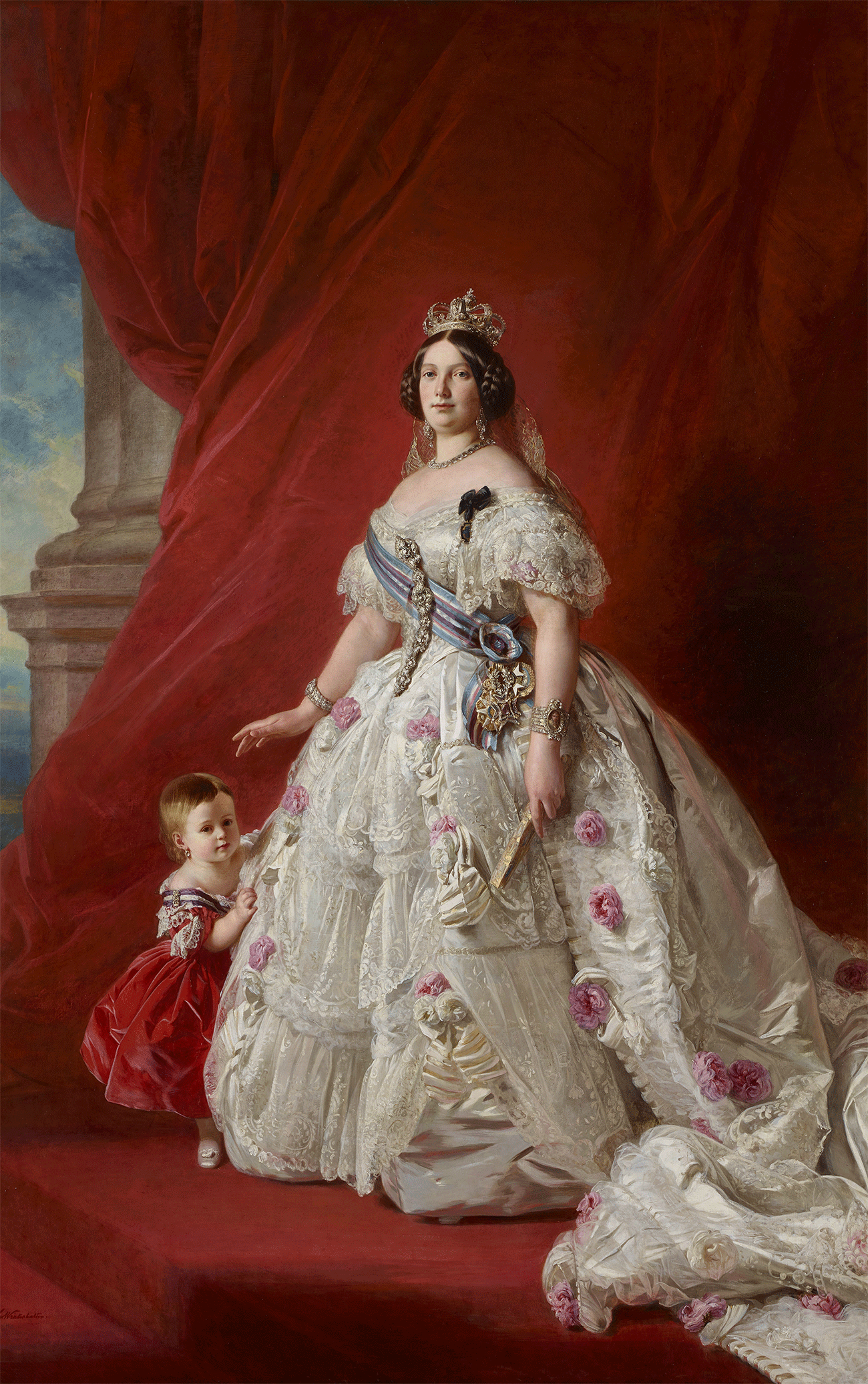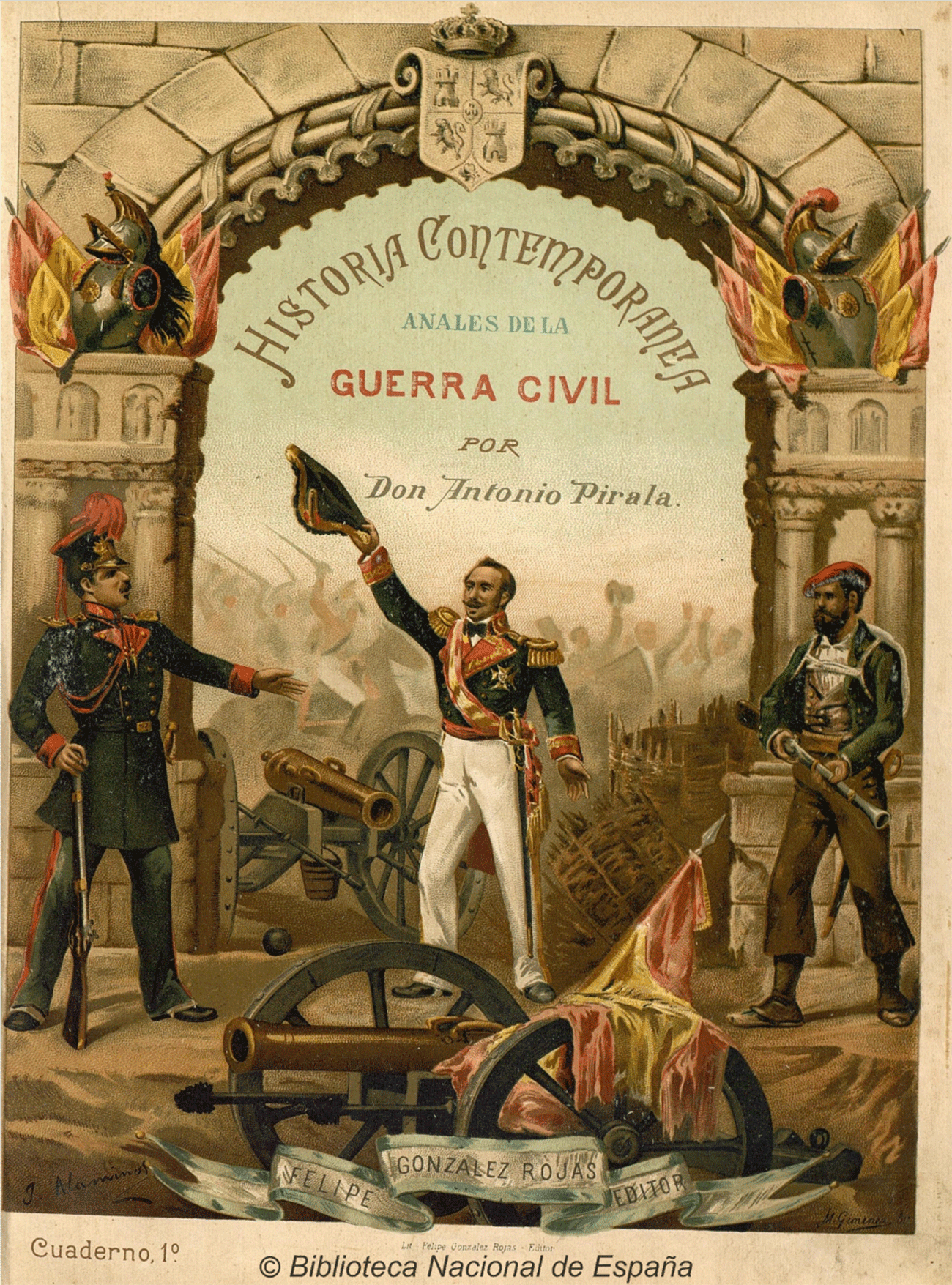| cristoraul.org |
SALA DE LECTURA |
| HISTORIA UNIVERSAL DE ESPAÑA |
 |
 |
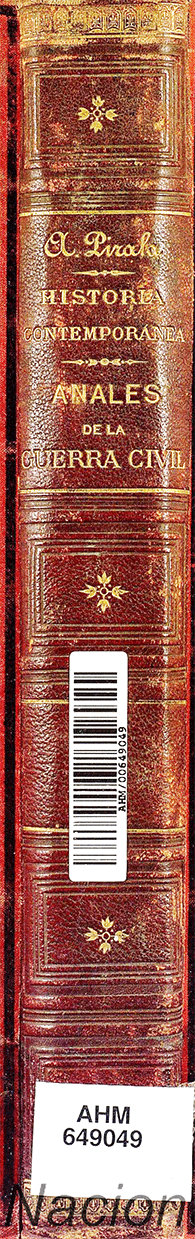 |
HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑAANALES DE LA GUERRA CIVILDE 1833 - 1886
PORDON ANTONIO PIRALA
TOMOS PDF1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 --8 -- 9 -- 10 --11 -- 12 -- 13 -- 14ESCENARIO HISTÓRICO DE ESPAÑA AL PRINCIPIO DE LA OBRAHTML
ESCENARIO HISTÓRICO DE ESPAÑA AL PRINCIPIO DE LA OBRA
ESPARTERO era
el menor de ocho hermanos e hijo de un
carpintero-carretero, familia trabajadora de la clase media preponderante en un
pueblo de casi tres mil habitantes. Tres de sus hermanos fueron religiosos y
una hermana, monja clarisa. En Granátula había recibido clases de latín y humanidades con su
vecino Antonio Meoro, preceptor de Gramática, con gran fama en la
zona, dado que preparaba a los chicos para acceder a estudios superiores. De
hecho nombraría posteriormente al hijo de este, Anacleto Meoro Sánchez, obispo de Almería. Cursó
sus primeros estudios oficiales en la Universidad Nuestra Señora del
Rosario de Almagro, donde residía un hermano suyo dominico, y obtuvo el
título de Bachiller en Artes y Filosofía. Almagro contaba con su propia
Universidad desde 1553 por Real Cédula de Carlos
I y era una ciudad muy activa y próspera. Su padre deseaba para Espartero
una formación eclesiástica, pero el destino truncó esa posibilidad. En 1808 se
alistó en el ejército para formar parte de las fuerzas que combatieron tras
el levantamiento del 2 de mayo en Madrid contra la
ocupación napoleónica. Las universidades habían sido cerradas el año anterior
por Carlos IV y la propia Almagro había sido ocupada por los
franceses.
Fue
reclutado junto a un numeroso grupo de jóvenes por la Junta Suprema
Central que se había constituido en Aranjuez bajo la autoridad
del entonces ya anciano conde de Floridablanca, con el fin de detener
en La Mancha al invasor antes de que las tropas enemigas llegasen
a Andalucía. Fue alistado en el Regimiento de Infantería Ciudad
Rodrigo, de guarnición en Sevilla, en calidad de Soldado Distinguido, grado
que adquirió por haber cursado estudios universitarios. Durante el tiempo
que estuvo en las líneas del frente en la zona centro-sur de España, participó en
la batalla de Ocaña, donde las fuerzas españolas fueron derrotadas. De nuevo su condición de universitario le
permitió formar parte del Batallón de Voluntarios
Universitarios que se agrupó en torno a la Universidad de Toledo en agosto de 1808, pero el
avance francés lo llevó hasta Cádiz donde cumplía su unidad funciones de
defensa de la Junta Suprema Central. Las necesidades perentorias de un ejército casi destruido por
el enemigo obligaron a la formación rápida de oficiales que se instruyeran en
técnica militar. La formación universitaria previa de Espartero permitió que el
coronel de artillería, Mariano Gil de Bernabé, lo seleccionara junto a
otro grupo de jóvenes entusiastas en la recién creada Academia Militar de
Sevilla. El nuevo destino no evitó que actuase desde el primer momento en
escaramuzas con el enemigo durante su formación como cadete, y así consta
en su hoja de servicios. Se lo integró, junto a otros cuarenta y
ocho cadetes, en la Academia de Ingenieros el 11 de septiembre de 1811 y
ascendió a subteniente el 1 de enero del siguiente año. Suspendió el
segundo curso, pero se le ofreció como alternativa incorporarse al arma de infantería,
al igual que a otros subtenientes. Tomó parte en destacadas operaciones
militares en Chiclana, lo que le valió su primera condecoración:
la Cruz de Chiclana.
Sitiado por
los ejércitos franceses desde 1810, fue espectador de primera línea de los
debates de las Cortes de Cádiz en la redacción de la primera
constitución española, lo que marcó su decidida defensa del liberalismo y el
patriotismo.
Mientras la
guerra tocaba a su fin, estuvo destinado en el Regimiento de Infantería de
Soria, y con dicha unidad se desplazó a Cataluña combatiendo
en Tortosa, Cherta y Amposta,
hasta regresar con el Regimiento a Madrid.
Terminada la
guerra, y deseoso de proseguir su carrera militar, se alistó Espartero en
septiembre de 1814 —al tiempo que era ascendido a teniente— en el
Regimiento Extremadura, embarcando en
la fragata Carlota hacia América el 1 de febrero de
1815 para reprimir la rebelión independentista de las colonias.
La corte
fernandina había conseguido desplazar a ultramar a
seis regimientos de infantería y dos de caballería. A las
órdenes del general Miguel Tacón y Rosique, Espartero quedó integrado en
una de las divisiones formadas con el Regimiento Extremadura que se
dirigió hacia el Perú desde Panamá. Llegaron al puerto
de El Callao el 14 de septiembre y se presentaron en Lima, con
la orden de sustituir al marqués de la Concordia como virrey del
Perú por el general Joaquín de la Pezuela, victorioso en la zona.
Los mayores
problemas se concentraban en la penetración de fuerzas hostiles
desde Chile y las Provincias Unidas de Sud América al mando
del general José de San Martín. Para obstaculizar los movimientos, se
decidió fortificar Arequipa, Potosí y Charcas, trabajo para
el cual la única persona con conocimientos técnicos de todo el Ejército del
Alto Perú era Espartero, por tener dos años de formación en la escuela de
ingenieros. El éxito de la empresa le valió el ascenso a capitán el
19 de septiembre de 1816 y, aún antes de cumplir un año, el de
segundo comandante.
Tras
el pronunciamiento de Riego y la jura de la Constitución
gaditana por el rey, las tropas peninsulares en América se dividieron
definitivamente entre realistas y constitucionalistas. San
Martín aprovechó estas circunstancias de división interna para continuar
su acoso al enemigo y avanzar, ante lo cual un numeroso grupo de oficiales
destituyó a Pezuela como virrey el 29 de enero de 1821, nombrando en su lugar
al general José de la Serna e Hinojosa. Se desconoce con exactitud el
papel que en este movimiento jugó Espartero, aunque su unidad en conjunto fue
leal al nuevo virrey. Sea como fuere, el que sería más tarde duque de la
Victoria se empleó a fondo en el sur del Perú y este de Bolivia en un
modo de combate singular caracterizado por escasas tropas y acciones rápidas
donde el conocimiento del terreno y la capacidad de aprovechar al máximo los
recursos a mano eran determinantes. Este modo de operar será el que más tarde
desarrolle también en la guerra en España.
Los ascensos
de Espartero por acciones de guerra fueron constantes. En 1823 era
ya coronel de Infantería a cargo del Batallón del
Centro del ejército del Alto Perú. Cuando el bando independentista
lanzó la Primera Campaña de Intermedios a inicios de 1823, el general
chileno Rudecindo Alvarado trató de penetrar con fuerzas muy
superiores por las fortificaciones de Arequipa y Potosí, de las que se sentía
especialmente orgulloso Espartero, el general Jerónimo Valdés no dudó
en encargar a este la defensa de la posición de Torata, con apenas
cuatrocientos hombres, con el fin de hostigar desde ella al enemigo, al tiempo
que Valdés organizaba una encerrona. Al llegar los sublevados, Espartero
mantuvo durante dos horas la posición causando importantes bajas y replegándose
a órdenes de Valdés de manera ordenada, mientras este salía al encuentro del
enemigo sin permitirle avanzar y, en un error del general Alvarado al desplegar
una línea de frente excesiva, Valdés lanzó un ataque desde el que desbarató las
pretensiones de penetración. Tras la llegada de José de Canterac, el
enemigo fue puesto en fuga, siendo el Batallón de Espartero uno de los que
persiguió a las fuerzas que huían por Moquegua y destacó por destruir
por completo la llamada Legión Peruana. El general Valdés consignó en sus
calificaciones sobre Espartero:
Tiene mucho
valor, talento, aplicación y conocida adhesión al Rey nuestro señor: es muy a
propósito para el mando de un Cuerpo y más aún para servir en clase de oficial
de Estado Mayor por sus conocimientos. Éste será algún día un buen general...
A su
valentía se unía una gran sangre fría y capacidad de engaño al enemigo,
infiltrándose entre los sublevados para más tarde arrestarlos y, en juicio
sumarísimo, condenarlos a muerte y ejecutarlos. Este modo de proceder sería una
constante en su carrera militar.
El 9 de
octubre de 1823, el victorioso comandante fue ascendido
a brigadier otorgándosele el mando del Estado Mayor del
Ejército del Alto Perú. Tras finalizar labores de control de los restos de
insurgentes, La Serna lo envió a la conferencia de Salta como
representante plenipotenciario del virrey para la firma de
un armisticio que permitiese la extensión de los acuerdos con los
insurrectos de Buenos Aires al Perú. En Salta se reunió
Espartero con el general Juan Gregorio de Las Heras, que actuaba en nombre
del Gobierno bonaerense. Acreditado, Espartero comunicó a Las Heras que el
acuerdo no era posible, pues las fuerzas enemigas carecían de toda capacidad
operativa y no se sentía el virrey obligado a otorgar más que la generosidad
con la que habían sido tratados. La actitud hostil de La Serna y el propio
Espartero hacia las Comisiones Regias enviadas a Buenos Aires en 1820 y 1823
por los gobiernos liberales del Trienio Constitucional por establecer
relaciones con las provincias del Río de la Plata, se ha interpretado como una
afrenta a la Corona para algunos, o como una medida de contención de las
aspiraciones independentistas para otros.
La figura de
Espartero a esta edad fue trazada por el conde de Romanones como la
de:
... un
hombre de estatura mediana, por el conjunto y proporciones de su cuerpo no daba
la impresión de pequeñez... de ojos claros, mirada fría... sus músculos
faciales no se contraían en momento alguno...
El fin
del Trienio Liberal y el retorno al absolutismo volvieron a
dividir al ejército expedicionario. La Serna envió a Espartero
a Madrid con el encargo de recibir instrucciones precisas de la
Corona, partiendo para la capital desde el puerto de Quilca el 5 de
junio de 1824 en un barco inglés. Llegó a Cádiz el 28 de septiembre y se
presentó en Madrid el 12 de octubre. Aunque obtuvo para el virrey la
confianza de la Corona, no pudo garantizar los refuerzos pedidos.
Embarcó en Burdeos camino de América el 9 de diciembre,
coincidiendo con la pérdida del Virreinato del Perú. Arribó a Quilca el 5
de mayo de 1825 sin noticias delndesastre de Ayacucho, y fue hecho
prisionero por orden de Simón Bolívar, estando a punto de ser fusilado en
más de una ocasión. Gracias a la mediación entre otras personas, del liberal
extremeño Antonio González y González ;que sufría exilio
en Arequipa, fue liberado tras sufrir dura prisión, pudiendo regresar a
España con un numeroso grupo de compañeros de armas.
A su llegada
fue destinado a Pamplona y, posteriormente, fijó su residencia
en Logroño, muy a su pesar. Allí contrajo matrimonio el 13 de septiembre
de 1827 con María Jacinta Martínez de Sicilia, rica heredera de la ciudad
y gracias a la cual se convirtió en un hacendado.
A pesar de
los favorables informes de sus superiores, de regreso en la península hubo de
desempeñar funciones burocráticas y destinos menores, lo que le irritaba.
Aprovechó para ordenar su nueva hacienda constituida por la fortuna heredada de
su esposa, María Jacinta, y que consistía en un mayorazgo y diversos
bienes vinculados donde se encontraban importantes fincas rústicas y urbanas y
cerca de un millón y medio de reales procedentes también de los beneficios en
las inversiones que los tutores de su esposa habían realizado durante la
minoría de edad de esta.
En 1828 fue
nombrado comandante de armas y presidente de la Junta de Agravios de
Logroño y después se lo destinó al Regimiento Soria destacado
en Barcelona primero, y Palma de Mallorca más tarde.
Aunque no
participó en la decisiva batalla —lo que provocaba sus iras al serle
mencionado—, sí que lo hizo en muchos otros enfrentamientos y, de hecho, él y
muchos de los oficiales que lo acompañaban serían conocidos en España como «los Ayacuchos», en recuerdo de su pasado americano y de
la influencia que sobre sus ideas políticas tuvieron otros militares liberales
que participaron en aquella guerra. Su actividad en la campaña americana fue
febril y destacada por sus conocimientos en topografía y construcción
de instalaciones militares, su capacidad de actuar rápido y con pocos
efectivos, la virtud de movilizar con prontitud tropas y la autoridad que le
reconocían sus soldados. Los méritos de guerra fueron numerosos, aunque hizo
poca mención de ellos en los años posteriores.
A la muerte
de Fernando VII, Espartero apoyó la causa de Isabel II y de la
regente María Cristina de Borbón frente al hermano del difunto rey
Fernando, Carlos María Isidro.
Durante
la primera guerra carlista el general Espartero dio muestras de sus
cualidades como militar que ya había demostrado durante las campañas americanas
y entre las que destacaban su valentía —que fue lo que más contribuyó a
convertirlo en un héroe nacional, especialmente tras su victoria en
la batalla de Luchana—, su honestidad —un diplomático estadounidense dijo
de él que «disfruta de una fortuna independiente y no pretende aumentarla a
expensas de la tropa, como es costumbre aquí»— y el interés por los hombres que
estaban bajo sus órdenes, como lo demostraba su continuo empeño en conseguir
los fondos para pagar sueldos y vituallas de sus soldados —un problema que
padeció su antecesor al frente del Ejército del Norte, el general Luis
Fernández de Córdoba, y que su hermano Fernando describió en sus memorias: «El
dinero, nervio del Ejército, faltaba lastimosamente en el Norte, y así es que,
además de la carencia de subsistencias y pertrechos, los oficiales no cobraban
sus sueldos ni el soldado sus reducidos sobres»—.
Pero durante
la guerra civil también aparecieron dos de sus defectos: que su valor alternaba
con recurrentes episodios de desidia y falta de firmeza —que pudieron estar
relacionados con su dolencia en la vejiga que padeció toda su vida y que le
hacía extremadamente doloroso montar a caballo— y su excesiva severidad en todo
lo relacionado con la disciplina. En cuanto a esto último, el incidente que
tuvo mayor repercusión fue el que se produjo por la orden dada por Espartero
de diezmar un batallón de chapelgorris —voluntarios
liberales a sueldo— guipuzcoanos cuyos miembros supuestamente habían asesinado
al párroco de la aldea alavesa de Labastida, profanado la iglesia y
arrasado el lugar, y que fue cumplida el 13 de diciembre de 1835. La operación
fue dirigida personalmente por Espartero, quien en su informe oficial afirmó
que los actos cometidos por estos soldados exigían la «pública demostración a
las tropas y a los pueblos... con un severo escarmiento», y durante la misma se
echaron a suertes los chapelgorris que iban
a ser fusilados, uno de cada diez, y de entre ellos se escogió a diez, «y sin
darles más tiempo que algunos momentos para confesarse, a los diez que cupo tan
aciaga suerte fueron inhumanamente fusilados», según relató el comandante del
batallón. Asimismo Espartero ordenó ejecutar prisioneros
carlistas en represalia por el asesinato de liberales, que el general justificó afirmando en una carta
que «el empleo de represalias no es más que defensa propia» y «porque perdería la mágica ilusión que la fortuna me ha
otorgado, desde el momento en que se observe en mí indiferencia por castigar
los crímenes de los rebeldes, y por proteger a mis subordinados».
Entre los
cambios en la dirección del Ejército que la regente María Cristina adoptó en
los primeros días de gobierno para eliminar a los elementos carlistas,
Espartero fue nombrado comandante general de Vizcaya en 1834, bajo
las órdenes de un antiguo jefe suyo, Jerónimo Valdés, que lo había
reclamado para el servicio en campaña. Participó así en el frente norte durante
la Primera Guerra Carlista, desempeñando un destacado papel, no sin antes
haber puesto en fuga distintas partidas carlistas en Onteniente.
Sus primeras
medidas recuerdan mucho la etapa americana. Al frente de una pequeña división,
ordenó la fortificación
de Bilbao, Durango y Guernica para defenderlas de las
incursiones carlistas, y persiguió las pequeñas partidas que se formaban en
distintos puntos. La primera operación de envergadura enfrentándose al grueso
de las tropas enemigas tuvo como escenario Guernica en febrero de 1834.
Sitiados los cristinos por una columna de seis mil hombres, Espartero
liberó la ciudad el día 24 con cinco veces menos fuerzas que los atacantes, lo
que le valió el ascenso a mariscal de campo.
En mayo se
le otorgó la Comandancia General de todas las Provincias Vascongadas. La
segunda gran acción que recibió como encargo fue a mediados de 1835. El general
carlista Zumalacárregui había conseguido agrupar las partidas de
voluntarios en un ejército bien organizado. Los cristinos, sin embargo,
pasaban por una grave crisis al haber sido cambiados los mandos en varias
ocasiones por la propia situación de conflictividad que vivía Madrid. En
estas circunstancias, Zumalacárregui emprendió una ofensiva que lo llevó a
fijar posiciones avanzadas en Villafranca de Ordicia,
dominando así una amplia zona de movimientos. Espartero recibió el encargo de
Valdés de enfrentarse a Zumalacárregui, para lo que contaba con dos divisiones
y un batallón, más otras dos divisiones que se aproximaban desde el valle
del Baztán. El 2 de junio consiguió sin esfuerzo situarse en un alto a la vista
de Villafranca, en el camino de Vergara. Aseguró las posiciones a la
espera de los refuerzos, pero cambió de parecer y se dirigió a Vergara. Al
estar a la vista del general carlista Francisco Benito Eraso, este
aprovechó la vulnerabilidad del batallón de retaguardia para atacarlo en su
repliegue con poco más de tres compañías de infantería. La impresión de los
atacados fue que el grueso carlista era numeroso y, poco a poco, se extendió el
pánico entre la tropa, que llegó a huir de manera desordenada hacia Bilbao. Ese
fue el primer fracaso militar de Espartero y las consecuencias de la derrota
fueron muy graves, ya que los carlistas ocuparon pocos días
después Durango, por lo que les quedó abierto el camino para sitiar
Bilbao.
Su valentía
y arrojo fueron incuestionables como en el Primer Sitio de Bilbao, que
consiguió levantar. Tras la batalla de Mendigorría,
donde los cristinos obtuvieron su segunda gran victoria en la guerra, Espartero
debió enfrentarse a su superior, Luis Fernández de Córdoba, en una pugna
entre ambos por recibir los méritos de las acciones de campaña.
En Bilbao,
cuando catorce batallones carlistas asediaban la ciudad el 24 de agosto de
1835, Espartero participó activamente en el levantamiento del cerco sin apenas
esfuerzo. De camino a Vitoria tras salir de Bilbao el 11 de
septiembre, batallones carlistas se opusieron a sus unidades, por lo que ordenó
arremeter contra ellos persiguiéndolos hasta Arrigorriaga, donde se
encontró con importantes fuerzas carlistas que lo obligaron a retroceder hasta
la capital vizcaína. En este repliegue encontró tomada la entrada a la ciudad,
con lo que recibió ataques por vanguardia y retaguardia. Acorralado, Espartero
decidió enfrentarse a las tropas que en el puente sobre el río
Nervión le cortaban el paso, por lo que pudo cruzar al fin camino de la
ciudad en una brillante acción que le valió la Cruz Laureada de San
Fernando y la Gran Cruz de Carlos III, además de una herida en el
brazo.
No obstante
su desafiante capacidad, sus mandos no lo consideraban capaz de dirigir el
grueso de los ejércitos cristinos, dado su ímpetu alocado y sus reiterados
actos de desobediencia a los superiores. En 1836, el Ejército del Norte quedó
en manos de Luis Fernández de Córdoba como general en jefe. Recibidas
órdenes de atacar al enemigo en cualquier situación de ventaja, Espartero ocupó
en marzo el puerto de Orduña con fuerzas menguadas, con lo que ganó
así una ventajosa posición para el ejército. Ello le valió una nueva Laureada
de San Fernando y la posibilidad de efectuar una nueva acción días después
sobre Amurrio. Tras las acciones con la III División, al abrir franco el
paso a Vizcaya, Fernández de Córdoba lo propuso, muy a su pesar, para el
ascenso a teniente general el 20 de junio. Aún le permitió la guerra
obtener el acta de diputado por Logroño a las Cortes
Generales en las elecciones celebradas el 3 de octubre de 1836 junto a
quien sería otro gran adalid del liberalismo, Salustiano de Olózaga. Todavía
sería elegido en otras tres ocasiones a lo largo de su vida, aunque no ocupó
jamás su escaño y renunció en favor de otras provincias.
En el verano
Espartero cayó enfermo y se desplazó a Logroño para recuperarse. Los
movimientos liberales en toda España se sucedieron mientras descansaba. Los
éxitos militares logrados lo catapultaron finalmente a ser nombrado general en
jefe del Ejército del Norte y virrey de Navarra, en sustitución de Fernández de
Córdoba. El motín de los sargentos de La Granja, que había colocado a la
regente en la necesidad de abandonar el Estatuto Real y dar más
protagonismo a los liberales con el restablecimiento de la Constitución de
Cádiz de 1812, favoreció también el nombramiento.
Alcanzar el
grado de general en jefe hizo que el futuro duque de la Victoria moderase su
crueldad, limitase sus acciones impetuosas y dedicase un tiempo a reorganizar
el ejército isabelino que contaba con dos problemas graves: uno, la necesidad
de moverse por un territorio, el carlista, bien asentado, donde las fuerzas
leales a María Cristina solo contaban con algunas grandes ciudades y
fortificaciones, pero no libertad de movimientos; en segundo lugar, la falta de
recursos para equipar las tropas y la ausencia de disciplina interna.
Casi sin
actividad bélica, los carlistas aprovecharon para reorganizarse y volvieron
a sitiar Bilbao en 1836 con más fuerzas y mejor organizados que en la
primera ocasión. Desde el Ebro y sin usar el camino de Vitoria,
Espartero dirigió catorce batallones camino de la capital vizcaína en un viaje
lento y tormentoso, concentrándose en el valle de Mena en noviembre,
dado que no disponía todavía de información suficiente sobre los posibles
movimientos del enemigo. Finalmente, mientras la flota hispano-británica lo
esperaba en Castro-Urdiales, consiguió llegar el día 20 de noviembre y
embarcar a su ejército, con trescientos jinetes más, camino
de Portugalete, donde arribó el 27. Tomó los altos de Baracaldo, pero
lo rechazaron los carlistas en el primer intento de entrar en Bilbao. Aunque el
30 la mayoría de los generales aconsejaron a Espartero que abandonase el
intento de levantar el sitio, decidió no hacer caso: ordenó construir un puente
de barcas sobre el Nervión y el 1 de diciembre el ejército isabelino se encontraba
al otro lado, debiendo mantener las posiciones contra el incesante fuego
enemigo. El segundo intento de levantar el cerco volvió a fracasar y la moral
de la tropa decayó. Falto de dinero, que no llegó hasta mediados de mes,
Espartero trazó un plan que le permitió atacar a un tiempo por las dos orillas
del Nervión. El 19 de diciembre, los cañones de la Armada Española e
inglesa apoyaron la operación de avance y la ciudad fue liberada en una acción
meritoria, con Espartero enfermo y a la cabeza, entrando por el puente
de Luchana el día de Navidad.
Especialmente
satisfecho, un oficial envió según sus instrucciones el siguiente Oficio al
Gobierno del que se extrae lo sustancial:
... Las
privaciones y sufrimientos de las tropas de mi mando han quedado recompensadas
en este día. Ayer a las cuatro de la tarde dispuse la atrevida operación de
embarcar compañías de cazadores que se apoderasen de la batería enemiga de
Luchana. Al poco tiempo, aunque en medio de una terrible nevada, se ejecutó la
operación con el éxito más feliz para la bravura y entusiasmo de aquellas, y
eficaz cooperación de la Marina inglesa y Española. El puente quedó en nuestro
poder; los enemigos lo tenían cortado; pero a la hora y media ya estaba
restablecido. Los enemigos, reuniendo considerables fuerzas, acudieron sobre
aquel punto: el combate se empeñó ya de noche: el temporal de agua, nieve y
granizo, fue espantoso: la pérdida que experimentó este ejército en las muchas
horas de combate fue también de consideración. Los momentos fueron críticos;
pero las cargas decididas á la bayoneta nos hicieron dueños de todas sus
posiciones, haciendo levantar el sitio de esta villa, en la que he verificado
hoy la entrada. Todas sus baterías, municiones é inmenso parque quedó en
nuestro poder... Cuartel General de Bilbao, 25 de diciembre de 1836. Excmo. Sr.
Baldomero Espartero. Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la
Guerra.
Su victoria
en la batalla de Luchana «puso el nombre de Espartero en labios de
todo el mundo, al menos en la España liberal, y lo convirtió en objeto de
pinturas, innumerables artículos en periódicos, de discursos parlamentarios y
también sin duda, de conversaciones de café. Según Antonio Espina [biógrafo de
Espartero], tras Luchana, Espartero "adquirió proporciones épicas".
Fue un regalo de Navidad idóneo para la causa liberal. Para el pueblo se
convirtió en la "Espada de Luchana", y posteriormente recibió el
título de conde de Luchana».
Después de
Luchana, la balanza de la guerra se inclinaba a favor del ejército
gubernamental. Las fuerzas leales a Isabel II eran superiores en número y
capacidad operativa. Desde Bilbao, Espartero se trasladó por el norte
del País Vasco hasta Navarra, concentró y organizó a las tropas,
se dirigió al Maestrazgo y se vio obligado a enfrentarse con la
denominada Expedición Real encabezada por el pretendiente carlista,
último intento de este de conquistar Madrid y obtener la victoria en
la guerra. Espartero les alcanzó a las puertas de la capital, donde se libró
la batalla de Aranzueque con victoria del
general "isabelino". El éxito lo colocó en una posición dominante
entre los liberales, pero también entre todos los ciudadanos agradecidos por
haberles salvado de la incursión y haber provocado el desmoronamiento del ejército
enemigo. Los homenajes y agradecimientos públicos y privados convencieron a
Espartero de que la popularidad obtenida era un equipaje muy valioso para
alcanzar el poder político.
Entre 1837 y
1839, al tiempo que formó un gobierno fugaz por falta de sostén parlamentario
suficiente, derrotó a las tropas carlistas en Peñacerrada,
en Ramales —que se llamó Ramales de la Victoria desde
entonces— y en Guardamino.
Fomentó la
división entre los carlistas y firmó la paz, promovida muy activamente por el
representante militar de Gran Bretaña en Bilbao, lord John Hay,
con el general carlista Rafael Maroto mediante el Convenio de
Oñate el 29 de agosto de 1839, confirmado con el abrazo que se
dieron estos dos generales dos días más tarde ante las tropas de ambos
ejércitos reunidas en los campos de Vergara, acto que se conoce como
el Abrazo de Vergara.
El acuerdo
entre Espartero y Maroto sellado con el "abrazo de Vergara" el 31 de
agosto de 1839 consistía en que los carlistas depondrían las armas a cambio de
que los oficiales y soldados de su ejército se incorporaran al ejército regular
y que
los fueros de Guipúzcoa, Álava, Vizcaya y Navarra serían
respetados por el gobierno. La idea de utilizar los fueros para alcanzar la paz
parece que surgió a principios de 1837, aunque se discute de quién partió —Antonio Pirala en su Historia del Convenio de
Vergara publicada en 1852 se la atribuyó a Eugenio de Aviraneta.
La firma del
acuerdo de paz con Maroto había sido contestada por muchos sectores carlistas,
entre los que se encontraba el general Ramón Cabrera que, refugiado
en el Maestrazgo, plantó cara a Espartero hasta que fue derrotado con la
conquista de Morella el 30 de mayo de 1840, acción por la cual la
reina Isabel le concedió el título de duque de Morella y
el Toisón de Oro. Cabrera huyó hacía Cataluña con la mayor parte de los
restos del Ejército del Norte, perseguido por el general Leopoldo
O'Donnell.
El final
victorioso de la guerra carlista le valió la dignidad de grande de
España y el título duque de la Victoria, amén de los de duque de
Morella, conde de Luchana y de vizconde de Banderas. Muchos años
más tarde, en 1872, el rey Amadeo I le concedió también el
de príncipe de Vergara, con el tratamiento aparejado de Su Alteza
Real. Posteriormente, este otorgamiento fue confirmado por el rey Alfonso
XII.
Aunque en
1826, durante la década ominosa, denunció una conspiración liberal que
estaba siendo organizada en Londres por unos «traidores» dirigidos por el
general exiliado Espoz y Mina para derribar la monarquía
absoluta de Fernando VII, tras la muerte de este, Espartero siempre
fue partidario del liberalismo frente al absolutismo. Sin embargo, nunca puso
por escrito su ideario y «su pensamiento político nunca fue más allá de unos vagos
pronunciamientos sobre la libertad y las constituciones, así como la lealtad a
la monarquía, que pueden resumirse en un lema que él mismo hizo famoso:
Cúmplase la voluntad nacional». Otra de las frases que resumen su
pensamiento político fue que lo que deseaba para España era la «libertad
apropiadamente entendida», cuyo modelo era la monarquía
constitucional británica, porque allí «se respeta como un derecho
la reunión y la petición con el fin de conocer la opinión y
evitar la fuerza que lleva consigo un cambio repentino que aquí se llama
revolución». Su primera declaración
política apareció implícita en un poema escrito para celebrar el
restablecimiento de la Constitución de 1812 tras el motín de los
sargentos de La Granja en agosto de 1836:
Entre el más
inaudito despotismo
La madre
España ha poco se veía
Y rodeada de
hijos ambiciosos
Del bien
particular que los domina.
Ni aun
hallaba consuelo en la esperanza
De recobrar
su libertad perdida.
Arrojada a
sus pies y ya disuelto
El mejor de
los códigos yacía.
Destrozadas
sus páginas hermosas
Que al
pueblo español hicieron libre un día.
Y el noble
agricultor, el comerciante,
Las
doctas Musas y la industria activa
Testigos
eran de su amargo llanto,
Que fieles a
imitarles concurrían.
En esto, de
la fama diligente
Se oyen los
ecos, que pidiendo albricias,
Publican que
por los pueblos de Iberia
Logran su
libertad apetecida.
Siempre
mostró una lealtad total a la reina Isabel II, hasta el punto de que al
final del bienio progresista no quiso encabezar la resistencia al
golpe moderado porque eso podría poner en peligro a la monarquía isabelina y
«yo, monárquico y defensor de esa augusta persona, no quiero ser cómplice de su
destronamiento»; incluso permaneció un tiempo en Madrid, antes de retirarse a
Logroño, a petición expresa de la reina con el fin de sofocar una revuelta que
en la ciudad había «tomado por bandera la persona de VE». Esta lealtad se
mantuvo también después de haber sido destronada en la Revolución
Gloriosa de 1868 defendiendo los derechos al trono de su hijo, el
futuro Alfonso XII.
En su
actuación como político también influyó su condición de militar, pues siempre
pensó que la vida política podía manejarse militarmente, como le comentó en una
carta a su esposa en noviembre de 1840:
No hagas
caso de periódicos ni matices; con la Constitución se manda como con la
ordenanza; cuando el que manda es justo y firme y cuando no se separa de la
ley, nadie debe arredrarle y nada lo detendrá en la marcha... Yo no hago caso
de matices ni de papeles porque yo soy la bandera española y a ella se unirán
todos los españoles.
Esta forma
de entender el gobierno se puso de manifiesto cuando en octubre de 1841 ordenó
fusilar a los generales y políticos comprometidos en un intento de golpe
de Estado que incluía el rapto de la reina Isabel II, de once años de
edad, y entre los que se encontraba el joven general Diego de León.
Sus éxitos
militares durante la guerra carlista —la batalla de
Luchana de diciembre de 1835 con la que rompió el sitio de Bilbao;
el abrazo de Vergara que puso fin a la guerra en el norte— le
proporcionaron una enorme popularidad, rayana en la idolatría especialmente
entre las clases bajas —para el pueblo Espartero era la «Espada de Luchana» y,
tras su victoria en la guerra, pasó a ser el «Pacificador de España»—. Así
relata un diplomático estadounidense la entrada en Madrid de Espartero el 29 de
septiembre de 1840
Su entrada
fue celebrada con la más entusiasta acogida; durante tres días los festejos
continuaron a una escala de regia magnificencia —las calles iluminadas, las
casas adornadas con colgaduras, arcos triunfales erigidos en el Prado, y una
airosa columna con los símbolos adecuados en la Puerta del Sol—, además de
espectáculos dramáticos y corridas de toros, a los cuales los espectadores
fueron invitados con entradas para reunirse con él.
Estas
muestras de entusiasmo se repitieron en otros lugares como cuando llegó
a Valencia el 8 de octubre y la multitud desenganchó los caballos de
su carruaje y se puso a tirar de él por las calles de la ciudad.
La entrada
en la vida política se produjo tras la victoria de Luchana cuando
tanto moderados como progresistas le ofrecieron formar
parte del gobierno ocupando el Ministerio de Guerra, pero él se negó
porque la Guerra aún no había concluido. Su decantamiento por los progresistas, según Jorge Vilches, se debió a que el gobierno del
moderado Evaristo Pérez de Castro no aprobó la petición de Espartero
de que su ayudante Linage fuera ascendido a mariscal de campo,14 aunque también pudieron influir sus
enfrentamientos con el general moderado Ramón María Narváez que
venían desde años atrás, cuando no se le suministraban las mismas tropas,
material y fondos que al Espadón de Loja.
Las
incursiones de Espartero en política desde 1839 eran duramente contestadas por
la prensa moderada. Consciente de su poder y opuesto al conservadurismo de
María Cristina, tras las revueltas de 1840 consiguió ser
nombrado presidente del Consejo de Ministros, pero el insuficiente
apoyo lo obligó a dimitir. Espartero lideraba sin oposición el Partido Progresista y
necesitaba una mayoría suficiente en las Cortes. El motín de la Granja de San
Ildefonso había llamado la atención a los moderados sobre la
fortaleza de los liberales y, por tanto, del propio Espartero. Así, el
enfrentamiento con la regente acerca del papel de la Milicia
Nacional y de la autonomía de los Ayuntamientos concluyó en una sublevación generalizada contra María Cristina en las ciudades
más
importantes —Barcelona, Zaragoza y Madrid, las más destacadas— y en la renuncia y
entrega de esta de la Regencia y custodia de sus hijas,
incluida la reina Isabel, en manos del general.
Espartero alcanzó
la regencia mientras María Cristina marchaba al exilio en Francia. No
obstante, el Partido Progresista se encontraba dividido respecto a cómo ocupar
el espacio dejado por la madre de Isabel II. Por un lado, los llamados trinitarios abogaban
por el nombramiento de una Regencia compartida por tres miembros. Por otro,
los unitarios capitaneados por el propio Espartero mantenían la
necesidad de una Regencia unipersonal sólida.i Finalmente, Espartero fue elegido el 8 de marzo de 1841 regente único del Reino por 169
votos de las Cortes Generales contra 103 votos que
obtuvo Agustín Argüelles. La fortaleza del general le permitió alcanzar la
Regencia no sin antes haberse enemistado con una parte significativa del
Partido Progresista que veía en el general un autoritarismo latente,
teniendo que haber utilizado incluso parte de los votos moderados para alcanzar
la regencia única.
Su modo de
gobernar personalista y militarista provocó la enemistad con muchos de sus
partidarios. Esta situación de tensión interna entre los progresistas fue
aprovechada por los moderados con el levantamiento de O'Donnell en 1841,
que se saldó con el fusilamiento de algunos destacados y apreciados miembros
del ejército, como Diego de León. Con posterioridad, el alzamiento de
Barcelona en noviembre de 1842, provocado por la crisis del sector
algodonero, fue reprimido con dureza por el regente al bombardear la
ciudad el capitán general Antonio Van Halen el 3 de diciembre
con cuantiosas víctimas. Se le atribuye la famosa frase «A Barcelona hay que
bombardearla al menos una vez cada cincuenta años», pero según el
historiador Adrian Shubert la
frase es «sin duda» un «mito», «legado del nacionalismo reciente», existiendo
un «fuerte
culto a Espartero en Cataluña que duró treinta años después del bombardeo de
Barcelona». El entonces coronel Prim, que ya le había acusado de favorecer los
tejidos ingleses al no imponerles fuertes aranceles y del que se acabó de
distanciar tras el bombardeo, se sublevó en Barcelona; el general
Narváez desembarcó en Valencia y marchó a Madrid, donde más tarde se le
uniría Prim.
En 1843 se
vio obligado a disolver las Cortes, ante la hostilidad de las mismas. Narváez
y Serrano encabezaron un pronunciamiento conjunto de militares
moderados y progresistas, en el que las fuerzas propias del regente se pasaron
al enemigo en Torrejón de Ardoz. Sevilla se sublevó en julio y
fue bombardeada por las fuerzas de Van Halen y, a partir del día 24,
por Espartero en persona.
NARVÁEZ
Hijo de José
María Narváez y Porcel, 1.er conde de Cañada Alta, y María Ramona Campos y
Mateos, tuvo un hermano llamado José Narváez y Campos, 2.º conde de Cañada
Alta.
Su carrera
militar comenzó en el regimiento de Guardia Valona en 1815, y durante
el Trienio Constitucional (1820-23) se decantó por los partidarios
del liberalismo. Tuvo un papel destacado en la lucha contra la sublevación
absolutista de la Guardia Real en Madrid (julio de 1822).
Posteriormente, sirvió bajo el mando de Francisco Espoz y
Mina en Cataluña, en la campaña para derribar la Regencia de
Urgel, en la que tuvo una participación significativa en la toma y destrucción
de Castellfollit de Riubregós y la
definitiva ocupación de la Seo de Urgel, el 3 de febrero de 1823. Poco
después tuvo que enfrentarse a las tropas de los Cien Mil Hijos de San
Luis, que le harían prisionero en junio de 1823. Trasladado a Francia,
permaneció retenido en cárceles galas hasta el 2 de junio de 1824,
cuando Fernando VII publicó un decreto que hizo posible la liberación
de los presos por su apoyo al régimen liberal.
Tras
rechazar cualquier tipo de cargo durante el reinado de Fernando VII, Narváez
marchó a su Loja natal, donde permaneció nueve años, dedicado a labores de
labranza, con las que logró reunir una suma considerable. Tras el estallido de
la Primera Guerra Carlista se reincorporó al ejército en 1834, para
servir al lado de las fuerzas liberales, que defendían el trono de Isabel
II. Destinado al frente norte, escenario principal de la contienda, Narváez no
tardaría en demostrar sus dotes militares, que le valieron ya un primer ascenso
a 2.º comandante de infantería tras la batalla de El Carrascal, en diciembre de
1834. Más tarde, en julio de 1835, participó en la batalla de Mendigorría, al frente del batallón del Infante. Su
actuación le valió el ascenso a teniente coronel. El 17 de agosto de ese mismo
año fue encargado de la persecución de la partida guerrillera de Jerónimo
Merino, "el Cura Merino", al que infligiría una derrota en el
Puerto de la Cebollera. De vuelta al frente del norte, Narváez elevaría su prestigio
al dirigir en octubre de 1835 una exposición a la reina por la que cedía su
sueldo anual, de 18 000 reales, para sufragar la lucha. En enero de 1836,
destacaría en la batalla de Arlabán, en la que
resultó herido y tras la que sería recompensado con su promoción
a brigadier.
En mayo de
1836 fue destinado al Ejército del Centro, donde se vio envuelto en algunas
operaciones en el Bajo Aragón, y donde se enfrentó y derrotó a Ramón
Cabrera en Pobleta de Morella. Tras un
breve retorno al frente Norte, donde participó en la batalla
de Montejurra, se le encomendó la persecución de la Expedición Gómez, una
expedición conformada por unos 2700 infantes y 180 jinetes, encabezada por el
general carlista Miguel Gómez Damas, que había recorrido gran parte de
la península ibérica, tratando de alentar nuevos focos de apoyo al
infante Carlos María Isidro de Borbón. Las fuerzas de Narváez y Gómez se
enfrentarían en la Sierra de Aznar, con victoria para el ejército liberal,
que no logró destruir por completo a las tropas carlistas, por la
insubordinación de tropas comandadas por el general Isidro Alaix Fábregas,
lo que propiciaría el enfrentamiento de Narváez con este y, consecuentemente,
con el general Baldomero Espartero, su principal valedor.
Tras un
periodo de inactividad motivado por su enfrentamiento con el Gobierno
de José María Calatrava, fue encargado en septiembre de 1837 de la
organización y mando de un ejército de reserva del sur de España, con el que se
dedicó durante más de un año a la tarea de desactivar las distintas partidas de
guerrilleros carlistas en La Mancha, obteniendo una larga serie de
victorias frente a algunos de los cabecillas principales del carlismo en la
región, como "Palillos", "Revenga" o "el Feo de
Buendía".
En 1838 fue promovido a mariscal de campo, y electo diputado a Cortes Generales. Su gran habilidad militar y su ideología liberal hicieron que tanto progresistas como moderados pretendiesen que se incorporara a sus respectivos partidos. Isidro Alaix Fábregas, hombre de confianza de Espartero, potenció el proceso que se abrió a Narváez tras su implicación en un movimiento de sublevación popular, acaecido en Sevilla ese mismo año, dirigido por el general Córdova contra el gobierno del duque de Frías. Narváez se refugió primero en Gibraltar, y, exiliado en París, presidió junto a Córdova una junta de oposición a Espartero, la llamada "Orden Militar Española", que veía en la sublevación el medio para liquidar la hegemonía progresista en España. Permanecería en la capital francesa durante los tres años que duró la regencia de Espartero. Fue senador por la provincia de Cádiz entre 1843 y 1845 y senador vitalicio desde ese año hasta su fallecimiento en 1868. El 27 de
junio de 1843 desembarcaría en Valencia, para ponerse al frente de una
revolución en la que también estaban implicados militares de relieve
como Francisco Serrano y Juan Prim y que contaba con el
respaldo del progresista disidente Salustiano Olózaga. El 23 de julio de
ese año derrotaría a las tropas esparteristas de Seoane en Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid, en una batalla
que precipitaría la caída del régimen de Espartero. Por esta victoria sería
ascendido a teniente general. En noviembre es víctima de un atentado en
la calle del Desengaño de Madrid, al que logra sobrevivir. Fallece,
sin embargo, su ayudante, José Basetti.
La
reputación alcanzada por su papel director en el movimiento revolucionario de
1843, promocionó a Narváez como nuevo hombre fuerte del Partido Moderado. Así,
en 1844, cuando Isabel II, que ya había sido declarada mayor de edad, decidió
entregar la función de gobierno a los moderados, Narváez fue designado por
primera vez presidente del gobierno. Este primer gabinete tuvo como tarea
principal la reforma de la constitución, una labor en la que a Narváez le tocó
ejercer de árbitro entre el marqués de Viluma, ministro
de Estado, partidario de una carta otorgada, y de los ministros
de Gobernación y Hacienda, el marqués de
Pidal y Alejandro Mon, respectivamente,
partidarios de reformar a través de las Cortes la Constitución de 1837.
Finalmente se inclinó del lado de estos últimos, convirtiéndose en uno de los
impulsores de la Constitución de 1845. El 18 de noviembre de 1845, Isabel
II premia su lealtad concediéndole el Ducado de
Valencia con Grandeza de España.
MARQUÉS DE MIRAFLORES
El marqués
era el segundo hijo del influyente vizcaíno Carlos Pando y Álava, que
formaba parte de la camarilla del futuro Fernando VII. A los
nueve años fue paje del rey Carlos IV, pero al morir su hermano
mayor, se convirtió en el heredero del título y
del mayorazgo familiar. De joven se dedicó al estudio de
la agricultura y la industria, creando un gran establecimiento
agrícola en Daimiel (Ciudad Real).
Durante
la Guerra de la Independencia participó en el levantamiento del
2 de mayo. Posteriormente toda la familia tuvo que huir
de Madrid a Cádiz, ya que su padre había sido elegido alcalde
constitucional de Madrid entre 1812 y 1813, durante la ocupación francesa.
En 1814
contrajo matrimonio con Vicenta Moñino y
Pontejos, condesa de Floridablanca, sobrina del ministro de Carlos
III. Con la subida al trono de Fernando VII, su tío el infante Don
Antonio le solicitó consejo, escribiendo el llamado Memorial de
Miraflores. En este documento daba cuatro recomendaciones al Rey:
No aceptar
la Constitución de 1812, ya que no participó en su redacción.
Convocar Cortes de
inmediato.
Unir a todos
los políticos leales a la Corona, sin olvidar a nadie.
Realizar un
amnistía general de delitos políticos.
En 1820,
como parte de la Milicia Nacional, participó en diversas acciones con
el general Rafael Riego, retirándose en 1822, y evitando las
persecuciones de la llamada Década Ominosa (1823-1833).
Reaparece el
31 de diciembre de 1832, tomando partido por la regente María
Cristina y la futura Isabel II. En 1834 comenzó su carrera
diplomática, al ser nombrado ministro plenipotenciario en Londres. Su
mayor logro fue la firma de la Cuádruple Alianza, entre España,
el Reino Unido, Francia y Portugal por la cual la
causa isabelina obtuvo el apoyo de dos grandes potencias europeas frente a las
potencias absolutistas (Rusia, Austria y Prusia), abiertas
partidarias del pretendiente Carlos María Isidro.
Durante la
vigencia del Estatuto Real (1834 a 1836) Miraflores fue prócer
del Reino. Pero en 1836, al restablecerse la Constitución de Cádiz a
raíz del Motín de La Granja, se exilió a Francia.
Su siguiente
objetivo fue trabajar para acabar con la guerra carlista. Regresó a España como
senador en 1838, juró la Constitución e intervino en el Convenio
de Vergara. Ese mismo año fue nombrado embajador en París y acudió
como embajador extraordinario a la coronación de la reina Victoria, cargos
que dejó al convertirse Espartero en regente. Retornó con
posterioridad a la actividad política, como senador por Barcelona.
Su carrera
política culminó al ser nombrado presidente del Consejo de
Ministros el 12 de febrero de 1846. La situación de España era muy grave,
y había tres problemas inaplazables: la boda de Isabel II, las relaciones con
el Papado, y el reconocimiento de Isabel como legítima reina de España por
parte de Rusia, Austria y Prusia. Le acompañó en el
gobierno otro ilustre político, Francisco Javier de Istúriz, como ministro
de la Gobernación.
Su programa
intentó plasmar su ideario político. En lo parlamentario buscó la legalidad,
proponiendo el diálogo con los disidentes, la conciliación, y la moralidad
mediante una administración honesta. Pero el verse supeditado al
general Narváez, y los manejos inmorales de la regente María Cristina para
lucrarse provocaron la dimisión del marqués en favor del propio Narváez.
Pasó, pues,
a ocupar la presidencia del Senado (1845-1852). Tras la boda de la
reina Isabel II con Francisco de Asís, y debido a su elevada moralidad y
discreción, el marqués recibió el cargo de gobernador de palacio, centrándose
en sanear la administración palatina, aquejada de infinitos males.
Durante la
presidencia de Bravo Murillo (1851), Miraflores ocupó el Ministerio
de Estado. Por su intervención, se consiguió el apoyo de Inglaterra y Francia,
que con sus barcos defendieron Cuba de las ambiciones
imperialistas de los Estados Unidos. El 2 de marzo (Gaceta del 3) de
1863, la reina Isabel le encargó formar gobierno, apoyándose en el marqués
de la Habana, como ministro de Guerra, y Francisco Mata y Alós, como
ministro de Marina. Tras cesar el 17 de enero de 1864, nuevamente pasó a ocupar
la presidencia del Senado (1866-1868).
BRAVO MURILLO
El 9 de junio de 1803 nacía en Fregenal de la Sierra —por entonces en Sevilla, actualmente provincia de Badajoz— Juan Bravo Murillo, hijo de Vicente Bravo Méndez y de María Manuela Murillo y Ortega, en un modesto hogar en la calle la Jara (actual calle Bravo Murillo). Un niño que, al ser bautizado al día siguiente en la parroquia de Santa Ana, recibiría el nombre de Juan Manuel José Primo Bravo Murillo Méndez. Cabe destacar que la casa de su nacimiento, donde hoy sobresalen varias placas de reconocimiento al insigne político por parte de su ciudad natal y del Cabildo Insular de Gran Canaria, no pertenecía a la familia de los Bravo, sino que era un edificio utilizado como escuela por el padre de Bravo Murillo, Vicente Bravo Méndez, donde se impartían lecciones de latín a los niños. Dicha escuela seguiría en uso hasta bien entrado el siglo XX. Se inició en
los estudios de filosofía, con tan solo doce años, en las dependencias
educativas del Convento de San Francisco en Fregenal, un edificio muy
cercano a su casa de nacimiento. Dos años más tarde se trasladaría a continuar
sus estudios a Sevilla, ciudad de la que dependía políticamente Fregenal,
donde acabaría sus estudios de filosofía en tan solo un año, ya que había
cursado los dos primeros en su ciudad natal. En los cinco años que permaneció
en la Universidad de Sevilla, que van desde octubre de 1815 a 1820, no
solo terminaría sus estudios en filosofía, sino que cursaría también los
estudios de teología y comenzaría con los estudios de derecho,
que le llevarían posteriormente a trasladarse a Salamanca. Cuando llegó
Bravo Murillo a la universidad hispalense, esta era considerada la segunda en
importancia en España, tanto por la selección de
profesores como por número de alumnos. Si bien es cierto que las enseñanzas de
materias más innovadoras habían quedado estancadas en aquella época.
Los
constantes cambios políticos acontecidos durante la época, que se ponían
especialmente de acento en tierras andaluzas, obligaron a Bravo Murillo a
trasladarse en 1820, coincidiendo con el pronunciamiento del coronel
Riego en las Cabezas de San Juan, a la Universidad de Salamanca,
donde pondría punto final a sus estudios de Derecho y donde se
licenció finalmente en 1825.
Al terminar
sus estudios Bravo Murillo volvería a trasladarse a Sevilla, con la intención
de impartir clases en la universidad hispalense, donde empezaría a dar
lecciones de filosofía en octubre de 1825. Permaneció en su cátedra durante
nueve años, hasta 1834, si bien es cierto que ya podía disfrutar por aquel
entonces de su propio bufete de abogados en Sevilla, lo que obligaba a Bravo
Murillo a derivar sus funciones, en ocasiones, en su hermano José Joaquín.
Este
despacho traería mucha fama en Sevilla al joven abogado frexnense, donde en
1831 lograría una sonada victoria. Su reputación le llevaría a que, a la muerte
de Fernando VII, fuera nombrado, en 1834, fiscal de
la Audiencia Provincial de Cáceres, por el ministro de
Gracia y Justicia, Nicolás María Garelly, que
ejercía su cartera dentro del gabinete moderado de Martínez de la Rosa.
La Audiencia Provincial de Cáceres había sido creada durante el reinado de Carlos IV, e impartía justicia a toda la región extremeña, a la que había sido adscrita Fregenal de la Sierra, lugar de nacimiento de Bravo Murillo, tras la reforma territorial de 1833 por el gobierno de Francisco Cea Bermúdez, por la que Fregenal pasaba a formar parte de la provincia de Badajoz. Muy posiblemente esta sería una de las causas por las que el afamado abogado había aceptado el cargo, además de por tratarse de un cargo de alto puesto en la sociedad. Permanecería
en la audiencia cacereña hasta 1835, cuando por orden del ministro Álvaro
Gómez Becerra, debía trasladarse a la Audiencia de Oviedo, lo
que suponía un retraso en su carrera, pues la audiencia de Oviedo era
considerada de menor rango que la de Cáceres. Ante esta situación el entonces
fiscal decidió renunciar a su cargo y trasladarse a Madrid.
Una vez
instalado en la capital de España, comenzaría a abrirse camino en su profesión
como abogado, pese a no contar con la fama con la que se había hecho durante su
estancia en Sevilla. De esta etapa cabe destacar su iniciativa, que apoyada por
su amigo y compañero de profesión Joaquín Francisco Pacheco, llevaría a
los dos próximos políticos de relevancia a fundar el Boletín de
Jurisprudencia y Legislación en 1836, un periódico que buscaba ser, al
mismo tiempo, de carácter teórico y práctico, insertando en él trabajos
doctrinales sobre derecho en sus distintas ramas y, al mismo tiempo, la
legislación y las resoluciones judiciales, cuyo conocimiento era tan necesario
para los abogados.
Caído en el
mes de mayo de 1836 el Gobierno presidido por Mendizábal, se crearía un
gabinete encabezado por Francisco Javier Istúriz que, unido
a Alcalá Galiano, pretendía dar la vuelta a las políticas progresistas del
anterior gobierno, y pasar a realizar todo tipo de medidas de corte moderado.
En este gobierno entró a formar parte como ministro de Gracia y
Justicia el antiguo profesor de Bravo Murillo en la Universidad de
Salamanca, Barrio Ayuso. El nuevo ministro quiso contar con la colaboración de
su amigo y discípulo en el ministerio, ofreciéndole un cargo de oficial que no
dudó en aceptar.
Istúriz,
buscando la mayoría en el Congreso de los Diputados, que por entonces caía del
bando progresista, consiguió que la regente María Cristina de
Borbón firmase un decreto de disolución de las Cortes, convocándose nuevas
elecciones en 1837, en las que Bravo Murillo se presentaría como candidato
del Partido Moderado por Sevilla. Pese a ser elegido
como diputado no llegaría a ocupar su escaño, ya que el ejército
protagonizaría un motín en La Granja que obligó a la regente María
Cristina a destituir el gabinete de Istúriz y a poner en vigor de nuevo
la Constitución de Cádiz.
Por otra
parte se crearía un nuevo Gobierno, presidido por el doceañista José
María Calatrava y que convocaría Cortes Constituyentes con la intención de
realizar una renovación de la Constitución de 1812. De todo este proceso
nacería la nueva Constitución de 1837, que trajo consigo un nuevo sistema
político que se perpetuaría hasta 1844. De este proceso constitucional
preferiría apartarse Bravo Murillo, que volvió a dedicarse a su carrera de
abogado, aunque este periodo sería de corto espacio.
Las Cortes
volvieron a reunirse en noviembre de 1837, donde Bravo Murillo ocupó su escaño
por Sevilla. Pocas serían sus intervenciones como procurador y estas, más que a
problemas de política en general, se referían a aspectos técnicos y
especialmente jurídicos. Del gabinete en el Gobierno, presidido por
el conde de Ofalia, podría haber formado Bravo
Murillo, pero las circunstancias le llevaron a no aceptar el cargo, ya que
habría ocupado alguna de las carteras ministeriales que habían sido abandonadas
ante las presiones del general Baldomero Espartero, que hacía y deshacía a
su antojo apoyado en sus victorias contra los carlistas.
De nuevo
sería ofrecido un cargo ministerial a Bravo Murillo, esta ocasión por parte
del duque de Frías a su llegada al poder en 1838, un puesto que
volvería a rechazar, ya que se encontraba ante la misma situación, donde el
general Espartero seguía dominando la situación política. La hostilidad de
Espartero hacia el duque de Frías propiciaría la destitución del Gobierno antes
de que acabase el año.
Otro nuevo
Gobierno fue designado, de acuerdo con los intereses de Espartero y esta vez
presidido por Evaristo Pérez de Castro, que no ocupaba la posición de más
poder, ya que casi todo el peso del gobierno caía sobre el ministro de Guerra,
de total confianza para Espartero, el general Alaix. De este periodo destaca la
intervención de Bravo Murillo ante las Cortes por los disturbios que tuvieron
lugar en Sevilla en enero de 1839. Ese mismo año se pondría fin a
la Primera Guerra Carlista.
Ya en 1840,
y con el propósito de favorecer el poder de los progresistas y sobre todo el
del general Baldomero Espartero, se convocaron elecciones, donde Bravo Murillo
volvió a ser elegido como diputado, esta vez desde la provincia de
Ávila, en las filas del Partido Moderado, que conseguiría afianzarse en
las Cortes, inauguradas por la regente María Cristina en febrero del mismo año.
Fue durante este periodo cuando Bravo Murillo pronunció sus primeros discursos
en relación con la hacienda en España, que tan famoso lo harían posteriormente.
Finalmente
al llegar octubre de 1840 conseguiría al fin llegar a la regencia Baldomero
Espartero, que había conseguido expulsar a la regente María Cristina y hacerse
con el máximo poder en España. En esta situación Bravo Murillo se apartaría de
nuevo de la lucha política, como había hecho en 1837, para dedicarse de forma
exclusiva a ejercer la abogacía. En estos años de exclusiva dedicación a su
profesión, Bravo Murillo comenzaría a estrechar lazos con los personajes más
relevantes de la aristocracia madrileña, que le confiaban sus pleitos.
En el mes de
julio de 1843 se cumplió el pronóstico de la reina María
Cristina cuando al salir de España después de renunciar a
la Regencia anunció que la caída del general
Espartero sería rápida. En aquel caluroso estío, en que las pasiones
políticas alcanzaron también máxima temperatura, se embarcaba también
el duque de la Victoria para el destierro, zafándose de sus
perseguidores. Había conseguido el regente unir a moderados, liderados
por Narváez, y progresistas, dirigidos por Salustiano
Olózaga y Joaquín María López. No participaría Bravo Murillo de la
insurrección que llevó a Baldomero Espartero a abandonar España; pero no se
mostraría sino satisfecho con la noticia de la salida del regente de su cargo.
Ante esta
situación de desgobierno las Cortes, convocadas para el 15 de octubre,
acordarían anticipar la mayoría de edad de la reina Isabel, que por aquel
entonces solo contaba con trece años de edad. De esta forma no sería necesario
elegir un nuevo regente. Aunque ahora el problema se situaba sobre quien
conseguiría reunir los apoyos suficientes y la confianza de la reina para crear
un gobierno.
OLOZAGA
Salustiano
de Olózaga Almandoz nació en una familia acomodada de ideología liberal en la Rioja alavesa. Su abuelo,
Ramón
Antonio, natural de Lanciego, obtuvo en 1791 el
reconocimiento de su nobleza ligada al privilegio vasco de hidalguía universal por ser sus ascendientes «[...] nobles hijosdalgo,
notorios de sangre por provenir de las Casas solares de la provincia de Guipúzcoa [...]». En 1803, fue regidor de Logroño como artesano del estado noble,
cargo que ostentó posteriormente, al menos, dos veces más. Su padre, Celestino
Olózaga y Sáenz de Navarrides, también había nacido
en Oyón y trabajaba como médico contratado por el ayuntamiento
de Arnedo con un salario anual de 11 000 reales.
Al poco de nacer, el niño fue llevado a la casa familiar de Arnedo y allí aprendió las primeras letras. Años más tarde afirmó que su padre utilizaba para enseñarle a leer los artículos de la Constitución de 1812 conforme iban aprobándose en el transcurso de las sesiones parlamentarias. Su profesor de latín fue Marcelino Magro, un catedrático liberal originario de Cuenca y refugiado en Arnedo que utilizaba como material didáctico textos de autores latinos y no el catecismo o libros de oraciones, como era usual en la época. De esta
primera época formativa quedó reseñado por Fernández de los Ríos el
éxito obtenido por el pequeño Salustiano en el concurso de latín que los
franciscanos del convento de Vico celebraban cada 2 de agosto, fiesta
de la Porciúncula. El ganador obtenía el derecho a que el resto de los
alumnos le homenajeara vitoreándole con el nombre de su pueblo. Esa aclamación de «¡Viva Arnedo!» perduró en la memoria de Olózaga y, al llegar la
desamortización, compró el convento ribereño del Cidacos. Al borde de la muerte, en
otro 2 de agosto, pero de 1873, aún escribía con nostalgia a su hijo que «hoy
hace 58 años que recibí en Vico mi primer premio literario».
Estudió Filosofía en Zaragoza y Madrid, donde residía con su familia desde
1819. Oficial de la Milicia nacional y liberal convencido, acompañó en 1823 a las Cortes del Trienio liberal durante su traslado a
Sevilla y Cádiz, huyendo de la intervención absolutista de los Cien Mil Hijos de San
Luis. Tras la derrota liberal, vuelve a Madrid y cursa estudios de Derecho en la Universidad Central,
ejerciendo posteriormente como pasante del abogado Manuel María Cambronero. En el
entorno de este, participó en las conspiraciones liberales de 1831, lo que le obligó a
exiliarse en San Juan de Luz (Francia).
Aprovechando
la amnistía de 1832 vuelve a España (febrero de 1833) y es
recomendado por el conde de Toreno al ministro de Gracia y
Justicia Nicolás María Garelli, que le nombra
secretario de la comisión que revisaba el Código de comercio.
Con Mendizábal fue gobernador civil de Madrid. Fue elegido
diputado por esta ciudad y después por Logroño en las sucesivas
elecciones parlamentarias desde 1836 hasta 1873. Participó en la elaboración de
la Constitución española de 1837 tras el Motín de la Granja de
San Ildelfonso, convencido de la necesidad de superar
los enfrentamientos que la Constitución de 1812 y el Estatuto
Real de 1834 habían supuesto. Es por entonces cuando se le nombra
preceptor de Isabel II (reina desde 1833, pero aún bajo regencia de
su madre María Cristina). Fue senador por la provincia de Logroño en 1872 y 1873.
Opuesto a
la Ley de Ayuntamientos de la Regente y con un claro apoyo
al progresismo y a Baldomero Espartero en su enfrentamiento
con aquella, tomó parte activa en la caída de María Cristina. Al ascender
Espartero al poder, fue nombrado embajador en París, donde trató
de conciliar las posiciones oficiales españolas con las tramas que realizaba
María Cristina en el exilio.
Tras la caída de Espartero y recién nombrada Isabel II mayor de edad y Reina de España, fue nombrado a propuesta de Joaquín María López presidente del Consejo de Ministros. Debió enfrentarse a las falsas acusaciones del moderado Luis González Bravo, en las que sostenía que había obtenido la disolución de las Cortes mediante el uso de la violencia e intimidación sobre la Reina. La situación le obligó a huir de nuevo a Francia el 29 de noviembre de 1843.
|
 |
 |