 |
 |
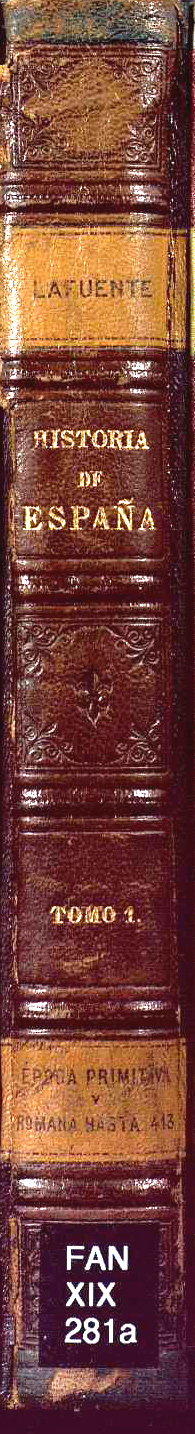 |
CAPITULO VIII.
LOS ALMOHADES Otra
nueva raza africana ha invadido la península española, y echado en
ella los cimientos de una nueva dominación. ¿Quién era y cómo se formó,
y cómo vino a España este pueblo, enemigo también del nombre cristiano,
pero no menos enemigo del nombre almorávide, que ha venido a destruir,
a arrojar del suelo español a otro pueblo mahometano como él, y africano
como él, y a fundar sobre las ruinas del imperio almorávide otro imperio
y otro trono? A
principios del siglo VII, siendo Alí ben Yussuf emperador de Marruecos
y rey de los Almorávides de España, un tal Mohammed Abu Abdallah,
cuyo padre dicen que tenía el cargo de encender las lámparas de la
grande aljama de Córdoba, con el deseo de instruirse en las cosas
de su fe, después de haber estudiado en Córdoba, pasó a Oriente, y
llegando a Bagdad entró en la escuela en que daba sus lecciones el
filósofo Abu Hamed Algazalí,
que se distinguía por sus doctrinas contrarias a la fe ortodoxa de
los musulmanes. Fijóse el doctor en aquel
hombre, y al ver su extraño traje le preguntó: — Extranjero, ¿de qué
país sois? — Soy, respondió, de al-Aksah
en las tierras de Occidente. — ¿Habéis estado en Córdoba, la escuela
más célebre del mundo? — Como Mohammed contestase que sí, le preguntó
Algazalí: — ¿Conocéis mi obra Del renacimiento
de las ciencias y de la ley? — La conozco, le respondió. — ¿Y qué
se dice de ella en Córdoba? — Suspenso y embarazado se quedó el extranjero;
mas instado por Algazalí a que se explicase con franqueza, «Doctor, le dijo,
vuestro libro ha sido condenado al fuego por la academia de Córdoba,
como contrario a la fe pura del Islam, y
esta sentencia ha sido confirmada por Alí, el cual ha mandado quemar
todos los ejemplares de vuestra obra, no sólo en Córdoba, sino en
Marruecos, en Fez, en Cairwán y en todas las academias de Occidente.» Algazalí, levantando los brazos al cielo y pálido de ira,
exclamó con temblorosa voz: «¡Destruye, Allah,
y aniquila el imperio de ese hombre, como él ha destruido mi libro!
— Y que sea yo, oh ilustre imán, añadió entonces
Abu Abdallah, que sea yo el ejecutor de
vuestros votos! — Así sea, exclamó Algazalí: Señor, cúmplase mi deseo por las manos de este hombre !» Desde
entonces concibió Abu Abdallah el pensamiento
de acabar con el imperio de los Almorávides, y volviendo a su patria
en África comenzó a predicar con fervoroso celo de ciudad en ciudad
la doctrina de Algazalí, como encargado de una misión divina, declamando
contra la relajación de los musulmanes, y procurando atraerse la admiración
y el respeto por la severa austeridad de sus costumbres, y no ostentando
otro haber que un bastón y un vaso de cuero. Dióse
el nombre de El Mahedi
(el conductor). No tardó el nuevo apóstol en hacer algunos prosélitos:
la suerte le deparó entre los primeros a un joven de noble raza y
de bella y arrogante figura, llamado Abdelmumén (el servidor de Dios).
Desde luego penetró El Mahedi las grandes
disposiciones naturales de aquel joven, y le hizo su compañero. Juntos
se dirigieron los dos socios a Marruecos, residencia del emperador
Alí. La corrupción de la capital les ofreció abundante materia para
sus predicaciones contra la desmoralización de los musulmanes. Un
día, cuando el pueblo se hallaba reunido en la gran mezquita, entró
Abu Abdallah, y con admiración de todos
se sentó en la tribuna del Emir. Advirtiósolo
un ministro, y le respondió con severa gravedad: «Los templos sólo
pertenecen a Dios». Aunque entró el emir, Abdallah
permaneció en su puesto sin inmutarse: leyó un capítulo entero del
Corán, y concluida la oración, saludó al salir al soberano, y le dijo;
«Pon remedio a los males de tu pueblo y a los abusos de tu gobierno,
porque Dios te pedirá cuenta del poder que te ha confiado.» Asombrado
Alí, no supo qué responderle, y aquella atrevida amonestación dejó
una impresión profunda en la muchedumbre. Con esto la osadía de El
Mahedi fue creciendo, y como un día encontrase
a la hermana del emir paseando a caballo con el rostro descubierto,
contra las leyes del Corán, no contento con reprenderla agriamente,
puso las manos en su cuerpo con tal rudeza que la hizo caer del caballo:
la desgraciada princesa refirió llorando su injuria al emperador su
hermano, pero el sufrido y paciente Alí no hizo sino desterrar de
Marruecos al audaz ofensor, teniéndole más por insensato que por dogmatizador
peligroso y temible. No
se alejó mucho el nuevo misionero. En un cementerio cercano a la ciudad
construyó una cabaña o ermita para sí y para su fiel Abdelmumén, desde
donde comenzaron a declamar con más violencia contra la impiedad de
los Almorávides; y como éstos no tenían muy en su favor al pueblo
ni en África ni en España, pronto acudió la multitud a escuchar gustosa
los atrevidos y acalorados discursos que de entre las tumbas del cementerio
se lanzaban contra sus dominadores. Ya esto puso en alerta a Alí,
quien dio orden para que se prendiese al perturbador; pero él, avisado
del peligro, huyó a Tinmal seguido de una
turba de prosélitos; extendióse su fama
por el Atlas, y se le juntó un prodigioso número de discípulos. Anunciábales
allí en sus sermones la venida del gran Mahedi
(el Mesías), que había de traer a la tierra la paz y la bienaventuranza.
Un día, con arreglo a un plan de antemano concertado, cuando él estaba
haciendo la descripción de las virtudes del gran Mahedi
y del modo cómo había de reformar y hacer feliz el mundo, se levantaron
Abdelmumén y nueve más y exclamaron: «¡Oh
Mohammed! tú nos anuncias un Mahedi, y la descripción que de él haces sólo te cuadra a
tí; sé pues nuestro Mahedi, y todos
te obedeceremos.» Levantáronse en seguida
los demás discípulos y juraron todos obedecerle hasta la muerte. Dejóse
proclamar Abu Abdallah, y constituyéndose
en fundador de un pueblo nuevo, procedió a organizarle, haciendo su
primer ministro a Abdelmumén, a quien asoció nueve más, que eran como
sus decemviros. Distribuyó a los demás en
otras nueve clases, entre las cuales se contaban otros dos consejos,
uno de cincuenta individuos, y otro de setenta, y además la clase
de alimes
o sabios, la de hafizes
o intérpretes de las tradiciones, etc. Allí juntó ya un ejército de
diez mil de á caballo y muchos más de á
pie, y con él se encaminó a Agmat. en ocasión
que el emperador Alí volvió de España a Marruecos (1121). Fue
ya preciso que el walí de Sus marchara contra los rebeldes; mas no
atreviéndose a acometerlos, pidió socorros a Marruecos, y salió Ibrahím,
hermano del emperador, con gran refuerzo de gente. Encontráronse
con los Almohades, que este fue el nombre que tomaron los secuaces
del Mahedi. Tuvieron éstos la fortuna de salir vencedores, y este
primer triunfo les dio un prestigio a que ayudó mucho la superstición
de aquellos pueblos. Juntó otro ejército el emperador, y después de
un porfiado combate tuvo también la desgracia de ser derrotado, cosa
que no dejaba el Mahedi de atribuir en sus proclamas a protección visible del
cielo. Sobresaltado ya el emperador, llamó de España a su hermano
Temim, que había adquirido gran reputación de guerrero; Temim fue contra los rebeldes, los cuales se habían atrincherado
en las alturas de las sierras del Atlas. Los Almorávides treparon
con valor para desalojar a los enemigos de aquellas cumbres; pero
de repente entró la confusión y el desorden en las filas delanteras,
y cayendo unos sobre otros rodaron multitud de soldados por los despeñaderos,
a cuyo tiempo salieron los Almohades de entre las breñas, y por tercera
vez derrotaron a las tropas de Alí. Quería
el Mahedi tener una ciudad fuerte, en la
cual pudiera con seguridad hacer sus preparativos para las grandes
conquistas que ya meditaba. Fortificóse,
pues, en Tinmal, situada en la cima de un
peñasco inexpugnable, rodeada de espantosos desfiladeros y precipicios,
y a la cual se subía por escalones cortados en la misma piedra. Desde
allí hacían los Almohades continuas irrupciones en el llano. Al cabo
de tres años creyéronse bastante fuertes
para dar un golpe a la misma capital de Marruecos, y bajando de Tinmal
en número de treinta mil marcharon en derechura sobre la corte de
los Almorávides. Juntó el emperador Alí para oponer a los Almohades
un ejército de cien mil hombres, con los cuales les
salió al encuentro: pero vencidos otra vez los Almorávides, Marruecos
vio acercarse hasta sus muros las entusiasmadas huestes del Mahedi.
Sin embargo, más bravos los Almohades en la pelea que diestros en
tomar plazas, se dejaron sorprender una noche, y fueron la mayor parte
pasados a cuchillo. Cuando la noticia de este desastre llegó a Tinmal,
el Mahedi, que se había quedado allí enfermo, preguntó si se
había salvado Abdelmumén, y como le dijesen que sí, exclamó: «Pues
entonces nuestro imperio no está perdido.» Necesitaban, no obstante,
los Almohades algún tiempo para reponerse de aquella desgracia (1125).
El
estado de la España les favorecía mucho. Era cuando Alfonso de Aragón
el Batallador, después de tomada Zaragoza, había hecho aquella atrevida
irrupción en Andalucía, en que venció a tantos régulos musulmanes,
y estuvo a pique de apoderarse de la misma Córdoba, y cuando los mozárabes
de las sierras de Granada y Jaén se incorporaron a las banderas del
rey de Aragón: motivo por el cual adoptaron desde entonces los Almorávides
el partido y sistema de trasportar a África cuantos cristianos españoles
cogían, para hacerlos servir allí en la guerra contra los Almohades.
Cuando
el Mahedi se creyó bastante reparado de
su pasada pérdida, dispuso emprender de nuevo la campaña; mas
como su salud no se hubiese mejorado, encomendó el mando de las tropas
al hombre de su confianza, a Abdelmumén; el cual salió con treinta
mil jinetes y gran número de gente de a pie, resuelto a lavar la mancha
que en la anterior derrota había caído sobre los Almohades. Grandemente
lo consiguió Abdelmumén desbaratando a los morabitas
y persiguiéndolos otra vez hasta las puertas de Marruecos; pero ahora
no se atrevió a sitiar la ciudad, y se volvió a Tinmal.
La
salud del profeta había seguido empeorándose; y sintiéndose ya cercano
a la muerte, congregó la tropa y el pueblo, les exhortó a perseverar
en la doctrina que les había enseñado, entregó a su predilecto discípulo
Abdelmumén el libro de su fe, que él había recibido de manos del
mismo Algazalí, y cuatro días después murió en la luna de Moharrán del año 524 (diciembre de 1129). Después de su muerte
los principales caudillos reconocieron por califa o Emir a Almumenín al valiente
general y discípulo de su profeta, Abdelmumén, que tal había sido
la última voluntad de el Mahedi.
El
autor del libro de los Príncipes (Kitab el Moluk)
cuenta haberse hecho la elección y nombramiento de Abdelmumén de la
siguiente dramática manera. La muerte del Mahedi
estuvo algún tiempo oculta, y Abdelmumén gobernaba en su nombre como
si viviese. Entretanto Abdelmumén acostumbró a un leoncillo que criaba
a hacerle caricias, y enseñó a un pájaro a pronunciar en árabe y en
berberisco estas palabras: «Abdelmumén es el defensor y el apoyo del
Estado.» Llegado el día en que ya fue preciso publicar la muerte del
Mahedi y proceder a la elección de nuevo
emir, congregó Abdelmumén a los jueces y caudillos en una sala bien
preparada de antemano para su proyecto. Pronunció Abdelmumén una arenga,
manifestado el objeto de la reunión y la necesidad de nombrar un califa
que gobernara y sostuviera el imperio. En un momento de silencio que
guardó la asamblea se oyó una voz que dijo: «Victoria y poder a nuestro
Señor, el califa Abdelmumén, emir de los creyentes, amparo y sostén
del imperio.» Era el pájaro que estaba oculto en la parte superior
de una columna del salón. Al propio tiempo se abrió una puerta, de
donde salió un león, cuya presencia aterró a todos los circunstantes:
sólo Abdelmumén se dirigió con mucha calma a la fiera, la cual, moviendo
su larga cola, comenzó a hacerle caricias y a lamerle suavemente las
manos. No podían darse señales más claras y evidentes de la voluntad
de Dios en favor de Abdemumén: aclamáronle todos a una
voz, y le juraron obediencia y fidelidad. El león le seguía y acompañaba
a todas partes, y el poeta Abi Aly Anas
celebró esta elección en elegantes versos. Este
intrépido guerrero llegó en tres años a reducir a muy estrechos límites
el imperio de los Almorávides en África, habiéndose hecho dueño de
todas las tierras que están entre las montañas de Darah
y Salé (1132). Aterrado Alí con tan repetidas derrotas, y al ver la
pujanza que iban tomando los Almohades, no sabiendo ya qué partido
tomar contra tan poderoso enemigo, adoptó, siguiendo el dictamen de
sus consejeros, el de asociar al imperio a su hijo Tachfin, que se
hallaba en España, donde se había granjeado gran reputación de guerrero
esforzado y valiente. Pero los negocios de España tampoco marchaban
en prosperidad para los Almorávides: porque si durante las turbulencias
del reinado de doña Urraca habían ganado algo por la parte de Castilla
y Portugal, tenían que habérselas ahora con su hijo Alfonso VII el
emperador, que no era menos terrible contrario que el otro Alfonso
aragonés. Fue no obstante necesario que Tachfin pasase a África, puesto
que allí era el asiento principal del imperio de los lamtunas,
y así lo hizo, llevándose consigo cuantos cristianos españoles pudo,
ya por sistema, ya en venganza de la ejecución hecha en los musulmanes
por las tropas de Alfonso VII en el sitio de Coria. Con la ausencia
de Tachfin de España empeoró acá la situación de los Almorávides y
no ganó mucho en la Mauritania. Se rebelaron los agarenos de Algarbe
y Andalucía, y vinieron las sangrientas escenas que hemos descrito
entre andaluces y africanos, mientras en África el formidable Abdelmumén
continuaba ganando victorias y poniendo cada vez en situación más
apurada el soberbio imperio de los Almorávides. Murió
el emperador Alí agobiado de disgustos (1143), y le sucedió su hijo
Tachfin, el cual trató de dar nuevo y mayor impulso a la guerra para
ver de sostener el vacilante imperio. Le favoreció la fortuna en los
prime-ros combates; pero fue luego otra vez vencido por Abdelmumén,
que le persiguió hasta encerrarle en Tremecén, y aun dio a la ciudad
varios asaltos. Después, dejando bastante número de tropas para que
continuaran el asedio, marchó contra Oran. Encerrado el emperador
almorávide en Tremecén, hizo ya aparejar sus naves para refugiarse
en España en el caso de ver perderse el África enteramente. Mas como
tuviese sus tesoros en Oran, y por otra parte no pudiese resistir
ya más tiempo en Tremecén, acudió á aquella
ciudad por si podía salvarla y salvar sus riquezas, llegando a punto
que estaba ya para venir a capitulación. Aunque al momento su presencia
alentó a los sitiados, conoció, no obstante, que no le quedaba otro
recurso que pasar a España, y con el deseo y propósito de ganar otra
vez el puerto en que tenía sus naves, salió una noche de Oran: el
caballo se espantó y cayó despeñado en un precipicio; a la mañana
fue hallado el caballo muerto y junto a él el cadáver magullado del
rey Tachfin. Abdelmumén le hizo cortar la cabeza, que envió a Tinmal,
y el cuerpo fue clavado en un sauce. Oran capituló, y Abdelmumén entró
en ella triunfante en la hégira 540 (junio de 1145). Las
ciudades que aún quedaban sujetas al imperio de los Almorávides reconocieron
por sucesor de Tachfin a su hijo Ibrahím Abu Ishak.
Poco tiempo duró al nuevo emir su casi ya nominal imperio. El activo
Abdelmumén, después de haber tomado varias ciudades, revolvió otra
vez sobre Tremecén; la obstinada defensa que hicieron los sitiados
sólo sirvió para hacer más lastimosa su suerte, pues tomándola Abdelmumén
por asalto, pasó a cuchillo a cuantos se pusieron delante de sus enfurecidas
huestes. Detúvose allí algún tiempo, no
sin enviar al sitio de Fez a sus caudillos, los cuales de paso tomaron
por capitulación a Mequinez. También Fez se defendió vigorosamente;
y viendo Abdelmumén que se dilataba el cerco, pasó allá, y dispuso
para rendir la ciudad una estratagema que le dio más prontos y eficaces
resultados que todas las máquinas con que la combatía. Hay
un río que atraviesa la ciudad y cuyo cauce es estrecho y profundo.
Abdelmumén hizo atajar la corriente de este río con un murallón construido
de troncos y ramas de árboles: formóse pronto
un inmenso pantano que asemejaba un mar; y cuando las aguas empezaban
ya a rebosar por los campos hizo romper el dique de aquel gran depósito,
que con ímpetu terrible y estruendo espantoso fue a azotar los muros
de la ciudad: casas, templos, puentes, cayeron derruidos al impulso
de aquella gigantesca mole de agua, y hasta un lienzo de la muralla
se desplomó arrancados sus cimientos. Todavía, sin embargo, defendieron
los sitiados con heroico esfuerzo los boquetes abiertos por el torrente
impetuoso, y todavía hubieran dado mucho que hacer a los Almohades,
si los cristianos andaluces que dentro había no hubieran concertado
con Abdelmumén la entrega de la ciudad. Entró, pues, Abdelmumén en
Fez, y fue proclamado rey de los Almohades. Pronto se le entregaron
Agmat, Mekinez, Salé, quedándole
sólo Marruecos, la corte del ya expirante imperio de los Lamtunas.
Era
por este tiempo cuando en el Mediodía de España se habían levantado
las ciudades contra el poder de estos dominadores, y los sublevados
del Algarbe español, dirigidos por Aben Cosai,
habían reclamado ya el apoyo de los Almohades de África. Entonces
fue cuando Abdelmumén, acabadas las conquistas de Almagreb,
y hallándose en el mismo caso que en otro tiempo Yussuf rey de los
Almorávides, dispuso que su caudillo Abu Amram franquease el estrecho
y pasase a España con diez mil caballos y doble número de infantería,
a proteger la bandera almohade levantada en la Península y a afirmar
en ella su imperio como le iba afianzando en África, de la misma manera
que Yussuf lo había hecho sesenta años antes. Algeciras, Gibraltar,
Jerez, Sevilla, Córdoba, Málaga, fueron sucesivamente recibiendo en
su seno a los nuevos africanos, y enarbolando en sus alcázares la
bandera blanca de los Almohades, y abatiendo el negro estandarte de
los Almorávides, mientras Abdelmumén se ocupaba en África en rendir
a Marruecos, última ciudad en que Ibrahím Abu Ishak
mantenía una sombra de poder. No referiremos los ardides de guerra
que empleó Abdelmumén para apoderarse de la populosa corte de los
Almorávides: sólo diremos que escarmentados los sitiados en diferentes
reencuentros, y no atreviéndose ya a hacer nuevas salidas, viéronse reducidos a un hambre tan horrorosa, que pasaban
de doscientos mil los cadáveres de los que murieron de inanición;
a los que sobrevivían les faltaban fuerzas para sostener las armas;
un silencio pavoroso reinaba en una ciudad que poco antes hervía de
gente: tan horrenda calamidad acompañó la caída del imperio de los
Almorávides. En tal estado poco podía prolongarse la resistencia.
En el primer asalto general entraron los sitiadores «como rabiosos
lobos en redil de tímidas ovejas,» usando de la expresión de una crónica
arábiga. Ibrahím
y los jeques que aún quedaban vivos fueron extraídos del alcázar y
llevados delante del conquistador. Al ver éste a Ibrahím en la flor
de su edad, conmovido de su desgracia, que hacía más interesante su
gallarda presencia, manifestó su intención de perdonarle la vida y
el vencido emperador se postró a sus pies rogándole también que se
la perdonase. Este acto de humillación irritó de tal modo a un jeque
Almorávide, que escupiendo a su mismo imán en la cara: «Miserable,
le dijo, ¿piensas que diriges esos ruegos a un padre amoroso y compasivo
que se apiadará de tí? Sufre como hombre,
que esta fiera ni se aplaca con lágrimas ni se harta de sangre.» Estas
altivas palabras enojaron de tal modo á Abdelmumén, que en el ardor
de su cólera mandó cortar la cabeza, no sólo al rey Ibrahím Abu Ishak,
sino a todos los jeques y caudillos, sin hacer gracia a ninguno de
ellos. El ejemplo de Abdelmumén fue seguido por sus soldados, y por
espacio de tres días hubo una matanza tan horrorosa, que al decir
de Aben Iza murieron en aquella miserable ciudad más de setenta mil
personas. Tan horrible y espantoso remate tuvo el imperio de los Almorávides.
Otros tres días estuvo la ciudad cerrada y como desierta. Luego se
purificó según la doctrina del Mahedi, derribáronse
sus mezquitas, y mandó Abdelmumén construir otras nuevas. Marruecos
fue de nuevo reedificada y embellecida con magníficos edificios. El
conquistador tomó el título oriental de Emir Almumenín, o jefe
de los creyentes. Lo
que durante estos memorables sucesos de África y algunos años después
aconteció en nuestra España, lo dejamos referido en el capítulo precedente.
Los fuertes de Oreja, Coria, Mora y Calatrava caían en poder del emperador
Alfonso VII. La importante plaza de Almería era arrancada de las manos
de los Almorávides; Santarén y Lisboa entraban en los dominios del rey cristiano
de Portugal Alfonso Enríquez; Tortosa, Lérida y Fraga se rendían a
las armas catalanas y aragonesas conducidas por Ramón Berenguer IV.
Los Almorávides hacían los postreros esfuerzos por conservar una dominación
que se les escapaba de las manos. Aben Gania,
su último caudillo, había apelado a la protección del rey de Castilla
Alfonso VII como en otro tiempo Ebn Abed había buscado el auxilio de Alfonso VI. Ahora como
entonces no eran sino vanas y desesperadas tentativas de una dominación
moribunda sentenciada a ser reemplazada por otra. Aben Gania
murió peleando en los campos de Granada, y Granada levantó pendón
por los Almohades. Pasaron algunos años, en que los monarcas y príncipes
españoles apenas hicieron otra cosa, como hemos visto, que entretenerse
en concertar y realizar matrimonios, o confederarse entre sí para
repartirse algún reino cristiano. Dieron con esto lugar a que los
Almohades se fueran enseñoreando de todo el Mediodía de España, y
cuando en 1157 acudió el emperador a atajar sus progresos, los laureles
de la victoria y los cantos de triunfo de sus soldados casi se confundieron
con las lágrimas y suspiros de los españoles que lloraban la pérdida
del monarca vencedor. Y con la muerte de Alfonso VII quedaron los
Almohades dueños de la España musulmana, pasando el imperio de Yussuf
al dominio de Abdelmumén. La
suerte de las poblaciones árabes en nada mejoró con este cambio de
dominación. Sujetas como antes a una raza berberisca, aun fue más
humillante el yugo que tuvieron que sufrir con esta segunda conquista.
Al fin los Almorávides no habían podido olvidar que sus mayores eran
originarios del Yemen, y aun conservaban con los árabes algunas atenciones,
bien que los tratasen como a un pueblo vencido. Los Almohades, africanos
puros, hacían del origen árabe un título de proscripción. Así poco
a poco fue desapareciendo la antigua raza, y pronto la población muslímica
de España quedó reducida a moros africanos.
|
 |
 |