 |
 |
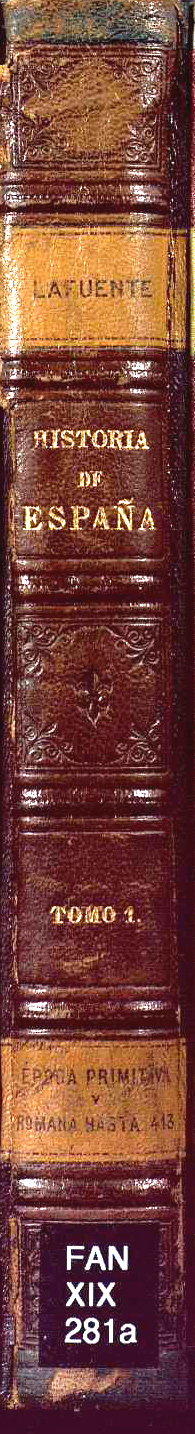 |
CAPITULO II.
EL CID CAMPEADOR
Resonaba
por este tiempo en España la fama de las proezas y brillantes hechos
de armas de un caballero castellano, cuyo nombre gozará de perpetua
celebridad, no sólo en España y en Europa, sino en el mundo, y que
ha alcanzado el privilegio de oscurecer y eclipsar a tantos héroes
como produjo la España de la edad media. Este famoso caballero era
Rodrigo Díaz de Vivar, llamado luego el Cid Campeador, de quien ya
hemos contado en nuestra historia algunos hechos, pero cuyas principales
hazañas nos proponemos referir en este capítulo. ¿Mas cómo adquirió
este personaje tan singular prestigio? ¿Cómo se hizo el Cid el tipo
de todas las virtudes caballerescas de la edad media española? ¿Cómo
ha venido a ser el héroe de las leyendas y de los cantos populares?
¿Es el mismo el Cid de la historia que el Cid de los romances y de
los dramas? Que
desde el siglo XII hasta el XIV, se mezclaron a las verdaderas hazañas
de Rodrigo el Campeador multitud de aventuras fabulosas que inventaron
y añadieron los romanceros, es cosa de que no duda ya ningún crítico.
El deslindar la parte verdadera y cierta de la inventada y fabulosa,
ha sido trabajo que ha ocupado por mucho tiempo a los críticos más
eruditos, sin que hasta ahora haya sido posible fijar con exactitud
la línea divisoria entre la verdad y la fábula. Felizmente los modernos
descubrimientos, especialmente de memorias y manuscritos árabes, y
su cotejo y confrontación con los documentos latinos y castellanos
debidos a celosos escudriñadores de nuestras bibliotecas y archivos,
permiten ya descifrar con más claridad, si no con entera luz, lo que
acerca de este célebre personaje puede con certeza o con probabilidad
adoptar la historia y lo que debe quedar al dominio de la poesía.
No vamos, sin embargo, a hacer una biografía del Cid, sino a referir
la parte de sus hechos que tiene alguna importancia histórica, por
los documentos arábigos y españoles que hasta ahora han llegado a
nosotros. Hemosle
visto ya distinguirse como guerrero bajo las banderas del rey don
Sancho el Fuerte de Castilla en los combates de Llantada y Golpejares
y en el cerco de Zamora. Hémosle visto en el templo de Santa Gadea
en Burgos tomar al rey Alfonso aquel célebre juramento que tanto debió
herir el amor propio del monarca castellano. Bien que éste disimulara
al pronto su enojo, es lo cierto que no le perdonó la ofensa, y que
más adelante le desterró de su reino, a cuyo acto acaso no fue ajena
la familia de García Ordóñez, enemigo de Rodrigo. Pasó entonces el
de Vivar a tierras de Barcelona y Zaragoza y comenzó a guerrear por
su cuenta. El rey mahometano de Zaragoza Al Moktadir había dividido
sus Estados entre sus dos hijos Al Mutamín y Al Mondhir, llamado también
Alfagib: el primero obtuvo Zaragoza, el segundo Lérida, Tortosa y
Denia. Habiendo estallado la guerra entre los dos hermanos, Al Mondhir
hizo alianza con Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Navarra, y con
Berenguer Ramón II de Barcelona; peleaba Rodrigo Díaz en favor de
Al Mutamín. Entró el Cid en Monzón a la vista del ejército de los
aliados, por más que Sancho hubiera jurado que nadie tendría la audacia
de hacerlo. Después de lo cual dedicóse con Al Mutamín a reedificar
y fortificar el viejo castillo de Almenara, entre Lérida y Tamariz.
Acudió a sitiar esta fortaleza el conde Berenguer, junto con los de
Cerdaña y Urgel y con los señores de Vich, del Ampurdán, del Rosellón
y de Carcasona. Sancho Ramírez de Aragón andaba por otra parte ocupado.
Prolongábase el cerco y comenzaba a faltar el agua a los sitiados
(1081). Notició Al Mutamín aRodrigo, que se hallaba entonces en la
fortaleza de Escarps, en la confluencia del Segre y del Cinca, la
apurada situación en que se veía la guarnición de Almenara. Quería
el musulmán que Rodrigo atacara a los sitiadores, mas el castellano
prefirió ofrecer a los condes catalanes cierta suma de dinero a condición
de que levantaran el asedio, propuesta que rechazaron los catalanes
con indignación. Irritado con este desaire el Cid los atacó, acuchilló
gran número de ellos, ahuyentó los demás, hizo prisionero al conde
Berenguer de Barcelona, y partió con el orgullo del triunfo a Tamariz,
donde presentó su ilustre prisionero a Al Mutamín, y de allí a Zaragoza,
si bien a los cinco días de retenerle en su poder le devolvió, al
decir de la crónica, su libertad. Premió Al Mutamín al Campeador con
muchos y ricos con muchos dones y alhajas, y le dio más autoridad
que a su propio hijo, de suerte que era el Cid como el señor de todas
las tierras pertenecientes al reino de Zaragoza. Cuando
en 1083 el gobernador de Roda Albofalac se rebeló contra Al Mutamín
y proclamó soberano a su tío Almudhaffar, este pidió ayuda al rey
don Alfonso, que le envió a su primo el príncipe Ramiro de Navarra
con el conde Gonzalo Salvadores de Castilla y muchos otros nobles
que conducían una respetable hueste. No contento con esto Almudhaffar,
suplicó al rey de Castilla que fuese en persona. También le complació
en esto Alfonso y permaneció algunos días en Roda. Mas como después
de su partida hubiese muerto Almudhaffar, trató Albofalac con el infante
Ramiro, y ofreciéndole entregar la plaza a Alfonso, rogó a éste que
pasase personalmente a posesionarse de ella. Por fortuna receló el
monarca de tan generoso ofrecimiento y dispuso que entraran sus generales
delante de él. La sospecha era harto fundada. Al entrar las tropas
de Castilla una lluvia de piedras descargó de improviso sobre los
cristianos: muchos sucumbieron víctimas de aquella traición, y entre
ellos el conde Gonzalo Salvadores nombrado Cuatro-Manos, cuyo cadáver
fue trasportado a Oña (1084). Triste y apesadumbrado se hallaba en
su campo el rey Alfonso, cuando noticioso el Cid de aquel desastre
pasó a unírsele desde Tudela. Recibióle benévolamente el monarca,
y le manifestó su deseo de que le siguiera y acompañara a Castilla.
Hízolo así Rodrigo. Mas como no tardase en penetrar que no se había
extinguido aún la desfavorable prevención del rey hacia su persona,
separóse otra vez de él y se volvió a Zaragoza. Encomendóle
entonces Al Mutamín que hiciese algunas incursiones por tierras de
Aragón. Rápidas como el relámpago y abrasadoras como el rayo eran
estas correrías que el Campeador hacía con sus bandas, y antes regresaba
él cargado de prisioneros y de botín que tuvieran tiempo sus enemigos
para apercibirse de ello cuanto más para prepararse a resistir sus
acometidas. Entróse después por los dominios de Al Mondhir Alfagib,
taló y devastó sus campos, puso sitio a Morella, y reedificó y fortificó
el castillo de Alcalá de Chivert. Invocó Al Mondhir el auxilio de
su aliado Sancho Ramírez: asentaron los dos príncipes sus reales en
los campos del Ebro, desde donde intimó Sancho a Rodrigo Díaz que
evacuara el territorio de Al Mondhir. «Si venís, contestó el arrogante
castellano, con intenciones pacíficas, os dejaré el paso libre, y
aun os daré ciento de mis guerreros para que os escolten y acompañen:
pero yo no me moveré de donde estoy.» Con esta respuesta marcharon
Sancho y Al Mondhir contra Rodrigo que los esperó a pie firme. Empeñóse
el combate: larga y reñida fue la pelea: pero el guerrero castellano
derrotó al fin y deshizo las huestes de los dos monarcas, cristiano
y musulmán, que ambos se salvaron por la fuga. Persiguiólos el Campeador
y logró hacer prisioneros dos mil soldados con multitud de nobles
aragoneses: con éstos y con un inmenso botín se volvió a Zaragoza,
donde Al Mutamín le colmó nuevamente de honores Otro
campo se abrió después el hazañoso castellano. El nuevo teatro de
sus proezas había de ser Valencia. Reinaba intranquilamente en esta
ciudad el desgraciado Yahia Alkadir ben Dilnúm, a quien Alfonso había
arrojado de Toledo. Gracias a las tropas castellanas que guarnecían
Valencia mandadas por Alvar Fáñez, aunque costeadas por Alkadir, había
podido éste irse sosteniendo contra propios y extraños enemigos. Sin
embargo había perdido Játiva, que su gobernador entregó a Al Mondhir,
rey de Lérida, de Tortosa y de Denia, hermano del de Zaragoza. Al
Mondhir había hecho ya algunas tentativas para apoderarse de la misma
capital, y aunque infructuosas, los valencianos tenían el triste presentimiento
de que Valencia se habría de perder por Alkadir como Toledo. En tal
estado ocurrió la famosa irrupción de los Almorávides, y la terrible
y funesta derrota de Alfonso VI en Zalaca que dejamos referida en
el anterior capítulo. Alfonso había llamado a Alvar Fáñez de Valencia,
y privado Alkadir de su único sostén y apoyo hizo alianza con Yussuf
el jefe de los Almorávides, emancipándose del soberano de Castilla.
Mas como Yussuf volviese a África y el Cid hubiera ahuyentado a los
Almorávides de Murcia, encontróse otra vez el de Valencia abandonado
y solo: su rival Almondhir se presentó con poderosa hueste al pie
de los muros de la ciudad: en tal apuro volvió otra vez Alkadir los
ojos hacia Alfonso de Castilla, cuyo auxilio reclamó, como igualmente
el de Almostaín de Zaragoza que había sucedido a su padre Al Mutamín,
y con quien el Campeador continuaba en la misma amistad y alianza
que con su padre. Concertaron entonces Almostaín y Rodrigo ayudarse
recíprocamente para conquistar Valencia, a condición de que la ciudad
habría de ser para Almostaín, el botín para Rodrigo todo. Noticioso
de esta confederación y de este proyecto Al Mondhir, apresuróse a
levantar el sitio, y los dos aliados se presentaron delante de Valencia.
Dióles Alkadir cumplidas gracias, considerándolos como atentos auxiliares
eignorante de sus ulteriores designios. Mas cuando el de Zaragoza
recordó al Cid su empresa de ayudarle a conquistar Valencia respondióle
el castellano que aquel proyecto era irrealizable, porque Alkadir
era un vasallo del rey de Castilla, y que quitársela a Alkadir equivalía
a quitársela a Alfonso, su soberano, a quien él no podía faltar: contestación
que dio al traste con todas las ilusiones de Almostaín, el cual se
retiró desazonado a Zaragoza. Manejóse entonces el Cid con la maña
y astucia de un gran político. Mientras con buenas palabras entretenía
por un lado a Alkadir el de Valencia, por otro a Al Mondhir el de
Lérida, y por otro a Almostaín el de Zaragoza, hablando a cada cual
en el sentido que halagaba más sus intereses, aseguraba y protestaba
al rey de Castilla que, vasallo suyo como era, ni obraba ni guerreaba
sino en el interés de su soberano: que su objeto era enflaquecer y
debilitar a los moros; que la hueste que mandaba la sostenía a costa
de los infieles y nada le costaba al rey, a quien pensaba hacer pronto
dueño de todo aquel país. Satisfecho con esto Alfonso permitióle retener
bajo su mando aquel ejército, y comenzó el Cid a hacer por la comarca
de Valencia aquellas atrevidas excursiones que al propio tiempo que
le proporcionaban proveer al mantenimiento de su gente, difundían
el espanto y el terror entre los mahometanos (1089) Convencido
ya el de Zaragoza de que para tomar Valencia no podía contar con el
Cid, trató con Berenguer de Barcelona, a quien halló más propicio,
tanto que seguidamente vino el barcelonés a poner cerco a aquella
ciudad tan codiciada de todos. Era esto a la sazón que Rodrigo había
pasado a Castilla a conferenciar con el rey Alfonso sobre sus proyectos
y operaciones. Recibióle bien el monarca y le dio el dominio y señorío
de todos los pueblos y fortalezas que conquistara a los musulmanes.
Cuando regresó hacia Valencia el Campeador con una hueste de seis
mil hombres que entonces acaudillaba, no se atrevió el conde Berenguer
a esperarle, y levantando el cerco regresó a de Barcelona, contentándose
sus soldados con dirigir amenazas e insultar a los del Cid, el cual
no quiso atacarlos por consideración al parentesco que unía a Berenguer
de Barcelona con Alfonso de Castilla su soberano. Prometió a Alkadir
el de Valencia que le protegería contra todos sus enemigos, moros
o cristianos, y pactó con él que llevaría a la ciudad el botín que
recogiera en sus expediciones, y en cambio el de Valencia le asistiría
a él con mil dinares mensuales. Emprendió de nuevo Rodrigo sus correrías
por el país, y obligó a los alcaides de las fortalezas a pagar a Alkadir
el tributo que acostumbraban. Una
nueva complicación vino a indisponer otra vez al Cid con su soberano.
Cuando en 1090 Yussuf con sus Almorávides y con los árabes andaluces
fue a atacar el castillo de Aledo, Alfonso avisó a Rodrigo para que
acudiese al socorro de los sitiados. Por una fatal combinación de
circunstancias, y acaso más por culpa de Alfonso que de Rodrigo, no
pudo éste incorporarse oportunamente al ejército cristiano. Valiéronse
de esta ocasión sus enemigos para acusar al Cid de traidor a su rey,
imputando su retraso con la intención de comprometer el ejército de
Castilla y de proporcionar un triunfo a los sarracenos. Por inverosímil
e injustificable que fuese la acusación, el monarca, siempre prevenido
contra Rodrigo Díaz, o dio o aparentó dar crédito a los denunciadores,
revocó el derecho de señorío que le había dado sobre las fortalezas
que conquistara, le privó hasta de las posesiones de su propiedad,
e hizo poner en prisión a su esposa y sus hijos. Noticioso de tan
duras medidas, despachó el Cid uno de sus caballeros para que le justificara
ante el rey Alfonso ofreciendo probar su inocencia en duelo judicial.
Desoyó el monarca la proposición. Devolvióle, no obstante, la esposa
y los hijos prisioneros, más no satisfecho con esto el Cid, le envió
cuatro justificaciones, cada una en términos diferentes: nada bastó
a ablandar el ánimo del injustamente enojado monarca. Volvió
entonces el Campeador a guerrear por su cuenta. Desde Elche donde
se hallaba partió siguiendo la costa. En pocos días rindió la guarnición
de Polop, donde se apoderó de una cueva en que había custodiado un
tesoro de inmensas riquezas en dinero y en telas preciosísimas. Pasó
el invierno en las inmediaciones de Denia. Desde Orihuela hasta Játiva
no dejó un solo muro en pie. El botín vendíalo en Valencia con arreglo
al trato hecho con Alkadir. Marchó después con todo su ejercito contra
Tortosa, taló la comarca y se apoderó de Mora. Su antiguo enemigo
Al Mondhir, rey de aquella tierra, acudió de nuevo a Berenguer de
Barcelona, suplicándole le ayudara a desembarazarse del importuno
guerrero castellano. Berenguer, que deseaba también vengar las humillaciones
que había recibido del Cid, púsose con grande ejercito sobre Calamocha,
y aun logró hacer entrar en la confederación al rey de Zaragoza Almostaín.
Eran ya tres príncipes, dos musulmanes y uno cristiano, conjurados
contra Rodrigo solo, y sin embargo, todavía quisieron comprometer
al rey de Castilla a que los ayudara a humillar al altivo y formidable
castellano, lo cual no consiguieron. Hallábase
el Cid acampado en un valle circundado de altas montañas, cuando Almostaín,
que sin duda quería congraciarse con Rodrigo, le avisó que iba a ser
atacado por el barcelonés. «Pues bien, le contestó en una carta el
de Vivar, aquí le esperaré y os ruego que le enseñéis esta carta».
Vivamente picado el de Barcelona escribióle a su vez diciendo que
esperara su venganza; que si creía que él y los suyos eran mujeres,
pronto le haría ver lo contrario; que si se atrevía al día siguiente
a dejar sus montañas y combatir en el llano, entonces le tendría por
Rodrigo el guerrero, el Campeador, mas si lo rehusaba o lo esquivaba
le tendría sólo por traidor y alevoso. A tales denuestos contestó
sobre la marcha Rodrigo, haciéndole ver que no le intimidaban sus
bravatas, y que si hasta entonces no le había atacado agradeciéralo
a la consideración que había querido guardar al rey Alfonso su soberano;
pero que en la llanura le encontraría. En su consecuencia, hizo el
conde Berenguer ocupar de noche y con sigilo las montañas que se levantaban
a espaldas de los reales del Cid, y al rayar el alba se precipitaron
los catalanes en el valle. El de Vivar, que no estaba desprevenido,
salió impetuosamente a su encuentro y arrolló la vanguardia de Berenguer,
si bien el Cid cayó herido del caballo en términos de no poder pelear.
Pero sus intrépidos y leales castellanos prosiguieron combatiendo
tan briosamente, que después de hacer grande mortandad en los catalanes,
condujeron prisionero al pabellón de Rodrigo al conde Berenguer con
varios otros nobles catalanes y cinco mil soldados más. Humillado
y confuso el conde, fue al principio dura y ásperamente tratado por
su vencedor, que ni siquiera le permitió tomar asiento a su lado en
la tienda. Mandó que le tuvieran bien custodiado fuera del recinto
de los reales, pero que ni al ilustre prisionero ni a los suyos les
escasearan la despensa. Inútil era el obsequio para quien con el disgusto
y el bochorno de la derrota estaba más para pensar en lo amargo y
desabrido de su suerte que en lo sabroso y dulce de las viandas. Dolióse
al fin el Cid de la pesadumbre del barcelonés y dióle libertad a los
pocos días, como ya en otra ocasión lo había hecho, no sin recibir
ahora por premio del rescate la enorme suma de ochenta mil marcos
de oro de Valencia. Los demás prisioneros ofrecieron también por el
suyo crecidas cantidades, y bajo palabra se les permitió ir a sus
tierras: cumpliéronla ellos, volviendo cada cual con la suma que le
correspondía, y como algunos no hubiesen podido reuniría, llevaban
sus hijos o sus padres en rehenes hasta satisfacer el resto. Admirado
el Cid y aun enternecido de tanta lealtad, quiso corresponder a ella
generosamente y declaró á todos libres sin rescate alguno. Después
de esta victoria, llamada de Tobar del Pinar, el Cid estuvo algún
tiempo enfermo en Daroca, desde cuyo punto envió mensajeros al rey
de Zaragoza Almostaín, y como se hallase con él en esta ciudad el
vencido y rescatado conde de Barcelona, envió a decir a Rodrigo por
los mismos mensajeros que deseaba ser su amigo y valedor. Despreció
al pronto el Cid duramente la oferta, y sólo a instancias de sus compañeros
de armas que le expusieron no ser acreedor a tan tenaz encono quien
tanto se humillaba después de vencido y despojado, consintió en aceptar
la alianza de Berenguer, el cual pasó alegre y contento a darle las
gracias, y poniendo una parte de sus dominios bajo la protección del
de Vivar, bajaron juntos hacia la costa, y acampando el Cid en Burriana,
tomó Berenguer la vuelta de Barcelona. La
derrota del conde Berenguer causó tal pesadumbre a su aliado Al Mondhir
el de Tortosa, que de ella enfermó y murió al poco tiempo, dejando
un hijo de corta edad bajo la tutela de los Beni-Betyr, de los cuales
el uno gobernó en Tortosa, el otro en Játiva y el otro en Denia. Comprendieron
éstos la necesidad de aliarse con el Cid, y obtuviéronlo a costa de
un tributo anual de cincuenta mil dinares. De modo que en aquel tiempo
cobraba el Campeador, además de estos cincuenta mil dinares, y de
los doce mil que le pagaba el de Valencia, otros diez mil del señor
de Albarracín, diez mil del de Alpuente, seis mil del de Murviedro,
seis mil del de Segorbe. cuatro mil del de Jérica y tres mil del de
Almenara. Con tales riquezas y tales tributos no debía apesadumbrarle
mucho que Alfonso le hubiera despojado de sus Estados y bienes. Sitiaba
Rodrigo a Liria en 1092, cuando recibió cartas de la reina Constanza
de Castilla y de sus amigos en que le rogaban diese ayuda y mano a
Alfonso en la expedición que preparaba a Andalucía contra los Almorávides,
asegurándole que así volvería a entrar en la gracia de su rey. Galante
el Cid y obsecuente a la voz de su soberana, dejó Liria cuando estaba
a punto de rendirse y se incorporó al ejército expedicionario de Castilla.
Mas como Alfonso sentase su campo en las montañas de Granada, y el
Cid para protegerle avanzara al llano de la vega, vio en esto el monarca
castellano, siempre receloso del Cid, un rasgo de personal presunción,
que los envidiosos cortesanos no se descuidaron tampoco en representar
como tal; así cuando volvían a Toledo, no bien tratados por los africanos,
al paso por Ubeda dirigió el rey a Rodrigo palabras ásperas y de enojo,
y aun dejó entrever su intención de arrestarle. Calló el Cid y disimuló;
mas durante la noche levantó su campo y se volvió a tierra de Valencia.
Muchos de los suyos se quedaron entonces en las banderas de Alfonso.
Nada,
sin embargo, arredraba al Campeador. Cuando llegó a Valencia, el rey
Alkadir padecía una grave enfermedad, y el Cid era quien de hecho
dominaba allí. Pero hallábase mal Rodrigo con el reposo. Salió, pues,
para Morella, y cuando de aquí se dirigía a atacar a Borja recibió
aviso de Almostaín el de Zaragoza que le rogaba le amparase contra
Sancho Ramírez de Aragón que se iba apoderando de sus dominios. Mudó
el Cid de rumbo y se fue a Zaragoza. Costóle al aragonés, si quiso
evitar el venir a las manos con el Campeador, solicitar un acomodamiento
con él, que el Cid aceptó a condición de que no molestara más a Almostaín.
Sancho regresó a sus Estados y el Cid se quedó en Zaragoza. Había
aprovechado el rey Alfonso la ausencia de Rodrigo para sitiar Valencia,
de acuerdo con los genoveses y písanos que con sus naves le habían
de apoyar por la parte del mar. Desgraciadamente ocurrieron entre
los sitiadores desavenencias que obligaron a Alfonso a volverse a
Castilla. El Cid en tanto habíase dirigido a la Rioja, y apoderádose
de Alberite, de Logroño y de Alfaro. Hallábase en esta última fortaleza,
cuando el conde gobernador de Nájera García Ordóñez le envió unos
mensajeros para intimarle que permaneciera allí siete días solamente,
al cabo de los cuales se vería con él en batalla. Contestóle el Cid,
que quedaba esperándole; pero en vano aguardó los siete días que su
retador deseaba. El conde Ordóñez, después que hubo juntado su ejército,
volvióse desde el camino sin atreverse a medir sus armas con las del
Campeador; el cual acabando de talar aquellos campos, tomó otra vez
la vuelta de Zaragoza. Entretanto
habían ocurrido en Valencia sucesos de la mayor gravedad. Los Almorávides
se habían apoderado de Murcia, de Denia y después de Alcira. Esto
y la ausencia del Cid habían alentado al traidor cadí de Valencia
Ben Gehaf para intentar sentarse en el trono del débil Alkadir: movió
un alboroto en el pueblo, y facilitó la entrada a los Almorávides.
El desventurado Alkadir, invadido su palacio, salió vestido de mujer
y se cobijó en una casita entre sus mismas concubinas. Allí le alcanzó
el puñal de un asesino, y apoderado de su cadáver el cadí revolucionario
Ben Gehaf, cortóle la cabeza que arrojó a un estanque, y el tronco
de su inanimado cuerpo fue al día siguiente enterrado en un foso fuera
de la ciudad sin un lienzo siquiera que le cubriese. Tal fue el desastroso
fin (noviembre de 1092) del desgraciado Alkadir ben Dilnum, a quien
Alfonso VI había lanzado en 1085 de Toledo, donde tantos beneficios
había recibido de su padre cuando era un príncipe desterrado y prófugo.
El usurpador cadí paseábase orgulloso por las calles de Valencia con
toda la pompa y aparato de un rey. Sin embargo, nadie le daba el título
de tal, y Valencia se gobernaba a modo de república por un senado
compuesto de los ciudadanos más respetables, del mismo modo que Córdoba
cuando se extinguió la dinastía de los Beni-Omeyas. Los
partidarios del monarca asesinado avisaron al Cid Campeador, que desde
Zaragoza acudió presuroso a las inmediaciones de Valencia. Uniéronsele
todos los fugitivos y descontentos de la ciudad. Escribió Rodrigo
al rebelde cadí reprendiéndole su comportamiento y reclamando imperiosamente
el trigo que había dejado en los graneros de Valencia. Contestóle
Ben Gehaf que el trigo había sido robado, y que la ciudad se hallaba
en poder de los Almorávides. Indignó al altivo castellano aquella
carta, trató al cadí de malvado y de imbécil, y le conminó con constituirse
en vengador del asesinado Alkadir. Escribió a todos los gobernadores
comarcanos, y a todos los hizo o tributarios, o vasallos, o auxiliares.
Dos veces al día enviaba el Cid sus algaras al territorio valenciano:
hombres, ganados, todo lo arrebataban los soldados de Rodrigo, respetando
sólo a los labradores y habitantes de la huerta, a quienes mandaba
respetar y aun tratar con dulzura para que se dedicaran libremente
a sus faenas. Ya en lugar de dos, hacía tres algaras diarias, una
a la mañana, otra al medio día y otra a la tarde, no dejando un instante
de reposo a los valencianos. Incapaces de rechazar sus ataques los
trescientos jinetes que Ben Gehaf mantenía con el trigo que había
pertenecido al Cid, iban menguando cada día diezmados por las espadas
castellanas. Una parte de los tesoros de Alkadir que Ben Gehaf enviaba
al general almorávide que se hallaba en Denia, cayó en manos de Rodrigo.
Dueño
ya éste de todos los fuertes de la comarca, avanzó con todo su ejército
a estrechar de cerca la ciudad. Hizo quemar todos los pueblos de los
alrededores, los molinos, las barcas del Guadalaviar, las torres,
las casas y las mieses de la campiña. A los pocos días atacó y tomó
el arrabal de Villanueva, con gran mortandad de moros y Almorávides.
Al siguiente se posesionó de la Alcudia, y las tropas cristianas escalaron
una parte del muro de la ciudad. Acudió innumerable morisma en su
defensa, y empeñóse largo y recio combate hasta que los moros pidieron
a voz en grito la paz. Otorgósela el Cid a condición de que mantuvieran
sus tropas, y quedó tranquilo poseedor de la Alcudia encargando mucho
a sus soldados que respetaran las personas y las propiedades de sus
moradores. Cada vez más estrechados los valencianos, ya no sabían
qué partido tomar. Congregados por último valencianos y Almorávides
acordaron pedir la paz al Campeador con las condiciones que él quisiera
dictarles. Respondióles el Cid que las pusieran ellos, con tal que
entrara en la estipulación que se alejasen los Almorávides. Cuando
se les comunicó esta respuesta exclamaron los africanos: «Jamás hemos
tenido un día más feliz.» Concertóse, pues, que los Almorávides saldrían
de la ciudad; que Ben Gehaf pagaría a Rodrigo el valor del trigo de
que se había apoderado, con más diez mil dinares mensuales y todo
lo atrasado, y que éste podría tener su ejército en Cebolla, fortaleza
que él había conquistado y puesto en formidable estado de defensa.
A ella se retiró el Cid con arreglo al tratado, si bien conservando
los arrabales, donde dejó un almoxarife encargado de cobrar el tributo.
Nuevas
complicaciones vinieron a poner a prueba el valor, la serenidad, la
astucia y la política del Cid. Los Almorávides, vencedores en el resto
de España, se aproximaban a Valencia. Eran la única esperanza de los
valencianos, y contando ya con su apoyo hicieron que el mismo Ben
Gehaf, antes tan humillado y abatido, declarara la guerra al Campeador,
pues de otro modo lo hubieran hecho los Beni-Tahir sus rivales que
dominaban en Valencia. Llegaron una noche los valencianos a divisar
desde las torres de la ciudad las hogueras del campamento de los Almorávides
que avanzaban por la parte de Játiva, y regocijábalos ya la esperanza
de verlos al siguiente día atacar las tropas de Rodrigo, cuyo momento
aguardaban para salir ellos y consumarla derrota. ¡Vanas ilusiones!
El de Vivar, que los esperaba a pie firme, había hecho destruir los
puentes del Guadalaviar e inundar la planicie, de suerte que sólo
por una estrecha garganta se podía entrar en su campo. Los elementos
vinieron también en su ayuda: aquella noche se desgajó á torrentes
el agua del cielo: los hombres no recordaban una lluvia tan copiosa:
los caminos se pusieron intransitables: a las nueve de la mañana un
mensajero llegó a Valencia a anunciar que los Almorávides habían retrocedido.
Los que se aproximaron fueron los cristianos, que desde el pie de
la muralla se burlaban de los de la ciudad; el Cid la hizo cercar
por todas partes; las subsistencias iban escaseando dentro y subían
de precio cada día, mientras los sitiadores tenían víveres en abundancia.
Anuncióse que los Almorávides habían tomado la vuelta de África, y
los gobernadores de los castillos se apresuraban a implorar humildemente
la alianza y la protección del Cid (1093). Un poeta valenciano de
los sitiados expresó entonces la angustia de su situación en la siguiente
elegía que traducida del árabe nos conservó la Crónica general. «¡Valencia,
Valencia! vinieron sobre tí muchos quebrantos, é estás en hora de
morir: pues si ventura fuere que tú escapes, esto será gran maravilla
á quien quier que te viere.— E si Dios fizo merced á algún logar,
tenga por bien de lo facer á tí, ca foeste nombrada alegría é solaz
en que todos los moros folgaban, é avien sabor é placer. — E si Dios
quisier que de todo en todo te hayas de perder desta vez, será por
los tus grandes pecados é por los tus grandes atrevimientos que oviste
con tu soberbia. — Las primeras cuatro piedras caudales sobre que
tú foeste formada, quiérense ayuntar por facer gran duelo por tí é
non pueden. — El tu muy nobre muro, que sobre estas cuatro piedras
fué levantado, ya se estremece todo, é quiero caer, ca perdido ha
la fuerza que avie. — Las tus muy altas torres, é muy fermosas, que
«le lejos parescien é confortaban los corazones del puebro, poco á
poco se van cayendo. — Las tus brancas almenas, que de lejos muy bien
relumbraban, perdido han la su lealtad con que bien parescien al rayo
del sol. — El tu muy nobre rio caudal Guadalaviar, con todas las otras
aguas de que te tú muy bien servios, salido es de madre é va onde
non debe. — Las tus muy nobres é viciosas huertas que en derredor
de tí son, el lobo rabioso les cavó las raíces é non pueden dar fructo.
— Los tus muy nobres prados en que muy fermosas flores é muchas avie,
con que tomaba el tu puebro muy grande alegría, todos son ya secos
— El tu gran término, de que tú te llamavas señora, los fuegos lo
han quemado, é á tí llegan los grandes fumos. — A la tu gran enfermedad
non le puedo fallar melezina, é los físicos son ya desesperados de
te nunca poder sanar, — Valencia, Valencia, todas estas cosas que
te he dichas de tí, con gran quebranto que yo tengo en el mi corazón,
las dixe é las razoné» Culpábanse
los de dentro unos a otros, y el pueblo, inconstante en sus pasiones,
tan pronto acriminaba a Ben Gehaf, tan pronto se irritaba contra los
Beni-Tahir. El hambre comenzaba a hacer estragos: hacíalos también
la discordia. El furor popular descargó entonces sobre los Beni-Tahir;
púsose fuego a la casa donde se habían ocultado; prendiéronlos y los
entregaron al Cid. Indignáronse sus partidarios, y ardían en deseos
de venganza. Ben Gehaf solicitó una entrevista con Rodrigo; concediósela
éste, y entre otras humillantes condiciones a que accedió el apurado
cadí, fué una que entregaría en rehenes al castellano su propio hijo.
Mas por la noche reflexionó sobre su imprudencia, y al día siguiente
escribió al Cid diciéndole que antes perdería la vida que entregar
su hijo. Contestóle el Cid con una carta amenazadora, y las hostilidades
se renovaron. Estaban los cristianos tan cerca de la ciudad, que arrojaban
piedras a mano sobre ella. El hambre hacía cada día más estragos:
ya no se vendía el trigo por cahíces ni por fanegas, sino por libras
y por onzas: las bestias de carga se consumían, y se devoraban los
animales inmundos. Se registraban los sumideros para buscar el desperdicio
y el rampojo de la uva. Las mujeres y los muchachos atisbaban el momento
en que se abría una puerta de la ciudad para lanzarse fuera y entregarse
a los cristianos, los cuales solían venderlos a los moros de la Alcudia
por un pan o un jarro de vino, y aquellos desgraciados estaban tan
transidos de hambre, que luego que tomaban alimento se morían. En
tal extremidad, Ben Gehaf y las personas acomodadas que aun no querían
rendirse, acordaron implorar el auxilio del rey de Zaragoza Almostaín,
el cual no atreviéndose a romper con el Cid, no hacía sino entretener
con moratorias y buenas palabras a los de Valencia, y enviar alternativamente
mensajes a Rodrigo y a Ben Gehaf. Entre tanto se habían ido consumiendo
los poquísimos víveres que quedaban. Alimentábase ya de cadáveres
la gente pobre: llegaba la extenuación en muchos al punto de caerse
muertos andando: ya no tenían fuerzas para precipitarse de las murallas
y entregarse a los cristianos como antes habían hecho otros. Viendo
el cadí que no podía aliviar los padecimientos del pueblo, indignado
ya contra él, condescendió en entregar el mando al fakih Al Wattán,
el cual envió un mensajero a Rodrigo para arreglar un tratado en los
siguientes términos : los valencianos pedirían socorro al rey de Zaragoza
y al general de los Almorávides, que se hallaba en Murcia: si éstos
no les auxiliaban en el término de quince días. Valencia se rendiría
al Cid con las siguientes condiciones: Ben Gehaf conservaría la misma
autoridad que antes, con seguridad para su persona, familia y bienes:
Ben Abdus (el almoxarife del Cid) sería inspector de impuestos : Muza
(que seguía su partido) tendría el mando militar: la guarnición se
compondría de cristianos mozárabes: el Cid residiría en Cebolla, y
no alteraría ni las leyes, ni las contribuciones, ni la moneda de
Valencia. La estipulación fue firmada por ambas partes. Al
día siguiente partieron cinco patricios (hombres mayorales, dice la
crónica) para Zaragoza, y otros tantos para Murcia. Rodrigo había
puesto por condición que cada embajador podría llevar consigo cincuenta
dinares solamente. En su virtud pasó en persona a reconocer a los
que iban a embarcarse para Denia, y de allí continuar por tierra a
Murcia. Hízolos registrar, y se halló que llevaban gran cantidad de
oro y plata, de perlas y piedras preciosas, parte de su propiedad,
parte de los comerciantes de Valencia, que querían poner a salvo sus
tesoros. El Cid confiscó todo esto, y dejó a los embajadores los cincuenta
dinares convenidos. Trascurrieron
los quince días, y los embajadores no regresaban. El Campeador intimó
a Ben Gehaf que si pasaba un momento más del plazo estipulado se consideraría
relevado de observar la capitulación Sin embargo, aun trascurrió un
día sin que le abrieran las puertas, y cuando los negociadores del
tratado se presentaron al Cid, éste les hizo entender que no estaba
obligado a nada, porque el plazo había pasado. Respondiéronle ellos
que se ponían en sus manos y se encomendaban a su generosidad y prudencia.
Al siguiente día se presentó Ben Gehaf al Cid, y ambos con los principales
caudillos cristianos y musulmanes firmaron los artículos de la ya
citada capitulación. Ben Gehaf regresó a la ciudad, y al medio día
se abrieron las puertas al ejército cristiano. Verificóse la entrada
del Cid Ruy Díaz el Campeador en Valencia, el jueves 15 de junio de
1094. Subió
Rodrigo a la torre más alta del muro para contemplar la ciudad de
que acababa de enseñorearse. Recibía con mucha afabilidad a los moros
que iban a besarle la mano, y encargaba a sus guerreros que los saludaran
y aun les hicieran lado cuando pasaran Agradecidos a tan generoso
comportamiento los infieles, pregonaban a voz en grito que no habían
visto jamás un hombre más honrado ni que acaudillara una tropa más
disciplinada. Ben Gehaf le ofreció una gran parte del dinero que había
tomado a los monopolistas del trigo durante el sitio; pero el Cid,
que sabía de qué manera lo había adquirido, rehusó el presente. Después
por medio de un heraldo hizo una invitación a todos los patricios
del territorio valenciano para que se reunieran en el jardín de Villanueva;
luego que se hubieron congregado, subió a un estrado cubierto de estera
y tapiz, mandó a los magnates que se sentaran enfrente de él, y les
habló de esta manera: «Yo soy un hombre que nunca he poseído ningún
reino, pero soy de linaje de reyes: el día que vi esta ciudad me agradó
y la envidié, y pedí a Dios que me hiciera dueño de ella: ¡ved cuánto
es el poder del Señor!, el día que puse cerco a Juballa (Cebolla),
no tenía más que cuatro panes, y ahora Dios me ha hecho merced de
darme Valencia, y me encuentro señor de la ciudad. Si hago en ella
justicia, Dios me la dejará; si no hiciere derecho, sé bien que me
la volverá a quitar. Así, que recobre cada cual su hacienda y la disfrute
como antes: el que encuentre su campo labrado, que entre al instante
en él; el que le halle sembrado y cultivado, pague su trabajo y la
simiente al cultivador y poséale. Quiero también que los colectores
de impuestos en la ciudad no tomen más que el diezmo, según vuestra
costumbre: he determinado otros en juicio dos días cada semana, los
lunes y jueves; mas si tenéis algún negocio urgente, venid cuando
queráis, y os oiré, que no soy yo hombre que me encierre con las mujeres
para beber y yantar como vuestros señores a quienes nunca lográis
ver; quiero arreglar vuestros negocios por mí mismo, ser como un compañero
vuestro, protegeros como un amigo y como un padre: yo seré vuestro
alcalde y vuestro alguacil; y siempre que tengáis que querellaros
unos de otros, os haré justicia.» — Luego añadió: «Me handicho que
Ben Gehaf ha hecho muchos males a algunos de vosotros, tomando vuestros
haberes para hacerme con ellos un presente: yo me he negado a admitirle,
que si codiciara yo vuestra hacienda sabría tomarla sin pedirla ni
a él ni a otro; pero líbreme Dios de hacer violencia a nadie por adquirir
lo que no me pertenece. Haga buen provecho, si Dios lo permite, a
los que han traficado con sus bienes; y lo que Ben Gehaf haya tomado,
mando que lo torne luego sin otro alongamiento ninguno. Quiero que
me juréis que habéis de cumplir lo que os diré y que no os desviaréis
de ello. Obedecedme, y no quebrantéis jamás los pactos que hagamos:
observad lo que os ordene …. «ca me pesa mucho de quanta lazéria é
de quanto mal pasastes comprando el cahíz de trigo á mil maravedis
de plata, mas fío yo en Dios que yo lo tornaré á maravedí; en fin,
ahora estad tranquilos y seguros, porque he prohibido á mis gentes
que entren en vuestra ciudad á traficar : he designado para mercado
suyo la Alcudia: lo he hecho por consideración á vosotros. He mandado
que no se prenda á nadie en la ciudad: si alguno contraviniese á esta
orden, matadle sin miedo alguno. — «No quiero, añadió todavía, entrar
en Valencia, no quiero vivir en ella, quiero establecer sobre el puente
de Alcántara una casa de recreo, un logar en que vaya áfolgar á las
veces». Con
gran contento oyeron los moros este discurso. Sin embargo al querer
tomar posesión de sus tierras hallaron mil dificultades de parte de
los cristianos que las poseían. Esperaron, pues, a que el Cid les
hiciera justicia el primer día de tribunal que era un jueves. Admiráronse
y se desconsolaron de oír al conquistador expresarse en aquella audiencia
en términos bien desemejantes a los que en la anterior asamblea había
usado, diciendo que él necesitaba sus soldados como su brazo derecho,
y que no podía enojarlos. Díjoles además que él era el único señor
de Valencia, y si querían obtener su favor era menester que le entregaran
la persona de Ben Gehaf, a quien quería castigar por la traición cometida
contra su rey, y por las miserias y padecimientos que a ellos y a
el mismo había ocasionado. Pidiéronle ellos tiempo para deliberar.
¿Pero quién se atrevía entonces a contrariar la voluntad del Cid?
Ben Gehaf fué preso y entregado. Hízole Rodrigo poner una nota de
todo lo que poseía, y que jurase ante los principales moros y cristianos
no poseer otra cosa que lo que en la lista constaba, reconociendo
al Cid el derecho de condenarle a muerte si otro haber se le encontrara.
Obraba de esta manera Rodrigo porque sabía que Ben Gehaf había tomado
para sí y conservaba ocultos los tesoros del asesinado Alkadir. Mandó,
pues, reconocer las casas de los amigos de Ben Gehaf imponiendo pena
de la vida a los que ocultaran las riquezas que éste les hubiera confiado:
el miedo hizo que todos le fueran entregando los tesoros que guardaban.
Hizo igualmente registrar la casa de Ben Gehaf, y por revelación de
un esclavo se hallaron en ella inmensas riquezas en oro y pedrería.
Habíase
trasladado ya el Cid al palacio de Valencia, contra los términos de
la capitulación que no creía obligarle, y reunidos allí los principales
de la ciudad, les habló otra vez de esta suerte: «Bien sabéis, prohombres
de la aljama de Valencia, cuánto he servido y ayudado a vuestro rey
y cuántos trabajos he soportado antes de ganar esta ciudad. Ahora
que Dios me ha hecho dueño de ella, la quiero para mí y para los que
me han ayudado a ganarla, salva la soberanía de mi señor el rey don
Alfonso. Vosotros estáis en mi presencia para ejecutar lo que fuere
de mi voluntad y bien me pareciere. Yo podría tomar todo lo que poseéis
en el mundo, vuestras personas, vuestros hijos, vuestras mujeres;
pero no lo haré. Pláceme y ordeno que los hombres honrados de entre
vosotros, los que se han conducido siempre con lealtad, vivan en Valencia
en sus casas con sus familias; mas no habéis de tener cada uno sino
una mula y un criado, ni podréis usar ni conservar armas sino en caso
de necesidad y con mi autorización : los demás desocuparán la ciudad
y vivirán en la Alcudia, donde yo estaba antes. Trendréis mezquitas
en Valencia y en la Alcudia: tendréis también vuestros alfaquíes:
viviréis con arreglo a vuestra ley, y con vuestros alcaldes y alguaciles
que nombraré yo: poseeréis vuestras heredades, pero me daréis el señorío
sobre todas las rentas, administraré la justicia, y haré batir moneda
mía. Los que quieran quedar conmigo, bajo mi gobierno, que queden;
los que no, vayan a la buena ventura, pero sólo sus personas, sin
llevar nada consigo: yo les daré salvoconducto.» Dejó
tan contristados a los moros este discurso como satisfechos habían
quedado con los anteriores. Pero la voluntad del Cid era entonces
la ley, y tenía que ser cumplida. En su virtud salieron los moros
con sus mujeres y sus hijos de Valencia a ocupar el arrabal, y los
cristianos de la Alcudia entraron a reemplazarlos en la ciudad. Los
que salieron eran tantos, dicen, que tardaron en desfilar dos días
enteros. Creyó
el Cid llegado el caso de ejecutar en el usurpador Ben Gehaf un castigo
ejemplar y terrible. En medio de la plaza hizo ahondar un hoyo, en
el cual dispuso fuese metido el antiguo cadí de modo que quedaran
solamente descubiertas la cabeza y las manos. En derredor de esta
fosa se pusieron haces de leña a los cuales se les prendió fuego.
Aquel desventurado mostró una serenidad horriblemente heroica. Pronunciando
las palabras sacramentales de los árabes: «En el nombre de Dios clemente
y misericordioso»; a fin de abreviar su suplicio con su propia mano
se aplicaba las ascuas y tizones encendidos, y así expiró entre tormentos
horrorosos. El Cid quería quemar también a la familia y parientes
de Ben Gehaf, pero musulmanes y cristianos se interesaron e intercedieron
por ellos y lograron, aunque con trabajo, ablandar a Rodrigo y salvarlos
de tan ruda sentencia. Sin embargo, ejecutó el mismo castigo en algunos
otros personajes. Con esto Ben Gehaf, antes tan aborrecido, fue mirado
como un mártir entre los musulmanes. Sus mismos enemigos ensalzaban
después aquella desgraciada víctima. Ibn Bassán, el escritor más inmediato
a los sucesos, decía : «Quiera Dios escribir esta acción meritoria
en el libro en el que ha registrado las buenas acciones del cadí;
que le sirva para borrar los pecados que antes hubiese cometido.»
Fue el suplicio de Ben Gehaf en mayo o principios de junio de 1095.
«El
poder de este tirano (continúa el citado escritor árabe hablando del
Cid), fue siempre creciendo, de modo que pesó sobre las altas y las
bajas comarcas, y llenó de terror a nobles y a plebeyos. Uno me ha
contado haberle oído decir en un momento de vivos deseos y de extremada
avidez: Un Rodrigo perdió a España y otro Rodrigo la rescatará. Palabra
que infundió el pavor en los corazones, y que hizo pensar a los hombres
que sucediera pronto lo que recelaban y temían. Sin embargo, este
hombre, la plaga de su tiempo, era por su amor a la gloria, por la
prudente firmeza de su carácter, y por su valor heroico, uno de los
prodigios del Señor.» Elogio grande en la pluma de un musulmán contemporáneo.
Propúsose
Yussuf ben Tachfin, el emperador de los Almorávides, reconquistar
a toda costa a Valencia. Era Valencia para él, dice el citado escritor,
una arista en el ojo. Un numeroso ejército mandado por su lugarteniente
Ben Aixa fue a ponerle sitio. Al undécimo día hizo el Cid una salida
impetuosa, derrotó á los enemigos y se apoderó de su campo (1096).
Después
de la batalla de Alcoraz ganada por Pedro I de Aragón, de que daremos
cuenta en las cosas de este reino, los nobles aragoneses aconsejaron
a su rey que hiciera alianza con el Cid. Gustosos vinieron en ello
el aragonés y el castellano, y habiendo tenido una entrevista marcharon
reunidos hacia Valencia. Cerca de Játiva salió a su encuentro el general
almoravide Ben Aixa con treinta mil hombres; pero lo meditó mejor,
y tuvo por prudente evitar el combate. Prosiguiendo después por la
costa hacia el Sur, viéronse acometidos por los Almorávides favorecidos
por una escuadra. Comenzaban a desfallecer los cristianos viéndose
acosados por mar y por tierra. El Cid recorrió las filas a caballo,
los realentó, lanzaron el ejército almorávide de sus ventajosas posiciones,
apoderáronse de los efectos de su campo, y volvieron a entrar en Valencia.
El de Aragón regresó a sus Estados, el castellano se preparó a tomar
Murviedro, donde mandaba el señor de Albarracín, que aliado suyo antes,
le había sido infiel durante el sitio de Valencia (1097). Primeramente
quiso recobrar Almenara, que cayó en su poder a los tres meses. Púsose
después sobre Murviedro. Pidiéronle los sitiados un plazo de treinta
días, a condición de rendírsele si no eran en este intervalo socorridos.
El Cid se le concedió. El señor de Murviedro y de Albarracín se dirigió
sucesivamente en demanda de auxilio a Alfonso de Castilla, a Almostaín
de Zaragoza, a los Almorávides y al conde de Barcelona. Alfonso contestó
que más le agradaría ver a Murviedro en poder de Rodrigo que en el
de un príncipe sarraceno. Negósele Almostaín intimidado por las amenazas
del Campeador. Los Almorávides no quisieron moverse sin que el emperador
Yussuf se pusiera a su cabeza. Y el de Barcelona, que sitiaba Oropesa,
se retiró con solo el rumor de que se aproximaba el Cid. Pasados los
treinta días intimó Rodrigo la rendición a los sitiados. Disculpáronse
ellos con que los mensajeros no habían regresado aún, y el Cid les
dio espontáneamente un nuevo plazo de doce días. Pasaron estos, y
todavía le suplicaron que prorrogara aquél hasta la Pascua de Pentecostés:
el Cid les concedió generosamente hasta San Juan: tal era la confianza
que tenía de que nadie sería osado a socorrerlos, y aun les permitió
poner en seguridad sus mujeres, sus hijos y sus bienes. En vano esperaron
este largo tiempo los sitiados, nadie se atrevió a acudir en su ayuda,
e hizo el Cid su entrada en Murviedro el 24 de junio de 1098. Pidióles
entonces el equivalente al dinero que habían enviado a los Almorávides
para empeñarlos a que fueran a combatirle, y como no les fuese posible
aprontarlo fueron los moros de Murviedro encadenados y conducidos
a Valencia. Pero
Castilla iba a verse bien pronto privada del robusto brazo del más
ilustre de sus guerreros. Los Almorávides mandados por Ben Aixa derrotaron
a Alvar Fáñez, pariente y compañero del Cid, en las inmediaciones
de Cuenca. Avanzaron hacia Alcira y habiendo encontrado allí una parte
del ejército de Rodrigo le derrotaron también. Cuando los soldados
que escaparon con vida le llevaron la triste nueva, el Cid, jamás
vencido cuando él capitaneaba a sus guerreros, murió de pesar (julio
de 1099). «¡Que Dios no use de misericordia con él!» añade el escritor
arábigo. Todavía
después de la muerte de Rodrigo su esposa Jimena, digna consorte de
tan grande héroe, continuó defendiendo a Valencia contra los reiterados
ataques de los Almorávides. Más de dos años sostuvo la ilustre viuda
el honor de las armas castellanas en aquella ciudad ya famosa, hasta
que en octubre de 1101 le puso cerco el general almorávide Mazdalí
con poderosísimo ejército. Aun así se sostuvieron firmemente los sitiados
por espacio de siete meses, al cabo de los cuales, envió Jimena al
obispo de la ciudad, Jerónimo, francés como la mayor parte de los
que Alfonso había colocado,a suplicar al rey de Castilla que acudiera
en su socorro. Hízolo así Alfonso VI, entrando con su ejército en
Valencia sin que el de los Almorávides fuera capaz de estorbárselo.
Mas conociendo Alfonso que sin el brazo y la espada del Cid sería
difícil sostener una ciudad tan apartada del centro de sus Estados,
determinó abandonarla, y después de haberla puesto fuego, salió con
toda la guarnición cristiana en procesión solemne, llevando Jimena
consigo el cadáver de su ilustre esposo. Entró, pues, Mazdalí con
sus Almorávides en la ciudad el 5 de mayo de 1102. «¡Que Dios le asigne,
dice el escritor musulmán, un lugar en el séptimo cielo, y se digne
recompensar su celo y sus combates por la santa causa otorgándole
las más bellas recompensas reservadas a los que han practicado la
virtud!» En
aquellos momentos mismos escribía Abu Abderrahmán ben Taher al visir
Abu Abdelmelik : « Os escribo a mediados del mes bendito (Ramadán):
hemos triunfado, porque los musulmanes han entrado en Valencia (restitúyale
Dios su vigor), después de haberse visto cubierta de oprobio. El enemigo
ha incendiado la mayor parte, dejándola en estado tal que asusta al
que la contempla y le hace caer en silenciosa y sombría meditación.
La ha cubierto de negros ropajes, como el luto que llevaba cuando
se encontraba en ella: un velo cubre todavía su mirada, y su corazón
que se agita sobre Carbones encendidos lanza suspiros profundos. Pero
quédale su cuerpo delicioso: quédale su terreno elevado semejante
al oloroso musgo y al oro esplendente, sus jardines cubiertos de árboles,
su río de limpias aguas : y gracias a la buena estrella del emir de
los musulmanes y a los cuidados que le consagrará, se disiparán las
tinieblas que la cubren; recobrará su ornato y sus joyas; por la tarde
se adornará de nuevo con sus magníficos vestidos; se mostrará en todo
su brillo, y se asemejará al sol cuando ha entrado en el primer signo
del Zodiaco. Alabanza a Dios, rey del reino eterno, que la ha purgado
de los que adoran muchos dioses. Ahora que ha sido recobrada al Islam,
el consuelo ha venido a dulcificar los dolores que el destino y la
voluntad de Dios nos habían causado.» El
cuerpo del Cid fue sepultado en el claustro del monasterio de Cardeña.
Jimena su esposa murió en 1104, y fue también sepultada en aquel ilustre
monasterio al lado de su esposo. El Cid tuvo un hijo llamado Diego
Rodríguez, que fue muerto por los moros en Consuegra. De las dos hijas
de Rodrigo y de Jimena, la mayor llamada Cristina casó con Ramiro,
infante de Navarra y señor de Monzón, de cuyo matrimonio nació García
Ramírez, el restaurador del reino de Navarra. La otra, nombrada María,
tuvo por esposo a Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, los cuales
hubieron una hija que casó con Bernard, último conde de Besalú (Bofarull).
Tales
son los hechos históricos más importantes del Cid Campeador o por
lo menos los que del cotejo de las historias y crónicas arábigas y
latinas que conocemos y gozan de alguna autoridad, resultan más probados
y averiguados Objeto y argumento el Cid del más antiguo monumento
de la poesía castellana, tema perpetuo de los cantos populares de
la edad media, y héroe predilecto de las leyendas y romances, cada
poeta y cada romancero fue añadiendo a la vida del Campeador alguna
hazaña, algún reto, alguna batalla, alguna aventura amorosa o caballeresca,
más o menos verosímiles, hasta hacerle el tipo ideal de los héroes
y de los caballeros de la edad media; de todo lo cual, sin admitirlo
como historiadores, nos haremos cargo cuando juzguemos al Cid y su
época bajo el punto de vista crítico y filosófico. Ni
nos compete, ni es fácil dar cuenta de todas las aventuras que los
dramas, las leyendas y romances han atribuido al Cid. Mencionaremos
algunas, siquiera sea sólo como muestra del carácter de la época en
que se inventaron. Desde
muy mancebo, dicen, comenzó Rodrigo a mostrar su travesura y su gran
corazón, y cuentan que habiendo recibido su padre una afrenta del
conde Gormaz, el buen anciano ni comía, ni bebía, ni descansaba. Movido
de su pena Rodrigo, salió a desafiar al conde, le mató, le cortó la
cabeza, y colgándola de la silla de su caballo fue a presentársela
a su padre, en ocasión que éste se hallaba sentado a la mesa sin tocar
los manjares que delante tenía. Entonces el hijo llamó la atención
del padre hacia aquel sangriento trofeo, y le dijo: «Mirad la hierba
que os ha de volver el apetito: la lengua que os insultó ya no hace
oficio de lengua, ni la mano que os afrentó hace el oficio de mano.»
El buen viejo se levantó y abrazó a su hijo, diciéndole, que quien
había llevado a su casa aquella cabeza debía serlo de la casa de Laín
Calvo. Lo singular fue que la hija del conde, enamorada del Cid, se
presentó en la corte de León, y puesta de hinojos ante el rey le pidió
por esposo a Rodrigo, poniéndole en la alternativa o de concederle
su mano o de quitarle la vida. Otorgada tan extraña merced, y obtenida
la mano de Rodrigo, éste la llevó a su casa, pero hizo voto de no
conocerla hasta haber ganado cinco batallas campales. Dióse entonces
a correr por las tierras comarcanas de los moros, e hizo en efecto
cautivos cinco reyes mahometanos. Yendo
en peregrinación a Santiago de Compostela, al llegar a un vado encontró
un leproso, que metido en un barranco rogaba a los transeúntes le
pasaran por caridad. Los demás caballeros huyeron de tocar aquel desgraciado;
sólo Rodrigo tuvo compasión de él, le tomó por su mano, le envolvió
en su capa, le colocó en su mula y le llevó al lugar a que iba a dormir.
Por la noche le hizo sentar a su lado y comer con él en la misma escudilla.
La repugnancia de los compañeros de Rodrigo fue tal, que se imaginaban
que la lepra había contaminado sus platos, y salieron de la pieza
a toda prisa. Rodrigo se acostó con el leproso, envueltos ambos en
la misma capa. A media noche, cuando Rodrigo se había dormido, sintió
en sus espaldas un soplo fuerte que le despertó. Buscó al leproso,
le llamó, y viendo que no respondía, se levantó, encendió una bujía...
el leproso había desaparecido. Volvióse Rodrigo a acostar con la luz
encendida; en esto que se le apareció un hombre vestido de blanco.
«¿Duermes, Rodrigo? le preguntó. — No duermo; pero quién eres tú que
tanta claridad y tan suave olor difundes? — Soy San Lázaro. Y has
de saber que el leproso a quien has hecho tanto bien y tanta honra
por amor de Dios, era yo : y en recompensa de ello es la voluntad
de Dios que cada vez que sientas un soplo como el que has sentido
esta noche, sea señal de que llevarás a feliz remate las cosas que
emprendas. Tu fama crecerá de día en día, te temerán moros y cristianos,
serás invencible, y cuando mueras morirás con honra.» Son
muchas las proezas y hechos maravillosos que suponen ejecutó ya en
los reinados de Fernando y de Sancho; pero comienza a aparecer más
novelesco desde que desterrado por Alfonso VI deja la casa paterna.
Pintan con colores vivos y tiernos la aflicción de Rodrigo cuando
al disponerse a salir de Yivar vio las salas desiertas, las perchas
sin capas, sin asientos el pórtico, y sin halcones los sitios en donde
estar solían. A su paso por Burgos con su lucida comitiva, hombres
y mujeres se asomaban a las ventanas a verle pasar, y nadie se atrevía
a recibirle en su casa por temor al rey Alfonso, que había prohibido
severamente que le diesen albergue. Mío Cid Ruy Diaz
por Burgos entraba En su compañía
LX pendones llevaba. Convidar le yen
de grado, mas ninguno non osaba: El Rey Don Alfonso
tanto avie la grand'saña. Antes de la noche
en Burgos del entró su carta, Con grand' recabdo
é fuertemente sellada: Que á mió Cid
Ruy Diaz que nadi nol'diesen posada, E aquel que ge
la diese sóplese vera palabra Que perderle los
averes é mas los oyos de la cara, E aun demás los
cuerpos é las almas. Grande duelo avien
las gentes christianas : Ascóndense de
mió Cid ca nol' osan decir nada. Entonces
sin duda debió decir el Cid de su barba aquellas célebres palabras:
«Por causa del rey don Alfonso que me ha desterrado de su reino no
tocarán tijeras a estos pelos, ni de ellos caerá uno solo, y de esto
tendrán que hablar moros y cristianos.» Multiplicáronse
los prodigios en la conquista de Valencia, y sobre todo cuando los
Almorávides mandados por el rey Búcar (Seir Abu Bekr) fueron a acometer
la ciudad. Entonces, no sólo el Cid, sino el obispo don Jerónimo,
armado de lanza y espada, mató tantos moros que no hubo quien le igualara
en matar sino el mismo Campeador; rompióse el asta de su lanza al
prelado guerrero, y echando mano a la espada, no se sabe cuántos infieles
murieron a sus golpes. Rodrigo buscaba al rey Búcar, que a todo correr
de su caballo huía del Campeador. «¿Por qué así huyes, le gritaba,
tú que has venido de allende el mar a ver al Cid de la luenga barba?
Vuelve y nos saludaremos uno a otro.» Pero por más que el Cid espoleó
a su Babieca, el rey moro ganó la orilla del mar; entonces Rodrigo
le arrojó su Tizona y le hirió entre ambos hombros, y el rey Búcar,
malamente herido, se entró en el mar y ganó un barquichuelo: el Cid
se apeó del caballo y recogió su espada. Asombra el número de moros
que según las leyendas murieron aquel día. Volvió
más adelante el rey Búcar sobre Valencia con numerosísimo ejército.
El Cid reposaba en su lecho cuando se le apareció un personaje, despidiendo
un olor fragantísimo y vestido de un ropaje blanco como la nieve.
Esta vez era San Pedro: «Vengo a anunciarte, le dijo, que no te restan
sino treinta días de vida. Pero es la voluntad de Dios que tus gentes
venzan al rey Búcar, y que tú mismo después de muerto seas el que
des el triunfo en esta batalla. El apóstol Santiago te ayudará, pero
antes has de arrepentirte delante de Dios de todos tus pecados. Por
el amor que me profesas y por el respeto que siempre has tenido a
mi iglesia de San Pedro de Arlanza, el Hijo de Dios quiere que te
suceda lo que te he dicho.» Al día siguiente refirió el Cid a sus
caballeros la visión que había tenido juntamente con otras que hacía
siete noches le perseguían, y les anunció que vencerían al rey Búcar
y a los treinta y seis reyes moros que le acompañaban. Después de
aquel discurso se sintió malo y se confesó con el obispo don Jerónimo.
Los pocos días que aun vivió no tomó más alimento en cada uno que
una cucharada del bálsamo y la mirra que el soldán de Persia, noticioso
de sus hazañas, le había enviado de regalo, mezclado con agua rosada.
Las fuerzas se le acababan, pero su tez se conservaba sonrosada y
fresca. La víspera de morir llamó a doña Jimena, al obispo don Jerónimo,
a Alvar Fáñez, a Pero Bermúdez y a Gil Díaz, y les dijo cómo habían
de embalsamar su cadáver, y lo que después habían de hacer de él.
Dictó al fin su testamento y murió cristianamente. A
los tres días de su muerte, el rey Búcar y los treinta y seis reyes
moros pusieron sus quince mil tiendas delante de las puertas de Valencia.
Había en el campo moro una
negra que capitaneaba otras doscientas negras, con las cabezas rapadas,
a excepción de un mechón de pelo, porque iban cumpliendo una peregrinación:
sus armas eran arcos turcos. A los doce días de sitio, después de
haber hecho todo lo que el Cid había ordenado, determinaron los cristianos
salir de Valencia. El cadáver embalsamado del Cid iba montado en su
fiel Babieca, sujeto por medio de una máquina de madera que había
fabricado Gil Díaz. Como se mantenía derecho, y el Cid llevaba los
ojos abiertos la barba peinada, escudo y yelmo de pergamino pintado,
que parecía de fierro, y en la mano su formidable Tizona, semejaba
perfectamente estar vivo. Salieron, pues, de la ciudad. Iba Pero Bermúdez
de vanguardia: escoltaban a doña Jimena seiscientos caballeros; detrás
iba el cadáver del Cid con escolta de cien caballeros, y el obispo
y Gil Díaz a sus lados. Alvar Fáñez preparó el ataque. De las doscientas
negras las ciento fueron al instante derrotadas, las otras ciento
hicieron no poco estrago en los cristianos, hasta que habiendo muerto
su capitana huyeron todas. Entonces los cristianos atacaron el grueso
del ejército musulmán. Los moros que vieron un caballero más alto
que los otros montado en un caballo blanco, en la izquierda un estandarte
blanco como la nieve, y en la derecha una espada que parecía de fuego,
huían despavoridos; hicieron en ellos los fieles horrible matanza,
y continuaron victoriosos camino de Castilla. Llegado
que hubieron a San Pedro de Cárdena, colocaron el cadáver del Campeador
a la derecha del altar, en una silla de marfil, con una mano descansando
sobre su Tizona. En una ocasión entró un judío en la iglesia del monasterio
a ver el cadáver del Cid, y como se hallase solo, dijo para sí: «He
aquí el cadáver del famoso Ruy Díaz de Vivar, cuya barba nadie fue
osado a tocar en vida: ahora voy a tocarla yo a ver qué me sucede.»
Y alargó el brazo, y en el momento envió Dios su espíritu al Cid,
el cual con la mano derecha asió el pomo de su Tizona y la sacó un
palmo de la vaina. El judío cayó trastornado y comenzó a dar espantosos
gritos. El abad del monasterio, que predicaba en la plaza, oyó los
lamentos, suspendió el sermón y acudió con el pueblo a la iglesia.
El judío ya no gritaba, parecía difunto; el abad le roció con unas
gotas de agua y le volvió a la vida. El judío contó el milagro, se
convirtió a la fe de Cristo, se bautizó, recibió el nombre de Diego
Gil, y entró al servicio de Gil Díaz. Fuera
largo enumerar los prodigios que los romanceros y poetas, y ya no
sólo poetas y romanceros, sino los venerables monjes de Cárdena aplicaron
al Cid en vida y en muerte, y no tan solamente a la persona del héroe,
sino a su cadáver, a su féretro, a su cofre, a su Tizona, y hasta
a su caballo Babieca, que Gil Díaz enterró a la derecha del pórtico
del convento, plantando sobre su tumba dos álamos que crecieron enormemente.
La historia romancesca del Cid llegó a hacer olvidar su historia verdadera,
y ha costado no poco trabajo deslindar la una de la otra, y aun no
está de todo punto determinada y clara la línea que las separa y divide.
Sucede además que a través de las aventuras bélicas, religiosas, amorosas
y caballerescas que los poemas y los cantares, han atribuido al Cid,
se revela el genio de la edad media: a vueltas de estas bellas ficciones,
se descubren importantes realidades; los poetas y los monjes habrán
inventado las anécdotas, pero las anécdotas están basadas sobre el
espíritu de la época. De modo que si los anales y las crónicas contienen
la historia de los verdaderos sucesos, los poemas, las leyendas, los
cantares y las tradiciones desarrollan a nuestra vista el cuadro moral
de las pasiones, de las creencias, de los amores, de las luchas políticas,
de las costumbres, en fin, que constituían la índole y el genio de
la edad media castellana. Terminaremos
esta nota o apéndice con la célebre aventura de los infantes de Carrión,
que tanta popularidad adquirió en España, a pesar de no hallarse apoyada
en fundamento alguno histórico que merezca fe. Cuando el Cid conquistó
Valencia, dos caballeros castellanos solicitaron la mano de sus dos
hijas. Estos dos caballeros eran los condes de Carrión. Omitiendo
las negociaciones que al decir del poeta mediaron entre los pretendientes,
el rey Alfonso y el Cid, el doble enlace se verificó, aunque con harta
repugnancia de éste, y los infantes permanecieron durante dos años
en Valencia. Estando allí sus yernos, le sucedió al Cid la famosa
aventura del león que se salió de la jaula y puso en consternación
a todos sus caballeros, habiendo sido los de Carrión los que se condujeron
más cobardemente. Cuando el Cid, agarrando al león por la melena,
le volvió a encerrar en su jaula, los infantes de Carrión que se habían
escondido, el uno debajo de una cama y el otro tras del huso de un
lagar, salieron de sus escondites, pero tuvieron que sufrir la burla
y el sarcasmo de los demás caballeros, lo cual los llenó de cólera
y no pensaron sino en vengar aquella afrenta aunque sobradamente merecida.
Después de la victoria del Cid sobre el rey Búcar, los infantes de
Carrión, a quienes tocó una gran parte del botín, manifestaron su
deseo de volverse a Carrión con sus esposas. El Cid accedió a ello,
y mandó a Felez que los acompañara. En
Molina fueron cortésmente recibidos por el rey Abengalvon, aliado
del Cid, el cual, en la confianza de amigos, tuvo la debilidad de
enseñar sus tesoros a sus huéspedes. Ellos, correspondiéndole con
ingratitud, proyectaron quitarle vida y riquezas. Un moro que entendía
el latín les oyó lo que hablaban, y los denunció a su rey. Abengalvon
les afeó su indigno proceder y alevosos designios, mas por consideración
al Cid los dejó partir libremente. Al llegar a los montes de Corpa,
meditaron ejecutar otro proyecto todavía más horrible que desde Valencia
traían. A las orillas de un limpio arroyuelo, que en el bosque hallaron,
levantaron sus tiendas, y allí pasaron la noche en brazos de sus esposas.
Al amanecer ordenaron a la comitiva que se pusiera en marcha y se
fuera delante. Luego que quedaron solos con doña Elvira y doña Sol
(que así llama la leyenda a las hijas del Cid), les intimaron que
iban a vengar en ellas los insultos recibidos de los compañeros de
su padre cuando la aventura del león : y desnudándolas de sus vestidos
se prepararon a azotarlas con las correas de sus espuelas. Expusiéronles
las desgraciadas hermanas que preferían les cortasen las cabezas con
las espadas Colada y Tizona que el Cid les había dado. Inexorables
estuvieron los bárbaros esposos: azotáronlas con correas y espuelas,
la sangre corrió de sus cuerpos, y cuando ya el dolor les embargó
la voz y no podían gritar, las abandonaron a los buitres y a las fieras
del bosque. Lleno
de cuidado esperaba Felez Muñoz á la ladera de una montaña y cuando
vio llegar los infantes sin sus esposas, sospechó alguna catástrofe
y se volvió al monte, donde halló a sus desventuradas primas casi
moribundas. Las llamó por sus nombres, abrieron ellas los ojos, doña
Sol le pidió agua que él le llevó en su sombrero; puso a las dos damas
sobre su caballo, las cubrió con su capa, y tomando el caballo de
la brida las condujo a la torre de doña Urraca. Cuando este desaguisado
llegó a noticia del Cid, llevó la mano a la barba, y exclamó: «Por
esta barba que nadie jamás tocó, los infantes de Carrión no se holgarán
de lo que han hecho: en cuanto a mis hijas yo sabré casarlas bien.»
Llegaron sus hijas a Valencia, el padre las abrazó tiernamente y volvió
a jurar que las casaría bien y que sabría tomar venganza de los de
Carrión. Envió, pues, a Muño Gustios a pedir justicia al rey Alfonso
de Castilla contra los infantes. Alfonso convocó cortes en Toledo.
Los de Carrión pidieron al rey les permitiera no asistir; pero el
monarca los obligó á ello. Para intimidar al Cid se presentaron los
infantes con gran comitiva y acompañados de García Ordóñez, el mortal
enemigo de Ruy Díaz. Alfonso nombró árbitros a los dos condes Enrique
y Ramón. El Cid presentó su querella, y reclamó sus dos espadas Colada
y Tizona. Los árbitros aprobaron su demanda, y las dos espadas fueron
devueltas al Cid. Después reclamó las riquezas que había dado a los
infantes al partir de Valencia. Hubo algunas dificultades por parte
de los de Carrión, pero al fin las restituyeron también. Por último,
pidió vengar en combate la afrenta que habían hecho a sus hijas. Realizóse
el duelo, y los tres campeones del Cid, Pero Bermúdez, Martín Antolínez
y Muño Gustios vencieron a los dos infantes y á Asur González, y las
hijas del Cid se casaron con los infantes de Navarra y Aragón. |
 |
 |