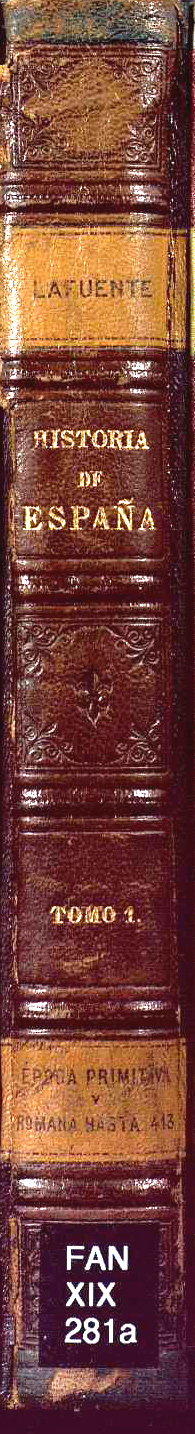 |
CAPITULO XIX CAÍDA
Y DISOLUCIÓN DEL CALIFATO Del
1002 al 1031 Muy
fundado era en verdad el desaliento y la aflicción y la pesadumbre
que produjo en toda la España musulmana la nueva de la derrota de
Calatañazor. Penetraba bien el instinto público que todo aquel esplendor
y grandeza, toda aquella extensión, pujanza y unidad que había adquirido
el califato bajo la enérgica y sabia dirección del ministro regente,
había de desplomarse y venir a tierra con la muerte de aquel hombre
privilegiado, que con tanta intrepidez como fortuna, con tanta maña
como arrojo, y con tanta política como vigor, había elevado el imperio
musulmán a la mayor altura de poder que alcanzó jamás, y reducido
al pueblo cristiano casi a tanta estrechez como en los tiempos de
Muza y de Tarik. Que si los defensores de
la cruz no se vieron en tan escaso territorio encerrados como en los
días de Pelayo, halláronse al cabo de tres
siglos de esfuerzos casi en la situación que tuvieron en tiempo del
primer Alfonso, y apenas fuera de la cadena del Pirineo podían contar
con una fortaleza segura y con un palmo de terreno al abrigo de las
incursiones del gran batallador. Temían los musulmanes, derribada
la robusta columna de su imperio, por la suerte de la dinastía Ommiada
con un califa siempre en estado de pueril imbecilidad, y sin esperanza
de sucesión. Temían también no menos justamente lo que a los príncipes
y guerreros cristianos, antes tan abatidos, habría de alentar aquel
solemne triunfo. Brindaba
ciertamente ocasión propicia a los cristianos el resultado glorioso
de la batalla, y más que todo el desconcierto y descomposición que
a consecuencia de ella vino sobre el imperio musulmán, no sólo para
haberse recobrado de sus anteriores pérdidas, sino para haber reducido
a la impotencia a los sarracenos, si los nuestros hubieran continuado
unidos, y en lugar de aprovecharse de las disensiones de los infieles,
no se hubieran ellos consumido también en intestinas discordias y
rivalidades. Achaque antiguo de los españoles era esta falta de unión
y de concierto, y causa perenne de sus desdichas y de la prolongada
dominación de los pueblos invasores. El
rey Alfonso V de León, niño de ocho años, continuaba bajo la tutela
de su madre doña Elvira y de los condes de Galicia Menendo
González y su esposa, que educaban al rey y gobernaban el reino con
recomendable prudencia. El hijo de Almanzor, Abdelmelik
Almudhaffar, que había ido a Córdoba con las destrozadas huestes
del ejército sarraceno, fue nombrado por la sultana Sobheya
(que sobrevivió un corto tiempo a Almanzor) hagib o primer ministro del califa
Hixem, el cual proseguía en su dorado alcázar,
entregado a sus juegos infantiles, contento con llevar el nombre de
califa y sin tomar parte alguna en los negocios del imperio. Heredero
Abdelmelik de la autoridad y de algunas
de las grandes cualidades de su padre, pero no de su fortuna, quiso
proseguir también su sistema de guerra con los cristianos, y asegurado
por la parte de África, en cuyo emirato confirmó a Moez ben Zeiri, comenzó sus incursiones
periódicas por el lado de Cataluña, y alcanzó una victoria cerca de
Lérida (1003). En el otoño de aquel mismo año, después de un corto
descanso en Córdoba, pasó con gran ejército a tierras de León, y al
decir de los historiadores árabes, venció en un encuentro a los leoneses,
se apoderó otra vez de la capital y destruyó lo que había quedado
en pie en la ocupación de su padre: relación que está en manifiesta
discordancia con la que de esta expedición nos cuenta el arzobispo
don Rodrigo, el cual dice expresamente que Abdelmelik en esta tentativa fue puesto en vergonzosa fuga
por los cristianos. “Venció,
dicen los escritores árabes, a los cristianos cerca de León, y se
apoderó de la ciudad, y arrasó sus muros hasta el suelo, que ya antes
su padre los había destruido hasta la mitad”. “Habiendo
congregado, dice el arzobispo don Rodrigo, un gran ejército contra
León, fue vergonzosamente ahuyentado, y se retiró ignominiosamente” Estas contradicciones son frecuentes, y no es
ya fácil apurar de parte de quién está la verdad Continuó
el hijo de Almanzor sus incursiones periódicas, ni notables por su
brillo ni fecundas en resultados, hasta el 1005 en que otorgó a los
cristianos una tregua, que equivalió para ellos a una paz. Debieron
mover a los leoneses a solicitar esta transacción algunas desavenencias
ocurridas con el conde de Castilla, y apoyó y esforzó su instancia
el walí de Toledo Abdallah ben Abdelaziz,
uno de los más antiguos y fieles caudillos de Almanzor. Motivaba este
interés del walí toledano en favor del monarca leonés lo siguiente.
Entre las cautivas cristianas que Abdallah
tenía en su poder se hallaba una hermosa doncella, hacia la cual concibió
el walí una pasión vehemente. Supo que aquella linda joven era hermana
del rey de León y pidiósela en matrimonio. Accedió Alfonso a darle su hermana
como medio y condición de alcanzar la paz de Abdelmelik.
Celebráronse las paces, y también las bodas
muy contra lo voluntad de Teresa, que así se llamaba la princesa cristiana.
Cuenta la crónica que la noche de las bodas le dijo a su mal tolerado
esposo: «Guárdate de tocarme, porque eres un príncipe pagano: y si
lo hicieres, el ángel del Señor te herirá de muerte.» Rióse
de ello el musulmán, y desatendió su intimación. Mas no tardó en arrepentirse
de ello, porque al poco tiempo se cumplió el fatal vaticinio, y como
el walí sintiese acabársele la vida, llamó a sus consejeros y sirvientes,
mandó que devolviesen a su hermano la joven desposada, tan bella cautiva
como infausta esposa, y que fuese conducida a León, acompañando el
mensaje con ricos dones de oro y plata, joyas y vestidos preciosos.
Abdallah falleció al poco tiempo: Teresa
profesó de religiosa en un convento, y en este estado murió en Oviedo
en el año 1039. Muerto
Abdallah, y expirado que hubo también el
plazo de la tregua, invadió de nuevo Abdelmelik
las tierras de Castilla (1007), desmanteló Ávila, Gormaz, Osma y otras
fortalezas que los cristianos habían ido reparando, avanzó por Salamanca
a Galicia y Lusitania, y regresó a Córdoba, donde sólo se detuvo a
preparar la campaña de la primavera siguiente. Emprendió ésta hacia
el interior de Galicia (1008), «al frente, dicen las crónicas árabes,
de cuatro mil jinetes escogidos, armados de corazas resplandecientes
como estrellas, cubiertos sus caballos con caparazones de seda de
dobles forros: seguía la caballería andaluza y africana, gente aguerrida
que se había distinguido en las más peligrosas ocasiones... Acometieron
a los cristianos, y aunque eran los héroes de su tiempo, que todos
habían entrado en muchas batallas y eran gente avezada a los horrores
de las peleas, los atropellaron y rompieron sus almafallas
(campamentos), y se volvieron sobre ellos como dragones, y les pusieron
en desordenada fuga, dejando el campo regado de sangre. Siguió Abdelmelik
el alcance con su caballería, y reparados los cristianos en unos recuestos
y pasos difíciles, se renovó la cruel batalla. Los infieles (continúa
su crónica) pelearon como rabiosos tigres, y allí los musulmanes padecieron
mucho. A favor de la oscuridad que sobrevino se retiraron los cristianos
a sus ásperos montes, y los musulmanes viendo la horrible pérdida
que habían sufrido se volvieron a las fronteras, y de allí por Toledo
a Córdoba.» Esta fue la última campaña de Abdelmelik. A poco tiempo le acometió una grave enfermedad,
de la que sucumbió en Córdoba en el mes de Safar
de 399 (octubre de 1008) con gran sentimiento de los buenos musulmanes,
y no sin sospechas de que hubiese sido envenenado. Había
muerto ya la sultana madre; su hijo el califa Hixem
continuaba vegetando en su alcázar entre juegos y placeres, y restaba
otro hijo de Almanzor, llamado Abderramán, tan parecido a su padre
en el cuerpo y la fisonomía, como desemejante en las cualidades del
corazón y del entendimiento. Sin aptitud para los negocios graves
ni disposición para gobernar, dado al vino y a las mujeres, acostumbrado
a pasar su vida entre juegos y festines, y aficionado a los ejercicios
de caballería en que lucía su bella figura, fue no obstante nombrado
hagib
del califa como su padre y hermano, por los esclavos
y eunucos del palacio, conocidos con el nombre de Alameríes,
que eran los que disponían de la voluntad del imbécil Hixem
y de las primeras dignidades del imperio. Tan lleno de ambición como
escaso de mérito el nuevo ministro, no se contentó con tomar el pomposo
título de Al Nasir Ledin Allah
como Abderramán III el Grande, lo cual revela bastante su presunción
desmedida, sino que so pretexto de la falta de sucesión de Hixem,
aunque todavía se hallaba en edad de poder tenerla, pretendió y obtuvo
del mentecato califa que le declarara walí
alhadí o sucesor del imperio. Paso tan arrojado y pretensioso
a que no se había atrevido ni aún el mismo Almanzor, y que no dejó
de traspirar, aunque dado en secreto, no podía menos de indignar a
los ilustres miembros de la familia Ommiada, que se consideraban,
y con razón, con más derechos y más títulos a la herencia del califato
en el supuesto de morir Hixem II sin sucesión, y que si habían soportado el yugo de
Almanzor, había sido sólo por las relevantes prendas e indisputable
mérito del ministro regente. Distinguíase
entre ellos el joven Mohammed, biznieto de Abderramán III, hombre
de resolución y de brío, el cual, dispuesto a atajar las orgullosas
pretensiones de Abderramán, cruzó las fronteras, habló, excitó y logró
reunir en torno suyo a los muchos adictos a la familia de los Meruanes,
y congregada una respetable hueste marchó a su cabeza derechamente
sobre Córdoba. Informado de esta marcha Abderramán, salió con la caballería
africana y la guardia del califa a hacer frente a su competidor; pero
éste, hurtándole la vuelta por medio de una hábil maniobra, penetró
atrevidamente en la capital, se apoderó del resto de la guardia y
de la persona del califa, y cuando el hijo de Almanzor se lanzó sobre
Córdoba, ardiendo en ira y en despecho, confiado en el favor popular
con que contaba por respetos a la memoria de su padre, halló la plaza
de palacio ocupada por las tropas de Mohammed: se empeñó allí un rudo
y sangriento combate: el populacho en que confiaba Abderramán, no
sólo se hizo sordo a sus órdenes, sino que se puso de parte de Mohammed;
hasta la guardia africana lo abandonó, y cuando desesperado intentó
retirarse, cayó acribillado de heridas en poder de los enemigos: poco
tiempo tardó en verse clavada en un palo la cabeza del usurpador cortada
por orden de Mohammed (1009). Así acabó el segundo hijo del gran Almanzor:
sus bienes fueron confiscados, y el pueblo, versátil en sus afecciones,
desahogó su furor destruyendo el magnífico palacio de Azahara que
Almanzor había construido para sí. Comenzó
el nuevo ministro por alejar del lado del califa todas las hechuras
de sus antecesores y por rodearle de personas de su partido y confianza.
Pero aguijóle pronto la impaciencia de reinar: al efecto hizo difundir
primeramente la voz de que el califa había sido atacado de una enfermedad
grave: el poco interés que el pueblo mostró por la salud de un soberano
a quien no conocía y que nada significaba, inspiró a Mohammed el pensamiento
de atentar a su vida, pero el esclavo Wahda
a quien confió su designio, antiguo camarero de Hixem,
y a quien por lo tanto conservaba un resto de cariño, pudo disuadirle
de la idea de derramar sin necesidad una sangre inocente, y le sugirió
la de encerrarle en una estrecha prisión y publicar su muerte, lo
cual era igual para sus fines. Accedió a ello Mohammed, y el califa
fue sigilosamente encerrado. Para dar más aire de verdad a la proyectada
farsa, se discurrió y ejecutó lo siguiente. Había en Córdoba un cristiano
por su desgracia y fatalidad muy parecido en edad, en estatura y en
fisonomía al hijo de Alhakem y de Sobheya.
Este infeliz fue de noche sorprendido y ahogado; y habiendo colocado
su cadáver en el lecho mismo de Hixem, se
publicó que el califa había sucumbido de su enfermedad. Lo creyó el
pueblo: se hicieron solemnes y pomposas exequias al supuesto califa,
y congregados los walíes y visires, fue declarado sucesor del califato
el hagib Mohammed, de la ilustre dinastía
de los Beni-Omeyas, el cual tomó el título de Mahady
Billah (el Pacificador por la gracia de
Dios). No
justificaron en verdad los sucesos la adopción de tan bello título.
Habiendo determinado expulsar de Córdoba a la guardia africana, aborrecida
del pueblo y de ninguna confianza para él, se insurreccionó ésta a
la voz de sus jefes: los formidables zenetas, y los rudos berberiscos atacaron bruscamente
el real alcázar; costó una lucha mortífera de dos días arrojarlos
de la ciudad: la cabeza de su primer caudillo, que cayó en la retirada
herido y prisionero, fue arrojada por encima del muro al campo africano.
Un primo suyo, nombrado Suleiman ben Alhakem, a quien aclamaron por jefe, juró vengar
tamaña afrenta, y partiendo para las fronteras de Castilla, invocó
la ayuda y protección del conde Sancho García, ofreciéndole la posesión
de varias fortalezas si le prestaba su auxilio contra el usurpador
Mohammed. Acogió el conde castellano la proposición, y un ejército
cristiano, unido a los berberiscos de Suleiman, se encaminó hacia Córdoba. Salióle
al encuentro Mohammed con sus andaluces, y hallándose ambas huestes
en Gebal Quintos, trabóse una tremenda
batalla (conocida en la historia árabe por la batalla de Kantisch), en que las lanzas
castellanas de Sancho se cebaron horriblemente en la sangre de los
andaluces de Mohammed: veinte mil árabes quedaron en el campo (7 de
noviembre de 1009), y Mohammed, el Pacificador por la gracia de Dios,
tuvo que refugiarse en Toledo al abrigo de su hijo Obeidallah,
walí de aquella ciudad. Suleiman, victorioso,
merced a los robustos brazos castellanos, no se atrevió a entrar en
Córdoba receloso del mal espíritu del pueblo contra las razas africanas.
Un mes tardó en resolverse a entrar. Entonces se hizo proclamar califa
con el sobrenombre de Almostain Billah
(el protegido de Dios). Con
justa desconfianza estaba Solimán
en Córdoba. Sus africanos eran aborrecidos de las razas árabes que
predominaban en el Mediodía de España. Estallaban continuas conjuraciones
que tenía que ahogar con sangre, y en una ocasión se vio precisado
a cortar la cabeza áa un pariente suyo que
intentaba suplantarle en el mando y á cincuenta
cómplices más. Sin embargo de ser africano,
no carecía Solimán de elevados sentimientos.
Habiéndole descubierto el eslavo Wahda que
el califa Hixem vivía y atrevídose a proponerle
que le repusiera en el poder: “Wahda, le
respondió sin enojarse, yo lo desearía mucho, pero no es ocasión de
entregarnos a manos tan débiles: su tiempo le vendrá”. Y como le hubiese
aconsejado alguno que permitiese a sus soldados hacer una matanza
de los cristianos que le habían favorecido, a fin de que nunca pudiesen
ayudar a otro: “Jamás, contestó Solimán
con energía, jamás consentiré semejante maldad; han venido bajo mi
fe y cumpliré mis juramentos”. Pero temiendo algún desmán por parte
de los suyos, dio licencia a los cristianos y los invitó a que regresaran
a sus tierras colmándolos de riquezas y preciosos dones, lo cual ejecutaron
ellos de muy buen grado. Pero
Solimán había enseñado a su competidor
Mohammed a quién había de recurrir para ganar victorias; y a la manera
que aquél había acudido al conde Sancho de Castilla, éste desde Toledo
solicitó el auxilio de los condes de Afranc,
Bermond y Armengudi
(Ramón Borrell, conde de Barcelona, y su hermano Armengol, que lo
era de Urgel), los cuales mediante tratos y convenios le asistieron
con una hueste de nueve mil cristianos que Mohammed incorporó a treinta
mil musulmanes de las provincias de Valencia, Murcia y Toledo. A la
cabeza de los catalanes venían los dos valerosos condes Ramón y Armengol,
y en las primeras filas ondeaban las banderas de los obispos de Barcelona,
Gerona y Vich, que personalmente quisieron compartir con sus compatricios
los peligros de aquella guerra. Por primera vez los estandartes de
Cataluña reflejaron en las aguas del Guadalquivir. Los ejércitos de
los dos rivales mahometanos, Solimán
y Mohammed, se hallaron frente a frente en los campos llamados de
Akbatalbacar (la colina de los bueyes).
Lanzáronse impetuosamente los berberiscos
sobre las huestes aun no bien ordenadas de el
Mahady, y hubieran sucumbido si las lanzas catalanas no hubieran
inclinado la victoria en favor de Mohammed, y regado los campos con
sangre africana. El triunfo fue tan señalado, que el año 400 de los
árabes (el 1010 de los cristianos), en cuyo estío se dio este famoso
combate, quedó señalado en la historia arábiga con el nombre de
el año de los Francos,
que así llamaban ellos a los catalanes. Pero tan insigne triunfo fue
comprado con noble y preciosa sangre cristiana. Allí pereció el brioso
conde Armengol de Urgel; allí sucumbieron los tres venerables prelados,
a quienes tal vez un excesivo celo religioso hizo preferir al ejercicio
pacífico de su ministerio la vida inquieta y peligrosa de campaña.
Quedáronle
abiertas las puertas de Córdoba a Mohammed; y Solimán,
que debió echar muy de menos el socorro de los castellanos, retiróse
hacia Algeciras con intento de reclamar auxilios de África, después
de haber saqueado sus soldados el espléndido palacio de Zahara, llevándose
las joyas y suntuosas colgaduras, las lámparas de oro y plata del
alcázar y de la mezquita, y destruido con bárbara y salvaje mano una
gran parte de los libros de su magnífica biblioteca; que así comenzó
la deliciosa mansión del magnífico Abderramán a ser destruida por
los vándalos africanos. Salió Mohammed de Córdoba en persecución de
los fugitivos y les dió alcance en los campos
del Guadiaro. Pero alumbróle en este encuentro
infausta estrella: arremetieron su hueste los berberiscos con impetuosa
furia, y hubo de retirarse a Córdoba en desorden. Dedicóse
a fortificar la ciudad, pero bullían ya, así en la capital como en
toda la España musulmana, las parcialidades y los bandos. El esclavo
Wahda, que tenía guardado al califa, servíase
del secreto de su depósito como de un talismán para conservar su influencia
y dársela a los eslavos sus compatricios, que de este modo dominaban
a Mohammed. Hubiera éste querido conservar los auxiliares catalanes, pero siniestros
rumores que corrieron acerca de atentados que contra ellos se proyectaban,
movieron al conde Ramón Borrell a volverse a Barcelona a pesar de
las protestas del califa. Invocó Mohammed el apoyo de los walíes de
Mérida y de Zaragoza y de los alcaides de la frontera, y se excusaron
todos bajo diferentes pretextos; y era que cada cual no pensaba ya
sino en apropiarse algún despojo de un imperio que veían desmoronarse.
Inquietábanle los africanos con incesantes
algaras; a las calamidades de la guerra civil se agregaron las de
una epidemia: faltaban en Córdoba las provisiones: todo el que podía
abandonaba la ciudad, y sus mismas tropas se le desertaban para ir
a incorporarse a los africanos. La situación de Mohammed era desesperada
y no sabía qué partido tomar. Lo
tomó por él el astuto Wahda. De improviso
y de su propia cuenta sacó de la prisión al desventurado califa Hixem
a quien todos creían muerto, y le presentó al pueblo en la maksura o tribuna de la grande aljama.
Entusiasmado el pueblo con tan inesperada novedad, se agolpó a la
mezquita, y saludó con aclamaciones de júbilo al resucitado califa
(junio de 1012), no viendo ya en él al príncipe imbécil, sino al legítimo
soberano de una dinastía a quien amaba entrañablemente. Asustado Mohammed
con los gritos de alegría que oía resonar por todas partes, se ocultó
en una de las piezas más apartadas de su alcázar: lo descubrió un
eslavo y le presentó al califa, que con energía desacostumbrada: “Ahora
probarás, le dijo, el fruto amargo de tu desmesurada ambición”. Y
en el acto le hizo cortar la cabeza, que un visir paseó a caballo
en la punta de su lanza por toda la ciudad: su cuerpo fue desgarrado
y hecho piezas en la plaza pública, y la cabeza enviada al campo de
Solimán como para que sirviese de lección y de escarmiento al caudillo
africano. Mas el uso que de ella hizo Solimán fue embalsamarla y hacerla
conducir con diez mil mitcales de oro al walí de Toledo Obeidallah,
el hijo de Mohammed, que se preparaba a vengar a su padre, con el
mensaje siguiente: «Ahí va la cabeza de tu padre Mohammed: así recompensa
el emir Hixem a los que le sirven y le restituyen el imperio: guárdate
de caer en manos de este ingrato y cruel tirano: si buscas seguridad
y venganza, Solimán será tu compañero.» La
carta y el presente surtieron el efecto que se apetecía. Obeidallah,
antes rival y enemigo de Solimán, se unió a él para combatir juntos
al verdugo de su padre, y con este fin había salido ya de Toledo.
Lo supo el eslavo Wahda y partió de Córdoba con un cuerpo escogido de caballería
en dirección de aquella ciudad. Conocedor de la importancia y del
valor del auxilio do los cristianos, le solicitó del conde Sancho
de Castilla haciéndole ventajosas proposiciones. Pero habíase anticipado
ya Solimán y Sancho le contestó: “Seis fortalezas me ofrece ya Solimán:
si Wahda me promete por lo menos otras tantas preferiré emplear
mis armas en favor del califa Hixem”. Duélenos
ver a un soberano de Castilla adjudicar su poderosa espada y disponer
de los brazos castellanos en favor del mejor postor de entre los competidores
musulmanes, pero así era por desgracia. Wahda
hizo su puja y Sancho se decidió por él, y con ayuda de los cristianos
se apoderó fácilmente de Toledo. Volvió el joven Obeidallah
contra el enemigo, pero batido en Maqueda por musulmanes y cristianos,
desbaratada su hueste y hecho prisionero él y sus principales oficiales,
fue enviado a Córdoba, donde el califa Hixem,
convertido después de su resurrección de imbécil y mentecato en déspota
terrible, como si realmente hubiera renacido con otra naturaleza,
hízole dar una muerte tan cruel como la
de su padre, y su cuerpo decapitado y mutilado fue arrojado al río
(1013). Dejó Wahda el gobierno de Toledo
al poderoso y noble jeque Abu Ismail Dilnum,
y después de haber entregado a los cristianos algunas de las fortalezas
contratadas y despedídolos con grandes dádivas y promesas, regresó a Córdoba.
Premióle largamente el califa Hixem y dio a sus eslavos y alameríes
a título de perpetuidad las alcaldías y tenencias de Murcia, Cartagena,
Alicante, Almería, Denia, Játiva y otras: costumbre y manera de premiar
imprudentemente introducida por Almanzor, y principio y fundamento
de los reinos independientes que no habían de tardar en nacer. La
situación de Córdoba y de toda la Andalucía estaba bien lejos de ser
lisonjera. Quejábanse amargamente los nobles
de la preferencia que Hixem y su ministro
daban a los eslavos y alameríes. Criticábanlos agriamente
por el suplicio de Obeidallah, que al fin
había sido hecho prisionero peleando contra cristianos. Ardía la capital
en discordias y partidos, y Solimán, que con sus correrías no dejaba
un momento de reposo al país y estaba informado del descontento de
la población, traspuso Sierra Morena, visitó y escribió a los walíes
de Calatrava, Guadalajara, Medinaceli y Zaragoza, ofreciéndoles la
posesión hereditaria de sus gobiernos y reconocerlos como soberanos
feudatarios sin otra carga que un ligero tributo, si le ayudaban a
liberar Córdoba del tirano protector de los eslavos. Aceptaron ellos
la proposición y le asistieron con sus personas y sus banderas. Aproximóse con este refuerzo Solimán a Córdoba, desolada simultáneamente
por la peste, la miseria y los partidos. Huían otra vez las gentes
de la ciudad acosadas por la penuria. Desde Medina Zahara, donde Solimán
sentó sus reales, mantenía inteligencias con algunos nobles cordobeses
por medio de los tránsfugas que iban a su campo. En tal conflicto
el ministro Wahda creyó oportuno escribir
a los walíes edrisitas de Ceuta y Tánger pidiéndoles ayuda y haciéndoles
grandes ofrecimientos, mas luego mudó de
parecer y guardó las cartas. No faltó quien le denunciara al califa
como uno de los que se correspondían secretamente con Solimán. Fuese
verdad o calumnia, vióse el ministro Wahda
preso por aquel mismo califa a quien él mismo había tenido tanto tiempo
aprisionado: hízosele capítulo de acusación
de aquellas cartas que se hallaron en su poder, escritas, según muchos
piensan, con acuerdo del califa y que nada revelaban menos que la
inteligencia que se le suponía con Solimán, y a pesar de todo, aquel
Hixem, que al cabo le era deudor de la vida
y del trono, sin consideración de ningún género condenó a muerte a
su antiguo servidor; que parecía haberse propuesto aquel malhadado
califa desquitarse en pocos días a fuerza de crueldad inflexible de
la torpe flaqueza de tantos años. Fue el desgraciado Wahda
reemplazado por el walí de Almería Hairan,
eslavo también, hombre distinguido por su valor y generosidad, por
su benignidad y prudencia, y «el más a propósito para salvar a Hixem
si su fortuna no hubiese llegado ya a su término» Apretaba
ya Solimán el cerco de Córdoba, y Hairan
se propuso cumplir con los deberes de hombre pundonoroso y de fiel
hagib. Pero de poco le sirvieron
ni sus nobles propósitos ni sus heroicos esfuerzos, que no es posible,
dice oportunamente el escritor arábigo, defender una ciudad que no
quiere ser guardada, y en vano es sacrificarse por un pueblo que desea
ser conquistado. Mientras él a la cabeza de sus eslavos rechazaba
vigorosamente los enemigos que atacaban una puerta, el populacho arrollaba
la guardia de la ciudad que defendía otra y la franqueaba a los africanos.
Merced a la cooperación de los de dentro, penetró Solimán en la plaza:
el combate fue horrible, se inundaron las calles de noble sangre árabe,
porque los andaluces de pura raza árabe defendieron el alcázar del
califa hasta no quedar uno con aliento, y entre cadáveres nobles cayó
herido el generoso Hairan que los había
alentado a todos, y fue tenido y contado por muerto. Se apoderaron
al fin los africanos del alcázar y de todos los fuertes; por espacio
de tres días fue entregada la ciudad aun horroroso saqueo: muchos
nobles jeques y cadíes, muchos sabios y hombres de letras fueron pasados
al filo de los rudos alfanjes africanos (1013). El valeroso Hairan
era el que, tenido por muerto, respiraba todavía: a favor de la oscuridad
de la noche y de la confusión del saqueo, había podido refugiarse
en casa de un pobre y honrado vecino, donde sin ser conocido se hizo
la primera cura de sus heridas. Vivía Hairan y le veremos todavía hacer un importante papel en la
historia. Dueño Solimán del alcázar y del califa, le suplicaron y
le pidieron por la vida de éste algunos de sus honrados servidores:
«lo que hizo de él se ignora, dice la crónica árabe, pues nunca pareció
ni vivo ni muerto, ni dejó sucesión sino de calamidades y discordias
civiles.» Así desapareció definitivamente el califa Hixem
II, tan misteriosa y oscuramente como había vivido. Remuneró
Solimán a los walíes y caudillos sus auxiliares, reconociéndoles conforme
a lo ofrecido, la soberanía independiente de sus provincias, aunque
con la condición de asistirle en las guerras, especie de feudo que
ya casi ninguno se prestó a cumplir, y cuya medida apresuró más y
más el fraccionamiento y subdivisión de pequeños principados en que
vino pronto a caer el imperio. Al paso que protegía a sus africanos,
perseguía y ahuyentaba a los alameríes y
eslavos. Aún
no hemos explicado quienes estos esclavos. Los árabes compraban a
los judíos gran número de esclavos germanos o eslavos, de los cuales
unos eran eunucos y se servían de ellos en los harenes, otros constituían
parte de la guardia de los califas, y solían distinguirse en las batallas:
todos llevaban el nombre genérico de eslavos, y habían abrazado el
islam: los príncipes los liberaban en recompensa de servicios particulares,
y muchos se habían hecho ricos propietarios y llegaron a formar un
partido poderoso opuesto al de los africanos berberiscos. El
eslavo Hairan, último ministro del califa,
curado ya de sus heridas, logró escaparse de Córdoba y pasar a Almería,
ciudad de su antiguo waliato. El walí puesto
por Solimán quiso impedirle la entrada, y aun se sostuvo en su alcázar
por espacio de veinte días, al cabo de los cuales, indignado contra
él el pueblo, le arrojó por una ventana al mar con sus hijos. De Almería
pasó Hairan a África, donde consiguió persuadir
a Alí ben Hamud, walí de Ceuta, y a su hermano
Alkasim, que lo era de Algeciras, que le
ayudasen a lanzar de Córdoba al usurpador Solimán y a reponer al legítimo
soberano Hixem, a quien suponía vivo y encarcelado
por Solimán. Sirviéronle mucho al efecto
las cartas cogidas al desgraciado Wahda,
en las cuales el califa Ommiada ofrecía a Alí nombrarle su sucesor
y heredero. Alentáronse con esto los hermanos
Ben Hamud, y desembarcó Alí en Málaga con
sus huestes de Ceuta y Tánger. Se les unieron los alameríes, y se le dió el mando
general del ejército. Dueño de Málaga, marchaba el ejército aliado
hacia Córdoba cuando salió Solimán a su encuentro. Vióse
éste obligado muy contra su voluntad a aceptar un combate general,
en el cual llevó la peor parte y tuvo que tocar retirada. Cúpole
peor suerte todavía en otro encuentro con los confederados cerca de
Sevilla. Le abandonaron las mismas tropas andaluzas pasándose a los
africanos : abandonábale
ya del todo la fortuna: él y su hermano heridos perdieron sus caballos
y cayeron prisioneros. Entraron al día siguiente los vencedores en
Sevilla sin resistencia, y avanzando hacia Córdoba, tampoco hallaron
oposición, que no quiso estorbarles la entrada el padre de Solimán
que gobernaba la ciudad, sabedor de la desgracia de sus dos hijos
y temeroso de mayores males. Le
valió poco, en verdad, al anciano aquella conducta; porque el feroz
Alí, haciendo que le fuesen presentados el padre y sus dos hijos Solimán
y Abderramán, éstos ya casi exánimes de resultas de sus heridas: —¿Qué
habéis hecho de Hixem, les preguntó, y dónde
le tenéis? —
Nada sabemos de él, respondió el anciano. —
Vos le habéis muerto, replicó Alí. —
No, por Dios, contestó el viejo Alhakem, ni le hemos muerto, ni sabemos
si vive ni dónde está. Entonces
sacando Alí su espada: —Yo
ofrezco, dijo, estas cabezas a la venganza de Hixem
y cumplo su encargo. Alzó Solimán los ojos y le dijo: —Hiéreme
á mí solo, Alí, que éstos no tienen culpa. Pero Alí, desatendiendo su ruego, los descabezó
a los tres con ferocidad horrible de propia mano. Diéronse
luego a buscar a Hixem por todas las estancias,
y hasta por los subterráneos de palacio, y por todas las casas de
la ciudad, y no habiéndole encontrado por ninguna parte, se anunció
públicamente su muerte en la ciudad, muerte en que ya no quería creer
el pueblo, dando esto ocasión al vulgo por espacio de algunos años
para mil fábulas y consejas (1016). Proclamado
califa Alí ben Hamud el Edrisita, tomó los
títulos de Motuakil Billah (el que
confía en Dios), y de Nassir Ledin Allah (el defensor de
la ley de Dios). Pero dábanle mucha inquietud
los alameríes, y el mismo Hairan le
inspiraba recelos, por lo que, temeroso de su influjo, le envió a
su gobierno de Almería. Había escrito Alí a los walíes de las provincias
reclamando su fidelidad y obediencia como a sucesor legítimo del califato
designado por el mismo Hixem; pero los de Sevilla, Toledo, Mérida y Zaragoza ni aun
se dignaron contestar a sus cartas. Se formó por el contrario una
federación entre los walíes emancipados, al parecer y de público conocimiento
con el intento de colocar en el trono a algún príncipe Ommiada, tal
vez como principal secreto designio de asegurar la independencia de
sus gobiernos. Se proclamó, pues, a Abderramán ben Mohammed, llamado
Almortadi, de la ilustre estirpe de los
Beni-Omeyas, hombre virtuoso y rico, de ánimo esforzado y muy querido
de todos, al cual se dio el nombre de Abderramán IV. Casi todos los
walíes de la España Oriental y muchos alcaldes del Mediodía, doquiera
que dominaban los alameríes, se agruparon
con gusto en derredor de aquella bandera. Mas en su misma corte y
dentro de su propio alcázar tenía Alí ben Hamud
desafectos que espiaban ocasión de deshacerse de él. Un día, cuando
él se preparaba a salir de Córdoba, como ya lo habían verificado sus
tropas y acémilas, para combatir a Abderramán que se sostenía en tierra
de Jaén, quiso tomar antes un baño, del cual no salió, porque le ahogaron
en él los mismos eslavos que le servían, tal vez ganados por los alameríes
de la capital (1017). Divulgóse su muerte como un accidente y natural desgracia,
y así lo creyeron sus guardas y familiares. Nada
aprovechó este acaecimiento a Abderramán Almortadi,
porque el partido africano, bastante fuerte todavía en Córdoba, proclamó
al walí de Algeciras Alkasim, hermano del
ahogado. Condujese Alkasim con una crueldad
que hizo olvidar la de su antecesor, y con pretexto de descubrir y
castigar a los perpetradores de la muerte de su hermano, a unos daba
tormento, a otros hacía perecer en suplicios, y los alameríes
y las familias más nobles de Córdoba se vieron oprimidas o proscritas,
y no había quien no temiera su venganza. Pero alzóse
pronto contra él un terrible enemigo, su propio sobrino Yahia, hijo
de su hermano Alí, que se hallaba en Ceuta, el cual, pretendiendo
que le pertenecía el trono de Córdoba, desembarcó en España al frente
de sus salvajes tribus, trayendo consigo una hueste auxiliar compuesta
de los feroces negros del desierto de Sus, raza belicosa y bárbara
que nunca había pisado el suelo español. Cuando Alkasim
partió de Córdoba a su encuentro, ya su sobrino se había apoderado
de Málaga: diéronse los dos competidores algunas batallas sangrientas,
mas temeroso Alkasim
de que sus discordias redundasen en provecho de Abderramán el Ommiada
que se mantenía en las Alpujarras, propuso a Yahia un concierto, por
el cual se convino en compartir entre sí el imperio. Tocóle
a Yahia la ciudad de Córdoba, y encargóse
Alkasim de proseguir la guerra contra Almortadi
con la gente de Sevilla, Algeciras y Málaga que reservó para sí. Mas
habiendo tenido este último la imprudente confianza de pasar a Ceuta,
con objeto de dar solemne sepultura a los restos mortales de su hermano,
Yahia, con insigne mala fe, se hizo proclamar en su ausencia soberano
único del imperio muslímico español. Favorecióle mucho la general odiosidad que había contra Alkasim, no sólo para que aquel fatigado pueblo no se opusiese
a la usurpación, sino para que los jeques y visires se alegraran del
cambio y le juraran gustosamente fidelidad y apoyo (1021). Súpolo Alkasim en Málaga de regreso de su expedición funeral, y con
toda su gente marchó resueltamente sobre Córdoba decidido a vengar
la alevosía de su sobrino. Faltóle a Yahia
el valor cuando más le había menester, y a pesar de contar con el
arrojo de sus negros, y con más partido, o siquiera con menos antipatías
en el pueblo que Alkasim, no se atrevió
a esperarle, y abandonando la ciudad, no paró hasta Algeciras. Sin
resistencia entró segunda vez Alkasim en
Córdoba, si bien la soledad, el silencio, la tristeza que notó a su
entrada le significaron bastante el disgusto con que era recibido,
y que él aumentó con sus nuevas crueldades y sañudas ejecuciones.
El aborrecimiento llegó a un punto que no podía ya dejar de producir
un conflicto. Una noche se tocó a rebato, y el pueblo, de antemano
y secretamente armado, acometió furiosamente el alcázar, que a pesar
de su impetuosa arremetida no pudo tomar, porque la guardia le defendió
con bizarría. El populacho, sin embargo, no sé separó de allí, y por
espacio de cincuenta días tuvo estrechamente asediado al califa y
sus guardias. Faltos ya de provisiones, determinaron hacer una salida
vigorosa: muchos perecieron clavados en las lanzas populares: el mismo
Alkasim hubiera sido despedazado sin la
generosidad de algunos caballeros que le conocieron y escudaron, y
le sacaron de la ciudad, y aun le dieron escolta hasta Jerez. Cansada
la población del yugo africano, hubiera recibido con los brazos abiertos
al Ommiada Abderramán Almortadi, si a tal
sazón no hubiera llegado la noticia de su muerte. ¿Cómo fue la muerte
de este esclarecido príncipe, y qué había sido de sus aliados, y cómo
no prosperó más su partido a través de las disidencias entre los caudillos
y califas africanos? He aquí cómo lo cuenta Ebn
Khaldun en su capítulo sobre los príncipes
de Granada. Veían Hairan y Almondhir
(walí de Almería el uno y de Zaragoza el otro, principales fomentadores
de la insurrección y del partido de Abderramán) que Almortadi
no era el califa que ellos se habían propuesto buscar. Cuidábanse
ellos en el fondo muy poco de los derechos de los Omeyas, y si combatían
por un príncipe de aquella familia, era con la esperanza de reinar
ellos bajo un señor débil e impotente que hubieran impuesto como soberano
legítimo a los berberiscos. Pero Almortadi, que era de natural altivo y fiero, no quiso acomodarse
a semejante papel ni contentarse con una sombra de soberanía. Lejos
de obrar según las miras y fines de Hairan
y Almondhir, fue bastante imprudente para hacérselos enemigos.
Un día les había prohibido entrar en su casa. «A la verdad, se dijeron
ellos entre sí, este hombre se conduce de bien distinta manera ahora
que manda un numeroso ejército que antes. Indudablemente es un engañador
de quien no se puede fiar.» Para vengarse de Almortadi,
que había favorecido a costa de ellos a los jefes de las tropas de
Valencia y Játiva, escribieron a Zawi (Zawi
ben Zeiri era el walí de Granada, que, como
berberisco, se había mantenido fiel a Alkasim,
y fue el que principalmente sostuvo la guerra con Abderramán), excitándole
a que atacase a Almortadi en su marcha a Córdoba, prometiéndole que abandonarían
al califa cuando la lid estuviera empeñada. La batalla duró muchos
días; en uno de ellos las huestes de Almondhir
y de Hairan, según su promesa, volvieron la espalda al enemigo,
quedando Abderramán solo con los verdaderos partidarios de su familia
y con algunos cristianos auxiliares que llevaba. Fueron éstos pronto
puestos en fuga por los berberiscos, que hicieron horrible matanza
en sus contrarios, y se apoderaron de sus riquezas y de las magníficas
tiendas de sus príncipes y sus generales. «Esta
derrota, dice Ebn Hayan,
fue tan terrible, que hizo olvidar todas las demás: desde entonces,
jamás el partido andaluz pudo reunir ya un ejército, y él mismo confesó
su decaimiento y su impotencia». Expiaron, pues, Hairan
y Almondhir con la ruina de su propio partido su infame traición
contra Almortadi. Este desventurado príncipe
logró no obstante poder escapar de los berberiscos, y ya había llegado
a Guadix cuando unos espías enviados por Hairan
le descubrieron y asesinaron. Su cabeza fue enviada a Almería, donde
Almondhir y Hairan se hallaban entonces.
Gran
desconsuelo causó esta novedad a los alameríes
de Córdoba y a todos los parciales de los Omeyas, que temían verse
de nuevo envueltos en los horrores de la guerra civil de que un momento
se lisonjearon haberse libertado. Pero conociendo que no debían perder
el tiempo en lamentos estériles, se apresuraron a proclamar califa
á Abderramán ben Hixem, hermano de Mohammed el biznieto de Abderramán III.
Le dieron el título de Abderramán V, y el sobrenombre de Almostadir Billah (el que confía en el amparo de Dios).
Joven de veintitrés años, bella y agradable figura, ingenio claro,
erudito y elocuente, y de costumbres severas, parecía Abderramán V
el más a propósito para reparar los males del imperio, si los males
del imperio no hubieran sido ya irreparables. Todos ambicionaban ya
el trono, y su mismo primo Mohammed ben Abderramán fue el que más
sintió verse postergado y juró destronarle o sucumbir en la demanda.
Sobre no poder contar ya ningún califa con la sumisión de los walíes
de las provincias, le perdió a Abderramán su propia severidad y su
celo por la reforma de los abusos. Quiso refrenar la licencia de la
guardia africana, andaluza y eslava, y suprimir algunos privilegios
odiosos que se habían arrogado, y como no faltara quien instigase
a los descontentos, a quienes tales medidas ofendían, se burlaban
de él diciendo que estaba más cortado para superior de un convento
de monjes que para soberano de un imperio. Mohammed era el que principalmente
fomentaba estas malas disposiciones. El resentimiento estalló en rebelión
abierta, y una mañana antes de levantarse el califa se vio asaltado
por una muchedumbre tumultuosa, que comenzó por asesinar los eslavos
que guardaban la puerta de su departamento. Despertó Abderramán al
ruido, y empuñando su alfanje se defendió valerosamente un buen espacio,
hasta que sucumbió a los repetidos golpes de los asesinos, que con
bárbara ferocidad hicieron su cuerpo pedazos, y se derramaron tumultuariamente
por la ciudad proclamando a desaforados gritos a Mohammed en medio
de la sorpresa y espanto de una población intimidada. Dueño
Mohammed del apetecido y ensangrentado trono, siguió el sistema opuesto
al de su antecesor. Se propuso conquistar la fidelidad de la guardia
africana a quien debía su elevación, a fuerza de prodigalidades y
larguezas. Le otorgó nuevos privilegios, daba a los soldados espléndidos
banquetes, agasajábalos de mil maneras,
y creyéndose con esto afianzado y seguro entregóse
a una vida de placeres, entre músicas, versos, juegos y festines en
el palacio y jardines de Zahara que hizo reparar. Los walíes y alcaldes
que le veían tan distraído y apartado de los negocios públicos y de
gobierno obraban como señores independientes y disponían por sí de
las rentas de las provincias, y como éstas dejaron de ingresar en
el tesoro y los dispendios del califa consumían tan apresuradamente
los escasos recursos que quedaban, se agotaron éstos pronto, y sólo
a fuerza de gabelas y vejaciones empleadas por los recaudadores públicos
podían los pueblos de Andalucía subvenir a las liberalidades de su
pródigo soberano, Pero era a costa de la miseria y de la opresión
del pueblo, cuyas quejas y lamentos eran necesarios y naturales. Cuando
todo se apuró, y llegó a faltar no sólo para las acostumbradas larguezas
sino hasta para las atenciones indispensables, murmurábanle
ya simultáneamente la guardia y el pueblo, éste por lo que había dado
de más, aquélla por lo que dejaba de percibir. Pueblo y guardia al
fin se sublevaron; comenzó la multitud amotinada por pedir la destitución
de algunos visires y las cabezas de otros, y concluyó por reclamar
a gritos la del califa y sus ministros. Merced a la lealtad de algunos
jinetes de la guardia africana que pudieron librarle del furor popular,
logró Mohammed salir de Zahara con su familia y refugiarse en la fortaleza
de Uclés, cuyo alcaide le franqueó generosamente la entrada. Pero
allí le alcanzó el odio de sus perseguidores, y en aquel hospitalario
asilo murió a poco tiempo envenenado, después de un corto reinado
de año y medio (1025). Córdoba
suspiraba ya por un soberano capaz de poner término a la feroz anarquía
que la desgarraba. Poseía entonces el emirato de Málaga y extendía
su gobierno a Algeciras, Ceuta y Tánger aquel Yahia ben Alí el Edrisita,
que ya había obtenido algún tiempo el califato, y gozaba fama de gobernar
con moderación y con justicia. A invitación de sus parciales pasó
Yahia a Córdoba, donde fue recibido con demostraciones públicas de
alegría. Su primer cuidado fue escribir a los walíes ordenándoles
que pasaran a la capital a jurarle obediencia, pero éstos no estuvieron
con él más deferentes que con sus antecesores: los unos o se excusaron
o se hicieron sordos, los otros le desobedecieron abiertamente, y
aun se atrevieron a tratarle de intruso y usurpador. De este número
fue el de Sevilla Mohammed ben Abed, llamado Abu al-Kasim,
conocido ya por su rivalidad con Yahia. Quiso éste castigar ejemplarmente
su desobediencia, y salió a combatirle con la caballería de Córdoba,
dando orden a los alcaides de Málaga, de Arcos, de Jerez y de Medina-Sidonia
para que se le incorporasen. Noticioso de ello el de Sevilla dispuso
una emboscada, y por medio de una hábil estratagema logró envolver
el ejército del califa, que fue completamente desbaratado: el mismo
Yahia recibió en la refriega una lanzada que le clavó a la silla de
su caballo: su cabeza fue enviada a Sevilla en señal de triunfo, y
las reliquias del destrozado ejército cordobés se retiraron en el
más triste abatimiento (1026). Así acabó Yahia ben Alí, último califa
edrisita, que en dos veces que ocupó el trono no llegó a reinar año
y medio. Mohammed ¡cosa extraña! se volvió a Sevilla sin aspirar al
califato. Hubieron
de proceder a nueva elección los cordobeses, y a propuesta e influjo
del visir Gehwar recayó el nombramiento del califa en Hixem ben Mohammed, otro biznieto del grande Abderramán, y
hermano de aquel desgraciado Abderramán IV Almortadi.
Hallábase el elegido retirado en la fortaleza de Albone
(acaso Alpuente) en compañía de su alcaide,
cuando le fue anunciada la nueva de su proclamación. Modesto, desinteresado
y prudente Hixem, contestó a los enviados del diván que daba las gracias
al pueblo de Córdoba por la honra que le hacía y el afecto que le
mostraba, pero que no podía resolverse a echar sobre sus hombros el
grave peso del gobierno, ni a dejar la vida quieta y pacífica de su
retiro. Pasáronse algunos meses antes que pudieran vencer su repugnancia
al trono, y cuando hostigado por las instancias de los principales
alameríes se resolvió a aceptarlo, difirió cuanto pudo su
entrada en Córdoba so pretexto de organizar un ejército en las fronteras,
encomendando entretanto el gobierno de la capital al visir Gehwar
a quien nombró su hagib.
Habían los cristianos, a través de las discordias
que también los consumían entre sí, aprovechádose
algo, aunque mucho más hubieran podido hacerlo, de las que destrozaban
a los musulmanes, y ensanchado considerablemente los límites de sus
fronteras. Guerreó, pues, Hixem III con
ellos por espacio de tres años con fortuna varia, y principalmente
por la parte de Calatrava y de Toledo. Fomentó mucho la institución
de los zahbits, especie de monjes guerreros,
y como la milicia sagrada de los musulmanes, que se consagraban voluntariamente
al ejercicio de las armas y a defender constantemente las fronteras
contra los almogávares cristianos; origen, a lo que muchos creen,
de las órdenes militares cristianas. Pero
si algo ganaba el califa sosteniendo el honor de las armas musulmanas
en las fronteras, perdía más por otra parte el imperio con su alejamiento
de la capital, aflojándose, o más propiamente desatándose ya los escasos
vínculos que le unían, ya tomando ocasión de su misma ausencia los
sediciosos para fomentar en la capital hablillas y disturbios, ya
declarándose los walíes en completa independencia y obrando como reyes
absolutos. De todo le dio aviso su fiel hagib Gehwar, instándole a que con la mayor presteza y diligencia
pasase a Córdoba. Hízolo así Hixem
(1029) y su presencia, su afabilidad, su prudente y generoso comportamiento
no dejó de calmar los ánimos de los más revoltosos e inquietos, y
de captarse las voluntades de la mayoría de la población, visitando
las escuelas, colegios y hospicios, y socorriendo a los huérfanos,
desvalidos y enfermos. Mas cuando quiso persuadir a los walíes con
amistosas cartas y prudentes razones la necesidad de la unión y cooperación
común para recuperar lo que las discordias habían hecho perder al
imperio, no obtuvo ya sino o negativas o indiferencia, y no hubo manera
de recabar de ellos las contribuciones y subsidios. Convencido de
la ineficacia de los medios blandos y suaves, apeló a los fuertes
y violentos, y encomendó a sus más fieles caudillos la reducción de
los walíes desobedientes. ¡Inútiles y tardíos esfuerzos! Algunos de
los disidentes eran momentáneamente sometidos, pero la unidad del
imperio, ya virtualmente disuelta, acabó de disolverse en lo material.
El africano Zawi ben Zeiri
se hacía proclamar rey de Granada y de Málaga: los de Denia y Almería,
los de Zaragoza, Badajoz, Mérida y Toledo, declaráronse
independientes de hecho y de derecho; a las mismas márgenes del Guadalquivir
se le rebelaban los de Carmona, Sevilla y Medina-Sidonia; y el mismo
Abdelaziz a quien había dado el gobierno de Huelva se alzaba con el
señorío de aquel país. Apenas le quedaba sino la capital, y ésta no
tardó en enajenársele. Supieron
que el califa en última necesidad había hecho pactos y transacciones
con los rebeldes, y aquella población, aquella raza degenerada, que,
como el mismo Hixem decía, ni sabía ya mandar ni sabía obedecer, le criticó
de débil y de cobarde, le culpó de la mala suerte de la guerra y de
las calamidades del reino, y se produjo en términos y demostraciones
amenazadoras contra el califa. Aconsejábale
Gehwar que abandonara la ciudad: él, que
no había merecido la desafección del pueblo, no creía tampoco en su
ingratitud, hasta que llegó el caso de pedir la amotinada multitud
a gritos por las calles la deposición del califa y su destierro. Avisóselo
el mismo Gehwar, y entonces Hixem,
con resignación filosófica, exclamó sin alterarse: «Gracias sean dadas
a Dios que así lo quiere.» Y aquel príncipe, que con repugnancia había
aceptado un trono jamás ambicionado, salió sin pesar de Córdoba acompañado
de su familia y de algunos principales caballeros y literatos que
quisieron correr la misma suerte que su soberano. Se retiró éste primeramente
a Hisn Aby-Sheriff (1031), mas perseguido allí por los cordobeses buscó un asilo cerca
de Lérida, donde acabó tranquilamente sus días en 1037. «En él, dice
el historiador arábigo, feneció la dinastía de los Omeyas en España,
que principió en Abderramán ben Moawiah
año 138, y acabó en este Hixem al-Motadi año 423 (de 756
a 1031). Así pasó el estado y la fortuna de ellos, añade, como si
no hubiese sido. Feliz quien bien obró y loado sea siempre aquel cuyo
imperio jamás acabará» CAPITULO
XX REINOS CRISTIANOS DESDE
ALFONSO V DE LEÓN HASTA FERNANDO I DE CASTILLA De
1002 á 1037
Miniatura-portada
del libro de los TESTAMENTOS o PRIVILEGIOS que se conserva en la catedral
de Oviedo (Ejecutada
por orden del obispo D. Pelayo a principios del siglo XII) Decíamos
en el anterior capítulo que el resultado de la batalla de Calatañazor
y la descomposición en que por consecuencia cayó el imperio
musulmán, brindaba ocasión propicia a los cristianos, no sólo para
recobrarse de sus pasadas pérdidas, sino para haber reducido a la
impotencia a los sarracenos, si los nuestros hubieran continuado unidos
y sabido convertir en provecho propio el desconcierto a que aquéllos
vinieron y las disensiones que los destrozaban. Añadiremos ahora,
que si después de la muerte de Almanzor (1002) y durante los seis
años del gobierno de su hijo Abdelmelik
pudieron todavía los estandartes que triunfaron en la cuesta de las
Águilas detenerse hasta un resto de pujanza que conservaba el imperio
mahometano bajo la dirección de aquel belicoso caudillo, muerto éste
(1008), ni hallamos la razón ni podemos justificar la conducta de
los príncipes cristianos por no haber proseguido de concierto la guerra
contra los enemigos de la fe. Pronto olvidaron que una sola vez que
se habían unido : habían triunfado del gran capitán de los agarenos
en el apogeo de su poder; y como si hubiera pasado para ellos todo
peligro, volvieron al sistema fatal de aislamiento, y renacieron antiguas
rivalidades. Seguían,
es verdad, venciendo las armas cristianas en Gebal
Quintos y en Akbatalbacar, allí mandadas
por el conde Sancho de Castilla, aquí por los condes Ramón Borrell
de Barcelona y Armengol de Urgel. Pero vencían, el uno para dar el
trono de Córdoba a Solimán el Berberisco, el otro para entronizar
a Mohammed el Ommiada. Eran solicitados como auxiliares, y aparecían
como mercenarios pudiendo haber obrado como señores. Contentábanse
con la cesión de algunas fortalezas y ciudades en pago de un servicio
los que hubieran debido ganarlas por conquista, y las espadas que
hubieran debido emplearse contra los enemigos de la fe eran arrojadas
en la balanza musulmana para inclinarla con su peso alternativamente,
ya en favor de uno ya en favor de otro de los aspirantes al trono
musulmán. Algo los disculpa el haberse propuesto, como creemos, debilitar
de aquella manera las fuerzas de los mahometanos y contribuir a fomentar
sus escisiones. Sin
embargo, no fue por estos solos medios, ni fue solamente el material
ensanche de territorio lo que ganaron los reinos cristianos durante
la disolución del imperio Ommiada. Reparáronse
y se repusieron de las pérdidas y desastres causados por Almanzor,
y lo que fue más importante todavía, dieron grandes y avanzados pasos
hacia su reorganización religiosa, política y civil. Alfonso V de
León, ya en su menor edad bajo la tutela y dirección del conde Menendo
de Galicia y su esposa, y de su madre doña Elvira, ya después de haber
alcanzado la mayoría y enlazádose en matrimonio
con la hija de los condes sus ayos llamada Elvira también (1008),
en ambas épocas con recomendable piedad, p inspirada p propia, se
ocupó en reparar y fundar iglesias y monasterios, p en dotarles de
rentas y hacerles ricas donaciones. Llenos están el cartulario y tumbo
de León y todos los pergaminos de aquel tiempo de privilegios de este
género otorgados por el joven y piadoso monarca. Mas
no fueron solos monasterios e iglesias los que fundó, reedificó o
restauró el hijo del segundo Bermudo. La capital misma de su reino,
la ciudad de León desde las deplorables irrupciones de Almanzor y
de Abdelmelik había quedado asolada, casi
yerma, reducida, como dijo Ambrosio de Morales, a un cadáver de población.
Alfonso V se consagró con ahincó y afán a levantarla de sus ruinas,
emprendió enérgicamente obras de reparación y construcción, dictó
oportunas medidas para atraer nuevos pobladores, y no perdonó medio
para hacerla recobrar en lo posible su grandeza y esplendor primitivo.
Aún conserva Alfonso V el título de repoblador de León, Qui
populavit Legionem post destructionem Almanzor, dice todavía su epitafio: et fecit ecclesiam hanc de luto et latere. Hasta
a los muertos los hizo contribuir a dar vida a aquella población exánime,
haciendo trasladar a la iglesia de San Juan los restos mortales de
todos los reyes que se hallaban sepultados en diferentes iglesias
del reino, entre ellos el cuerpo de su padre que hizo conducir desde
el Vierzo. Las
desavenencias entre el rey de León y su tío el conde Sancho de Castilla
debieron comenzar de 1012 en adelante, puesto que aquel año se ve
al rey don Alfonso hablar del conde con el afecto de deudo, y en 1017
le trata de inicuo, de desleal, de enemigo que no piensa ni de día
ni de noche sino en hacerle daño. Acaso fue la causa de estas escisiones
la protección que el castellano solía dar a los criminales que del
reino de León pasaban a sus dominios, de cuyo comportamiento se vengó
el leonés despojándole de algunas posesiones que aquél tenía en su
reino y trasfiriéndolas a sus leales servidores.
Agregóse a esto que aquella familia de los
Velas, enemiga de los condes de Castilla desde Fernán González, y
que expulsada por éste y unida a los sarracenos los había concitado
a hostilizar la Castilla y dirigídolos a
veces en sus invasiones, viendo mal paradas las cosas de los musulmanes,
habíase acogido otra vez a Castilla, donde los recibió el conde don
Sancho. Mas como los Velas diesen muestras de volver a sus antiguas
infidelidades, los arrojó ignominiosamente el conde de sus Estados.
Entonces el de León, no sólo los admitió benévolamente en su reino,
sino que les señaló en los valles limítrofes de León y Asturias tierras
y posesiones con que pudiesen vivir con arreglo a su distinguida clase,
lo cual produjo gran resentimiento en el conde castellano, y estas
disidencias duraron hasta su muerte. No
estorbaron al monarca leonés estas discordias ni le sirvieron de embarazo
para congregar una de las más importantes asambleas que en la época
de la restauración se celebraron en España, y de las que más influjo
ejercieron en su reorganización política y civil. Hablamos del concilio
de León del año 1020; asamblea político-religiosa que nos recuerda
las famosas de Toledo del tiempo de los godos, y la primera de los
siglos de la reconquista en que se hizo un código o pequeño cuerpo
de leyes escritas que nos hayan sido conservadas después del Fuero
Juzgo. Abrióse el día 1 de agosto
, en presencia del rey y de su esposa doña Elvira, en la iglesia
de Santa María, con asistencia de todos los prelados, abades y próceres
del reino. «En la Era MLVIII (dice), el 1.°
de agosto en presencia del rey don Alfonso y de la reina Elvira su
mujer, nos hemos congregado en la misma sede de Santa María todos
los pontífices, abades grandes del reino de España, y por mandato
del mismo rey hemos ordenado los decretos siguientes, que habrán de
ser firmemente observados en los tiempos futuros». Hiciéronse
en él cincuenta y ocho decretos o cánones, de los cuales los siete
primeros versan sobre asuntos eclesiásticos, previniéndose en el 7º
que se trate primero de las cosas de la Iglesia, después lo perteneciente
al rey, y en último lugar la causa de los pueblos. Los otros hasta
el 20 son verdaderas leyes políticas y civiles para el gobierno de
todo el reino, y los demás son como ordenanzas municipales de la misma
ciudad de León y su distrito: el 20 tiene por especial objeto la repoblación
de la ciudad, «despoblada (dice) por los sarracenos en los días de
mi padre el rey Bermudo.» Son
notables, entre otras disposiciones de este célebre concilio, las
siguientes: «Mandamos (dice el canon 13), que el hombre de benefactoría vaya libre con todos
sus bienes y heredades a donde quisiere.» El hombre o pueblo de benefactoría, de
donde se derivó la palabra behetría,
era el que tenía derecho o facultad de sujetarse al señor que más
le acomodaba, para que le amparase, defendiese e hiciese bien, con
la libertad de mudar de señor a voluntad: «con quien bien me hiciere
con aquel me iré» «Los
que han acostumbrado a ir al fosado con el rey, con los condes o con
los merinos, vayan siempre según costumbre.»
(Los merinos, derivación
de la voz latina majorinus,
de que ya se halla mención en el Fuero de los visigodos, eran unos
jueces mayores del rey, de los cuales el sayón
era el ejecutor o ministro) Ir al fosado
era lo mismo que ir a campaña, a lo cual por las leyes godas estaban
obligados todos los propietarios, llevando a la guerra, además de
su persona, la décima parte de sus esclavos. En las nuevas monarquías
habían ido los nobles y ricos relajando esta obligación y mirando
como mera costumbre lo que había sido verdadera ley. En algunas partes
se había conmutado el servicio personal en una contribución llamada
fonsadera. El citado canon
tenía por objeto conservar aquella leyó costumbre tan útil y necesaria
para la defensa del Estado. Se
decretó en el 18 que en León y en todas las ciudades del reino hubiese
jueces nombrados por el rey. Que también en este punto se había relajado
la legislación visigoda, apropiándose los señores en muchos lugares
este derecho de la soberanía. En
cuanto a los fueros particulares que por este concilio le fueron otorgados
a la ciudad de León, los había también muy notables. «Ningún vecino
de León, clérigo o lego, pagará rauso (multa que debía pagarse por las heridas), fonsadera
(contribución a la guerra),
ni mañería (contribución por el derecho de
testar los que morían sin hijos, del cual estaban privados los esclavos,
colonos y demás personas de origen servil)». Se le concedía por el
24 a la ciudad de León el fuero de que si
se cometía en ella algún homicidio, huyendo el reo de su casa y estando
oculto nueve días, pudiera volverse a ella seguro de la justicia y
guardándose de sus enemigos o componiéndose con ellos, sin que el
sayón le exigiera cosa alguna
por su delito. Las causas y pleitos de todos los vecinos de León y
de su término habían de decidirse precisamente en la capital, y en
tiempo de guerra estaban todos obligados a guardar y reparar sus muros,
gozando el privilegio de no pagar portazgo de lo que allí vendiesen
(can. 28). Todo vecino podía vender en su casa los frutos de su cosecha
sin pena alguna (can. 33). Las panaderas que defraudaran el peso del
pan, por la primera vez habían de ser azotadas, por la segunda pagarían
cinco sueldos al merino
del rey (can. 34). Ninguna panadera podía ser obligada a amasar el
pan del rey, como no fuese esclava suya (can. 37). Dos
de los más apreciables privilegios concedidos por este concilio fueron
los siguientes: «Ni merino
ni sayón pueda entrar en el huerto o heredad
de hombre alguno sin su permiso, ni extraer nada de él, si no fuese
de siervo del rey (can. 38).» «Mandamos que ni merino,
ni sayón, ni dueño de solar.
ni señor alguno entren en la casa de ningún vecino de León por nenguna caloñia (calumnia alguna), ni arranque las puertas de su casa (can.
41)». Recaen estos privilegios ya sobre la mala costumbre que había,
o mejor dicho, abuso, que con el nombre de fuero
de sayonía se arrogaban los jueces y
los ministros de hacer pesquisas y visitas domiciliarias de oficio
y sin queja de parte conocida, estafando a los pueblos a pretexto
de costas judiciales, ya sobre la corruptela de entrar por fuerza
en las casas para cobrar deudas, en cuyos casos, entre otras vejaciones,
solían arrancar y llevarse las puertas: costumbres que con razón se
denominaban en algunas escrituras malos fueros. Estas mismas gracias
concedidas por el concilio demuestran lo oprimidos que antes de su
concesión estaban los vecinos de la capital, y de aquí puede deducirse
lo tiranizados que vivirían los moradores de las pequeñas poblaciones.
Concluye
el concilio con una terrible conminación de anatema a los transgresores
de aquella ley: «Si alguno de nuestra progenie o de otra cualquiera
intentase quebrantar a sabiendas esta nuestra constitución, cortada
la mano, el pie y el cuello, arrancados los ojos, sacadas y derramadas
las entrañas, herido de lepra, juntamente con la espada de la excomunión,
pague la pena de su delito en condenación eterna con el diablo y sus
ángeles.» Tales
fueron las principales disposiciones del célebre concilio de León
de 1020. Se mantuvo este código en observancia por espacio de muchos
siglos, y recibió el nombre de Fuero de León. Como principal título
de gloria pregona, y con justicia, el epitafio de Alfonso V el haber
dotado el reino y la ciudad de buenos fueros. Así se iba modificando,
sin abolirse por eso ni dejar de regir el Fuero Juzgo, la jurisprudencia
heredada de los visigodos, con arreglo a las nuevas condiciones en
que se iba encontrando la sociedad española. Continuó
el rey don Alfonso en los años sucesivos promoviendo la devoción religiosa
y dando de ella personal ejemplo, protegiendo a los buenos prelados
como el docto Sampiro, aplicando frecuentemente
a los monasterios e iglesias los bienes que confiscaba a los criminales,
y recompensando los servicios de sus más leales súbditos a costa de
los que intentaban rebelarse contra su autoridad. Se llegó así el
año 1026, en que con motivo de la guerra que hacía por las fronteras
cristianas el último califa Ommiada Hixem III, a semejanza del postrer esfuerzo de un moribundo,
pasó el monarca leonés el Duero, y prosiguiendo hacia el Sur fue a
poner sitio a Viseo en la Lusitania. La plaza estaba ya casi a punto
de rendirse, cuando un día, hostigado el rey por el calor, excesivo
para aquella estación (5 de mayo de 1027), se puso a hacer un reconocimiento
a caballo al rededor del muro, sin coraza y sin otro abrigo ni defensa
que una delgada camisa de lino : en esto que una flecha lanzada de
lo alto de una torre por mano de un musulmán vino a clavársele en
el cuerpo, y cayendo del caballo sucumbió a muy poco tiempo de la
herida. Así murió Alfonso V de León, el de los buenos fueros, a los
33 años de su edad y 28 de reinado, dejando dos hijos jóvenes, Bermudo
y Sancha, que ambos heredaron el reino como veremos después. Sancho
de Castilla por su parte tampoco se había contentado con dilatar las
fronteras de sus dominios, ya recobrando con la espada muchas plazas
perdidas en los calamitosos tiempos de Almanzor, ya recibiendo, como
antes hemos enunciado, fortalezas y ciudades a cambio y premio del
auxilio que a solicitud de los califas o
caudillos sarracenos, solía prestarles. Ganó también Sancho, aun antes
que el monarca leonés, fama y renombre de generoso y de justiciero,
al propio tiempo que de político y de organizador, por la largueza
con que otorgó a los pobladores de las ciudades fronterizas exenciones,
franquicias y derechos apreciables, que recibieron y conservan el
nombre de fueros: nueva forma que comenzó a recibir la jurisprudencia
española, origen noble de las libertades municipales de Castilla,
y justa y merecida recompensa con que los príncipes cristianos o remuneraban
a los defensores de una ciudad que se sostenía heroicamente contra
los rudos e incesantes ataques del enemigo, o alentaban a los moradores
de un pueblo que había de servir de centinela o vanguardia avanzada
de la cristiandad, expuesta siempre a las incursiones e invasiones
de los musulmanes; pequeñas cartas otorgadas, y preciosas aunque diminutas
y parciales constituciones especie de contrato mutuo entre los soberanos
y los pueblos, que más de un siglo antes que en otro país alguno de
Europa sirvieron de fundamento a una legislación que todavía encarecen
las sociedades modernas. Precedió,
hemos dicho, el conde Sancho de Castilla al rey Alfonso V de León
en la concesión de estos fueros y cartas-pueblas.
Nos ha quedado escrito el que en 1012 concedió a Nave de Albura a
la margen izquierda del Ebro. Las referencias de otros soberanos posteriores
al confirmar los que muchos pueblos habían obtenido del conde don
Sancho, nos certifican de la liberalidad
con que otorgó esta clase de derechos a las poblaciones de sus dominios
el que tuvo la gloria de pasar a la posteridad con el honroso sobrenombre
de Sancho el de los Buenos Fueros. La exención de tributos y el no
hacer la guerra sin estipendio, como hasta entonces
se había acostumbrado, fue uno de los
más notables fueros que concedió este célebre conde de Castilla. Heredado é enseñoreado el nuestro señor conde
don Sancho del condado de Castilla … Jizo
por la ley é fuero que todo home que quisiese partir con él á
la guerra á vengar la muerte de su padre
en pelea, que á todos facía libres, que no pechasen
el feudo ó tributo que fasta allí pagaban,
é que no fuesen de allí adelante á la guerra
sin soldada. «Dio mejor nobleza a los nobles, dice el arzobispo
don Rodrigo, y templó en los plebeyos la dureza de la servidumbre»
El
que precedió a su coetáneo Alfonso V de León en la concesión de fueros,
si bien los del conde castellano no formaban todavía un cuerpo de
derecho escrito como los del monarca leonés, le precedió también en
la muerte, en 1021, dejando por sucesor del condado a García su hijo,
muy joven aún; pues que había nacido en el mismo año que su
padre hizo la expedición a Córdoba en calidad de aliado y auxiliar
de Solimán. Mientras
así obraban los soberanos de León y de Castilla durante la disolución
del imperio musulmán cordobés, el conde Ramón Borrell de Barcelona,
no menos celoso de la prosperidad y engrandecimiento de su Estado
que los castellanos y leoneses, después de su expedición a Córdoba
como auxiliar de Mohammed, y de regreso de las batallas de Akbatalbacar
y del Guadiaro, redobló sus ataques contra las fronteras musulmanas,
en unión con los prelados, abades, vizcondes, caballeros y todos los
hombres de armas, conquistando fortalezas y castillos hacia el Ebro
y el Segre, y proveyéndolos de alcaides y gobernadores de probado
valor. Así descendió el noble conde al sepulcro (25 de febrero de
1018), dejando por sucesor del trono condal a su hijo Berenguer Ramón,
joven de tierna edad, bajo la tutela de su madre la condesa doña Ermesindis, que en las ausencias de su esposo había quedado
siempre gobernando el condado, y de saber dirigir los negocios públicos
con fortaleza, discreción y buen consejo había dado multiplicadas
pruebas. Mas esta misma intervención en el gobierno del Estado a que
se acostumbró en vida del conde su esposo, las excesivas facultades
con que éste quiso dejarla favorecida en su testamento, y la corta
edad e inexperiencia de su hijo, despertaron en la condesa viuda tan
desmedida ambición de mando, que el joven Berenguer Ramón I tuvo que
luchar después constantemente contra las exageradas pretensiones de
su madre, origináronse disturbios graves
en la familia, acaso las catástrofes sangrientas que luego sobrevinieron
tuvieron en estas discordias su principio y causa, y el hijo tuvo
por fin que pactar con la madre sobre el imperio como se pudiera pactar
entre dos rivales y extraños poderes. A
pesar de estas flaquezas y de no haber sido el conde Berenguer Ramón
un príncipe guerrero, debióle el condado
el haber hecho sentir la fuerza blanda de la ley y haber comenzado
a dar asiento y forma al imperio heredado de sus mayores. «Por esto,
dice un moderno historiador de Cataluña, la historia debiera trocar
por el de Justo el sobrenombre
de Curvo con que designa
a Berenguer Ramón I; y a Barcelona le cumple añadirle el de Liberal, ya que a él debieron en 1025 los
moradores de este condado la primera confirmación histórica de todas
sus franquicias y de la libertad de sus propiedades». Ya el conde
Borrell II en 986 en su carta de población de Cardona había dado a
esta ciudad privilegios y derechos apreciables, y estas y otras exenciones
eran las que confirmaba el desgraciado hijo de Ramón y de Ermesindis.
Así
iban los soberanos de la España cristiana casi simultáneamente y como
por un sentimiento unánime fundando una nueva jurisprudencia y despojándose
de sus atribuciones para compartirlas con los pueblos que con tan
heroico y constante esfuerzo sostenían sus tronos al mismo tiempo
que la causa de la cristiandad. No
de otra manera obraba por su parte Sancho el Mayor de Navarra. Aunque
otro monumento no hubiera quedado de este gran príncipe que el insigne
y celebrado fuero de Nájera, hubiera bastado para darle renombre.
De esta manera y por una coincidencia singular, mientras el imperio
mahometano de Córdoba caminaba apresuradamente hacia su disolución,
los reinos o Estados cristianos de León, de Castilla, de Barcelona
y de Navarra, sin dejar de progresar en lo material aunque no tanto
como hubieran podido si hubieran obrado de concierto contra el enemigo
común, se reorganizaban y reconstituían interiormente sobre la base
de una nueva codificación, que sin destruir la antigua (pues ya hemos
dicho que el código de los visigodos no dejó por eso de considerarse
como la jurisprudencia general), daba nueva fisonomía a la constitución
civil de los Estados, suplía a aquél en las necesidades y condiciones
de nuevo creadas en las nacientes monarquías, y ampliándose cada día
había de ser la base y principio de la legislación foral que tanta
celebridad goza en la historia de la edad media en España. La
muerte de Sancho de Castilla y la de Alfonso V de León, ocurridas
la primera en 1021, la segunda en 1027, dieron ocasión a enlaces de
familia entre príncipes y princesas de las dinastías reinantes, los
cuales produjeron relaciones y sucesiones que cambiaron esencialmente
la condición de los Estados cristianos en que estaba la España dividida
y complicaciones de largos y duraderos resultados. Era,
como hemos dicho, conde de Castilla el joven García II hijo de Sancho,
cuando sucedió en el trono de León a Alfonso V su hijo Bermudo, tercero
de su nombre, joven también de diez y siete a diez y ocho años, pero
esclarecido en saber, aunque pequeño en edad, como le califica un
antiguo escritor. Uno de los primeros actos del nuevo monarca leonés
fue unirse en matrimonio con la hermana del conde castellano (1o28)
llamada Jimena Teresa, en algunos documentos también Urraca. Otra
hermana del conde de Castilla, doña Mayor de nombre, y mayor también
en edad, estaba casada con don Sancho el de Navarra. De forma que
los tres soberanos de León, Navarra y Castilla,
estaban emparentados en igual grado de afinidad. Para
estrechar más todavía estos lazos entre las familias reinantes, los
condes de Burgos celebraron consejo y acordaron enviar un mensaje
a Bermudo III de León solicitando diese en matrimonio su única hermana
Sancha al conde García, y que con tal motivo consintiese en que dicho
conde tomara el título de rey de Castilla. Acogió el leonés con beneplácito
la embajada de los caballeros burgaleses y les prometió acceder a
los dos extremos de su demanda. Partió, no obstante. Bermudo a Oviedo,
cuya iglesia parece había hecho voto de visitar, dejando en León a
la reina su esposa y a su hermana. Satisfechos del resultado de su
misión los nobles castellanos, regresaron a Burgos, e instaron al
conde García a que pasase por León a Oviedo y concertase con Bermudo
todo lo concerniente a su matrimonio y al título real. Hízolo
así García, partiendo de Burgos en los primeros días de mayo de 1029,
con la flor de la nobleza castellana. Llegado que hubieron
a León, pasó inmediatamente García a visitar a la reina su hermana
y a la hermana del rey, Sancha su prometida. Pensaba detenerse en
León sólo los días precisos para el descanso y para cumplir con los
deberes de la galantería y de la urbanidad. ¡Cuán ajeno estaba de
sospechar la catástrofe que le esperaba allí! Sabedores
los Velas de la llegada de García a León, aquellos Velas a quienes
el conde Sancho había arrojado de Castilla y Alfonso V había acogido
en su reino y dádoles posesiones en las montañas de Asturias, aquellos eternos
enemigos de la familia de Fernán González, que vieron una ocasión
de vengar antiguos y personales agravios, aprovechándose de la ausencia
del rey Bermudo, levantaron un buen golpe de gente de sus parciales,
y marchando a su cabeza y caminando toda una noche sin descanso, sorprendieron
al rayar el alba del otro día la ciudad de León. Habíase dirigido
el conde castellano, sin duda con objeto de cumplir alguna devoción,
al templo de San Juan Bautista. A la puerta misma del templo se vio
de improviso asaltado por los conjurados, que sin respeto a la santidad
del lugar consumaron su horrible proyecto, y la cabeza del joven conde
de Castilla cayó a los pies de los que habían sido súbditos de sus
mayores, en los momentos en que le sonreía el más halagüeño porvenir.
Por una coincidencia que hace resaltar el horror del crimen, Rodrigo
Vela, que en los días de reconciliación con el conde don Sancho había
tenido en la pila bautismal al niño García, fue el que descargó ahora
con mano impía el golpe mortal sobre su ahijado. Varios caballeros
castellanos y leoneses que acudieron a defender al joven conde cayeron
también al golpe de los afilados aceros de la gente de los Velas.
Mas viendo éstos amotinarse el pueblo para vengar la muerte de García,
abandonaron la ciudad y se retiraron al castillo de Monzón. Fue este
lamentable suceso el 13 de mayo de 1029. La princesa Sancha, dice
la crónica, derramó abundante llanto sobre el cadáver de su prometido
esposo, y le hizo enterrar con los debidos honores cerca del de Alfonso
su padre en la iglesia misma de San Juan Bautista. Con
la muerte de García acababa la línea masculina de la ilustre prosapia
de Fernán González, su tercer abuelo, y sólo restaban dos princesas,
casadas ambas, la menor con Bermudo III de León, la mayor con Sancho
el Grande de Navarra. Así el importante condado de Castilla venía
a quedar expuesto a las pretensiones, o del más ambicioso de los dos
monarcas, o del más fuerte, o del que se creyera con más derecho a
él. Reuníanse todas estas cualidades en
don Sancho el Mayor de Navarra, que no tardó en hacerlas valer para
alzarse con la soberanía de Castilla, ni tardó tampoco en presentarse
con poderoso ejército, apoderándose del país como de una herencia
de que venía a tomar posesión. Pero al propio tiempo los asesinos
de García vieron caer sobre sí un vengador terrible, de aquellos de
que a las veces se vale la Providencia para la expiación de los grandes
crímenes. Dijimos
que los Velas se habían refugiado al castillo de Monzón. Estaba esta
fortaleza situada en una colina a orillas del río Carrión, en tierra
de Campos, a dos leguas de Palencia, en la villa que hoy conserva
su nombre. Allí los fue a buscar el viejo rey de Navarra; púsoles
apretado cerco, tomó al fin el castillo por asalto, degolló a todos
sus defensores, excepto a los tres hijos de Vela, a los cuales reservaba
otro género de muerte..... Los hijos de Vela, los asesinos de García, fueron quemados vivos por orden del nuevo soberano
de Castilla. Después de lo cual el heredero y vengador del malogrado
conde pasó a Burgos y se hizo reconocer por los grandes y caballeros
castellanos como conde o duque soberano de un país que tan digna y
valerosamente había sabido hasta entonces conservar su independencia
desde los tiempos de Fernán González cerca de un siglo había. Así
don Sancho de Navarra se encontraba el más poderoso de los monarcas
cristianos. Pero esto era poco para satisfacer sus ambiciosas miras,
que la facilidad con que se apoderara de Castilla no hizo sino despertar.
La proximidad al reino de León, la corta edad del príncipe que ocupaba
aquel trono, la fuerza de que entonces disponía, todo le excitaba
a proseguir en la carrera de conquista que tan próspera se le presentaba.
Érale, no obstante, necesario otro pretexto para llevar sus armas
al territorio leonés, sobre el cual carecía absolutamente de derechos
que alegar. Un suceso vino a proporcionarle el motivo u ocasión que
deseaba para romper con el rey de León. He aquí cómo lo refieren las
crónicas. Cazaba
un día el viejo monarca navarro con sus monteros en uno de los bosques
de la comarca de Palencia. Un jabalí herido y acosado por los alanos
se internó en lo más fragoso de la selva: el rey, que le perseguía
con el ardor e interés de entusiasmado cazador, le vio entrar en una
gruta y no vaciló en entrar también en pos
de la fiera con resolución de acabarla de matar: mas
al levantar el brazo para arrojarla el venablo le sintió embargado
e inmóvil. Entonces reparó en un altar que en el subterráneo había
con la imagen de San Antolín, y conociendo que la repentina parálisis
del brazo podría ser un castigo de su desacato, pidió al santo perdón
y le ofreció edificarle allí un templo, con lo que el brazo recobró
su acción. Y habiéndole informado a don Sancho de que aquel era el
solar de la antiquísima Palencia que el tiempo y las guerras habían
arruinado y convertido en bosque de jarales, determinó reedificar
la ciudad y en ella el prometido templo a San Antolín, encomendando
este cuidado al obispo Ponce de Oviedo, de quien no sabemos cómo estuviese
en tan íntimas relaciones con el monarca navarro siendo súbdito del
de León. Sea lo que quiera de esta anécdota, que se encuentra referida
en uno de los privilegios del rey don Sancho, debiósele
a este rey la reedificación de la ciudad y templo, y hállase
hoy aquella santa gruta en medio del cuerpo principal de la catedral,
dedicada al santo mártir Antolín, siendo objeto de gran veneración
para los fieles palentinos, de los cuales no hay quien ignore la aventura
del rey don Sancho y del jabalí, origen tradicional de la fundación
del venerado santuario. Opúsose
el monarca leonés a la reedificación de Palencia comenzada por el
navarro, alegando pertenecer aquel territorio a sus dominios y no
a los de Castilla; sostenía lo contrario el de Navarra, y la discordia
produjo un rompimiento entre los dos príncipes, que era sin duda lo
que Sancho apetecía y más en aquellos momentos en que el rey de León
se hallaba en Galicia con objeto de sofocar dos pequeñas sediciones
que en aquel país se habían movido. Escogió, pues, el activo y experimentado
Sancho ocasión tan oportuna para invadir resueltamente los Estados
de su nuevo enemigo, y le fue fácil posesionarse del territorio comprendido
entre el Pisuerga y el Cea. Franqueó seguidamente este río, y avanzó
hasta los llanos de León. Mas allí encontró ya a los leoneses alzados
en defensa de su reino y de su rey. Éste por su parte acudió también
con su ejército de Galicia, y ya los dos monarcas estaban para venir
a las manos, cuando los obispos de uno y otro reino se presentaron
como mediadores, haciendo ver a ambos monarcas lo funestas que eran
tales disensiones para la causa común del cristianismo. Y éranlo
en verdad tanto, que en aquella sazón acababa de caer el último califa
de los Omeyas, arrastrando tras sí la disolución del imperio musulmán;
oportunísima ocasión para arruinar del todo el quebrantado poderío
de los muslimes, si los cristianos no se hallaran con tales discordias
distraídos. Lograron al fin las razones de los prelados traer a los
dos monarcas a un acomodamiento (luego veremos si de buena fe por
ambas partes), estableciéndose por bases de la paz el casamiento de
Sancha, la hermana del rey de León, antes prometida al malogrado García
de Castilla, con el príncipe Fernando, hijo segundo del rey de Navarra
(1012), que éste tomaría el título de rey de Castilla, y que Bermudo
daría en dote a su hermana el país que Sancho al principio de la campaña
había conquistado entre el Pisuerga y el Cea, quedando de esta manera
cercenado el reino de León. Celebráronse
las bodas con la más suntuosa solemnidad y Fernando quedó instalado
rey de Castilla. Parecía
que con esto debería haber quedado satisfecha la ambición del anciano
rey de Navarra, si a la ambición de los conquistadores se pudiera
poner límites. Pero apenas habían gozado un año de paz los leoneses,
cuando volvió el navarro, sin pretexto que nos sea conocido, a llevar
sus armas al territorio de León; se apoderó de Astorga, y procedió
a gobernar como dueño y señor el reino de León, las Asturias y el
Vierzo hasta las fronteras de Galicia, donde
se había acogido Bermudo. De esta manera se halló Sancho el Grande
de Navarra, merced a su ambición y a su energía, dueño de un vasto
imperio que se extendía desde más allá de los Pirineos hasta los términos
de Galicia, y si él no tomó ya el título de emperador, aplicáronsele
después por lo menos. Pero
le duró ya poco el goce de tan vasto poder, porque se cumplió el plazo
que estaba señalado a la vida del conquistador. Y bien fuese que recibiera
muerte violenta yendo a visitar las reliquias y el templo de Oviedo,
según la Crónica general; bien fuese natural su muerte, como parecen
indicarlo los dos prelados cronistas de Toledo y de Tuy, no le cogió
aquélla desprevenido, puesto que sintiendo aproximarse su fin tuvo
tiempo para hacer entre sus hijos aquella célebre distribución de
reinos que tantas discordias había de producir y tanto había de alterar
la respectiva condición de los Estados cristianos. Dejó, pues, Sancho
a su hijo mayor García el reino de Navarra; a Fernando el antiguo
condado de Castilla, juntamente con las tierras conquistadas al reino
de León entre los ríos Pisuerga y Cea; a Ramiro, habido fuera de matrimonio,
le señaló el territorio que hasta entonces había formado el condado
de Aragón, y por último, a Gonzalo, otro de sus hijos, el señorío de Sobrarbe
y Ribagorza. Tal
fue la famosa partición de reinos que don Sancho el Mayor de Navarra
hizo entre sus hijos poco tiempo antes de su muerte acaecida en febrero
de 1035, después de un reinado de cerca de 65 años; duración prodigiosa
y la más larga que se hubiese hasta entonces visto. En
este mismo año (26 de mayo de 1035), murió también el conde de Barcelona
Berenguer Ramón I el Curvo, cuando sólo contaba treinta años
de edad, si bien el cielo le había dotado de larga sucesión
en dos mujeres que había tenido, doña Sancha de Gascuña
y doña Guisla de Ampurias, sucediéndole en la soberanía condal de
Barcelona el primogénito del primer matrimonio Ramón Berenguer, llamado
el Viejo, aunque joven, por la razón que diremos después. No
conocemos bastante para poder apreciarlas debidamente, ni las razones
especiales que moverían a Sancho de Navarra, ni la intención y el
fin que pudo llevar en distribuir de la manera que lo hizo entre sus
hijos la rica herencia que les legó, ni los motivos personales que
le impulsaran a dejar favorecidos a unos más que a otros en aquella
desigual partición. Infiérese de las escatimadas
y oscuras explicaciones de los escritores de aquel tiempo que influyeron
no poco en ella secretos y afecciones nacidas de la vida doméstica
de aquel gran monarca. De todos modos, cualquiera que hubiese sido
la partición, una vez rota la obra laboriosa de la unidad, una vez
distribuido como patrimonio de familia el grande imperio que Sancho
había sabido concentrar en una sola corona con los esfuerzos de su
vigoroso brazo, hubiera sido difícil poner freno a la ambición, a
la codicia y a la envidia que muy pronto se desarrolló entre los hermanos
coherederos, y evitar las sangrientas guerras civiles que entre ellos
nacieron apenas enfrió el hielo de la muerte el cadáver de su padre. Ramiro
el Bastardo, a quien tocó el pequeño reino de Aragón, fue el primero
que, descontento de su lote, tomó las armas contra su hermano García
de Navarra, que de orden y acaso con alguna misión de su padre se
hallaba a la sazón en Roma. Mas no contando Ramiro con bastantes fuerzas
propias para despojar a su hermano, llamó en su ayuda a los régulos
musulmanes de Zaragoza, Huesca y Tudela, con cuyo refuerzo penetró
hasta Tafalla y puso sus tiendas alrededor de esta ciudad. Pero García,
que con noticia de la muerte de su padre, regresaba a sus Estados,
informado del movimiento y proyectos de Ramiro, reunió apresuradamente
un ejército de pamploneses, y con la celeridad del rayo cayó sobre
el campamento de Tafalla, arrolló las desapercibidas huestes, huyeron
despavoridos los que quedaron con vida, y el mismo rey de Aragón,
que acaso reposaba descuidado, para no caer en manos de García hubo
de montar descalzo y casi desnudo en un caballo desjaezado
y sin más bridas que un tosco ronzal al cuello, y así huyó hasta ganar
las montañas de su reino; quedando los navarros dueños de las tiendas
y despojos de cristianos y musulmanes. Debe creerse que no tardaron
en ajustarse paces entre los dos hermanos, pues se vio luego a don
Ramiro en posesión tranquila de su reino. Por
su parte Bermudo de León, tan luego como supo la muerte de Sancho,
se preparó a recobrar sus antiguos dominios. Ayudábale
el buen espíritu de sus pueblos, y fácilmente se reinstaló en León
y recuperó las tierras del Oeste del Cea. Como quien ostentaba hallarse
otra vez en la plenitud de sus derechos, expidió carta de privilegio
para la reedificación de la ciudad y templo de Palencia, anulando
la que había dado don Sancho, como emanada de un poder ilegítimo.
Y como en su propósito de recuperar todo lo que obligado por la fuerza
y la necesidad había cedido al nuevo rey de Castilla avanzase sobre
las modernas fronteras de los dos reinos, don Fernando, viéndose atacado
por fuerzas superiores a las suyas, acudió en demanda de auxilio a
su hermano don García el de Navarra. No tardó éste en presentarse
con un ejército en Burgos. Reunidas las fuerzas de ambos reyes castellano
y navarro, marcharon al encuentro del leonés. Halláronle
con su gente en el valle de Tamarón, ribera del río Carrión, y se empeñó una sangrienta
batalla, en que de un lado y otro se peleó con igual arrojo y esfuerzo.
El rey don Bermudo se mostró uno de los más intrépidos y de los primeros
en arrostrar los peligros: fiado en su juventud, en su valor y en
la ligereza de su caballo, llamado Pelagiolus,
se precipitó lanza en ristre en lo más cerrado y espeso de las filas
enemigas buscando y desafiando a Fernando. Su ciega intrepidez le
perdió. Fernando y García resistieron firmemente el choque de su rival;
se tropezó Bermudo con las puntas de sus lanzas, y cayó mortalmente
herido del caballo. Siete de sus compañeros de armas perecieron a
su lado. El combate duró todavía algunos instantes, pero la noticia
de la muerte de Bermudo se difundió entre los leoneses y se pronunciaron
en dispersión y retirada hacia León (1037). Así
pereció el joven rey don Bermudo III, concluyendo en él la línea varonil
de los reyes de León, pues un solo hijo que había tenido sobrevivió
unos pocos días más a su nacimiento. El monje de Silos, al dar cuenta
de la muerte de aquel malogrado monarca, se muestra embargado y como
agobiado de dolor. Todos los historiadores elogian las virtudes de
este príncipe. Joven, sin los vicios de la juventud, se ocupó en reformar
las costumbres, era el consuelo de los pobres, fue justo y benéfico,
y con leyes y castigos oportunos llegó a corregir en gran parte el
desenfreno y la licencia que se habían introducido y propagado en
el reino. Después
de la batalla de Tamarón, conociendo Fernando
lo que le importaba la actividad para consumar su obra, prosiguió
con su ejército victorioso hasta los muros de León. Cerráronle
los leoneses las puertas; pero reflexionando luego sobre la dificultad
de resistir al castellano, considerando por otra parte que no había
más heredero del trono de León que doña Sancha su mujer, y que no
les convenía atraerse la enemistad del que un día u otro había de
ser su soberano, acordaron abrirle las puertas, entró don Fernando
en León con banderas desplegadas y entre las aclamaciones de su ejército
y alguna parte, aunque pequeña, del pueblo. Hízose, pues, ungir y
coronar rey de León en la iglesia catedral de Santa María por su obispo
Servando a 22 de junio de 1037. De
este modo vinieron a reunirse las coronas de Castilla y de León, que
ambas habían recaído en hembras, la primera en doña Mayor, hija del
conde de Castilla y mujer de don Sancho de Navarra, y la segunda en
doña Sancha, hermana del rey de León don Bermudo III y mujer de don
Fernando: «Accidente y cosa (dice el P. Mariana hablando de haber
recaído las dos coronas en hembras), que todos deben aborrecer, pero
diversas veces antes de este tiempo vista y usada en el reino de León
: si dañosa, si saludable, no es de este lugar disputado ni determinado.
A la verdad muchas naciones del mundo fuera de España nunca la recibieron
ni aprobaron de todo punto.» De
esta manera se extinguió la línea masculina de aquella ilustre estirpe
de reyes de Asturias y León que se remontaba hasta Pelayo y se enlazaba
con las dinastías de los antiguos monarcas godos. La reunión de las
dos coronas de León y de Castilla, si bien costó sangre muy preciosa,
encerraba en germen la futura unidad de las monarquías cristianas
de España. Por desgracia esta obra de la perseverancia española tardará
todavía en llevarse a feliz término: sufrirá todavía interrupciones
sensibles y contrariedades penosas; pero los cimientos de tan apetecida
unión quedaron echados. DESDE
ALFONSO V DE LEÓN HASTA FERNANDO I DE CASTILLA
|
 |
 |