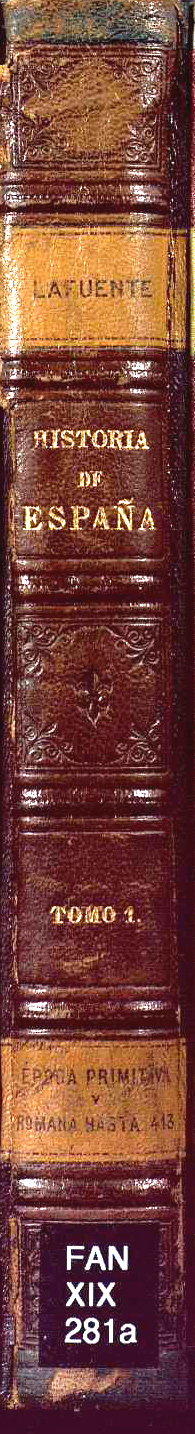
|
TOMO SEGUNDO - LIBRO QUINTO DOMINIO MUSULMAN |
CAPÍTULO OCTAVO
ALFONSO II EN ASTURIAS: ALHAKEM
I EN CÓRDOBA
Del
802 al 843
Dominaba Alfonso el Casto en el segundo año del siglo IX además
de las Asturias, el país de Galicia hasta el Miño, algunos pueblos
de lo que después fue León y Castilla, la Cantabria y las provincias
vascas, debilitándose su acción en estas últimas hasta perderse en
la Vasconia, que a veces se sometía a los sarracenos o se aliaba con
ellos o con los francos, o se mantenían libres algunas de sus comarcas
el tiempo que podían. Las ciudades de la Lusitania, poseídas por los
árabes, pero expuestas a las irrupciones de los cristianos de Asturias,
solían mudar frecuente aunque momentáneamente
de dueño, según los varios sucesos de la guerra. Los musulmanes acababan
de ver desmembrarse una buena parte de su imperio por una y otra vertiente
del Pirineo Oriental, y la conquista de Barcelona aseguraba al hijo
de Carlomagno el territorio español que con el nombre de Marca Hispana
se extendía desde las fronteras de la Septimania
hasta Tortosa y el Ebro, y constituía una parte integrante de la Marca
Gótica.
Una serie de horribles tragedias, tan espantosa que las tomáramos
por ficciones de imaginaciones sombrías si no las viéramos por todas
las historias árabes confirmadas, señalaron el resto del reinado del
primer Alhakem.
Atónitos y helados de estupor se hallaron una mañana los moradores
de Toledo al ofrecerse a sus ojos el sangriento espectáculo de cuatrocientas
cabezas separadas de sus troncos y destilando sangre todavía. El espanto
se mudó en indignación al saber que aquellas cabezas eran de otros
tantos nobles toledanos. ¿Quién había sido el bárbaro autor de aquella
horrorosa matanza, y cuál la causa del espantoso sacrificio?
Recordará el lector que cuando el walí Amrú
rescató Toledo del poder del rebelde Ambroz, cuya cabeza llevó al
emir hallándose en Chinchilla, había dejado por gobernador de la ciudad
a su hijo Yussuf. Este inexperto y acalorado joven había con sus violencias
y su imprudente conducta exasperado de tal manera a los toledanos,
que llegó a producir un tumulto popular en que su alcázar, su guardia,
su vida misma corrieron inminente riesgo. Interpusiéronse
los jeques y principales vecinos, y lograron apaciguar la tumultuada
muchedumbre. Mas sabiendo que el imprudente walí intentaba hacer un
ejemplar escarmiento en los sublevados, y temiendo que provocara nuevos
desórdenes y desafueros, se apoderaron ellos mismos del temerario
Yussuf, y ñe encerraron en una fortaleza,
enviando luego un mensaje al emir en que le participaban respetuosamente
lo que se habían visto forzados a hacer para sosegar al irritado pueblo.
Recibió el emir estas cartas cuando iba a Pamplona, enséñeselas a
Amrú, el padre de Yussuf, y después de haber
acordado sacar a Yussuf de Toledo, donde su presencia era peligrosa,
y dádole la alcaldía de Tudela, Amrú,
disimulando el agravio, se convidó a reemplazar a su hijo en el gobierno
de Toledo, a lo cual accedió el emir.
Oculto llevaba ya Amrú un pensamiento
de venganza contra los nobles toledanos que habían sabido refrenar
a su desacordado hijo. Meditaba una ocasión, y quiso que fuese estruendosa
y solemne. Enviaba Alhakem a la España Oriental cinco mil caballos
andaluces al mando de su hijo Abderramán, joven de quince años. Al
pasar la hueste cerca de Toledo salió Amrú
a rogar al joven príncipe se dignase entrar en la ciudad y descansar
algún día en su alcázar. Aceptó Abderramán la invitación, y se hospedó
en casa del walí, el cual, para obsequiar al ilustre huésped, dispuso
para aquella noche un magnífico festín, a que convidó a todos los
vecinos más distinguidos y notables de la ciudad. Acudieron éstos
a la hora señalada. Al paso que los convidados entraban confiadamente
en el alcázar, apoderábanse de ellos los
guardias de Amrú, conducíanlos
a una pieza subterránea, y allí los iban degollando. El
trágico término del festín le pregonaban a la mañana siguiente
las cuatrocientas cabezas que el bárbaro Amrú
hizo enseñar al pueblo para inspirarle terror. ¿Qué parte habían tenido
en la horrenda matanza Alhakem y su hijo? Si el emir no la había ordenado
o consentido, por lo menos así se divulgó por la ciudad, y gran parte
del odio y de la animadversión pública cayó sobre él (805). En cuanto
al joven Abderramán, no se le creyó participante de la negra traición.
A los tres días salió con su hueste en dirección a Zaragoza.
Amagaba casi al mismo tiempo en Mérida otra catástrofe, que acertó
a evitar la resolución animosa de una mujer. Esfah,
el primo y cuñado de Alhakem, que tenía el gobierno de aquella ciudad,
había destituido a su visir, el cual persuadió al emir de Córdoba
que su destitución envolvía de parte de Esfah
el proyecto de sustraerse a la autoridad del emirato y de proclamarse
independiente. Creyólo Alhakem y a su vez
ordenó la separación de Esfah. Negóse éste a obedecerle diciendo: «Pues qué, ¿así se depone
a un nieto de Abderramán como a un hombre vulgar?» La respuesta excitó
la cólera de Alhakem, que partió al punto a Mérida, resuelto a hacer
un ejemplar escarmiento en el soberbio walí. Guerra terrible amenazaba
a Mérida sitiada por el ejército de Alhakem, desgracias y desórdenes
se temían dentro de la población, cuando por una de las puertas
de la ciudad se ve salir montada en un
fogoso corcel una mujer árabe lujosamente vestida, que acompañada
de dos solos esclavos atraviesa impávida el campo de los sitiadores,
y se dirige y llega hasta el pabellón del emir. Era la bella y virtuosa
Alkinza, hermana de Alhakem y esposa de
Esfah, que con varonil resolución había
salido a interceder, y con elocuente persuasiva pedía gracia al ofendido
hermano en favor del desobediente marido. Dejóse
vencer Alhakem a pesar de la acritud y aspereza de su genio, y se
conjuró y desvaneció la tempestad. Juntos y en armonía entraron los
dos hermanos en Mérida y Esfah, que no esperaba
sino ser decapitado si caía en manos del emir, le tuvo hospedado en
su casa y recibió de él la confirmación de su autoridad. Convirtióse
en alegría y fiesta lo que se creyó que ocasionaría sólo llanto y
luto, y Mérida bendecía a la noble y hermosa Alkinza
(806).
Mas si la borrasca de Mérida se había conjurado por la mediación
benéfica de una mujer, otra tan terrible como la de Toledo se preparaba
en Córdoba, que ayudó a estallar el maléfico soplo de un hombre instigador.
Una conspiración se había fraguado en la capital del imperio contra
el aborrecido emir. Cassim, su primo, había
fingido entrar en ella, y bajo la fe de conjurado le había sido confiada
la lista de los conspiradores, que eran hasta trescientos caballeros
de los principales de Córdoba. El desleal Cassim
escribió reservadamente a su primo que se hallaba en Mérida, indicándole
lo que pasaba y excitándole a que sin pérdida de tiempo se trasladase a Córdoba para
castigar a los conjurados. Así lo ejecutó el colérico
emir. Dos días antes que hubiera de estallar la conspiración, Cassim,
que estaba al corriente de todos sus planes y pasos, entregó a su
primo la fatal nómina, previniéndole que no se descuidase en hacer
lo que convenía. «No se durmió el rey, añade la crónica, y por diligencia
del presidente del consejo a la tercera vela de la noche vio tendidas
sobre sus alfombras las trescientas cabezas de los conjurados, y mandó
que amaneciesen puestas en garfios en la plaza, y escrito sobre ellas:
Por traidores enemigos de su rey. Horrorizó al pueblo este atroz espectáculo,
ignorando la mayor parte la causa de este escarmiento». ¡Así practicaba
Alhakem los humanitarios consejos que su padre le había dado al tiempo
de morir!
Después del viaje de Alhakem a las fronteras del Ebro, los vascones
y pamploneses parece se habían desprendido de nuevo de la sumisión
a los árabes uniéndose al rey de Aquitania, y en Galicia los caudillos
musulmanes habían concertado ya una tregua de tres años con los cristianos
del rey Anfús (Alfonso); que de esta manera se entablaban ya negociaciones
entre el pueblo conquistado y el pueblo conquistador.
Donde más viva se mantenía la guerra, aunque en parciales choques
y sin resultados sustanciales, era en el territorio que entre el Pirineo
y el Ebro se conocía ya con el nombre de Marca Hispana, siendo ahora
Barcelona el baluarte principal de los franco-aquitanios,
como antes lo había sido de los árabes, y sirviendo a éstos de apoyo
la plaza de Tortosa, que como llave del Ebro y el punto más avanzado
que les quedaba ya de aquella frontera se habían dedicado a abastecer
en abundancia y a fortificar con esmero. Era también por lo mismo
el punto en que tenía clavada su vista Carlomagno desde su palacio
de Aquisgrán. Así en cumplimiento de sus órdenes, de que era su hijo
Luis de Aquitania dócil ejecutor, salieron en 809 de Barcelona dos
cuerpos de ejército a poner sitio a Tortosa, el uno a las inmediatas
órdenes del mismo rey Luis, el otro a las de Borrell, marqués de Gothia,
de Bera, conde de Barcelona, y de otros
condes de la Marca de España. El primero recobró de paso a la desmantelada
Tarragona, tomó algunas fortalezas, destruyó otras, incendió y saqueó
las poblaciones del tránsito y se puso sobre Tortosa. El segundo,
después de una correría hasta el Guadalupe, cuyos romancescos pormenores
e incidentes se complacen las crónicas francas en contar, logró al
fin incorporarse con el primero ante los muros de aquella plaza, cuyo
asedio emprendieron con vigor. Mas habiendo acudido desde Zaragoza
el joven príncipe Abderramán junto con el walí de Valencia, dieron
tan impetuosa acometida a los cristianos, que haciendo en ellos no
poca matanza obligaron a los francos a tomar el camino de Barcelona
con más precipitación de la que competía a soldados de Carlomagno,
a tantos condes acreditados de guerreros y a un rey tantas veces victorioso
cual era el hijo del emperador.
Ganó con esto no poca fama entre los suyos el joven Abderramán,
que apenas frisaba entonces en los 19 años. Mas en vez de recoger
los frutos de su primera victoria, corrió a recoger aplausos en Córdoba,
siendo nombrado en su lugar walí de Zaragoza el famoso Amrú,
el verdugo de Toledo (809). El gobierno de Zaragoza era tentador para
un musulmán del temple de Amrú. Distante del gobierno central, y comprendiendo bajo
su dependencia porción de ciudades importantes de las fronteras de
la Marca y de la Vasconia, comprendió Amrú
el partido que de su nueva posición podía sacar, haciendo un doble
papel con el emir su señor y con Carlomagno, el jefe de la cristiandad.
Y como por muerte del conde franco Aureolo se apoderase bruscamente
de las plazas de la Marca, por un lado escribía al emir poniendo a su disposición con la alegría
de un celoso musulmán su nueva conquista, mientras por otro despachaba
un mensaje a Carlomagno ofreciendo ponerse a su servicio: mensaje
en que el emperador creyó de lleno, correspondiéndole con otro y enviándole
legados para acordar la ejecución de lo prometido. Pero el astuto
y falaz moro manejóse con tal maña, que los legados hubieron de volverse
sin llevar otro resultado que buenas y muy atentas palabras y otras
promesas.
De todos modos no desistía Carlomagno
de su empresa sobre Tortosa. Además de la importancia de la plaza,
el honor de las armas francas se hallaba empeñado en ello. Así al
año siguiente (810), dispuso otra expedición, que encomendó, no ya
a su hijo, a quien destinó a defender las costas de Aquitania de las
depredaciones de los normandos, sino a Ingoberto, uno de los leudes de su mayor confianza. Otra vez
partieron de Barcelona dos cuerpos de ejército. Singulares eran las
precauciones con que marchaban. Caminaban sólo de noche, muy en silencio
y por desusadas veredas; ocultábanse de
día en los bosques; ni llevaban tiendas, ni encendían fuego, pero
iban provistos de unas barcas de cuatro piezas, que se armaban y desarmaban
fácilmente, y podían ser trasportadas en acémilas, con las cuales
atravesaron el Ebro. ¿De qué les sirvieron tan exquisitas precauciones?
El walí de Tortosa Obeidalah los hizo retirarse
de delante los muros de la plaza tan vergonzosamente como la vez primera.
El leude Ingoberto no fue más afortunado
que lo había sido el rey Luis, y las huestes del gran emperador cristiano
volvieron a la Aquitania con gran prisa y no poco bochorno.
A pesar de tan mal éxito, y cuando menos el emperador Carlomagno
podía esperarlo, recibió en Aquisgrán una diputación del emir Alhakem
proponiéndole la paz; y es que el emir, fatigado de guerrear con los
cristianos de Galicia, conocía lo difícil de sostener a un tiempo
las dos luchas de Oriente y Occidente. Aceptóla
Carlomagno, si bien una expedición marítima de los árabes a la isla
de Córcega dependiente del imperio, sirvióle
de pretexto para romperla antes de trascurrir un año. Y fijo en su
idea favorita de tomar Tortosa, un nuevo y más numeroso ejército que
los dos anteriores, al mando otra vez de Luis el Pío, partió en dirección
de la codiciada ciudad. Provisto esta tercera vez Ludovico de todo
género de máquinas de batir, las empleó contra la plaza por espacio
de cuarenta días. Una sumisión menos real que ilusoria, de parte del
walí Obeidalah, que ofreció entregar las llaves de la ciudad, y
que debió ser uno de los tantos ardides que los sarracenos solían
emplear en los casos apurados para entretener al enemigo, fue bastante
para que el rey Luis regresara a Aquitania sin que de esta tercera
expedición hubiera recogido fruto alguno que por positivo y duradero
pudiera tenerse. Tanto que, picado el emperador su padre del poco
resultado de esta empresa, envió en el mismo año de 811, otro cuarto
ejército a la Marca de España a las órdenes del conde Heriberto, que
esta vez parecía dirigido menos contra Tortosa que contra Huesca y
los demás puntos que antes había poseído Aureolo y de que se había
apoderado después Amrú, a quien acaso iba
a pedir cuenta de la falta de cumplimiento de su promesa y de su conducta
ambigua y falaz.
Tampoco fue esta invasión más feliz que las tres primeras. Desgraciadas
fueron estas tentativas de los francos, y ni Carlomagno, ni su hijo,
ni sus leudes (compañeros)
y condes ganaron en ellas gran reputación.
Ni fueron tampoco más afortunados en otra incursión que al año
siguiente (812) hizo el rey de Aquitania a otra comarca de nuestra
Península, tiempo hacía de los monarcas francos codiciada, la Vasconia
española. Los vascones de la otra vertiente del Pirineo se habían
alzado hostigados por las vejaciones que sufrían del gobierno de Aquitania.
El rey Luis había marchado en persona contra ellos y sometídolos
por fuerza. Después de lo cual determinó venir a la Vasconia ultra-pirenaica,
que ya comenzaba entonces a llamarse Navarra. Conocía el espíritu
indócil de estos habitantes, que en su independiente
altivez, si en algunas ocasiones, como en 806, se amoldaban a la alianza
de los galo-francos para sacudirse de los sarracenos, nunca de buena
voluntad toleraban el influjo de gente extraña, aunque fuesen cristianos
como ellos, y sólo la necesidad los hacía valerse alternativamente
del apoyo de unos y otros, mientras de unos y otros hallaban oportunidad
de descartarse. Venía Luis con objeto de afirmar aquí su autoridad,
y entrando por San Juan de Pie de Puerto, llegó sin obstáculo a Pamplona
por el mismo camino que treinta y cuatro años antes había traído su
padre. Ni en la ciudad ni en su comarca encontró resistencia, y arregló
el gobierno del país al modo que en la Marca Hispana lo había hecho.
Sospechosa se le hizo ya por lo extraña al hijo del emperador aquella
conformidad de los navarros, y habiendo determinado regresar á Aquitania por aquel mismo Roncesvalles de tan funesta memoria
para Carlomagno, no lo hizo sin tomar precauciones para que no le
aconteciese lo que a su padre. Y hubiérale
sucedido sin previsión tan oportuna, porque ya le esperaban los montañeses
dispuestos a repetir la famosa caza de Roncesvalles. Pero Luis hizo
reconocer y ojear antes los montes y collados, y las cañadas y valles
por donde tenía que pasar, y como hubiese caído en poder de los exploradores
un navarro que tomaron por caudillo de aquellas gentes, hízole
colgar de un árbol, y apoderándose en seguida de las mujeres y niños
de algunas poblaciones de aquellos valles, mandó el rey colocarlos
en medio de las filas de su ejército, y así atravesaron aquellos desfiladeros
terribles hasta llegar a sitio en que no pudieran ya ser sorprendidos.
Tan temibles se habían hecho los navarros, y tan viva se conservaba
en la memoria de los francos la derrota de 778.
Mientras de esta manera se libertaba Luis de Aquitania de las asechanzas
de los navarros, el joven Abderramán, hijo de Alhakem, que había vuelto
a tomar el gobierno de la España oriental, invadía la Marca Hispano-Franca,
recobraba Tarragona y Gerona, llevaba las armas musulmanas hasta la
Narbonense, y volvía cargado de riquezas y cautivos: después de lo
cual pasó a las fronteras de Galicia. Fatigaba a Alhakem y apuraba
su paciencia la guerra que por esta parte le hacían los cristianos;
tanto que, de vuelta a Córdoba en 811, encomendó su dirección a los
dos más bravos generales del ejército musulmán, Abdalá y Abdelkerim.
Alentados éstos con algunos sucesos parciales, llevaron sus campamentos
hasta el otro lado del Miño, internándose así imprudentemente en comarcas
montañosas que no conocían bien. El resultado de esta imprudencia
vino a serles fatal. Dejemos á sus historiadores que lo refieran ellos mismos. «Al año
siguiente, dice la crónica arábiga (813), vencieron los cristianos
al caudillo Abdalá ben Malehi en la frontera
de Galicia, y sufrieron los muslimes cruel matanza, y el esforzado
caudillo Abdalá murió peleando como bueno, y su caballería huyó en
desorden, llevando el terror y el espanto a la hueste que acaudillaba
Abdelkerim, y a pesar del valor de este
caudillo huyeron desbaratados, y por huir se atropellaban, que muchos
murieron ahogados en la corriente de un río, donde confusamente se
arrojaban unos sobre otros; otros se acogían a los cercanos bosques
y se subían sobre los árboles, y los ballesteros enemigos por juego
y donaire los asaeteaban y burlaban de su triste suerte. Cuenta Iza
ben Ahmed el Razi, que después de esta derrota estuvieron trece días ambas
huestes a la vista sin osar los cristianos ni los musulmanmes
venir a batalla: pero que en una sangrienta escaramuza que se empeñó
por ambas partes, fue herido de un bote de lanza Abdelkerim,
y dos días después murió»
Nada podría expresar mejor esta solemne derrota de los musulmanes,
que las palabras sencillas con que la cuenta el historiador de su
nación, ni nada puede dar idea del pavor que se apoderó de ellos,
como representarlos encaramándose a los árboles y escondiéndose entre
sus ramas, y a los cristianos entreteniéndose en cazarlos como si
fuesen aves de rapiña. Estas dos derrotas se verificaron en Naharón
y a orillas del río Anceo. Debieron a resultas de esta victoria los cristianos
apoderarse de todo el país desde el Miño hasta el Duero. Pues cuando
Abderramán pasó de la frontera Oriental a la de Galicia, dice la crónica
que arrojó a los cristianos de Zamora. Entonces fue cuando ajustó
con ellos la tregua de tres años. El rey Alfonso el Casto de Asturias
era el que guiaba los cristianos de Galicia.
Desde que los franco-aquitanios habían
conquistado aquella parte de España que se llamó Marca Hispana, habían
acudido a aquel país muchos cristianos del interior, huyendo del dominio
sarraceno. Todos eran allí bien recibidos, porque hacían falta hombres
para poblar y brazos para el cultivo de las tierras. En poco tiempo
estos activos colonos hicieron prosperar la agricultura, pero excitada
la envidia y la codicia de los condes, oprimiéronlos con impuestos exorbitantes, llegando hasta disputarles
la propiedad de sus tierras y la posesión de las ciudades que ellos
habían fundado. Quejáronse los maltratados
colonos al emperador, el cual los escuchó favorablemente, y en su
virtud expidió un praeceptum, que
ahora llamaríamos carta, edicto o pragmática, a los principales condes
de la Gothia. (Del nombre de esta marca o territorio, Gothia, debió derivarse el de Cataluña que recibió más adelante
la parte española en él comprendida. Gothland, palabra teutónica que significa tierra de godos,
se fue latinizando y convirtiendo en Gothlandia,
Gothalania, Catalonia y después
Cataluña).
La
tregua recientemente ajustada entre moros y francos dio ocasión a
Luis el Pío para poner en ejecución la carta expedida poco antes por
su padre en favor de la población española. El texto del célebre praeceptum de Carlomagno, decía
así, traducido del latín al español:
«En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu-Santo,
Carlos, Serenísimo, Augusto, coronado por la mano de Dios, emperador
grande, pacífico, gobernador del imperio romano, y por la misericordia
de Dios rey de los francos y de los lombardos, a los condes Bera,
Gauseelino, Gisclaredo, Odilón,
Ermengardo, Ademar, Laibulfo y Erlino.
Sabed que los españoles cuyos nombres siguen, habitantes de los
países que vosotros administráis, Martín, sacerdote, Juan, Quintila,
Calapodio, Asinario,
Egila, Esteban, Rebellis, Ofilo, Atila, Fredemiro, Amable,
Cristiano, Elperico, Homodei,
Jacinto, Esperandei, otro Esteban, Zoleimna,
Marchatelo, Teodaldo,
Paraparius, Gomis, Castellano, Ardarico,
Vasco, Vigiso, Viterico,
Ranoido, Suniefredo, Amaucio, Cazorellas, Langobardo y Zate militares, Obdesindo, Váida, Roncariolo, Mauro, Pascales, Simplicio,
Gabino
y Salomón, sacerdote, han acudido a Nos quejándose de las numerosas
opresiones que sufrían de vosotros y de vuestros oficiales inferiores.
Y nos han dicho, así como lo atestiguan los unos de los otros a nuestro
fisco, que ciertos jefes del país los han arrojado de sus propiedades
contra toda justicia, quitándoles el beneficio de nuestra investidura
de que han gozado hace treinta años y más; representándonos que eran
ellos los que en virtud de la licencia que les habíamos otorgado habían
sacado estas tierras del estado de incultura. Dicen también que muchas
ciudades que ellos mismos edificaron les han sido quitadas por vosotros,
y que los sometéis a prestaciones injustas, que vuestros ujieres les
exigen violentamente y a la fuerza. Por lo tanto, hemos dado orden
a Juan, arzobispo, nuestro delegado, de presentarse a nuestro muy
amado hijo, el rey Luis, para tratar con él de este negocio cuidadosa
y minuciosamente. Le enviamos, pues, a fin de que llegando oportunamente
y compareciendo vosotros por vuestra parte a su presencia, arregle
cómo y de qué manera hayan de vivir los españoles. Hemos, no obstante,
ordenado expedir estas cartas, y os las despachamos para que ni vosotros
ni vuestros oficiales subalternos impongáis por vosotros mismos censo
alguno a los susodichos españoles, venidos a Nos de España con confianza,
propietarios ahora de yermos o baldíos que les habíamos dado a cultivar,
y que se sabe han cultivado, ni permitáis que ellos mismos se impongan
ninguno, sino que al contrario, mientras nos sean fieles a Nos y a
nuestros hijos, lo que han poseído durante treinta años lo posean
tranquilos ellos y sus herederos, y vosotros se lo conservéis. Y todo
lo que hayáis hecho vosotros y vuestros oficiales contra justicia,
si les habéis tomado algo indebidamente, lo restituyáis al momento
si queréis obtener el favor de Dios y el nuestro. Y para que deis
más entera fe a este escrito, hemos ordenado que vaya sellado con
nuestro anillo.
Dado el IV de las nonas de Abril, en el
año de gracia de Cristo, XII de nuestro imperio, el XLIV de nuestro
reinado en Francia, y el XXXVIII de nuestro reinado en Italia, en
la V indicción. Fecho felizmente en el palacio real de Aquisgrán,
en el nombre de Dios. Amén»
Entre estos nombres los hay, como advertirá el lector, de origen
romano-hispano, como Cristiano, Homodei,
etc., otros góticos, como Atila, Elperico,
Viterico, etc., y otros también sarracenos, como Mauro, Zoleiman ó Solimán, Zate, que acaso sería Zaide, sin
duda musulmanes conversos.
Este rescripto o praeceptum fue confirmado por dos cartas posteriores
redactadas en el mismo espíritu, pero más explícitas todavía, sobre
los derechos y deberes de los españoles refugiados. «Todos los que
sustrayéndose a la dominación de los sarracenos, decía el emperador
en la primera a sus condes, se pongan espontáneamente bajo nuestra
potestad, queremos sepáis que los tomamos bajo nuestra protección,
y que entendemos que conservan su libertad». Seguidamente deslinda
los derechos y obligaciones de dichos súbditos. Estos colonos estaban
obligados como los demás hombres libres a tomar las armas al llamamiento
de sus condes, a los cuales competía regularizar el servicio. Estábanlo también a proveer de raciones, alojamientos y bagajes
a los enviados del emperador y a los de su hijo Lotario. Ninguna otra
carga debía imponérseles. Debían comparecer ante su conde, cuando
fuesen judicialmente llamados, así en las causas civiles como en las
criminales. Los negocios de menor cuantía, las contestaciones o diferencias
que se suscitaban entre ellos y aquellos a quienes cedían sus tierras
como precio del trabajo, podían juzgarlas entre sí, según su antigua
costumbre. Pero los delitos de los terratenientes quedaban sujetos
a la jurisdicción de los condes. Les colonos perdían todo derecho
de propiedad sobre las heredades que cultivaban en el caso de abandonarlas,
y volvían a su primer dueño. En lo demás los colonos estaban exentos
de tributos, y dependían directamente del emperador. Pero podían,
según costumbre franca, hacerse vasallos particulares de un conde,
o feudatarios suyos, si les parecía más ventajoso. El original de
este rescripto o constitución, como se nombra en latín, se depositó
en los archivos del palacio real de Aquisgrán, y se sacaron para cada
ciudad tres copias, una para el obispo, otra para el conde y otra
para los vecinos españoles, es decir, para el pueblo.
La tercera carta (de 10 de enero de 816) arregló al fin las relaciones
de los españoles entre sí. Los que se habían hecho vasallos de un
propietario y en cambio y remuneración habían recibido tierras de
él, debían conservar su disfrute con las condiciones una vez pactadas;
cuya disposición se hizo extensiva a todos los refugiados españoles
que en lo sucesivo se establecieron en las Marcas. De esta ordenanza
se depositaron siete copias en las ciudades de Narbona, Carcasona,
Rosellón, Ampurias, Barcelona, Gerona y Bézier, en cuyos territorios
formaban los españoles una considerable parte de la población y tenían
más particularmente sus propiedades.
Por esta reseña vemos la particular constitución que regía a los
españoles de estas Marcas. Súbditos del imperio
por una parte, sujetos por otra en lo militar y judicial a los condes,
pudiendo hacerse vasallos inmediatos, o del rey, o de los condes,
o de sus mismos compatriotas propietarios, vivían entre sí ligados
con costumbres y leyes particulares.
Por una coincidencia singular dos acontecimientos importantes y
parecidos se verificaron en la España árabe y en el imperio cristiano
de Occidente durante la tregua de que hemos hablado entre cristianos
y musulmanes. El emperador Carlomagno, sintiendo sus fuerzas debilitadas
por la edad, llamó cerca de sí a su hijo Luis, y ante una asamblea
de obispos, abades, duques, condes y sus lugartenientes, reunidos
en su palacio de Aquisgrán, pacífica y honestamente, dice la crónica,
preguntó a todos si serían gustosos en que trasmitiese el título de
emperador a su hijo Luis. A lo cual contestaron unánimemente que tal
pensamiento debía ser inspirado por Dios. Con que quedó Luis, rey
de Aquitania, reconocido emperador de Occidente, como lo había sido
su padre. Por el mismo tiempo, conociendo Alhakem que su hijo Abderramán,
aunque joven, pues sólo contaba sobre veintidós años, era ya la gloria
del Estado y el alma del gobierno, convocó a todos los walíes, visires,
alcaldes y consejeros, y en presencia de todos, según costumbre, le
declaró walí alahdi o futuro sucesor del imperio, jurándole en seguida
los primeros sus primos Esfah y Cassim, hijos de Aballah, después
el hagib o primer ministro, el cadí de los
cadíes, continuando los demás walíes y funcionarios, siendo celebrado
aquel día con grandes y solemnes regocijos.
Ocurrió el año siguiente (28 de enero de 814) la muerte del emperador
Carlomagno en Aix-la-Chapelle
(Aquisgrán), a los setenta y dos años de edad,
el cuarenta y siete de su reinado como rey de los francos, el treinta
y seis de la fundación del reino de Aquitania, y el catorce del imperio.
La muerte de este ilustre personaje, que tanto y por tantos años había
influido en los destinos de Europa, no podía menos de hacerse sentir
en nuestra España, si bien al pronto su hijo y sucesor Luis alteró
muy poco la antigua constitución del imperio. Mas en el año 817 hízose
la famosa partición del imperio franco entre los tres nietos de Carlomagno,
Lotario. Pepino y Luis. Lotario fue asociado al título y a la potestad
del emperador: a Pipino le fue adjudicada la Aquitania propiamente
dicha, la Vasconia, la Marca de Tolosa, el condado de Carcasona, en
la Septimania, el condado de Autun,
en Borgoña, Avalón y Nevers.
La Marca de España y la Septimania fueron
segregadas del antiguo reino aquitanio,
y erigidas en ducado, cuya capital devino Barcelona, bajo la dependencia
directa del imperio de Luis y del mayor de sus hijos, reconocido heredero
de la dignidad imperial, y admitido a llevar su título provisionalmente.
Parece que en 815 se había roto la paz entre árabes y francos,
pero momentáneamente y sin grandes consecuencias; pues Abderramán,
que había vuelto a tomar el gobierno de las fronteras orientales,
la solicitó de nuevo del emperador Luis y fue prorrogada por otros
tres años.
Nadie gozaba más de ella que Alhakem. Desprendido de todo cuidado
del gobierno, encerrado en su alcázar de Córdoba, pasando la vida
en sus jardines entre mujeres y esclavas, entregado de lleno a los
placeres sensuales, sin miramiento a las prácticas religiosas de los
buenos muslimes, no se acordaba de que era rey sino para exigir tributos,
y para satisfacer, dice la crónica, cierta sed de sangre que parece
tenía, pasándose pocos días sin dar o confirmar alguna sentencia de
muerte. Atribuyósele haber introducido en
España el uso de los eunucos, de los cuales tenía muchos dentro del
alcázar. Había creado y le rodeaba una guardia de cinco mil hombres,
los tres mil andaluces mozárabes, y los dos mil esclavos, a los cuales
asignó sueldo fijo, imponiendo para ello un nuevo derecho de entrada
sobre varias mercancías. Su vida muelle y licenciosa tenía disgustados
a todos los buenos musulmanes, y su despotismo irritaba al pueblo.
Un día negáronse algunos a pagar el nuevo
tributo, y atropellaron a los recaudadores. Siguióse
conmoción y alboroto en las puertas. Diez de los trasgresores fueron
presos. Alhakem halló ocasión de satisfacer sus instintos sanguinarios,
y mandó empalar a los diez delincuentes en la orilla del río. Acudió
a presenciar la ejecución gran muchedumbre de pueblo, especialmente
del arrabal de Mediodía, y como acaeciese que un soldado de la guardia
hiriera por casualidad a un vecino, alborotóse la multitud y cargó sobre él a pedradas; herido
y ensangrentado se acogió a la guardia de la ciudad, pero la muchedumbre
desenfrenada persiguió a los soldados hasta el mismo alcázar con gran
gritería y con amenazas insolentes. Alhakem, ardiendo en cólera, sin
escuchar los templados consejos de su hijo, del hagib
y de otros caudillos, salió de su alcázar, y puesto a la cabeza de
sus mercenarios cargó bruscamente a la muchedumbre, que huyó al arrabal
y se encerró en las casas. Muchos habían caído atravesados por las
lanzas de los esclavos. Sobre unos trescientos que cayeron prisioneros
fueron clavados vivos en estacas y colocados en hilera a lo largo
del río desde el puente hasta las últimas almazaras o molinos de aceite.
A tan bárbara ejecución siguió una orden para que fuese demolido el
arrabal, y por espacio de tres días se permitió a la soldadesca cometer
a mansalva todo género de desmanes, salvo la violación de las mujeres,
que se les prohibió. Al cuarto día mandó el emir quitar de los maderos
a los infelices ajusticiados, y otorgó seguridad de la vida a los
que habían podido escapar con ella, pero desterrándolos de Córdoba
y su territorio. Abandonaron, pues, aquellos desventurados, no ya
sus hogares, sino las cenizas de ellos, único que había quedado. Muchos
anduvieron errantes por las aldeas de la comarca de Toledo, hasta
que por compasión les abrieron las puertas de la ciudad. Más de quince
mil pasaron con sus familias á Berbería, de
las cuales ocho mil se quedaron en Magreb, y los restantes continuaron
su marcha hasta Egipto.
En más de veinte mil hombres útiles disminuyó Alhakem con tan rudo
golpe la población de Córdoba. El grande arrabal quedó convertido
en campo de siembra, y se prohibió edificar en él. Y el sanguinario
emir, que en el principio de su reinado se apellidaba Al
Morthadi (el Afable), fue después llamado Al Rabdí (el
del Arrabal), y Abul Assy (el
Padre del mal), de que los cristianos hicieron Abulaz.
Digna es de saberse la suerte que corrieron los desgraciados proscritos
del arrabal de Córdoba. A los que se quedaron en Magreb les concedió
el emir Edris ben Edris
un asilo en su nueva ciudad de Fez, y el barrio que se les dio a habitar
se llamó el Cuartel de los Andaluces. Menos afortunados los que prosiguieron
a Egipto, les negó el gobernador de Alejandría la entibada en la ciudad,
pero cansados ya y desesperados de tantas contrariedades e infortunios,
penetraron a viva fuerza, y después de hacer gran mortandad se apoderaron
de ella y de su gobierno. Habiendo luego acudido Abdalá ben Taber,
walí de Egipto por el califa abassida Almamún,
capituló con los cordobeses, accediendo éstos a dejar la ciudad mediante
una suma considerable de oro, y a condición de dejarles libres los
puertos de Egipto y de Siria hasta que eligiesen una isla en que establecerse.
Salieron, pues, los desterrados andaluces de Alejandría, y armándose
de naves con el dinero que habían recibido, corrieron como piratas
el mar y las islas de Grecia, hasta que al fin se asentaron en Creta,
que hallaron poco poblada, cuyo clima y fertilidad les agradó. Gobernábalos Omar ben Xoaib, natural
de las cercanías de Córdoba, a quien desde el principio habían nombrado
su caudillo. La parte de la isla que eligieron para su morada fue
donde hoy se levanta Candía. Poco a poco se hicieron dueños hasta
de veintinueve ciudades, convirtieron en mezquitas los templos cristianos,
y propagaron allí el mahometismo. Rechazaron varias expediciones que
contra ellos fueron enviadas, y así se mantuvieron por espacio de
138 años hasta el 961, en que fue vencido su gobernador Abdelaziz
ben Omar, y conquistada Creta por Armetas,
hijo del emperador griego Constantino.
Desde este tiempo (la Matanza del Arrabal de Córdoba) pocos sucesos
notables ocurrieron en el imperio, como no fuesen las ordinarias correrías
a las fronteras de Galicia y de Afranc,
en que Abderramán logró algunos parciales triunfos, y las expediciones
marítimas que entonces ocupaban a los árabes en las islas de Cerdeña,
de Córcega y Baleares, donde se señalaban por sus devastaciones, pero
que mostraban el desarrollo que desde Abderramán I había tomado la
marina del pueblo musulmán.
Por empedernido y sanguinario que fuese el corazón de Alhakem,
la matanza del arrabal de Córdoba había sido tan espantosamente terrible,
que sus recuerdos le hicieron caer en una hipocondría febril que le
consumía el cuerpo y le alteraba la razón. Paseábase
solo y como espantado de sí mismo por los salones y azoteas del alcázar;
en aquellos paseos solitarios representábasele
la matanza, y parecía le ver y oír la gente que combatía, el ruido
y chocar de las armas y los ayes de los moribundos. A deshora de la noche solía llamar
a su palacio a los caudillos y jeques de las tribus, como para encomendarles
la ejecución de algún proyecto, y cuando los tenía reunidos hacía
cantar a sus esclavas o danzar delante de ellos sus bailarinas, y
seguidamente los mandaba retirarse a sus casas. Cuéntanse
de él muchos actos de verdadera demencia. A veces exhalaba su melancolía
y sus impetuosos instintos en cantos poéticos de fogosa y vehemente
expresión. Pero la fiebre le iba consumiendo; y al fin un jueves,
cuatro días por andar de la luna dylhagia del año 206 de la hégira (25 de mayo de 822), murió
el cruel Ommiada, arrepentido de su crueldad, dicen sus crónicas,
después de un reinado de veintiséis años.
Alfonso de Asturias, que desde su advenimiento al trono había mostrado
a los árabes que el cetro cristiano se hallaba en manos harto más
hábiles y fuertes que las de sus cuatro antecesores; Alfonso, que
desde la victoria de Lutos había paseado dos veces el pendón de la
fe hasta los muros de Lisboa; Alfonso, que desde las montañas de Galicia
había sabido hacer frente y frustrar todos los esfuerzos del imperio
musulmán; que había con su denuedo y su constancia desesperado a Alhakem,
al joven e intrépido Abderramán, a sus mejores caudillos Abdallah
y Abdelkerim; Alfonso II, que como guerrero
había hecho revivir los tiempos de Pelayo y del primer Alfonso, y
pactado ya con el emir de Córdoba como de poder a poder, dedicábase en los períodos de paz a fomentar la religión como
príncipe cristiano, y a regularizar y mejorar el gobierno de su Estado
como rey. Oviedo se embellecía y agrandaba con nuevos edificios públicos,
casas, palacios, baños, acueductos, ya de sólida y regular arquitectura.
La iglesia del Salvador, fundada por su padre Fruela,
se reedificaba y convertía en grandiosa basílica episcopal, con doce
altares dedicados a los doce apóstoles. Asistían a su solemne consagración
todos los obispos que el peligro y la fe tenían refugiados en Asturias,
y un noble godo, Adulfo, fue el primer prelado que tuvo la honra de ser designado
y puesto por el piadoso monarca para regir la primera catedral de
la restauración, a la cual dotó el magnánimo rey con nuevas rentas,
hizo y confirmó donaciones, y otorgó y ratificó privilegios.
Interesantes son las dos actas o escrituras de fundación y donación
expedidas por Alfonso el Casto, ambas en 812, que originales se conservan
en el archivo de la catedral de Oviedo, y su libro de Testamentos,
y cuya copia inserta el P. Risco en el tomo XXXVII de su España Sagrada. En la primera después de dar a la iglesia el atrio,
acueducto, casas y otros edificios construidos en su circuito, y muchas
alhajas para el culto y ornato del templo, le ofrece los llamados
mancipios ó clérigos sacricantores, a saber: «Nonnello,
presbítero, Pedro, diácono, que adquirimos de
Corbello y de Fafila; Secundino,
clérigo, Juan, clérigo, Vicente clérígo
hijo de Crescente; Teodulfo y Nonnito,
clérigos, hijos de Rodrigo; Enneco, clérigo,
que compramos de Lauro Baca, etc.» Firman este testamento el rey,
tres obispos y varios abades y testigos. En la segunda, después de
confirmar el testamento y donaciones de su padre Fruela,
le ofrece toda la ciudad de Oviedo que él había circundado de muro:...
montes, tierras, prados, aguas y molinos fuera de la ciudad, con muchos
ornamentos de oro, plata y otros metales, telas de seda y lino para
uso de los altares, etc. Confirman con el rey esta escritura cinco
obispos y varios testigos.
Tardó la catedral de Oviedo treinta años en concluirse.
El pequeño templo dedicado a San Miguel, y enclavado entonces en
el palacio como capilla doméstica, y que hoy subsiste con el nombre
de Cámara Santa, donde se custodian las reliquias de la catedral;
el monasterio de San Pelayo, las iglesias de San Tirso, de San Julián,
de Santa María del rey Casto, son monumentos que viven todavía en
la capital de Asturias y recuerdan la piedad del ilustre hijo de Fruela.
Deseoso el rey de adornar la basílica del Salvador con una rica
ofrenda, había reunido grande cantidad de oro y joyas con intento
de hacer labrar una preciosa cruz. Inquieto y apesadumbrado andaba
por no hallar en sus Estados artista bastante hábil para poder ejecutar
tan piadosa obra, cuando repentinamente al salir un día de misa (dicen
las crónicas y las leyendas), se le aparecieron dos desconocidos en
traje de peregrinos que le habían adivinado su pensamiento y se ofrecieron
a realizarlo. Al instante los llevó Alfonso a un aposento retirado
de su palacio. A poco tiempo, habiendo ido algunos palaciegos a examinar
el estado en que los artífices llevaban su trabajo, los sorprendieron
dos prodigios a un tiempo. Los peregrinos habían desaparecido: una
cruz maravillosamente elaborada, suspendida en el aire, despedía vivos
resplandores.
Aquellos peregrinos eran dos ángeles, dijo el pueblo cristiano,
y así se lo persuadió su fe; y la preciosa cruz de Alfonso el Casto,
revestida de planchas de oro y piedras preciosas, que hoy se venera
todavía en Oviedo, sigue llamándose la Cruz de los Ángeles.
Otro prodigio, que como milagroso refieren también los devotos
cronistas de la edad media, señaló el reinado del segundo Alfonso.
Cerca de ocho siglos hacía, dicen, que el cuerpo del apóstol Santiago
había sido traído de la Palestina por sus discípulos, y depositado
en un lugar cerca de Iria Flavia en Galicia. Pero las continuas guerras y trastornos
de aquel país habían hecho olvidar el sitio en que el sagrado depósito
se guardaba, hasta que se descubrió en tiempo de Alfonso el Casto.
Cuentan las crónicas haber acaecido del modo siguiente.
Varios sujetos de autoridad comunicaron a Teodomiro, obispo de
Iria, haber visto diferentes noches en un bosque no distante
de aquella ciudad resplandores extraños y luminarias maravillosas.
Acudió en su virtud el piadoso obispo al lugar designado, y haciendo
desbrozar el terreno y excavar en él, hallóse
una pequeña capilla que contenía un sarcófago de mármol. No se dudó
ya que era el sepulcro del santo Apóstol.
Puso el prelado el feliz descubrimiento en noticia del rey Alfonso
que se hallaba en Oviedo, e inmediatamente el monarca se trasladó
al sagrado lugar con los nobles de su palacio, y mandó edificar un
templo en el Campo del Apóstol (que desde
entonces, acaso de Campus Apostoli,
se denominó Compostela), y le asignó para su sostenimiento el territorio
de tres millas en circunferencia. Posteriormente le hizo merced de
una preciosa cruz de oro, copia, aunque en pequeño, de la de los Ángeles
de Oviedo, y empleando la buena amistad en que estaba con Carlomagno,
le rogó impetrase del papa León III el permiso para trasferir la sede
episcopal de Iria a la nueva iglesia de
Compostela. Hízolo así el pontífice, que
con este motivo escribió una carta a los españoles.
Pronto se difundió por las naciones cristianas la noticia de la
fundación del santo sepulcro y de los milagros del Apóstol, y multitud
de peregrinos acudían ya a mediados del siglo XI a visitar el santuario
de Compostela.
Atento el monarca, no sólo a los asuntos de interés religioso,
sino también a los civiles y políticos de su reino, adicto a las costumbres
y gobierno de los godos, que vivían en su memoria, restableció el
orden gótico en su palacio, que organizó bajo el pie en que estaba
el de Toledo antes de la conquista: promovió el estudio de los libros
góticos, restauró y puso en observancia muchas de sus leyes, y llevó
a la Iglesia su antigua disciplina canónica: que fue un gran paso
hacia la reorganización social del reino y pueblo cristiano.
No amenguaron por eso las dotes de guerrero que desde el principio
había desplegado. En las expediciones que Abderramán II, sucesor de
su padre Alhakem en el imperio musulmán, hizo por sí o por sus caudillos
a las fronteras de Galicia, encontráronle
siempre los infieles apercibido y pronto a rechazarlos con vigor.
Hacia los últimos años de su reinado un caudillo árabe, Mohammed ben
Abdelgebir, que en Mérida se había insurreccionado
contra el gobierno central de Córdoba, acosado por las victoriosas
armas del emir, hubo de buscar un asilo en Galicia, que el rey Alfonso
le otorgó con generosidad dándole un territorio cerca de Lugo, donde
pudiesen vivir él y los suyos sin ser inquietados (833). Correspondió
más adelante el pérfido musulmán con negra ingratitud a la generosa
hospitalidad que había debido a Alfonso, y tan desleal al rey cristiano
como antes lo había sido a su propio emir, alzóse
con sus numerosos parciales y apoderóse
por sorpresa del castillo de Santa Cristina, dos leguas
distante de aquella ciudad (838). Voló el anciano Alfonso con
la rapidez de un joven a castigar a sus ingratos huéspedes, y después
de haber recobrado el castillo que les servía de refugio, los obligó
a aceptar una batalla en que pereció el traidor Mohammed con casi
todos sus secuaces, sobre 50.000 acorde a algunos cronistas. Alfonso
regresó victorioso a Oviedo por última vez.
Este fue el postrer hecho de armas del rey Casto, sin que ocurrieran
otros sucesos notables hasta su muerte, acaecida en 842, a los cincuenta
y dos años de reinado, y los ochenta y dos de su edad. Sus restos
mortales fueron depositados en el panteón de su iglesia de Santa María.
Aun se conserva intacto el humilde sepulcro que encierra las
cenizas de tan glorioso príncipe.
Los monjes de los monasterios de San Vicente y San Pelayo iban
diariamente en comunidad a orar sobre los restos del rey Casto, y
aún conserva el cabildo catedral la costumbre de consagrarle anualmente
un solemne aniversario. Su memoria vive en Asturias como la de uno
de los más celosos restauradores de su nacionalidad.
 |
 |
 |
LA
ESPAÑA CRISTIANA EN EL PRIMER SIGLO DE LA RECONQUISTA