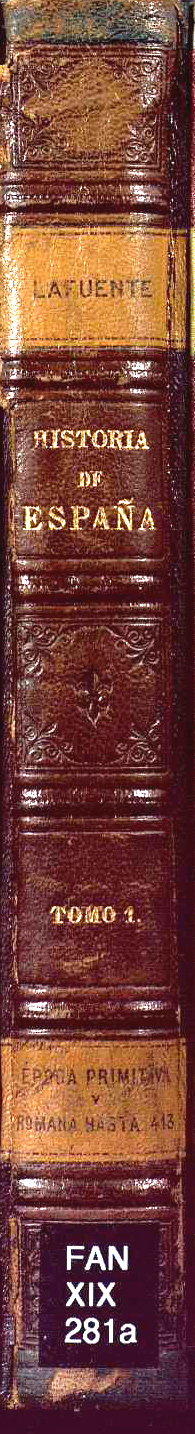
|
TOMO SEGUNDO - LIBRO QUINTO DOMINIO MUSULMAN |
CAPITULO NOVENO
LA ESPAÑA
CRISTIANA EN EL PRIMER SIGLO DE LA RECONQUISTA
Del 718
al 842
Ha pasado
más de un siglo de lucha entre el pueblo invasor y el pueblo invadido.
Reposemos un momento para contemplar cómo vivió en este tiempo cada
una de las dos poblaciones.
¿Cuál era la vida social de ese pobre pueblo cristiano, que o se salvó de la inundación, o pugnaba por recobrar su existencia? ¿Cuál era su organización, sus leyes, sus instituciones, sus artes, sus ejércitos? Ejércitos, artes, instituciones, leyes, todo había perecido ahogado por las desbordadas aguas del torrente. Al abrigo de una roca, que era como el Ararat del nuevo diluvio, y entre riscos y breñas moraba un puñado de hombres, pobres náufragos, sin riquezas, sin ciudades, sin gobierno regularizado, que poseían por todo tesoro un corazón ardiente, los símbolos de su fe, y los recuerdos de una sociedad que había desaparecido. Unidos con el doble lazo de la religión y del infortunio, estrechados con el lenguaje elocuente y fraternizador de la fe y de la desgracia, la necesidad les obliga a cobijarse en una cueva. Decretado estaba que de aquella gruta había de salir un poder que dominara mundos que entonces no se conocían. También el cristianismo nació en una gruta de Belén para desde allí derramarse con el tiempo por toda la tierra, lentamente y a fuerza de siglos y contrariedades como la monarquía española. Belén y Covadonga una gruta para el cristianismo naciente, otra gruta para el cristianismo perseguido; en ambas se ve una misma Providencia. Todos los grandes acontecimientos suelen semejarse en la pequeñez de sus principios.
|
Cueva de Covadonga
|
Veíanse precisados
a pelear, y aquellos animosos montañeses, teniendo por ciudadela una
gruta, rocas por castillos, peñascos por arietes, y troncos de robles
por lanzas, vencen, arrollan, aniquilan a los vencedores de Siria,
de Persia, de Egipto, de África y de Guadalete, y empieza a pregonarse
por el mundo que el estandarte de Mahoma ha sido por primera vez abatido
en un rincón de España. En los tiempos mitológicos se hubiera creído
ver realizada la fábula de los Titanes: eran tiempos cristianos, y
se llamó milagro la maravilla. El vencedor como caudillo supo ser
prudente como rey, y Pelayo se limitó a guardar y conservar su pequeño
Estado. Ni el rey capitán, ni el pueblo soldado podían hacer otra
cosa que cultivar para vivir y organizarse para defenderse. Es la
sociedad cristiana que renace como una planta nueva al pie de la añosa
encina derribada por el huracán. En la grosera reorganización de la
nueva sociedad entraban como principal elemento las tradiciones y
recuerdos de la sociedad que había perecido. La razón nos enseña,
aunque la historia no lo diga, cuán imperfecta tenía que ser la forma
de su gobierno.
Tampoco
la historia nos dice otra cosa de Favila, sucesor de Pelayo, sino
que murió en una partida de caza. Una fiera le devoró, como si hubiera
querido avisar a sus sucesores que más que de distraerse en ejercicios
de montería era tiempo ya de emplear el venablo contra los enemigos
exteriores.
Hízolo así Alfonso
I, príncipe cual convenía entonces a los cristianos, guerrero y devoto.
Como guerrero, sale a enseñar a los musulmanes que los soldados del
cristianismo no tienen sólo fe viva en el corazón, sino también robustas
diestras para manejar la espada: pasea el estandarte de la cruz de
uno a otro confín de la Península; destruye incendia, degüella y cautiva.
Como devoto, restablece iglesias, repone obispos, y funda y dota monasterios.
Muere, y el pueblo cree oír armonías celestiales sobre su tumba: son
los ángeles, dice, que anuncian que las puertas de la gloria se abren
para recibir a Alfonso el Católico.
Vese bajo el
reinado de Fruela el orden y la marcha progresiva
de la población cristiana. Un monje desbroza un terreno cubierto de
jarales para construir una ermita. Los fieles de las montañas acuden
a vivir allí donde se les ofrece pasto espiritual, y en derredor del
pequeño templo edifican viviendas, levantan albergues y roturan terrenos.
Al lado de aquella iglesia erige el rey otro santuario mayor, aunque
no muy suntuoso. Aquel humilde lugarcito era Oviedo, que otro rey
hará corte y asiento de los monarcas de Asturias, y la ermita del
monje se convertirá en basílica episcopal. De aldeas y ermitas hacen
los reyes ciudades y catedrales; así protegen la población y el culto.
La inacción
y la debilidad de los tres personajes sucesivos que tuvieron el título
de reyes, presentan una laguna lamentable en la historia de las glorias
cristianas. Las biografías de Aurelio y de Silo pudieran reducirse
a que vivieron y murieron en paz: felicidad ni envidiable ni honrosa
en tiempos en que tan necesaria era la acción. A Mauregato
sólo pudieron darle celebridad dos circunstancias que nadie envidiaría
tampoco, la de haber sido hijo natural de un rey y de una esclava,
y la fábula del tributo de las cien doncellas. El corto reinado de
Bermudo retrata las costumbres del pueblo cristiano de aquel tiempo.
Los grandes no reparan en que sea diácono para investirle del poder
real, y Bermudo, príncipe ilustrado, tampoco halla reparo en asentarse
la corona real sobre la corona de la tonsura: ni el rey escrupuliza
en unir en sí mismo el sacramento del matrimonio al del orden, ni
el pueblo muestra escandalizarse de ello, a pesar de las leyes godas
y de las prohibiciones de Fruela. Por último,
el rey diácono y el clérigo padre de familia deja espontáneamente
cetro y esposa para volver a la iglesia y al breviario, y coloca en
el trono al segundo Alfonso su sobrino, a quien, sin dejar de convenirle
el nombre de Casto, hubiérale cuadrado mejor
el de Contrariado.
Aquel pequeño
reino que en el siglo VIII vimos nacer en el corazón de una roca con
Pelayo, desarrollarse bajo el genio emprendedor del primer Alfonso,
sostenerse, ya que no crecer, con Fruela,
estacionarse o amenguar bajo otros cuatro reyes o débiles o tímidos,
aparece en el siglo IX, vigoroso y fuerte, con los arranques de un
joven lleno de robustez y de vida, ganoso de conquistas y de glorias.
Aquella humilde corte, si título de corte podía dársele, que tenía
un asiento incierto en Cangas o en Pravia, se ha fijado en Oviedo;
y Oviedo no es ya una agregación de modestas viviendas agrupadas en
torno a la ermita de un monje; es una ciudad murada y embellecida
con palacios, con acueductos, con baños, con grandiosos templos, con
un panteón destinado para sepulcro de los reyes. La ermita del monje
se ha trasformado en iglesia catedral, erigida por un rey, consagrada
por siete obispos y regida por un prelado godo. En la cámara santa
de este templo se ve una brillante cruz, cubierta con planchas de
oro, engastadas en ella multitud de piedras preciosas, con infinitas
labores de esmalte y filigrana ejecutadas con delicadeza exquisita.
El pueblo la llama la Cruz de
los Ángeles, porque, más lleno de fe que conocedor de las artes,
no puede creer que tan preciosa labor haya podido salir de las manos
de los hombres, y está persuadido de que los ángeles han sido los
verdaderos artífices de aquella obra maravillosa. (Los que no creen que bajasen los ángeles a fabricar esta cruz, suponen que
los dos mancebos o peregrinos que, según dijimos en el capítulo anterior,
se habían aparecido al rey Alfonso y se habían ofrecido a elaborarla,
serían artistas árabes de Córdoba, que ya en aquel tiempo tenían fama
de excelentes plateros, y se distinguían por el primor y delicadeza con que trabajaban esta clase de obras. Si así hubiera sido,
no extrañamos que el monarca cuidara de no herir el celo religioso de su pueblo, que a no
dudar se
hubiera ofendido de que
en un objeto que representaba el símbolo de su fe hubieran trabajado
manos mahometanas). En los
cuatro brazos de esta cruz se leen otras tantas inscripciones latinas:
la de la parte superior nos revela el nombre del ilustre y afortunado
príncipe a quien debe engrandecimiento el reino, esplendor la nueva
corte, la religión aquel templo y aquella cruz.
Susceptum placide maneaí hoc in honore Dei
Offert
Adefonsus humilis
servus Christi
 |
CRUZ LLAMADA
DE LOS ÁNGELES
regalada
por Don Alfonso II el Casto a la Catedral de Oviedo donde
se conserva
actualmente
Es Alfonso
II, el Casto, el religioso, el guerrero, el victorioso, el que ha
consagrado a Dios esa preciosa ofrenda, fabricada de los despojos
cogidos en Lisboa a los enemigos de la fe: porque Alfonso ha llevado
las armas del cristianismo hasta las playas del Atlántico, y plantado
su pendón en los muros de aquella ciudad. Su nombre suena ya con respeto
del otro lado de los Pirineos, y el nuevo César de Occidente, el más
poderoso príncipe de su tiempo, Carlomagno, que se decora con el título
de protector de la Iglesia y jefe de la cristiandad, recibe embajadores
del rey de Asturias, que se presentan con ostentación en Aquisgrán
y Tolosa de Francia. Los emires le proponen treguas, porque han probado
el valor de sus armas en los campos de Lutos, de Lisboa, de Naharón y de Anceo.
Tiene la
fortuna de que se descubra en su tiempo el sepulcro del apóstol Santiago,
y desplegando su piedad religiosa en Compostela, como en Oviedo, funda
en Galicia una basílica cristiana que con el tiempo competirá en fama
y grandeza con la mezquita musulmana de Córdoba, y entusiasma de tal
modo a los clérigos y obispos, que piden acompañarle
a las batallas con la cruz del apóstol y el escudo del soldado. Político
y legislador, da un gran paso hacia la restauración de las leyes visigodas,
restableciendo el orden gótico en la Iglesia y en el palacio.
He aquí
la nueva sociedad cristiana reorganizándose sobre la base de las tradiciones
góticas. Lo anunciamos ya en otro lugar. «La religión y las leyes
(dijimos) fueron las dos herencias que la dominación goda legó a la
posteridad, y estos dos legados son los que van a sostener los españoles
en su regeneración social. Tan pronto como tengan donde celebrar asambleas
religiosas, pedirán que se gobierne su Iglesia
juxta Gothorum
antiqua concilia, y tan luego como recobren
un principio de patria, clamarán por regirse secundum legem Gothorum». Si las actas del primer concilio de la restauración,
que se cree celebrado en Oviedo bajo Alfonso el Casto, no pudiesen
acaso acreditarse evidentemente de auténticas ,
nadie por eso niega el espíritu y la tendencia que hacia estas asambleas
religiosas ya en aquel tiempo se manifestaban.
Habíase
observado ya desde el principio el sistema gótico en orden a las sucesiones
al trono. Siguiendo tradicional y como instintivamente el principio
electivo en lo personal, pero guardada siempre consideración a la
familia, y conservando en ella el principio semi-hereditario,
continuaba la intervención poderosa de los grandes y nobles como en
tiempo de los godos. Apenas desde el primer Alfonso dejó alguno de
ser proclamado por este sistema mixto. Pero el ejemplo más notable
de esta libertad electoral lo fue Alfonso II. Siendo hijo único de
Fruela, a la muerte de su padre le postergan
los nobles so pretexto de su corta edad, y entregan el cetro en manos
de Aurelio su tío. Muerto Aurelio, es desatendido otra vez Alfonso
y elevan a Silo, sin otro título que estar casado con Adosinda,
hija de Alfonso I. Vacante de nuevo la corona, y antes que colocarla
en las sienes del hijo de Fruela, y a pesar
de la proclamación que en su favor logró la reina Adosinda,
consienten en colocarla en la cabeza de un bastardo. Y como si aquellos
próceres quisiesen hacer gala y ostentación de su libertad electiva,
todavía a la muerte de Mauregato, no hallando vástago de estirpe real en el siglo,
van a buscarle a la Iglesia, y arrancan a un clérigo de las gradas
del altar para hacerle subir las gradas del trono. Así se pasan cuatro
reinados, postergado siempre el hijo único y legítimo de un rey, hasta
que los arbitrarios grandes ceden a las nobles instigaciones de otro
rey generoso, y le dan al fin el tan escatimado cetro.
Lo mismo
que en tiempo de los godos, la pena mayor que a los reyes les ocurría
imponer era la excomunión, arrogándose la majestad atribuciones del
pontificado. «Si alguno de mi propia estirpe y familia, o de otra
extraña, decía Alfonso II en sus cartas de dotación, quitare, defraudare,
o con cualquier pretexto enajenar presumí ere las cosas que os damos
y concedemos, sea privado de la comunión de Cristo, sujeto a perpetuo
anatema, y sufra con Datan y Abirón y con
Judas traidor las penas eternas»
Al otro
extremo del Pirineo, los belicosos vascones pugnaban por rechazar
todo yugo extraño y por recobrar y sostener su libertad dentro de
sus propias montañas. Animados del mismo espíritu de religión y de
independencia que los asturianos, alzábanse contra los musulmanes, pero ofendíales
y esquivaban depender de otros hombres, aunque fuesen cristianos o
españoles como ellos, mostrando la antigua tendencia al aislamiento
y la repugnancia a la unidad heredadas de los pobladores primitivos.
Si preferían su independencia turbulenta al gobierno de los reyes
de Asturias, ¿cómo habían de sufrir la dominación de los francos de
Aquitania sus vecinos, siendo extranjeros, por más que fuesen también
cristianos? Así es que si la necesidad los
forzaba tal cual vez a aceptar la alianza o a tolerar el dominio de
los monarcas francos para libertarse de los sarracenos, ni nunca aquella
alianza fue sincera, ni nunca dejaban de romperla tan pronto como
podían. En cambio se aliaban otras veces con los árabes para sacudirse
de los francos. Y en esta alternada lucha, encajonados entre dos pueblos
que aspiraban a dominarlos, no sabemos a cuál mostraban más antipatía,
si al uno por ser mahometano, o al otro por ser extranjero.
Consignemos bien los dos grandes ejemplos de odio a la dominación extraña que dieron los españoles casi a un tiempo en dos puntos extremos de la Península, en Navarra y en Asturias. Cuando penetró Carlomagno con sus huestes hasta Pamplona y Zaragoza, por más que apareciera dirigirse contra los musulmanes como monarca cristiano, hubieron de comprender los vascones que traería miras de dominación sobre ellos, y mirando sólo a lo extranjero, y no atendiendo a lo cristiano, exclamaron: «¿Qué vienen a hacer entre nosotros esos hijos del Norte? ¿No ha puesto Dios entre ellos y nosotros esas montañas para tenernos separados?» Y las cañadas y desfiladeros de Roncesvalles fueron sepulcro de los soldados de Carlomagno; y hubiéranlo sido más adelante de los de su hijo Luis, a no haber empleado tantas precauciones para atravesar aquel valle de fatídicos recuerdos. Sospecharon los asturianos que las intimidades del segundo Alfonso con Carlomagno pudieran degenerar en sumisión y dependencia extraña y en menoscabo de su nacionalidad, y tomándolo o por motivo o por pretexto hicieron al casto rey perder temporalmente el trono. Justa o injusta la deposición, sirvióle de lección al destronado monarca, después de recobrado el cetro, para no dar más celos á su pueblo con una amistad que se hacía aparecer peligrosa, siquiera estuviese distante y ajena de su intención. Tales eran los españoles de los primeros tiempos de la reconquista.
| Paso de Roncesvalles
|
Más afortunados
los franco-aquitanios en el Oriente que en el Norte de España, acostumbrados como estaban de antiguos
tiempos los españoles de aquella parte a mirar como compatricios,
como súbditos de un mismo trono a sus vecinos de la Septimania
Gótica, trajeron les más fácilmente a su alianza, y con su concurso
expulsaron de allí a los árabes, y extendieron su dominación desde
los Pirineos hasta el Ebro, aunque sujeta a los vaivenes y oscilaciones
de la guerra. Fundan así la Marca Hispana, la Marca de Gothia,
en que entraban la parte española y el Rosellón, el condado de Barcelona,
que había de concentrar en sí los condados subalternos que ya existían,
porque cuando Luis el Benigno dejó establecido por primer conde de
Barcelona a Bera, éste lo era ya de Manresa
y de Ausona. Naturalmente los que con mayores
fuerzas y más poder concurrían a lanzar de aquella parte del suelo
español y a libertar sus poblaciones del dominio musulmán, habían
de imprimir de nuevo al Estado franco-hispano el sello de sus costumbres,
de sus leyes, de su organización y de su nomenclatura. Los Preceptos
de Carlomagno y de Luis el Pío, si bien generosos y protectores de
los españoles, comunicaban a aquella Marca o Estado todo el tinte
galo-franco de su origen. De aquí aquella fisonomía particular que
había de seguir distinguiendo a los habitantes de aquella región,
denominada después Cataluña, de la de las otras provincias de España,
en carácter, en inclinaciones, en costumbres, en instituciones y hasta
en dialecto.
¿Pero se
conformaban de buen grado los catalanes, sufrían de buena voluntad
el gobierno y la superior dominación de los galo-francos de Aquitania?
La historia nos dirá cuan pronto aquellos españoles, celosos de su
independencia como todos, aprovecharon la primera ocasión que seles
deparó para convertir la Marca franco-hispana en Estado español y
en condado independiente, sin dejar por eso de conservar su legislación
ordinaria.
Así bajo
distintas bases y elementos nacían y se desarrollaban los tres primeros
Estados cristianos que del primero al segundo siglo de la invasión
sarracena se formaron en la Península española, con la suficiente
independencia y aislamiento entre sí, para seguir por largo tiempo
viviendo; cada cual su vida propia, que es uno de los caracteres que
constituyen el fondo y la fisonomía histórica de nuestra nación.
| Paso de Roncesvalles
|
LA
ESPAÑA MUSULMANA EN EL PRIMER SIGLO DE SU DOMINACIÓN



