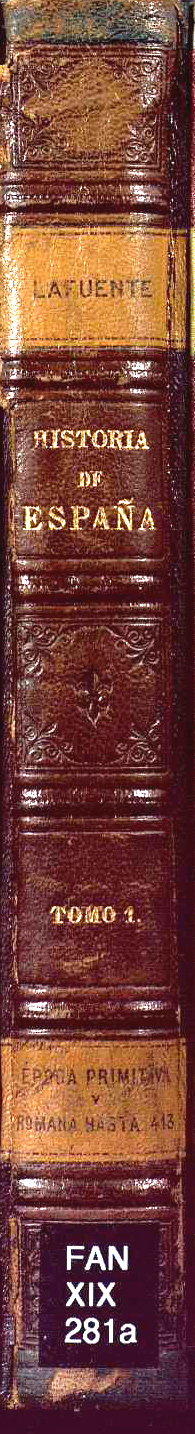
|
TOMO SEGUNDO - LIBRO QUINTO DOMINIO MUSULMAN |
CAPÍTULO SEPTIMO
HIXEM Y ALHAKEM (AL-HAKAM) EN CÓRDOBA; ALFONSO EL CASTO EN ASTURIAS
 |
Extraño se mantenía a todos estos sucesos el pequeño reino de Asturias,
como oscurecido en un rincón bajo los inertes príncipes que mediaron
del primero al segundo Alfonso, que todavía, como anunciamos en otro
capítulo, tardará tres años en empuñar el cetro de la monarquía de
Pelayo.
Con desusada pompa se celebraba en 788 en Mérida, terminados los
funerales de Abderramán, la solemne proclamación de su hijo Hixem
I. «¡Que Dios ensalce y guarde a nuestro soberano Hixem,
hijo de Abderramán!» era el grito que resonaba en todas partes, y
se rezaba por él la chotba u oración pública en todas las mezquitas de España.
Ayudaba al entusiasmo con que era saludado Hixem
su majestuosa presencia, su índole apacible, y la fama de religioso
y justiciero que ya gozaba, designándole desde el principio con el
doble dictado de Al Adhil, el
justo, y Al Rahdi,
el benigno y afable.
Pero estas virtudes no bastaron a estorbar que sus dos hermanos
mayores Solimán (Suleymán) y Abdallah,
walíes de Toledo y de Mérida, no pudiendo resistir a la envidia y
enojo de verse postergados, le declararan abierta guerra, proclamándose
independientes en Toledo, donde ambos se habían reunido. Al visir
de la ciudad, que se negó a coadyuvar a sus designios, encarceláronle y le cargaron de cadenas. Y como Hixem escribiese a su hermano Solimán para que le diese cuenta
de la causa o motivo de aquel maltrato, la respuesta del soberbio
Solimán fue hacer sacar de la prisión al desgraciado visir y clavarle
en un palo en presencia del portador de la carta, diciéndole a éste:
«Vuelve y di a tu señor lo que vale aquí su soberanía: que queremos
ser independientes en nuestras pequeñas provincias, lo cual es una
corta indemnización del desaire que se nos ha hecho». Justamente indignado
Hixem de la desatentada osadía de sus hermanos,
marchó a la cabeza de una hueste de veinte mil hombres sobre Toledo.
Solimán había salido a su encuentro con quince mil. Batiéronse
los dos hermanos con el encarnizamiento de extraños enemigos. Derrotado
el rebelde, pudo a favor de las tinieblas de la noche refugiarse en
los montes, y el ejército vencedor prosiguió a poner cerco a la ciudad,
defendida por Abdallah. El sitio apretaba, Solimán no volvía, escaseaban
los víveres, cundía en la ciudad el descontento, y Abdallah
pidió permiso a los jefes del campo enemigo para pasar a conferenciar
con el emir su hermano. Salió de Toledo de incógnito, se presentó
ante Hixem, el cual, por uno de aquellos impulsos indeliberados
propios de las almas generosas, recibió a Abdallah
con los brazos abiertos. Ante la elocuencia muda de la sangre, no
vio en su hermano al gobernador rebelde de Toledo, sino al hijo de
Abderramán como él. Concertóse, pues, la entrega de la plaza y el olvido de todo
lo pasado, y juntos marcharon a Toledo, donde fue recibido Hixem
con públicas demostraciones de alegría. Instaló en calidad de walí
a un pariente del visir tan inhumanamente sacrificado
: dio a Abdallah, para que pudiese vivir, una casa de recreo situada
en uno de los más amenos sitios de la campiña del Tajo, y regresó
a Córdoba a preparar los medios de reducir a Solimán, que tenaz en
su rebelión, se había corrido de los montes de Toledo a los campos
de Murcia, y reclutado gran número de descontentos.
Tampoco tardó en verse segunda vez humillada la soberbia de Solimán.
El joven hijo de Hixem, Alhakem, que hacía
el primer ensayo de acaudillar algunas tropas, mandaba la vanguardia
del ejército destinado a perseguir a su tío rebelde. En los campos
de Lorca encontró la gente de éste, y con el ardimiento y la inconsideración
de un joven que no ve los peligros la arremetió impetuoso, y tuvo
la fortuna de arrollarla. Cuando llegó el ejército del emir no halló
ya con quien pelear. Costóle al joven vencedor
ser amonestado por su padre, para que otra vez no procediera con tanta
precipitación, pues si bien es necesario el arrojo en las lides, no
lo es menos la prudencia, por cuya falta caudillos muy bravos causaron
muchas veces la ruina de sus reinos y la suya propia. Cuando Solimán,
que no había estado en la batalla, supo la derrota: «¡Maldición a
mi suerte!» exclamó, y sin decir más corrió con algunos jinetes a
tierra de Valencia, donde acosado por la caballería del emir escribió
a su hermano solicitando le admitiese en su gracia con las mismas
condiciones que a Abdallah. Hixem, siempre generoso, allanóse
también a ello; si bien conociendo el carácter impetuoso y arrebatado
de Solimán, le propuso que se estableciese en Tánger u otra ciudad
de Almagreb, donde con el valor de los bienes
que tenía en España podría adquirir otras posesiones equivalentes.
Accedió a todo Solimán, y vendidas sus haciendas en sesenta mil mitcales
de oro pasó a morar en Tánger. Así terminó (del 788 al 790) la guerra
de los tres hermanos.
Simultáneamente había estado ardiendo el fuego de la rebelión por
las fronteras del Pirineo Oriental. Los inquietos berberiscos no se
resignaban a la obediencia de los emires árabes. Ya era el walí de
Tortosa Said ben Hussein que se negaba a reconocer a su sucesor, y
se concertaba con sus vecinos los francos para sostener contra el
soberano de Córdoba las plazas de Gerona, Ausona y Urgel; ya era el caudillo de la frontera Balhul, que unido a los walíes de
Barcelona, Tarragona y Huesca, se apoderaba de Zaragoza y se proclamaba
independiente. Por fortuna de Hixem, el
walí de Valencia, Abu Otmán, enviado contra
los rebeldes fue tan enérgico y feliz en su expedición que no tardó
en informar al emir de sus triunfos de la manera auténtica que los
musulmanes solían hacerlo, enviándole las cabezas de los caudillos
vencidos. Como esto coincidiese con la sumisión de los dos hermanos,
se hicieron en Córdoba fiestas públicas. Hixem
escribió de su puño una carta de gracias al bravo Abu Otmán,
y le dio el mando de la frontera de Afranc
o del Frandjat (que así llamaban ellos a la frontera de Francia),
prometiéndole le serían enviados refuerzos para recobrar las ciudades
que en aquella tierra habían perdido los muslimes.
Desembarazado Hixem de estas guerras,
pensó en resucitar en los musulmanes españoles el fervor religioso
de los buenos tiempos del Islam, y llevando
el pendón del Profeta a los dominios cristianos, emplear las fuerzas
y la atención de todas las tribus en combatir a los enemigos de su
fe, haciendo cesar por este medio el espíritu de sedición que trabajaba
y enflaquecía el imperio. Al efecto hizo leer en todos los pulpitos
de las mezquitas la proclamación del alghied o guerra santa. Hizo un
llamamiento general a todos los walíes y caudillos, a todos los creyentes,
ofreciendo grandes premios a cuantos contribuyeran de algún modo a
tan digna empresa. Respondieron a la invitación del emir todos los
buenos musulmanes, concurriendo los unos con sus personas, los otros
suministrando armas o caballos, los demás con sus bienes, haciendo
donativos y limosnas (791). Juntáronse así
brevemente tres grandes cuerpos de ejército, que destinó el emir a
Asturias y Galicia, a los montes Albaskenses
(montañas vascas), y a las tierras de Afranc.
El primero al mando del hadgib o primer
ministro Abdel Waid, fuerte de cerca de
cuarenta mil hombres, corrió las comarcas de Astorga y Lugo, talando
y destruyendo el país, y cuando volvía cargado de ganados, despojos
y cautivos, encontróse una parte de él en
Burbia con fuerzas del rey de Asturias Bermudo
(Bomond que nombran los árabes). El resultado
de esta pelea le traducen en favor las historias musulmanas: distinta
interpretación le dan los cronistas cristianos. Era el último año
del reinado de Bermudo, cuando ya Alfonso mandaba las armas de Asturias.
El segundo ejército penetró por los montes de Vizcaya hasta la Vasconia.
Pero la irrupción más notable de la guerra santa fue la que hizo el
tercer cuerpo a las órdenes de Abdalá ben Abdelmelek
a la Septimania o Narbonense. Los momentos
no podían ser más oportunos. Carlomagno se hallaba en el Norte defendiendo
las fronteras de su reino contra los indóciles sajones: Luis el Bondadoso,
su hijo (Ludovico Pío), rey de Aquitania, había tenido que acudir
a Italia al socorro de su hermano Pipino, contra quien se habían sublevado
los de Benevento. En tal ocasión el ejército musulmán, después de
tomar Gerona, que estaba por los franco-aquitanios,
y de degollar a sus habitantes, invadió la Septimania,
incendió el gran arrabal de Narbona, treinta años hacía perdida por
los sarracenos, hizo gran matanza en sus defensores, y cargado de
botín dirigióse a Carcasona. En vano quiso hacer frente el duque
Guillermo de Tolosa en las riberas del Orbieu
a las vencedoras huestes agarenas: inútiles fueron las proezas personales
del duque cristiano. El pendón mahometano quedó otra vez triunfante,
y contentos los árabes con esta segunda victoria, regresaron de este
lado de los Pirineos aponer en seguridad su inmenso botín (793). Córdoba
celebró con regocijos públicos las nuevas de tan felices expediciones.
Del quinto de aquellos despojos tocaron al emir más de cuarenta y
cinco mil mitcales o pesantes de oro.
«Con estos venturosos sucesos, dicen los historiadores árabes,
era el rey Hixem muy temido de sus enemigos
y muy amado de los pueblos: con su clemencia, liberalidad y condición
dulce y humana, se granjeaba las voluntades de todos». Príncipe, añaden,
tan magnánimo, que de su particular tesoro pagaba los rescates de
los prisioneros, y tomaba a su cargo y bajo su protección los hijos
y mujeres de los que morían en la guerra santa. Tan celoso por la
religión como caritativo con los pobres, destinó en su totalidad el
quinto de los despojos que le había tocado a acabar la gran mezquita
de Córdoba empezada por Abderramán I, y en la cual, a ejemplo de su
padre, también trabajaba él algún rato cada día. Dicen que empleó
como obreros a todos los cautivos hechos en Narbona, lo que pudo dar
ocasión a la tradición popular de haber hecho traer en hombros de
cautivos los escombros de aquella ciudad para emplearlos en este edificio.
Acabóse, pues, en tiempo de Hixem
este grandioso templo, que describe así un historiador árabe: «Esta
magnífica aljama de Córdoba aventajaba a todas las de Oriente; tenía
seiscientos pies de larga y doscientos cincuenta de ancha; formada
de treinta y ocho naves a lo ancho y diez y nueve a lo largo, mantenidas
en mil noventa y tres columnas de mármol: se entraba a su alquibla
por diez y nueve puertas forradas de planchas de bronce de maravillosa
labor, y la puerta principal cubierta de láminas de oro: tenía nueve
puertas a Oriente y nueve a Occidente. Sobre la cúpula más alta había
tres bolas doradas, y encima de ellas una granada de oro: de noche
para la oración se alumbraba con cuatro mil setecientas lámparas,
que gastaban veinticuatro mil libras de aceite al año, y ciento veinte
libras de áloe y ámbar para sus perfumes: el atanor del mihrah, o lámpara del oratorio secreto, era de oro y de admirable
estructura y grandeza»
Otro escritor arábigo, Abdelhalin de
Granada, que tuvo la humorada de informarse hasta de las tejas que
cubrían el edificio, dice que eran cuatrocientas sesenta y siete mil
trescientas. También se reedificó de orden de Hixem
el famoso puente romano de Córdoba.
 |
 |
 |
 |
Reinaba desde 791 en Asturias Alfonso II llamado el Casto. En el
tercer año de su reinado y sexto del de Hixem
en Córdoba (794), invadió las Asturias otro nuevo ejército sarraceno.
Se internaron esta vez bastante los mahometanos en aquel suelo clásico
de la restauración española, devastando campiñas y destruyendo iglesias.
Alfonso reunió toda la gente de armas que pudo; el número era mucho
menor que el de los enemigos, pero la presencia de su rey y el celo
por su religión les inspiraba un ardor irresistible. Alfonso supo
con maña atraer a los enemigos a un lugar pantanoso llamado Lutus (Lodos), en que entraron confiadamente los musulmanes.
Salieron entonces los cristianos que emboscados los esperaban, y embistiéndolos
tan bravamente, que embarazados y confusos
los moros en un terreno fangoso, y para ellos desconocido, sufrieron
una horrible mortandad: las crónicas cristianas hacen subir el número
de muertos a setenta mil. Las historias árabes confiesan que
fue grande la matanza de los musulmanes, que pereció en ella el caudillo
Yussuf ben Bath, y que perdieron la presa y cautivos que traían. Esta
fue la última expedición de los sarracenos a tierras cristianas durante
el reinado de Hixem.
La santa guerra, feliz para él por la parte de Narbona, lo había
sido bien poco por la de Asturias. Se entretenía como su padre en
el cultivo de las hermosas huertas y jardines de Córdoba. Conociendo
su afición, propusiéronle un día la adquisición de una heredad contigua
sumamente feraz y amena: sabedor el emir de que deseaban adquirirla
otros, abstúvose de comprarla por no perjudicarles.
Con esta ocasión compuso los siguientes versos, que revelan no
tanto ingenio como grandeza de ánimo.
Mano
franca y liberal — es blasón de la nobleza,
El
apañar intereses — las grandes almas desdeñan:
Floridos
huertos admiro — como soledad amena,
El
aura del campo anhelo, — no codicio las aldeas.
Todo
lo que Dios me da — es para que a darlo vuelva:
En
los tiempos de bonanza — infundo mi mano abierta
En
el insondable mar — de grata beneficencia;
Y
en tiempo de tempestad — y de detestable guerra
En
el turbio mar de sangre — baño la robusta diestra:
Tomo
la pluma o la espada — como la ocasión requiera,
Dejando
suertes y lunas, — y el contemplar las estrellas.
Cuéntase
que un astrólogo anunció a Hixem la proximidad
de su muerte; y que en su virtud, sin apesadumbrarse
por ello, dicen las crónicas, convocó una solemne asamblea de los
principales dignatarios del imperio (ceremonia que desde su padre
siguieron usando en iguales casos los emires), y en ella hizo reconocer
por sucesor suyo a su hijo el joven Alhakem, al cual juraron todos
los principales jeques obediencia y fidelidad. El vaticinio del astrólogo,
si fue cierto, no tardó en cumplirse. En los primeros días de abril
de 796 enfermó Hixem, y a los doce días,
dicen los autores árabes, se fue a la misericordia de Alá. Refieren
que poco antes de morir llamó a su hijo y le dio los siguientes consejos,
que algunos equivocadamente han atribuido a su padre. «Considera,
hijo mío, que los reinos son de Dios, que los da y los quita a quien
quiere. Pues Dios por su bondad nos ha dado el poder que está en nuestras
manos, démosle gracias por tanto beneficio, hagamos su santa voluntad,
que no es otra cosa que hacer bien a todos los hombres, y en especial
a los que están encomendados a nuestra protección: haz justicia igual
a pobres y a ricos; no consientas injusticias en tu reino, que es
camino de perdición; sé benigno y clemente con todos los que dependan
de tí, que todos son criaturas de Dios.
Confía el gobierno de tus provincias y ciudades a varones buenos y
experimentados; castiga sin compasión a los ministros que opriman
tus pueblos: gobierna con dulzura y firmeza a tus tropas cuando la
necesidad te obligue a poner las armas en sus manos; sean los defensores
del Estado, no sus devastadores; pero cuida de tenerlos pagados y
de inspirarles confianza en tus promesas. No te canses de granjear
la voluntad de tus pueblos, pues en su amor consiste la seguridad
del Estado, en el miedo el peligro, y en el odio su ruina cierta.
Cuida de los labradores que cultivan la tierra y nos dan el necesario
sustento: no permitas que les talen sus siembras y plantíos. En suma,
haz de manera que tus pueblos te bendigan, y vivan contentos a la
sombra de tu protección y bondad, que gocen tranquilos y seguros los
placeres de la vida: en esto consiste el buen gobierno, y si lo consigues,
serás feliz, y alcanzarás fama del más glorioso príncipe del mundo»
«Al leer este fragmento, exclama un escritor de nuestros días,
¿no se cree tener a la vista una página de Fenelón?»
Ciertamente, a ser auténtico, como lo parece, este discurso, holgaríamos
de ver practicadas las máximas del príncipe musulmán por los mismos
que rigen y gobiernan los pueblos cristianos. Dejó Hixem
establecidas en Córdoba escuelas de lengua arábiga,
y en su tiempo se comenzó a
obligar a los cristianos mozárabes a no hablar ni escribir en su lengua
latina.
Alfonso de Asturias había trasladado su corte y residencia real
a Oviedo, la ciudad que había fundado su padre Fruela,
y donde él había nacido. Consagrábase el
tiempo que las irrupciones sarracenas se lo permitían a fomentar la
prosperidad de su reino con el celo, piedad y prudencia que hicieron
tan glorioso su largo reinado. Cinco años llevaba gobernando la monarquía
de Asturias, cuando por muerte de Hixem
fue proclamado emir de la España musulmana Alhakem, su hijo, cuya
brillante educación, juventud, ingenio y cultura, hacían esperar a
los muslimes que tendrían en él un digno sucesor de su abuelo y de
su padre: y esperáronlo más al verle nombrar
su hagib o primer ministro
al ya ilustre en armas y letras Abdelkerim ben Abdelvahid, su bibliotecario
y amigo desde la infancia. Pero la altivez e irascibilidad de su genio
le condujeron a los excesos y extravagancias que nos irá diciendo
la historia.
Borrascoso y turbulento comenzó el reinado del tercer Ommiada.
Sus dos tíos Solimán y Abdallah, en Tánger
el uno, en las cercanías de Toledo el otro, de nuevo aguijados de
la ambición de reinar, se prepararon a disputar con las armas a su
joven sobrino un trono de que aún se creían injustamente despojados,
como hijos mayores de Abderramán. Entendiéronse entre sí, y mientras Abdallah
con ayuda del cadí de Toledo Obeida ben
Amza (el Ambroz de las crónicas cristianas), hombre astuto
y de intriga, organizaba secretamente la rebelión, Solimán en África
reclutaba a fuerza de oro la gente movediza y vagabunda del Magreb
para traerla a España. Abdallah, después de haberse concertado con su hermano en
Tánger, pasó resueltamente a solicitar el apoyo del más poderoso príncipe
que entonces en Europa se conocía, de Carlomagno, que se hallaba a
la sazón en su palacio de Aquisgrán (Aix-la-Chapelle).
Allá se fue el atrevido árabe, como antes Ibnalarabi
a Paderborn, a implorar la ayuda del gran
jefe de la cristiandad contra el emir su inmediato pariente y correligionario.
A tal punto la codicia de poder ahoga en los hombres la voz de la
sangre y el sentimiento religioso. Lo que negociaron en su común interés
el monarca franco y el rebelde ommiada, indicáronlo pronto, si del todo no lo aclararon los sucesos.
Después de haber venido juntos hasta la Aquitania Abdallah y el rey franco Luis el Pío, y mientras el hijo de
Carlomagno se disponía a invadir España por el Pirineo Oriental, el
tío del emir de Córdoba atravesaba todo el territorio que media hasta
Toledo, donde ya su activo agente Ambroz (Aben Amza)
le tenía ganadas algunas fortalezas de la provincia, alzado banderas
por él, y apoderádose de las puertas y alcázar de Toledo por un atrevido
golpe de mano (797). De todos los alcaldes de la comarca ninguno había
permanecido fiel al emir sino Amrú el de
Talavera. Solimán con su hueste aventurera de África desembarcaba
en Valencia y se reunió a su hermano en Toledo, sin que alcanzara
a impedirlo el emir por pronto que acudió con la caballería de Arcos,
de Jerez, de Sidonia, de Córdoba y de Sevilla. Viéronse al instante los resultados de la entrevista de Aquisgrán,
porque mientras Alhakem y su fiel Amrú sitiaban
en Toledo a los dos hermanos rebeldes, el hijo de Carlomagno y el
rey de Aquitania Luis (Ludovico el Pío) por medio de sus leudes y
caudillos recobraba Xarbona, batía a los
comandantes musulmanes de la frontera Balhul
y Abu Tahir, rendía otra vez a Gerona, se
le entregaban Lérida, Huesca y Pamplona, y un moro nombrado Zaid escribía
a Carlomagno ofreciéndole poner la plaza de Barcelona a su disposición.
En tal conflicto el joven Alhakem, con una resolución propia de
su juventud, dejando encomendado a su fiel Amrú
el sitio de Toledo, parte rápidamente con la caballería de su guardia
a apagar el incendio de la España Oriental. Llega a Zaragoza, hace
un llamamiento a los buenos musulmanes, su presencia, sus modales,
sus ardientes discursos reaniman las poblaciones del Ebro, y acuden
en derredor de la legítima bandera. Con esto emprende vigorosamente
la reconquista de las plazas perdidas, los franco-aquitanios huyen delante de sus armas, recobra Huesca, Lérida
y Gerona, entra en Barcelona, traspone el Pirineo, avanza hacia Narbona,
destruye, degüella, cautiva niños y mujeres, le aclaman sus soldados
Almudhaffar (vencedor afortunado),
y dejando el cuidado de la frontera a su primer ministro Abdelkerim, y al walí Foteis ben
Solimán, regresa a Toledo fuerte y orgulloso con el resultado de tan
feliz y rápida campaña. En vano en su ausencia se había engrosado
el partido de sus rebeldes tíos : en vano se les habían adherido las
ciudades de Valencia y Murcia: íbale a Alhakem el trono y la vida en acabar con aquella rebelión:
el sitio se activa; las aguerridas y triunfantes huestes del emir
vencen en varios reencuentros a la gente allegadiza y baldía de Solimán;
tómanles las fortalezas del país; Solimán y Abdallah se ven forzados a pasar a tierras de Valencia y Murcia
: el emir se mueve también, y establece su cuartel general en Gingilia (Chinchilla). A poco tiempo se le presenta en Chinchilla
el intrépido y fiel Amrú con la noticia
de haber entrado en Toledo, de haber decapitado a Ambroz, cuya cabeza
le llevaba en testimonio según costumbre, y de haber dejado de gobernador
de la ciudad a su hijo Yussuf (799).
Intentan entonces Solimán y Abdallah
penetrar en Andalucía y apoderarse de Córdoba por un golpe de mano.
Pero el activo emir les sale al encuentro, y casi en el mismo sitio
en que en vida de su padre había hecho el primer ensayo de su temeraria
intrepidez contra aquel mismo Solimán su tío, allí encontró ahora
las huestes de los dos hermanos: allí correspondió otra vez al alto
concepto que desde aquella primera ocasión había hecho formar de su
arrojo; allí en lo más recio de la batalla vio caer a los pies de
sus caballos al mayor de sus tíos, Solimán, clavada una flecha en
su cuello. Desordenáronse con este golpe
las bandas rebeldes, y Abdallah se retiró
a Valencia a favor de la noche seguido de algunos.
Cuando al emir le fue presentado el cadáver de su tío lloró sobre
él, y mandó hacerle solemnes exequias a que asistió él mismo. Aunque
Abdallah era muy querido en Valencia, tanto que le apellidaban
Al Balendi (el Valenciano), no quiso prolongar
por más tiempo los males de una guerra que sería ya inútil, y envió
a Alhakem su sumisión ofreciéndole pasar a vivir en África o donde
le destinase. Admitió el emir la propuesta, concediéndole generosamente
morar donde más gustase, asignándole mil mitcales
de oro mensuales y cinco mil más al fin de cada año, pero exigiéndole
en rehenes sus hijos como en garantía de la fe de su padre. Trató
Alhakem a sus primos como príncipes, otorgándoles altos empleos en
muestra de su confianza y aun dio al mayor de ellos, Esfah, en matrimonio su hermana Alkinza. Volvióse
con esto Alhakem a Córdoba, donde fue recibido con grande alegría
(800). De este modo acabó la segunda guerra de los dos hermanos Solimán
y Abdallah, en que se vieron tantos ejemplos de esa extraña
mezcla de crueldad y de sentimientos nobles y humanitarios tan común
en las gentes de la Arabia.
¿Había estado entretanto ocioso y quieto Alfonso de Asturias? Por
el contrario, aprovechando las desavenencias de los musulmanes había
hecho en 797 una atrevida excursión a la Lusitania, llevádola
hasta las lejanas márgenes del Tajo, penetrado
aunque momentáneamente en Lisboa, talado sus campiñas y traído ricos
despojos. Hallándose Carlomagno en Aquisgrán vio llegar unos personajes
cristianos que mostraban ir de apartadas tierras, llevando consigo
siete mil cautivos musulmanes con otros tantos caballos, lujosos arneses,
y un magnífico pabellón árabe. Eran dos nobles españoles, Basilico
y Froya, enviados y mensajeros de Alfonso
el Casto de Asturias, que iban a ofrecer de parte de su rey al monarca
franco aquellos preciosos dones, gloriosos trofeos de su feliz expedición
a Lisboa, al propio tiempo que su alianza y amistad. Quedó desde entonces
Alfonso en relación íntima con el poderoso Carlos, que extendió igualmente
a su hijo Luis de Aquitania. También a Tolosa, donde este príncipe
celebraba una especie de asamblea para deliberar sobre el modo de
hacer otra incursión en España, fueron mensajeros de Alfonso con presentes
para aquel rey, siendo de este modo los tres monarcas el nervio de
la liga cristiana de aquel tiempo.
Pero tan íntimas relaciones, tales y tan cumplidas muestras de
amistad por parte de Alfonso a los príncipes francos hubieron de ser
interpretadas por algunos celosos proceres
de Asturias como signos de dependencia, sumisión o vasallaje, y no
pudiendo tolerar la idea del más remoto peligro de dependencia extranjera,
formóse un partido bastante poderoso para
derrocar a Alfonso del trono y encerrarle, bien que por muy poco tiempo, en el monasterio de Abelanica (802). Las sucintas crónicas de aquella era no nos
dicen quién fuese aclamado en su lugar. Acaso ninguno, porque muy
brevemente, en aquel mismo año, los vasallos leales de Alfonso, que
eran los más, capitaneados por un godo llamado Theuda,
le sacaron de la reclusión y le devolvieron la libertad y el trono
de que injustamente le habían despojado. Fundado o no el cargo que
a Alfonso le hacían, es lo cierto que desde aquella fecha no se volvió
a hablar ni de presentes ni de regalos, ni de afectuosos escritos
de parte del rey de Asturias y Galicia al señor emperador Carlomagno,
como ya entonces se le llamaba. Tampoco desde entonces volvió a ser
inquietado Alfonso en la pacífica posesión de su cetro.
Por dichoso hubiera podido tenerse Alhakem con no contar más enemigos
cristianos que los del Norte de España. Hubiera al menos podido reposar
un tanto tranquilo en su soberbio alcázar y a la sombra de sus bellos
jardines de Córdoba, después de terminada la guerra civil de sus dos
tíos, si por el Nordeste de la Península no viera irse estrechando
las fronteras de su imperio al empuje de las armas de otro formidable
adversario. Ni Carlomagno ni su hijo Luis habían renunciado a sus
proyectos sobre España. Uno y otro tenían honra que vindicar, pérdidas
que resarcir y ambición que satisfacer: y la asamblea de Tolosa que
hemos mencionado, no había sido estéril; habíase acordado en ella
una nueva invasión, y realizóse con la ayuda
y cooperación que había ido a ofrecerles en Tolosa aquel jefe de frontera
Balhul, uno de aquellos moros de quienes dice la crónica árabe,
«que acostumbrados a ser independientes en sus gobiernos, se mantenían
en ellos con artera y vil política, buscando la amistad y el favor
de los cristianos, para no obedecer a su señor ni servirle, y cuando
ya no podían sufrir la opresión de los cristianos, fingían ser leales
y buenos muslimes, y se acogían al rey, y que por esta causa se había
perdido aquella frontera.» Viene, pues, otra vez el ejército franco-aquitanio.
Gana fácilmente los lugares fronterizos: Gerona, tres veces en un
año tomada y perdida por musulmanes y cristianos: la antigua Ausona,
tan floreciente en otro tiempo, y en aquella sazón casi deshabitada;
Caserras, situada sobre una alta roca; el fuerte de Cardona,
en la pendiente de un desfiladero; Solsona, Manresa, Berga, Lérida,
todas fueron cayendo sucesivamente en poder de los francos, que se
dedicaron a fortificarlas, como quien pensaba hacer asiento en el
país, que fue el núcleo de lo que había de llamarse luego Marca Hispana,
y quedó por entonces encomendado al conde Borrell. El gobernador de
Barcelona Zaid rehusó entregar la plaza, según había ofrecido. Tal
era la fe de los moros. Quedó Barcelona para ser especial objeto de
una gran cruzada por parte de los francos.
En el primer año del siglo IX se celebraba en Tolosa una solemne
asamblea, especie de Campo-de-Mayo, presidida
por el rey de Aquitania. Tratábase de formar
una gran liga de todos los condes y leudes francos y aquitanios
para la conquista de Barcelona. El duque Guillermo de Tolosa fue el
orador más vehemente y el instigador más fogoso en favor de la expedición.
Ardía en deseos de vengar el desastre de Orbieu.
El discurso de aquel Guillermo, entonces duque y después santo, arrastró
tras sí los votos de toda la asamblea. Francos, gascones, godos y
aquitanios, de Tolosa, de la Guiena
y de la Auvernia, provenzales y borgoñones enviados como auxiliares
por Carlomagno formaron el grande ejército expedicionario, que fue
dividido en tres cuerpos. En el otoño de aquel año (801), una numerosa
hueste cristiana derribaba los árboles de las cercanías de Barcelona,
levantaba estacadas, construía torres de madera, armaba escalas, arrastraba
piedras, manejaba arietes y todo género de máquinas de batir. Un moro,
seguido de una muchedumbre de gente, paseaba por lo alto de los muros
de Barcelona. Era Zaid, que alentaba a los musulmanes a que no desmayaran
a la vista del ejército franco. Todos los asaltos de los sitiadores
eran rudamente rechazados con no poca pérdida de la gente cristiana.
Los musulmanes esperaban que Alhakem les enviara socorros de Córdoba.
Pero habíase apostado para impedirlo el duque Guillermo de Tolosa
con el tercer cuerpo entre Tarragona y Lérida. Por otra parte, el
moro Balhul, acaudillando a los cristianos
del Pirineo, aquellos rústicos y bravos montañeses avezados a todo
género de privaciones y de fatigas, devastaba las campiñas y poblaciones
árabes que hallaba descuidadas, y en una de sus atrevidas excursiones
llegó a apoderarse de Tarragona, que hizo su plaza de armas. Singular
fenómeno el de un caudillo musulmán haciendo guerra terrible a los
de su misma creencia con guerrilleros cristianos. Un cuerpo de auxiliares
andaluces mandado por Alhakem hubo de retroceder apenas llegó a Zaragoza,
espantado del aparato bélico de los cristianos. Con eso pudo el duque
Guillermo reunirse con su división a la de los sitiadores, y activáronse
las operaciones del asedio, y jugaron con más vigor las máquinas de
guerra. Insultábanse y se denostaban sitiados y sitiadores. «¡Oh mal
aconsejados francos! gritaba un árabe de lo alto del muro; ¿q qué
molestaros en batir nuestras murallas? ningún ardid de guerra os podrá
hacer dueños de la ciudad. Sustento no nos falta; tenemos carne, harina
y miel, mientras vosotros pasáis hambre.» — «Escucha, orgulloso moro,
le contestó el duque Guillermo; escucha palabras amargas que no te
agradarán, pero que son ciertas. ¿Ves este caballo pío que monto?
Pues bien, las carnes de este caballo serán despedazadas con mis dientes
antes que mis tropas se alejen de tus murallas, y lo que hemos comenzado
sabremos concluirlo.»
Lo del moro había sido una arrogante jactancia. Hambre horrible
llegaron a sufrir los sitiados: los viejos cueros de que estaban aforradas
las puertas los arrancaban y los comían; otros preferían a las angustias
del hambre precipitarse de lo alto de las murallas en busca de la
muerte: todo menos rendirse: heroísmo digno de otra mejor causa y
religión que la de Mahoma: excitaban ya la compasión como la admiración
de los mismos cristianos. Créese que luego recibieron socorros por
mar, porque el sitio continuó, y ellos en vez de rendirse se mostraron
más firmes y animosos.
Aproximábase
ya la ruda estación del invierno, y esperaban los musulimanes
que los rigores del frío obligarían a los cristianos a levantar el
sitio y volver el camino de Aquitania. Por lo mismo fue mayor su confusión
y sorpresa al ver desde las murallas los preparativos para la continuación
del bloqueo, construir chozas, clavar estacas, colocar tablones, levantar,
en fin, por todo el campo atrincheramientos y abrigos que indicaban
intención resuelta de pasar allí el invierno. Mayor fue todavía el
desánimo de los mahometanos al percibir un día en el campo enemigo
del lado del Pirineo un movimiento y una agitación desusada. Era el
rey Luis, que acababa de llegar del Rosellón con su ejército de reserva,
avisado de que era el momento y sazón de venir a recoger la gloria
de un triunfo con que ya se atrevían a contar. El desaliento de los
musulmanes de la ciudad fue grande entonces: hablábase
ya públicamente de rendición, sólo Zaid rechazaba esta idea con energía,
y para reanimarlos les daba esperanzas de recibir pronto socorros
de Córdoba. Poco tiempo logró mitigar la ansiedad del pueblo, porque
los socorros no llegaban y Alhakem parecía tenerlos abandonados. Zaid
veía crecer la alarma y los temores, y no hallaba ya medio de acallarlos.
Asaltóle entonces el atrevido pensamiento
de salir él mismo de la ciudad, ir a Córdoba, pedir auxilio al emir,
y volver a la cabeza de las tropas auxiliares a libertar Barcelona.
Arrojado era el proyecto, pero ante ninguna dificultad retrocedía
el intrépido y valeroso Zaid. Comunicóle
a los demás jefes, nombró gobernador de la plaza durante su ausencia
a su pariente Hamar, y se dispuso a ejecutar su designio a la noche
siguiente. Encargó y recomendó mucho a sus compañeros que no desanimaran,
que no se asustaran por nada, que tuvieran serenidad, pero que no
provocaran al enemigo con salidas imprudentes, seguros de que no tardaría
en venir en su socorro.
A estas instrucciones añadió otra muy notable, que prueba la previsión
al mismo tiempo que el ardor generoso del bravo musulmán. «Si por
casualidad, les dijo, cayese en poder de los cristianos, lo cual no
es imposible, y quisieran sacar partido de mi cautiverio imponiéndome
por condición para el rescate de mi vida el exhortaros a entregar
la ciudad, no me escuchéis, no hagáis caso de mis palabras, manteneos
firmes, sufridlo todo, hasta la misma muerte, como la sufriré yo, antes que rendiros con
ignominia. Esto es lo que os dejo encargado.» ¿Cómo no había de inflamarse,
por decaído que estuviese, el espíritu de los muslimes con tales palabras?
Llegó la noche: una noche tenebrosa de invierno. Zaid había observado
un sitio del campo enemigo en que las tiendas y cabañas estaban menos
espesas o a más distancia unas de otras. En aquella dirección salió
Zaid a caballo por una puerta secreta: el animal parecía comprender
el oculto designio de su dueño; en medio del silencio de la noche
percibíanse apenas sus pisadas: así llegaron
sin ser sentidos casi a las últimas chozas que ceñían el campamento:
unos pasos más, y el atrevido musulmán se veía libre de peligros.
Ya casi se lisonjeaba de estarlo cuando una desigualdad del camino
hizo tropezar al caballo: el cuadrúpedo se levanta, relincha, espoléale
el jinete, corren... poco les falta para salvar el campo... pero al
relincho del corcel todos los centinelas se han puesto en movimiento,
y Zaid encuentra embarazado el paso por un pelotón de soldados. En
su vista retrocede camino de Barcelona: pero la alarma había cundido
por todas partes; por todas encuentra soldados cristianos, que le
acosan, le cercan, le hacen en fin prisionero, y le conducen a la
tienda del rey. La alegría se derrama por el campamento cristiano;
la noticia no tarda en llegar a los sitiados de Barcelona: compréndese el terrible efecto que causaría.
Sucedió todo lo que Zaid había previsto. Los francos quisieron
valerse de su ilustre prisionero para que aconsejara a los suyos la
entrega de la ciudad. Presentáronle, pues,
ante los muros de Barcelona con un brazo ligado, el otro desnudo y
suelto. Cuando Zaid llegó a sitio de poder hacerse oir
de los suyos agolpados sobre las murallas, extendió hacia ellos el
brazo que le quedaba libre, y comenzó a exhortarlos a voz en grito
que abriesen las puertas de la ciudad; pero al mismo tiempo doblaba
los dedos y hacía otras semejantes demostraciones, como para dar a
entender que ejecutaran todo lo contrario de lo que con la voz les
ordenaba. Reparó el duque Guillermo en aquel juego misterioso, sospechó
de él, y no pudiendo reprimir su indignación, dejóse
arrebatar hasta el punto de descargar su puño sobre el rostro del
astuto musulmán. Su seña, sin embargo, no había sido perdida: los
jefes de la ciudad la comprendieron y continuaron defendiéndose con
vigor. También los sitiadores redoblaron sus esfuerzos. Resolvióse
el asalto general; no hubo máquina que no se empleara; eran tantas,
dice la crónica, que faltaba sitio para colocarlas: abriéronse
al fin algunas brechas, mas al penetrar
por ellas los cristianos, millares de flechas, piedras y dardos llovían
sobre ellos. Los cristianos hacían no menor destrozo en los musulmanes.
Últimamente, agotados todos los medios de defensa, hostigados por
todas partes, oprimidos por el número, su jefe en poder de los sitiadores,
cedieron los árabes y se rindieron, mas no sin obtener honrosas condiciones
del vencedor, entre ellas la de salir de la ciudad ellos y sus familias
con armas y bagajes, y la de poder retirarse libremente a la parte
de territorio musulmán que les agradase escoger. Bajo este pacto abrieron
las puertas y franquearon la entrada al ejército franco-aquitanio.
Sólo entró aquel día una parte de él a tomar posesión de la ciudad.
Hízolo el rey al siguiente con gran aparato,
precedido de sacerdotes y clérigos cantando salmos y entonando himnos,
y con este cortejo pasó a la iglesia de Santa Cruz a dar gracias a
Dios por tan importante victoria.
Poco tiempo permaneció en Barcelona el rey Luis. Dejando en ella
en calidad de conde a Bera, noble godo,
y uno de los capitanes que más se habían distinguido en el asedio,
con fuerte guarnición de francos y españoles, regresó a Aquitania.
Desde allí despachó al conde Bego a anunciar al emperador Carlomagno. su padre, los triunfos
de sus armas, enviándole en testimonio de ello al ilustre y desgraciado
prisionero Zaid con multitud de despojos de guerra. Bego
encontró en Lyon un ejército que Carlomagno enviaba en auxilio de
su hijo Luis, al mando de Carlos su hermano mayor, el cual, no siendo
ya necesario, volvió incorporado con Bego
cerca de su padre. Extraordinario júbilo causó al emperador la nueva
de la conquista de Barcelona, y acaso, añade un historiador francés,
le halagó un momento la idea de poder hacer de toda España una provincia
del imperio de Occidente con que acababa de ser investido. Cuéntase
que Zaid fue mal recibido y no mejor tratado por el nuevo emperador,
y que el mismo día de su presentación le condenó a destierro.
Tal fue el famoso sitio y toma de Barcelona por Ludovico Pío, hijo
de Carlomagno y rey de Aquitania; uno de los más importantes acontecimientos
de aquella época, por las consecuencias que estaba llamado a producir;
verdadero fundamento de la Marca Gótica, y principio y base del condado
de Barcelona, que tanta influencia y tanto peso había de tener en
la solemne lucha entre el mahometismo y el cristianismo, entre la
esclavitud y la libertad de España, que hacía cerca de un siglo se
había inaugurado.
ALFONSO II EN ASTURIAS: ALHAKEM
I EN CÓRDOBA