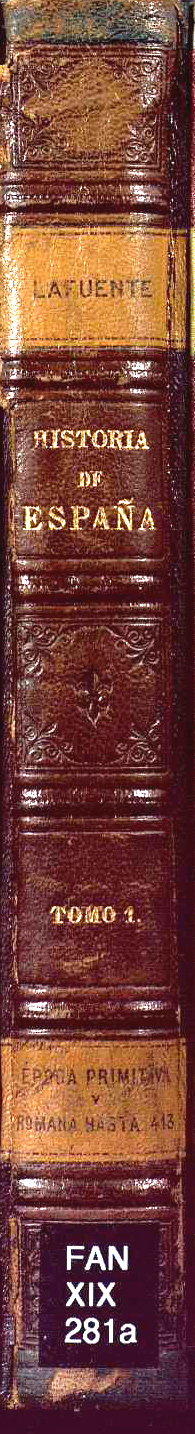
|
TOMO SEGUNDO - LIBRO QUINTO DOMINIO MUSULMAN |
CAPÍTULO XVI
ALHAKEM
II EN CÓRDOBA. — DESDE SANCHO I HASTA RAMIRO III EN LEÓN
Del
961 al 976
La catedral de León que edificó Ordoño II en 916, no es, como muchos creen, la misma que hoy por su grandeza y suntuosidad arrebata la admiración de las gentes. Destruida aquélla por Almanzor, el magnífico templo que hoy existe fue comenzado en tiempo del prelado don Manrique, hijo del conde don Pedro de Lara.
 |
Aquel
Abderramán que decía no haber gustado en los cincuenta años de su
reinado sino catorce días de felicidad, pudo haber contado por el
decimoquinto el día de su muerte, pues felicidad es para un monarca
en los últimos momentos de su vida saber que va a sucederle un hijo
que perpetuará la gloria de su nombre.
Al
siguiente día de la muerte de Abderramán III (16 de noviembre de 961),
veíase en el patio exterior del alcázar de Zahara los andaluces y
zenetas de la guardia vestidos de gran luto y cubiertos de brillantes
armaduras: seguían dos hileras de esclavos negros con trajes blancos
y con hachas de armas al hombro; otras dos filas de guardias eslavos,
teniendo en una mano su espada desnuda y en la otra su ancho escudo,
circundaban un gran salón; los visires, cadíes y catibes en trajes
blancos, color de luto entre los árabes; los capitanes de la guardia,
todos los altos dignatarios del imperio daban frente a un trono erigido
en el centro del dorado salón, en que se veía sentado un hombre, que
si no tenía el majestuoso continente de Abderramán, era de un exterior
agradable y de una presencia noble; era Alhakem, que rodeado de sus
hermanos y primos recibía el juramento de obediencia y fidelidad de
su pueblo, y a quien los astrólogos y poetas anunciaban en elegantes
versos la continuación del venturoso reinado de su padre. Tenía Alhakem
II de cuarenta y siete a cuarenta y ocho años.
Uno
de los primeros actos del nuevo califa fue nombrar su hagib o primer ministro a Ghiafar el Sekleby, hombre poderoso y guerrero
acreditado
El
día de su nombramiento regaló al califa cien mamelucos europeos, armados
de espadas, venablos y escudos, montados en ligerísimos caballos,
y uniformados a la india; trescientas veinte cotas de malla, cerca
de quinientos cascos, indios unos, y europeos otros, trescientos venablos
o lanzas arrojadizas, diez cotas de malla de plata sobredorada, cien
cuernos de búfalos que servían como de trompetas, y otros efectos
preciosos y raros.
Formado
Alhakem II desde sus más tiernos años en el estudio y cultivo de las
letras, de las cuales había hecho su placer y su pasión dominante,
cuando llegó al poder recibieron las ciencias un impulso cual todavía
no habían alcanzado jamás. No había en parte alguna profesor de mérito,
ni obra rara, que no hiciese venir a Córdoba a costa de oro, para
lo cual tenía comisionados especiales en todas las principales ciudades
de África, de Egipto, de Siria, de Persia, de todos los países en
que pudieran salir producciones literarias. Así llegó a reunir en
el palacio de Meruán la biblioteca más numerosa y escogida de aquellos
tiempos. Componíase de cuatrocientos mil volúmenes, clasificados por
ciencias y materias. El índice o catálogo de obras, según Ebn Hayan,
formaba cuarenta y cuatro volúmenes, y además hizo emprender otro
en que a los títulos de las obras se añadía los nombres de los autores
con su genealogía y su biografía completa. La mayor parte de este
trabajo era obra del mismo Alhakem, porque este ilustrado príncipe no era solamente
bibliógrafo, no sólo sabía el objeto y materia de cada obra
de su biblioteca, sino que era también biógrafo, historiador y genealogista,
y él mismo había escrito las genealogías de los árabes de todas las
tribus que habían pasado a España. La biblioteca de Meruán además
de abundante y rica era también vistosa, porque casi todos los libros
estaban lujosamente encuadernados con dibujos y arabescos de los más
vivos colores, a cuyo fin había hecho venir y reunido en su palacio
los encuadernadores más acreditados, así como los más hábiles copiantes.
Ayudábale en sus trabajos bibliográficos su secretario particular
Galeb ben Mohammed, por sobrenombre Abu Abdelsalem, de quien dice
El Razís que de orden del califa hizo el empadronamiento general de
todos los pueblos de España. Él escribió por sí mismo al célebre autor
de aquel tiempo Abulfaragi, rogándole que enviase una copia de su
libro titulado el Agani, colección muy preciosa de canciones, y para
gastos de la copia le envió letra franca y mil escudos de oro. Abulfaragi
le mandó la copia, y además una historia genealógica de los Ommiadas
muy completa y circunstanciada, y una casida muy elegante de versos
en elogio de los príncipes de esta dinastía.
Como
después de hecho califa no pudiera dedicarse a su ocupación favorita
del estudio sino los ratos que le dejaban libres los negocios del
Estado, y como por otra parte tuviese que habitar en el palacio de
Zahara, encargó la administración de la Biblioteca Meruana a su hermano
Abdelaziz, y el cuidado de las academias y de los sabios a otro hermano
llamado Almondir. Él pasaba la mayor parte del tiempo en Medina Zahara,
gozando de las delicias de aquel sitio con más tranquilidad que su
padre, comúnmente en la compañía de su favorito Mohammed ben Yussuf
de Guadalajara, que escribió para el rey la Historia de España y África,
y otras historias de ciudades particulares. Tenía también en mucho
aprecio al poeta Mohammed ben Yahye, llamado el Calafate, uno de los
más floridos ingenios de Andalucía, y al persa Sapor, que a instancias
suyas había venido a Córdoba; por ser uno de los hombres más doctos
de su país, Alhakem le había hecho camarero suyo. Y como apenas sería
posible suponer a un príncipe árabe sin alguna linda esclava que amenizara
aquellos verjeles, cítase como su favorita a la bella Redhiya
(que quiere decir la Apacible), a quien él llamaba la Estrella feliz.
Vivió
Alhakem los dos primeros años de su reinado enteramente consagrado
a la administración interior del imperio, sin que por parte del rey
Sancho de León se turbaran las relaciones amistosas en que había vivido
con su padre. Sólo el conde Fernán González de Castilla, libre ya
de la prisión en que le había tenido el rey de Navarra, molestaba
con correrías y cabalgadas los dominios musulmanes de las márgenes
del Duero, tomando a los moros las mieses o los frutos ya recogidos,
los ganados y todo cuanto pillaba, de tal manera que no dejaba momento
de reposo a los enemigos, y hacíales a éstos insoportable vivir en
país tan de continuo acometido. Para poner término a este estado de
cosas, vióse precisado Alhakem a publicar el algihed
o guerra santa contra los cristianos de Castilla, y para dirigir mejor
y más de cerca asilos preparativos de la expedición como las operaciones,
se trasladó en persona a Toledo (963). Entonces fue cuando mandó publicar
a los caudillos de todas las banderas como orden del día aquella célebre
proclama que nos recuerda la de Abu Bekr, primer sucesor de Mahoma,
en los campos de la Meca al tiempo de partir a la conquista de la
Siria, «Soldados, les decía Alhakem, deber es de todo
buen musulmán ir a la guerra contra los enemigos de nuestra ley. Los
enemigos serán requeridos de abrazar el Islam, salvo el caso en que
como ahora sean ellos los que comiencen la invasión... Si los enemigos
de la ley no fuesen dos veces más en número que los muslimes, el musulmán
que volviese la espalda a la pelea es infame y peca contra la ley
y contra el honor. En las invasiones de un país, no matéis las mujeres,
ni los niños, ni los débiles ancianos, ni los monjes de vida retirada,
a menos que ellos os hagan mal... El seguro que diere un caudillo
sea observado y cumplido por todos. El botín, deducido el quinto que
nos pertenece, será distribuido sobre el campo de batalla, dos partes
para el de a caballo, y una para el de a pie... Si un muslim reconoce
entre los despojos algo que le pertenezca, jure ante los cadíes de
la hueste que es suyo, y se le dará si lo reclamase antes de hacerse
la repartición, y si después de hecha se le dará su justo precio.
Los jefes están facultados para premiar a los que sirvan en la hueste
aunque no sean gente de pelea ni de nuestra creencia... No vengan
a la guerra ni a mantener frontera los que teniendo padre y madre
no traigan licencia de ambos, sino en caso de súbita necesidad, que
entonces el primer deber del musulmán es acudir a la defensa del país,
y obedecer al llamamiento de los walíes.»
Arengadas
las tropas y reunidas las banderas de todas las provincias, quiso
Alhakem manifestar a los pueblos que no sólo era sabio y prudente
sino que también sabía ser guerrero, aunque era la primera vez que
empuñaba las armas, pues su vida anterior había sido toda consagrada
al estudio de las letras. He aquí cómo refiere la crónica musulmana
esta expedición de Alhakem: «Entró, dice, con numerosa hueste en tierra
de cristianos, y puso cerco al fuerte de Santisteban (San
Esteban de Gormaz): vinieron los cristianos con innumerable
gentío al socorro, y peleó contra ellos, y Dios le ayudó, y venció
con atroz matanza : entró por fuerza de espada la fortaleza, y degolló
a sus defensores, y mandó arrasar sus muros: ocupó Setmanca, Cauca,
Uxama y Clunia (Simancas, Coca, Osma y Coruña del Conde), y las destruyó:
fue sobre Medina Zamora, y cercó a los cristianos en ella, y les dio
muchos combates, y al fin la entró por fuerza, y pocos de sus defensores
lograron librarse del furor de las espadas de los muslimes: se detuvo
en aquella ciudad con toda su hueste, destruyendo sus muros. Con muchos
cautivos y despojos se tornó vencedor a Córdoba, y entró en ella con
aclamaciones de triunfo; y se apellidó Almostansir Billah (el que
implora el auxilio de Dios).»
Las
crónicas cristianas confirman el resultado de esta expedición de Alhakem,
tan fatal para las armas de Castilla. Sólo añaden que el conde castellano
Vela, que de resultas de un choque con Fernán González, de cuyo engrandecimiento
recelaba, había sido expulsado de Castilla, con propósito de vengarse
venía ahora o acompañando o guiando al ejército musulmán, y del cual
dice que se ensangrentó en la pelea contra los cristianos como el
más cruel de los enemigos. Acaso a la ayuda y dirección de este tránsfuga
debieron los árabes tan rápido y completo triunfo.
A
la primavera del año siguiente (964) el secretario de Alhakem, Galib,
literato a un tiempo y guerrero como lo eran muchos musulmanes, volvió
a hacer de orden del califa nueva irrupción en el país castellano,
donde tuvo algunos reencuentros ventajosos. Después de lo cual y en
combinación con el walí de Zaragoza Attagibi revolvió contra el rey
García el Temblón de Navarra, que dicen había infringido las condiciones
de un tratado hecho con Alhakem. Así el rey de Pamplona como el conde
de Castilla se refugiaron en Coria. Las huestes musulmanas talaron
el país y se retiraron. Tan felices expediciones persuadieron á Alhakem
de la superioridad de sus armas, y no hubo ya parte de la España cristiana
donde no dirigiera sus ejércitos en el otoño de 964 y principios del
siguiente. Y si por un lado se atrevieron los musulmanes, conducidos
por Attagibi, a penetrar hasta cerca de Barcelona, y a devastar y
pillar el territorio de aquel condado, por otro Ebn Hixem y Galib
reunidos se apoderaron de Calahorra en Navarra, cuya ciudad reedificó
y fortificó el califa haciendo de ella el baluarte avanzado del islamismo
sobre el Ebro superior.
Victorias
tan repetidas movieron al rey de León y a los señores de Castilla
a enviar mensajeros a Córdoba que entablasen con el califa negociaciones
de paz. Alhakem, que como hombre dado con apasionamiento al estudio,
gustaba naturalmente más de la paz que del estruendo y ruido de las
armas, recibió con complacencia las proposiciones de los cristianos
y accedió a ellas fácilmente; y después de haber agasajado a los mensajeros
en el palacio de Zahara según la noble costumbre de su padre, cuando
se despidieron para regresar a su país envió en su compañía a un visir
de su consejo con despachos para el rey de León, encargado también
de presentarle en su nombre dos hermosos caballos árabes ricamente
enjaezados, dos preciosas espadas de las fábricas de Toledo y de Córdoba,
y dos halcones de los más generosos y altaneros, dice la crónica.
Casi
al mismo tiempo recibió Alhakem emisarios de los condes de Barcelona
y de otras plazas de la España oriental, solicitando renovase con
ellos la alianza en que habían vivido con su padre. Dice Al-Makari
que la demanda de los enviados de Cataluña iba acompañada de un magnífico
presente, compuesto de veinte jóvenes eslavos eunucos, diez corazas
eslavas, doscientas espadas del Frandjat, veinte quintales de martas
cebellinas y cinco quintales de estaño. El califa ajustó con ellos
un tratado de paz, en que se estipuló que habían de impedir a los
cristianos de dichas fronteras el que despojasen y cautivasen, como
acostumbraban siempre que tenían ocasión, a los musulmanes de las
comarcas aledañas.
Cuentan
los árabes un suceso ocurrido en este tiempo que nos da idea de cómo
se habían ido adulterando las costumbres de los mahometanos españoles.
Dicen que por abuso y licencia introducida por los de Irak y otros
extranjeros, se había hecho tan común el uso del vino, que, no sólo
el pueblo, sino los alfaquíes mismos, lo bebían con escandalosa libertad
en las bodas y festines, pero que informado de ello Alhakem, religioso
y abstinente como era, juntó sus alimes y alfaquíes y les preguntó
en qué podía fundarse el uso que se hacía, no ya solamente del ghamar y el sahiba (vino tinto y blanco de uva), sino también del de dátiles,
de higos y otras bebidas embriagantes. Respondiéronle que desde el
reinado de Mohammed se había hecho recibida y común opinión que estando
los muslimes de España en continua guerra con los enemigos del Islam,
podían usar del vino, porque esta bebida alienta el ánimo de los soldados
para las batallas, y que así en todas las fronteras se permitía su
uso para tener más valor y esfuerzo en las lides. Reprobó, añaden,
el califa estas opiniones, y mandó arrancar las viñas en toda España,
dejando sólo la tercera parte de las vides para aprovechar el fruto
de la uva en su sazón en pasas y en arrope, y otras diferentes composiciones
saludables y lícitas, hechas de mosto espesado.
Alentado
Sancho de León con el buen éxito de la primera embajada, y a instancias
de su mujer Teresa y de su hermana Elvira, religiosa esta última en
el monasterio de San Salvador de aquella ciudad, se atrevió a enviar
al califa cordobés una nueva misión, no ya de carácter político, sino
de naturaleza puramente religiosa; a saber, la de que permitiese trasladar
a León el cuerpo del joven mártir San Pelayo, que los cristianos cordobeses
habían tenido cuidado de recoger del Guadalquivir. Acompañó esta vez
a los legados del rey el obispo Velasco de León (966). Algunas dificultades
parece que halló al principio el prelado cristiano, mas al fin condescendió
también el generoso y amable califa con su demanda, y el cuerpo del
mártir Pelayo entró en León al año siguiente con gran contento de
todos los cristianos, y muy principalmente de las dos princesas a
quienes se debía la adquisición de la preciosa reliquia. El cuerpo
fue llevado en procesión solemne a la iglesia de un monasterio erigido
por el rey, cuyo monasterio se nombró de San Pelayo.
No
pudo Sancho participar de esta solemnidad religiosa. Asuntos graves,
le habían llamado a Galicia, mientras sus enviados negociaban en Córdoba
la entrega de los restos mortales del santo mártir. Varios grandes,
o condes, o duques, se habían alzado en rebeldía contra el rey de
León: entre ellos eran los principales Rodrigo Velázquez y Gonzalo
Sánchez, este último pariente del obispo de Compostela Sisnando, por
cuya instigación se cree que obraba. Este prelado, más inclinado a
manejar la espada del guerrero que el báculo del apóstol, hijo de
un conde ilustre de Galicia de quien acababa de heredar cuantiosos
bienes, había solicitado y conseguido del rey Sancho el permiso para
fortificar Compostela, so pretexto de poner el templo del Santo Apóstol
al abrigo de las incursiones de los normandos que de nuevo se habían
dejado asomar por la costa de Galicia. En efecto, él circunvaló su
ciudad y palacio episcopal de murallas, torres y fosos al modo de
una plaza fuerte, pero sacrificando para ello a los fieles de su iglesia,
a quienes trataba como esclavos. En vano el rey, a cuya noticia llegaron
las tiranías del obispo, le reconvino repetidamente por sus excesos:
el prelado continuaba en sus violencias sin que le movieran las reales
amonestaciones. Confiaba en la protección de sus parientes, y en poder
con su ayuda resistir al rey, el cual creyó llegado el caso de pasar
a Galicia con algún golpe de gente. El obispo compostelano, a pesar
de sus fortificaciones y sus bravatas, no tuvo ánimo para resistir
al rey, y le abrió las puertas de la ciudad. Sancho depuso al rebelde
prelado de su silla, añadiendo algunos que le encerró en un castillo,
y puso en su lugar a Rosendo, obispo que era de Mondoñedo y varón
respetado por sus grandes virtudes.
Quedábale
a Sancho todavía un enemigo poderoso, el conde Gonzalo Sánchez que
gobernaba en Lamego, Viseo y Coimbra. El monarca leonés no dudó en
dirigirse en su busca, pero apenas había pasado el Miño encontróse
con los enviados del sublevado conde que venían a ofrecerle en su
nombre reconocimiento y homenaje y a pedirle le concediera tener una
entrevista con él. Todo lo otorgó el rey fácilmente; pero el paso
del conde encerraba un proyecto pérfido y ocultaba una intención indigna
de un pecho castellano. La entrevista se verificó; el conde, mostrándose
agradecido, quiso festejar al monarca, y en un banquete que dio le
hizo servir una fruta emponzoñada que el monarca comió sin recelo.
Apenas la había gustado comenzó a sentir sus efectos mortíferos: con
gestos y palabras entrecortadas pudo sólo hacer entender su deseo
de ser llevado a León. Tratóse de ejecutar su voluntad. Pero al tercer
día de camino expiró en el monasterio de Cástrelo de Miño (967). Su
cuerpo fue trasportado a León, y sepultado en la iglesia de San Salvador
junto al de su hermano Ordoño.
Así
acabó Sancho el Gordo a los doce años y un mes de haber empuñado por
primera vez el cetro de León, dejando de su mujer Teresa Jimena un
hijo llamado Ramiro, de edad de solos cinco años.
Dos
novedades notables ocurrieron en León a la muerte de Sancho el Gordo:
fue la primera haber colocado la corona en las tiernas sienes del
niño Ramiro, habiendo sido hasta entonces la infancia causa frecuente
o pretexto especioso para no sentar en el trono de sus padres a tantos
hijos de reyes: la segunda fue haber puesto al tierno monarca, que
tomó el nombre de Ramiro III, bajo la tutela de su madre y de su tía
Elvira, religiosa ésta en el monasterio de San Salvador, viéndose
por primera vez una monja constituida en co-regente y gobernadora
de un reino.
Un
suceso no menos extraño, pero de muy distinto linaje, se verificaba
entonces en Galicia. Reposaba tranquilamente en su lecho la noche
de la Natividad del Señor el venerable prelado de Compostela Rosendo
(967), cuando un ruido que sintió en su dormitorio le hizo despertar
despavorido y sobresaltado: un personaje armado de espada y de coraza
levantaba con la punta del acero el lienzo que le cubría; seguidamente
vio amenazado su pecho con la punta de aquella misma espada. ¡Cuál
sería la sorpresa del virtuoso obispo al reconocer a su antecesor
Sisnando, el prelado depuesto por Sancho, que habiendo después de
la muerte del rey recobrado la libertad con ayuda de sus parientes,
se presentaba a reclamar la silla episcopal de aquella manera y por
aquel medio! Ante semejante insinuación, el sobrecogido prelado mostróse
dispuesto a ceder su báculo, mas no sin tener valor para recordar
al obispo guerrero aquellas palabras de Cristo: «El que maneja el
acero, por el acero perecerá.» Y despojándose de sus vestiduras episcopales,
se retiró resignado al monasterio de San Juan de Cabero edificado
por él, pasando después al de Celanova, fundado también por él mismo,
donde vivió santa y tranquilamente por espacio de diez años hasta
el fin de sus días.
En
cuanto a Sisnando, cumplióse en él la sentencia de la noche de Navidad.
Habiendo los normandos y frisones acometido de nuevo la Galicia con
una flota de cien velas al mando de su rey Gunderedo (968), y derramádose
por la comarca de Compostela, talando, devastando y cautivando hombres
y mujeres según su costumbre, armóse loca y arrebatadamente el guerrero
obispo Sisnando de todas armas, y con su gente salió furioso en busca
de los invasores : hallólos cerca de Fornelos, los acometió, pero
pagó su temeridad cayendo atravesado de una saeta; con lo que huyeron
los suyos quedando los normandos dueños del campo.
Alentados
con este triunfo internáronse esta vez aquellos piratas hasta los
montes de Cobrero, saqueando, incendiando y degollando sin piedad;
hasta que al regresar hacia la costa con objeto de embarcar el fruto
de sus depredaciones, viéronse arrollados por un ejército gallego
capitaneado por el conde Gonzalo Sánchez (el mismo que había propinado
el veneno a Sancho el Gordo), que arremetiendo con ímpetu y bravura
hizo un espantoso degüello en aquella gente advenediza, quedando entre
los muertos el mismo Gunderedo. Quemadas fueron en seguida sus naves,
y de este modo desapareció en Galicia aquella hueste de atrevidos
aventureros, que tan afortunados habían sido en Francia y en Bretaña
. Era el tercer año del reinado de Ramiro (969).
Desembarazados
de este episodio, volvamos la vista hacia la situación de los demás
Estados de España al tiempo que comenzaba a reinar en León Ramiro
III.
Habíamos
dejado en 912 establecido en Barcelona al conde Sunyer ó Suniario,
hermano de Borrell I, e hijo segundo de Wifredo el Velloso. Lo mismo
que los reyes de León y de Navarra, había dividido Suniario su tiempo
entre la devoción y la guerra, fundando y dotando monasterios y peleando
con los musulmanes fronterizos. La suerte de las batallas le privó
de su hijo primogénito Ermengaudo o Armengol, a quien amaba tiernamente,
y a quien había dado alguna participación en el Gobierno, y titulaba
conde de Ampurias. Asoció entonces el apesadumbrado conde en el mando
al mayor que quedaba de sus hijos nombrado Borrell, en cuyas prendas
cifraba también grandes esperanzas, y en quien por último vino a descargar
todo el peso del gobierno, retirándose él a un monasterio, donde vistió
el hábito religioso, y donde falleció en 15 de octubre de 953.
Quedó,
pues, Borrell II de conde soberano de Barcelona (954), rigiendo solo
el Estado hasta 956, en que entró su hermano Mirón a compartir con
él el solio, acaso porque así fuese la voluntad testamentaria de su
padre. Mas como sobreviniese a Mirón una muerte anticipada (31 de
octubre de 966), quedó otra vez Borrell II solo para contrarrestar
las tormentas que no habían de tardar en amenazar a Cataluña como
a los demás Estados cristianos españoles. Promovió entretanto el segundo
Borrell las fundaciones religiosas, y agregó a su corona el condado
de Urgel por muerte sin sucesión de otro Borrell primo suyo, titulándose
duque y príncipe de la Marca Hispana, aun cuando los demás condados
no viniesen vinculados al de Barcelona, pero al cual iban de esta
manera incorporándose (3). Este era el conde soberano de Barcelona
al advenimiento de Ramiro III al trono de León.
En
Navarra acabó en 970 su vida y reinado García Sánchez el Temblón,
sucediéndole su hijo Sancho García II, llamado el Mayor, de no más
edad acaso que Ramiro el de León, y cuyo larguísimo reinado, el más
dilatado que se había conocido, pues le hacen durar cerca de sesenta
y cinco años, fue también uno de los que ejercieron más influjo en
la suerte futura de España. Y como si estuvieran los Estados cristianos
destinados a sufrir en este tiempo una renovación general en el personal
de sus príncipes, acaeció en el propio año en Burgos (970) la muerte
del célebre conde de Castilla Fernán González, que tantas inquietudes
había causado a los reyes de León, que tantas batallas, ya prósperas,
ya adversas, había sostenido contra los musulmanes, uno de los más
activos y briosos adalides de aquella edad, y el fundador de la independencia
de Castilla. Enterrósele en el monasterio de Arlanza reedificado por
él, y le sucedió en la soberanía de Castilla su hijo García Fernández.
La
biografía de este famoso personaje ha sido adicionada con tan maravillosas
hazañas y extrañas aventuras por los historiadores y romanceros de
los siglos XIII al XVI, que vino a ser manantial fecundo e inagotable
de asuntos dramáticos para los poetas. Y aunque estamos persuadidos
de que los únicos hechos señalados y auténticos del insigne conde
castellano que constan de las verdaderas fuentes históricas son los
que dejamos consignados, basta la popularidad que aquéllas han adquirido,
para que no dejemos de hacer una rápida y sucinta reseña de ellas,
siquiera porque esta misma celebridad es ya histórica, y para que
el lector pueda también juzgar por sí mismo si tales proezas deben
pertenecer a la historia o al romance.
La
fama, dicen, de Fernán González volaba ya por el mundo desde su mocedad.
Una de las hazañas que empezaron a darle fama y a hacer resonar su
nombre fue el desafío con el rey de Pamplona Sancho Abarca. Fernán
o Fernando se había entrado con un ejército por los Estados del rey
de Navarra a tomar con la punta de su lanza la satisfacción que no
había querido dar a sus embajadores. Encontráronse los dos ejércitos
y se embistieron con igual ímpetu y coraje; pero como en mucho tiempo
ninguno de ellos venciese ni fuese vencido, impacientes entrambos
generales se retaron como buenos caballeros para decidir la contienda
personalmente y cuerpo a cuerpo. El combate fue tan reñido y fuerte
que ambos a un tiempo quedaron heridos, con la diferencia que Sancho
Abarca exhaló allí el último aliento, y el valeroso conde de Castilla
no sólo volvió a levantarse sino que se sintió con fuerzas para pelear
seguidamente con el conde de Tolosa que salió a vengar al difunto
rey de Navarra, e hízolo con tal brío que de un bote de lanza le derribó
también al suelo sin vida, y echó luego del campo a los enemigos,
permitiéndoles sólo por gracia y generosidad que se llevasen los cadáveres
de los dos príncipes. Mas los que inventaron esta proeza no tuvieron
presente que, habiendo muerto Sancho Abarca hacia los años 924 o 926,
en que suponen la exaltación de Nuño Rasura, a quien hacen abuelo
de Fernán González, o éste era un niño cuando mató al rey de Navarra
o acaso no había nacido todavía.
En
cuanto a batallas y victorias contra los moros, atribúyenle tantas
que no se dan descanso unas a otras, y tan maravillosas que no hay
términos como poderlas ponderar. Con cien caballos y quinientos infantes
derrotó el día de San Quirce un numerosísimo ejército de infieles,
en memoria de lo cual edificó una iglesia a aquel santo en el lugar
del combate. El día de la batalla de Simancas, a consecuencia de un
voto que hicieron el rey de León y el conde Fernando a sus respectivos
santuarios de Santiago y San Millán de ofrecer un donativo anual y
perpetuo a las dos iglesias si les concedían la victoria, además del
eclipse de sol que privó a los hombres de luz por más de una hora,
aparecieron en el aire estrellas ambulantes y cometas de figura espantosa,
abrasándose las tierras en viva llama, y se vio pelear en la vanguardia
del ejército cristiano sobre caballos blancos dos personajes celestiales,
que unos decían eran dos ángeles y otros conocieron ser Santiago y
San Millán, el primero en defensa de los leoneses y gallegos y el
segundo de los castellanos, y que por eso León y Castilla se repartieron
el trabajo y las victorias, ganando don Ramiro la primera en Simancas
y Fernán González la segunda después en Alhóndiga. A ésta siguieron
otras muchas en diferentes puntos, casi todas con intervenciones misteriosas,
y no podía dejar de adjudicársele la derrota de aquel supuesto general
moro Azeipha, que ni fue
moro ni cristiano, ni general ni hombre.
Pero
las dos más famosas batallas fueron las dos que dicen dio al valeroso
y célebre Almanzor a fines del reinado de Ordoño III y principios
del de Sancho, es decir, sobre unos veintitrés años antes que Almanzor
comenzara a darse a conocer como regente del califa Hixem. Acompañaron
a estas batallas lances dramáticos y aventuras novelescas, prodigios
y milagros patentes. Almanzor había acudido con un ejército de ochenta
mil hombres; las fuerzas de Fernán González eran infinitamente inferiores
en número; pero este no era un inconveniente para el intrépido conde,
que resueltamente marchó con sus escasas tropas a la villa de Lara,
por donde los infieles tenían que pasar. Mientras llegaban, quiso
divertirse en perseguir un jabalí, que aventado del monte se metió
en una ermita en que vivían retirados tres santos varones, Pelayo,
Arsanio y Silvano. Al encontrarse el conde con una capilla y un altar
parecióle más oportuno hacer oración que perseguir la fiera, y puesto
de rodillas oró a Dios muy fervorosamente por la felicidad de sus
armas. Allí pasó toda la noche, ya orando, ya departiendo con el buen
Pelayo, quien le anunció de parte de Dios que ganaría la batalla,
pero que antes sucedería una catástrofe impensada y fatal. No nos
dicen qué fue entretanto del jabalí, aunque es de suponer que se volviera
al monte.
En
efecto, el día de la batalla un caballero llamado Pedro González,
que tenía fama de valiente, quiso adelantarse con su caballo, y de
repente se abrió la tierra y los tragó, sin que jamás volviesen a
parecer ni caballo ni caballero. Quedó con esto el ejército helado
de asombro, y hubiera querido retroceder si el conde a voz en grito
no hubiera avisado que aquella precisamente era la señal de la victoria
que le había dado el ermitaño, con lo que realentado el ejército acometió
con tal ímpetu que en poco tiempo desbarató y destrozó aquel enjambre
de mahometanos. Y como más adelante volviesen otra vez los sarracenos
con duplicadas fuerzas, siendo limitadísimas las del conde, no tuvo
reparo en atacar a los infieles, seguro de la victoria, porque así
se lo había ofrecido el mismo ermitaño, que ya difunto se le apareció
entre sueños la noche que precedió a la pelea. Duró, no obstante,
tres días el combate, hasta que el apóstol Santiago vino a dar visible
ayuda a los cristianos, y entonces se cansaron de matar moros por
espacio de dos días sembrando de cadáveres toda la tierra. En reconocimiento
de tan señalada protección de Dios y de sus santos, reedificó el antiguo
monasterio de San Pedro de Arlanza, objeto predilecto de su especial
devoción hasta el último día de su vida.
A
esta serie de gloriosas hazañas añaden una cadena de aventuras amorosas.
Diremos algunas de ellas. Fue el caso que la reina viuda de Navarra
doña Teresa, deseando vengar la muerte que el conde había dado a su
padre don Sancho Abarca, discurrió inducirle con palabras dulces y
engañosas a que se casase con su hermana doña Sancha, pero con la
torcida intención de que esto sirviese solamente como de anzuelo para
llevárselo a Pamplona, y allí hacerle prender de acuerdo con el rey
don García. Marchó, pues, el conde a Pamplona con la alegría y satisfacción
de quien va a enlazar su mano con la de una princesa ilustre. Pero
el placer de novio se convirtió muy pronto en amargura de prisionero,
viéndose encarcelado sin atinar el delito ni la causa. La reina, sin
embargo, no logró por esta vez su objeto, porque la princesa, a quien
sin duda pareció bien el conde y en su virtud apetecía ya que las
fingidas bodas pasasen a veras, ingenióse para sacarle de la cárcel,
y escapándose con él llegaron felizmente a Burgos, donde efectuaron
su matrimonio.
Indignado
el rey de Navarra con la fuga del conde, y más todavía con la de su
hermana, salió inmediatamente con sus trapas para Castilla, resuelto
a volverle a prender muerto o vivo, como pudiese. Pero no pudo de
ninguno de los modos, antes fue él el que quedó preso del conde, quien
le retuvo más de un año, hasta que las lágrimas de doña Sancha y los
ruegos de los demás príncipes aplacaron el ánimo del héroe castellano.
No desistió de su proyecto de venganza la reina viuda. Persuadió,
pues, al rey don Sancho de León a que con pretexto de celebrar cortes
generales llamase al conde y le hiciese prender. Así se verificó,
cayendo el bueno de Fernán González en este segundo lazo, que por
lo visto era el conde más valiente y hazañoso que cauteloso y precavido.
Mas sabedora de su nueva prisión la ya condesa doña Sancha, que debía
ser señora no poco varonil y resuelta, púsose luego en viaje con pretexto
de ir a visitar el cuerpo del apóstol Santiago. A su tránsito por
León obtuvo la gracia de pasar con su marido en la cárcel toda una
noche, y al amanecer puso al conde sus vestidos, con los cuales salió
disfrazado sin que la guardia se apercibiese de ello, quedando doña
Sancha en la cárcel vestida con los del conde. Cuando le pareció que
éste se hallaría ya en lugar seguro, escribió al rey una carta diciendo:
«Señor, aquí me tenéis en la cárcel en lugar del conde mi marido,
con quien yo he trocado mi libertad. Si os hice injuria en tomaros
un preso, lo recompenso enteramente con mi persona entregándome prisionera
en su lugar, para que me consideréis culpable de sus mismos delitos,
si es que los tuviese, y carguéis sobre mí todo el peso del castigo
que él hubiera merecido. Dos cosas sólo os suplico que consideréis;
que yo soy hermana de vuestra madre y mujer del prisionero a quien
he libertado. Si os ensangrentáis contra mí, os bañaréis las manos
en vuestra misma sangre, y si castigáis mi único delito, castigaréis
la piedad de una mujer para con su marido, etc.»
Sintió
mucho el rey al principio el engaño, pero después, aplacado su enojo
con la razón, alabó el valor de su tía, y mandó que la llevasen a
su marido con grande acompañamiento.
Pero
aun es más peregrina la manera cómo logró el insigne Fernán González
hacerse conde soberano e independiente de Castilla, al decir de los
mismos historiadores.
Cuentan
que el rey don Sancho de León se enamoró de un hermoso caballo y de
un halcón de singular habilidad que el conde tenía, y como no quisiese
admitirlos en concepto de regalo por más que el conde se empeñara
en ello, los adquirió a un precio considerable, conviniéndose en que
de no pagarlos el día que se designó, por cada día que pasara se duplicaría
el precio. No los pagó el rey, no sabemos por qué: y al cabo de siete
años, resentido Fernán González de los malos tratamientos que de Sancho
había recibido, reclamó la paga de su caballo y de su halcón, pero
se halló que la suma en este tiempo había subido tanto que no había
en el tesoro real dinero con que satisfacerla; y en su virtud se concertaron
los dos en que el conde en recompensa de la deuda quedaría desde entonces
soberano independiente de Castilla sin reconocer ningún género de
vasallaje a los reyes de León. Por más que la anécdota no carezca
de cierto gusto romancesco, tal es su carácter de conseja que hasta
los historiadores menos críticos y menos escrupulosos miran ya como
cargo de conciencia el admitirla.
El
prurito de formar líneas genealógicas, el empeño de hacer a Fernán
González descendiente directo é inmediato de los jueces de Castilla,
y el error de suponer hereditario el condado de Castilla en un tiempo
en que todavía no lo era, ha suscitado cuestiones cronológicas de
dificilísima solución, si posible acaso, dado que se admitan aquellos
principios. Lo que más averiguadamente consta es que esta parte de
España nombrada antiguamente Bardulia, que desde las conquistas de
los primeros Alfonsos, comenzó a llamarse Castilla por los muchos
castillos que para la defensa de sus Estados fueron levantando aquellos
príncipes, comenzó también entonces a ser regida por condes o gobernadores
a estilo de los godos, pero dependientes de los reyes de Asturias
y León. El primer conde de quien se tenga noticia fue un Rodrigo,
sin duda de origen godo a juzgar por su nombre, pero de familia desconocida.
Este Rodrigo fue el poblador de Amaya (villa a nueve leguas de Burgos),
la cual hubo de hacer como la capital del condado, mientras duró su
gobierno, como parece indicarlo aquel antiguo refrán:
Harto
era Castilla pequeño rincón
Cuando
Amaya era la cabeza y Fitero el mojón.
Hijo
de este Rodrigo fue Diego Rodríguez Porcellos, el fundador y poblador
de Burgos (884), destinada a ser el núcleo y la verdadera capital
del condado. Prosiguieron los condes gobernadores, no en línea genealógica
ni con título hereditario, sino como autoridades amovibles puestas
por los reyes; y a veces no mencionan uno solo las historias, sino
varios que regían a un tiempo diferentes comarcas o fortalezas de
Castilla, acaso subordinados a uno principal, como en lo antiguo lo
estaban los condes al duque de la provincia. Cítanse entre éstos Nuño
Fernández, Nuño Núñez, Gonzalo
Téllez, Rodrigo Fernández, Gonzalo Fernández y Fernán González, que
aparecen como pobladores. Nuño Núñez de Roa, Gonzalo Téllez de Osma,
Gonzalo Fernández de Oca, Coruña del Conde y San Esteban de Gormaz,
Fernán González de Sepúlveda. Todos estos condes y algunos otros cuyos
nombres se suelen encontrar en las escrituras gobernaban temporalmente
y sin orden de sucesión los países o ciudades que se les encomendaban.
Muy
pronto mostraron, así los condes como los pueblos de Castilla, tendencias
a emanciparse de los reyes de Asturias y León. Pruébalo la temprana
rebelión de Nuño Fernández contra Alfonso III su suegro, el duro castigo
que Ordoño II hizo en los cuatro condes desobedientes, la elección
que se supone de los dos jueces, y que probablemente entonces no tuvo
más objeto que proveerse a sí mismos de magistrados que les administraran
justicia mejor que solían hacerlo los monarcas leoneses, hasta que
vino el ilustre Fernán González, hijo de Gonzalo Fernández, que con
su esfuerzo, valor y destreza supo conquistar poco a poco la independencia
de Castilla.
Vemos
desde luego a Fernán González eclipsar con su nombre a otros cualesquiera
condes subalternos que en Castilla hubiese, dependiendo todavía del
belicoso rey de León Ramiro II, hacer un papel importante en los más
graves sucesos de la época, pelear por su cuenta con los musulmanes
y vencerlos muchas veces: aun preso en las cárceles de León después
de frustrada su primera tentativa de independencia, merecer tal consideración
y respeto al monarca, que para obtener su juramento de fidelidad hubo
de pactar el enlace de su hijo primogénito con la hija del conde:
vémosle más adelante todavía, o por política o por fuerza, al servicio
de Ordoño III: mas luego aparece (siempre rivalizando su poder con
el de los reyes), entronizando a Ordoño IV, casado con su hija la
repudiada del III, y lanzando del trono a Sancho el Craso, su aliado
anteriormente: y por último conducirse en sus luchas con los reyes
de León y Navarra con tal actividad, sagacidad y política, que llega
a sacudir definitivamente la dependencia de León, y a quedar como
un soberano absoluto entre ambos reinos, siendo de esta manera el
fundador del condado independiente de Castilla, nueva soberanía que
en menos de un siglo había de convertirse en el mayor y más preponderante
de los reinos cristianos de la Península, hasta absorber en sí con
el tiempo todas las demás monarquías de España.
Casado
Fernán González con Sancha, hija del rey Sancho Abarca de Navarra,
había tenido de ella varios hijos, de los cuales, por muerte de los
primogénitos, le sucedió en el condado García Fernández, tomando ya
esta soberanía el carácter de hereditaria.
Tal
fue el principio de la independencia de Castilla, cuyo ilustre fundador
fue harto esclarecido por sus hazañas verdaderas, sin necesitar para
serlo de las que posteriormente hayan podido ser inventadas por romanceros
o historiadores.
En
un monumento erigido en la ciudad de Burgos, que lleva el nombre de
Arco de Fernán González, levantado, dicen, sobre el solar de la casa
que habitó el insigne conde, se lee una inscripción latina, que viene
a decir: A Fernán González, libertador de Castilla, el más excelente general de
su tiempo, padre de grandes reyes, a su ciudadano, en el solar de
su misma casa, para eterna memoria de la gloria de su nombre y de
su ciudad. Otra mucho más pomposa se leía en el monasterio de
San Pedro de Arlanza, cerca del altar mayor en un sepulcro de mármol
sostenido por leones.
Estos
nombres patronímicos o apellidos de Castilla, terminados en ez, como Rodríguez, González, Fernández, Núñez, etc , vienen de la costumbre
de añadir al nombre de los hijos el bautismal de los padres. Y como
en los documentos públicos se los nombraba en latín: Nunnius Roderici, Rodericus Ferdinandi, Ferdinandus Gundisalvi, suprimiendo
el filius, suplíase en castellano con aquella terminación, que equivale
en español al fitz de los
ingleses, al witch de los rusos, al ebn de los árabes, etc.
Sobre
Fernán González y los condes de Castilla pueden verse y cotejarse
los documentos recogidos en Sandoval, Yepes, Argaiz, Sota, Berganza,
Salazar de Mendoza, Coronel, Flórez en el tomo XXVI de la España Sagrada,
y otros varios.
Sólo
Alhakem II continuaba en Córdoba en paz con los cristianos y entregado
a las reformas interiores del reino y a los placeres literarios, más
de su gusto que las guerras y el choque de las armas. Lejos de aprovecharse
de la propicia coyuntura que le ofrecía la tierna edad de los reyes
de León y de Navarra, respondía a los que le instigaban a la guerra,
entre ellos algunos tránsfugas castellanos, con aquellas palabras
del Profeta: «Guardad fielmente vuestros pactos, y Dios os lo tomará
en cuenta.»
Las
nuevas recibidas de África vinieron a turbar al sabio califa en sus
pacíficos goces. La ambición de los Fatimitas había vuelto a inquietar
el Magreb sometido por Abderramán III. En 968 Moez ben Ismail había
enviado un ejército a las órdenes de Balkin ben Zeir para castigar
las tribus zenetas que se habían negado a reconocer su imperio. El
edrisita Alhassán, que gobernaba el Magreb a nombre de los califas
de Córdoba, abandonó deslealmente la causa de su soberano, y se unió
a los Fatimitas que hacían proclamar en las ciudades y mezquitas africanas
el nombre de Moez. No sirvió una victoria que Ghiafar, general de
Alhakem, alcanzó en 972 contra los Fatimitas. La guerra prosiguió
viva, y habiendo hecho traición a Ghiafar los jefes zenetas, tuvo
que retirarse a Andalucía, donde el califa recompensó sus servicios
con el título de hagib.
Asustado Alhakem con el rápido engrandecimiento de sus rivales de
África, envió al walí Mohammed ben Alkasim con numerosas huestes al
Magreb, pero batido por las kabilas berberiscas del traidor Alhassán,
pereció en un sangriento combate el caudillo andaluz, y los restos
de su destrozado ejército se refugiaron en Tánger y Ceuta, las solas
ciudades que quedaban al soberano cordobés. Aun no desalentado éste,
despachó a Galib con nuevas fuerzas, diciéndole: «No volverás aquí
sino muerto o vencedor: el fin es vencer; así, no seas avaro ni mezquino
en premiar a los valientes.» El califa y su caudillo sabían bien el
poder que tenía el oro para con aquellos interesados y venales africanos.
Las instrucciones fueron ejecutadas; el cebo se derramó copiosa y
diestramente, y las codiciosas tribus se dejaron ablandar de tal manera,
que en una sola noche se vio Alhassán abandonado de todas sus tropas,
a excepción de algunos caballeros que le ayudaron a refugiarse en
la inaccesible Peña de las Águilas, donde había dejado su harem y sus tesoros.
Rodeó
Galib la roca con toda su hueste, y cortando el agua a los sitiados
vióse Alhassán reducido a tal extremidad, que hubo de someterse a
la avenencia que le propuso Galib, asegurándole su vida, su libertad
y sus tesoros, a condición de venir a España a hacer por sí mismo
su sumisión a Alhakem (973). Con esto se posesionaron las tropas andaluzas
de la Peña de las Águilas; redujo en seguida Galib todos los pueblos
y fortalezas de Almagreb, puso en Fez un walí de su confianza, y asegurado
aquel imperio para el califa en sólo un año de campaña, embarcóse
en Ceuta para Algeciras (974), llevando consigo al último descendiente
de los Edris. Admirable fue la galantería y la generosidad de Alhakem
con aquel ilustre prisionero a pesar de su pérfida conducta. Viendo
ya en él solamente a un enemigo vencido que venía a ponerse en sus
manos, y queriendo al propio tiempo honrar al general vencedor, él
mismo con su hijo Abdelaziz y los principales jeques de Córdoba salió
a recibirlos a cierta distancia de la ciudad. Cuando se avistaron,
apeóse Alhassán y se postró a sus pies. Pero el califa le alargó su
mano, y haciéndole que volviese a montar y le acompañase a caballo,
entró Alhakem en Córdoba llevando a un lado á Alhassán y a otro a
Galib, recibiendo las aclamaciones de la agolpada muchedumbre. No
contento con esto el generoso califa, mandó hospedar en el palacio
Mogueiz a Alhassán y su familia, señalando rentas de príncipe al que
había sido tan ingrato y desleal enemigo. Cuentan que gastaba con
él y con los demás africanos, que eran unos setecientos, lo que bastaría
para vivir siete mil ; con lo cual muchos de ellos se establecieron
en Córdoba y quedaron al servicio de Alhakem,
Pero
pronto se cansó Alhassán de aquella dorada prisión, y pidió al califa
permiso para volverse con su familia a África. Otorgóselo Alhakem,
aunque con disgusto, y a condición de que hubiera de residir en el
África Oriental, donde su presencia era menos peligrosa. Embarcóse,
pues, el africano con su familia y sus tesoros en Almería para Túnez
(976). Mas desde allí partió a Egipto, donde puesto bajo la protección
del califa Moez, por cuya causa había peleado en África, siempre ingrato
y pérfido, escribió cartas insultantes á Alhakem, que las recibía
con desdeñoso silencio. «Así se extinguió, dice un escritor erudito,
la última huella del imperio de Edris, cuyo postrer vástago vivía
de las limosnas de un califa y de la clemencia de otro.»
Desembarazado
de la guerra de África, pudo Alhakem dedicarse ya exclusivamente a
sus ocupaciones favoritas, la administración del Estado y el fomento
de las letras y de las artes. Por complacer a su mujer predilecta
Sobeyha hizo celebrar con gran magnificencia el reconocimiento y proclamación
como futuro sucesor de su hijo Hixem, aunque muy niño. Con este motivo
se leyeron en la solemne asamblea de la jura elegantes composiciones
en verso de los mejores ingenios de España. Los escritores árabes
se complacen, como siempre, en enumerar las obras que se presentaban,
el premio que cada una obtenía, juntamente con los nombres y una reseña
biográfica de sus autores. Por el número de éstos se comprende bien
los progresos que la amena erudición había hecho entre los árabes
de España, y la estimación grande que gozaban los literatos en el
reinado del segundo Alhakem.
Si
en tiempo de su padre Abderramán se había extendido hasta las mujeres
la ilustración, el alcázar de Alhakem era como un plantel de literatas
que hubieran podido ser el ornamento de la buena sociedad en los mejores
siglos. Redhiya, la Estrella feliz que llamaba Abderramán III, había
pasado del padre al hijo; era poetisa e historiadora, y aun después
de la muerte de este príncipe hizo un viaje a Oriente donde se captó
la admiración de todos los sabios. Lobna, versada en la gramática
y poesía, en la aritmética y en otros ramos del saber humano, prudente
además y celebrada por la agudeza de sus pensamientos, era de quien
se valía el califa para escribir sus asuntos reservados: Ayxa, de
quien dice Ebn Hayan que no había en España quien la aventajara en
elocuencia y discreción, ni en belleza y buenas costumbres : Cádiga,
que cantaba con dulcísima voz los versos que ella misma componía:
Maryem, que enseñaba en Sevilla literatura con gran celebridad a las
doncellas de las familias principales, y de cuya escuela salieron
muchas alumnas que hacían las delicias de los palacios de los príncipes
y graneles señores; y otras que los escritores árabes enumeran con
muy justo y fundado placer.
El
ejemplo del califa no era perdido para los walíes y visires de las
provincias, que en sus respectivos gobiernos no perdían ocasión de
fomentar las ciencias y de proteger y premiar a los doctos. Habíase
hecho ya gusto de la época el dedicarse a la cultura del espíritu.
La historia nos ha conservado la descripción de cómo solían invertir
el tiempo los literatos en sus reuniones amistosas. Ahmed ben Said,
docto y rico alfaquí de Toledo, tenía costumbre de reunir en su casa
todos los años, en los meses de noviembre, diciembre y enero, hasta
cuarenta amigos aficionados a la bella literatura, así de la ciudad
como de Calatrava y otras poblaciones. Reuníanse en un salón, cuyo
pavimento estaba cubierto de alfombras de lana y seda, con almohadones
de lo mismo, y cubiertas las paredes de tapices y paños labrados:
en medio de la gran sala había un grueso cañón cilíndrico lleno de
lumbre, especie de estufa, al rededor de la cual se sentaban. Comenzaba
la sesión o conferencia por la lectura de algún capítulo o sección
del Corán, o bien por algunos versos, que luego comentaban, y seguían
después otras lecturas, sobre las cuales cada uno emitía sus ideas.
De tiempo en tiempo se suspendía la conferencia, y entraban los esclavos
con perfumes para quemar y con agua de rosas para sus abluciones.
Después hacia el mediodía les servían una mesa sencilla, pero abundante.
Ningún habitante de Toledo, aunque los había muy ricos, era tan generoso
y espléndido como Ahmed ben Said, llegando a tanto su amor a las letras
que solía pensionar y tener en su casa muchos jóvenes que buscaban
su instrucción. Habiéndole hecho el califa prefecto de los juzgados
de Toledo, un cadí de la misma ciudad, envidioso de su popularidad
y fama, asesinó en su casa a aquel hombre inapreciable y singular.
Inútil
es decir que Alhakem buscaba los más doctos profesores de Oriente
y Occidente para que dirigiesen la educación del príncipe su hijo:
y supondríase, si las historias no nos lo dijeran, que tenía colocados
a todos los hombres literatos y doctos en los más honoríficos y eminentes
puestos del Estado.
Al
empadronamiento o matrícula general que mandó hacer de todos los pueblos
del imperio debemos las siguientes curiosas noticias estadísticas
de la población y riqueza que alcanzaba entonces la España musulmana.
Había, dicen, seis ciudades grandes, capitales de capitanías, otras
ochenta de mucha población, trescientas de tercera clase, y las aldeas,
lugares, torres y alquerías eran innumerables. Suponen algunos que
sólo en las tierras que riega el Guadalquivir había doce mil : que
en Córdoba se contaban doscientas mil casas, seiscientas mezquitas,
cincuenta hospicios, ochenta escuelas públicas y novecientos baños
para el pueblo. Las rentas del Estado subían anualmente a doce millones
de mitcales de oro, sin contar las del azaque
que se pagaban en frutos. Explotábanse muchas minas de oro, de plata
y otros metales por cuenta del rey, y otras por particulares en sus
posesiones. Eran celebradas las de Jaén, Bulche y Aroche, y las de
los montes del Tajo en el Algarbe de España. Había dos de rubíes a
la parte de Beja y Málaga. Se pescaban corales en la costa de Andalucía
y perlas en la de Tarragona. La agricultura prosperó también grandemente
al abrigo de la larga paz que supo mantener Alhakem: se construyeron
canales de riego en las vegas de Granada, de Murcia, de Valencia y
Aragón: se hicieron albuheras
o pantanos con el propio objeto, y se aclimataron multitud de plantas
acomodadas a la calidad de cada terreno. En suma, dice el autor árabe
que nos suministra estas noticias, este buen rey convirtió las espadas
y lanzas en azadas y rejas de arado, y trasformó los belicosos a inquietos
musulmanes en pacíficos labradores y pastores. Los hombres más distinguidos
se preciaban de cultivar sus huertos y jardines con sus propias manos;
los cadíes y alfaquíes se holgaban bajo la apacible sombra de sus
parrales, y todos iban al campo dejando las ciudades, unos en la florida
primavera, otros en el otoño y las vendimias. Envidiable estado y
admirable prosperidad el de la España árabe de aquel tiempo, que casi
nos hace sospechar si habrá alguna exageración de parte de sus escritores
nacionales, si bien no desconocemos cuán grande y feliz puede hacer
a un Estado un príncipe ilustrado y virtuoso que tiene la fortuna de suceder a otro príncipe no menos grande, filósofo e ilustrado.
Muchos
pueblos, continúa el mismo historiador, se entregaron a la ganadería,
y trashumaban de unas provincias a otras, procurando a sus rebaños
comodidad de pastos en ambas estaciones, en lo cual seguían la inclinación
y manera de vivir de los antiguos árabes que de este modo pastoreaban
sus ganados, buscando en la mesaifa o estación de verano las alturas
frescas hacia el Norte u Oriente, y volviendo al fin de la estación
para la mesta o invernadero hacia los campos abrigados del Mediodía
o Poniente. Llamábanse estos árabes moedinos,
vagantes o trashumantes.
Largo
fuera enumerar todas las obras así literarias como artísticas, industriales
y de ornato y comodidad pública que se debieron al ilustre Alhakem.
La famosa biblioteca del palacio Meruán dicen que se aumentó hasta
seiscientos mil volúmenes; cifra asombrosa para aquellos tiempos,
cuando hoy mismo con el auxilio del gran multiplicador, la imprenta,
y con los progresos admirables de la mecánica, son pocas todavía las
bibliotecas que reúnen tan considerable depósito de libros. Siendo
la poesía como innata en los árabes y una de las bases de su educación,
no podía Alhakem dejar de ser poeta, y lo era por educación y por
genio.
Bella
y notable es la composición que dedicó a la sultana favorita Sobeyha
cuando partió para la campaña de San Esteban de Gormaz.
«De
tus ojos y los míos — en la triste despedida
De
lágrimas los raudales — inundaban tus mejillas:
Líquidas
perlas llorabas, — rojos zafires vertías,
Juntos
en tu lindo cuello — precioso collar hacían:
Extrañó
amor al partir — cómo no perdí la vida:
Mi
corazón se arrancaba, — el alma salir quería:
Ojos
en llanto anegados, — aquellas lágrimas mías
Si
del corazón salieron, — en su propia sangre tintas,
Este
corazón de fuego, — ¿cómo no se deshacía?
Loco
de amor preguntaba, — ¿dónde estás, bien de mi vida?
Y
estaba en mi corazón, — y con su encanto vivía ...»
Dicen
que solía dar a su hijo Hixem los consejos siguientes: «No hagas sin
necesidad la guerra: mantén la paz para tu ventura y la de tus pueblos:
no desenvaines tu espada sino contra los malvados: ¿qué placer hay
en invadir y destruir poblaciones, arruinar Estados y llevar el estrago
y la muerte hasta los confines de la tierra? Conserva en paz y en
justicia los pueblos, y no te deslumbren las falsas máximas de la
vanidad: sea tu justicia un lago siempre claro y puro, modera tus
ojos, pon freno al ímpetu de tus deseos, confía en Dios, y llegarás
al aplazado término de tus días.» ¡Coincidencia singular! Estas máximas
son casi las mismas que inculcó Hixem I a su hijo Alhakem I. Ahora
es Alhakem II el que las recomienda a su hijo Hixem II. Perdidos fueron
los consejos de ambos padres, y distantes estuvieron de observarlos
los dos hijos.
Pasaron
los días del esclarecido Alhakem II, dice su cronista arábigo, como
pasan los agradables sueños que no dejan sino imperfectos recuerdos
de sus ilusiones. Trasladóse a las mansiones eternas de la otra vida,
«donde hallaría, como todos los hombres, aquellas moradas que labró
antes de su muerte con sus buenas o malas obras: falleció en Medina
Zahara a 2 de safar del año 366 (976), a los 63 años de su edad, y
a los quince años, cinco meses y tres días de su reinado : fue enterrado
en su sepulcro del cementerio de la Euzafa.»
Con
la muerte de Alhakem II, último califa de los Beni-Omeyas que mereciera
el nombre de ilustre, variará completamente la situación de todos
los pueblos de España, musulmanes y cristianos. Se levantará un genio
extraordinario y colosal, que amenazará acabar de nuevo con la independencia
y la nacionalidad española, extinguir en este suelo la fe del Crucificado,
llevar hasta el último confín de España el pendón del Profeta y frustrar
la obra laboriosa de cerca de tres siglos. Examinaremos en otro capítulo
esta época fecunda en graves sucesos.
ESTADO
MATERIAL Y MORAL DE LA ESPAÑA ÁRABE Y CRISTIANA