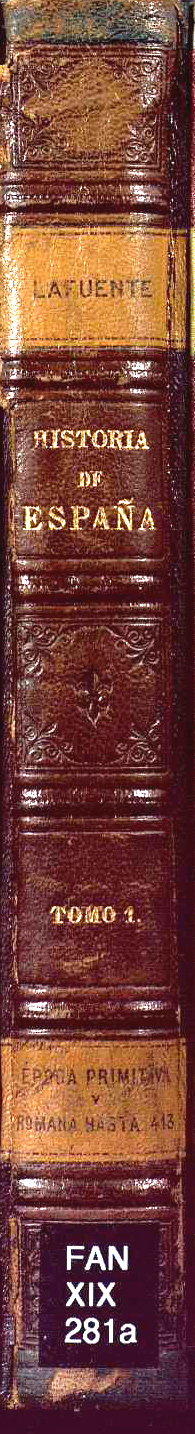
|
TOMO SEGUNDO - LIBRO QUINTO DOMINIO MUSULMAN |
ABDERRAMÁN
III EN CÓRDOBA. — DESDE ORDOÑO III HASTA SANCHO I EN LEÓN
Del
950 al 961
A
cinco millas río abajo de Córdoba había un ameno y apacible sitio,
donde Abderramán, convidado por su frescura y frondosidad, solía pasar
las temporadas de primavera y otoño. Allí hizo construir edificios
magníficos y bellos jardines, pasión predilecta de los árabes. En
medio levantó un soberbio alcázar, que se propuso decorar y enriquecer
con todo lo más suntuoso y que más pudiera halagar los caprichos de
la imaginación humana. Tan galante como espléndido el califa, dedicóle
a su esclava favorita, la más hermosa y linda de su harem, llamada
Zahara, que significa Flor, y de cuyo nombre llamó a la nueva ciudad
Medina Zahara, ciudad de las flores.
Para
la construcción de este palacio trabajaron, dicen sus historias, diez
mil hombres, mil quinientos mulos y cuatrocientos camellos. Entraban
cada día diez mil piedras labradas, sin contar las de mampostería.
Hiciéronsele quince mil puertas, y sustentábanle
cuatro mil trescientas columnas de mármoles preciosos. Empleábanse
en su servicio interior trece mil setecientos cincuenta esclavos varones
y seis mil trescientas cuarenta mujeres. Los pavimentos y paredes
eran también de mármol, los techos pintados de oro y azul, las vigas
y artesonados de cedro con relieves de un trabajo exquisito. En los
salones había elegantes fuentes que derramaban sus aguas en tazas
y conchas de mármoles de colores. En la llamada del Califa había una
de jaspe con un cisne de oro de maravillosa labor, trabajado en Constantinopla,
y sobre la fuente del cisne pendía del techo una magnífica perla que
había regalado a Abderramán el emperador griego León VI. Contiguo
al alcázar estaba el generalife, con multitud
de árboles frutales, bosquecillos de laureles, arrayanes y mirtos,
estanques y lagos en que se pintaban las frondosas copas de los árboles
y las arreboladas nubes del cielo. En medio de los jardines, y sobre
un cerro que los dominaba, se veía el pabellón del califa, sostenido
por columnas de mármol blanco con capiteles dorados, en el cual descansaba
cuando volvía de caza. Las puertas eran de ébano y marfil. Cuentan
que en el centro de este pabellón había una gran concha de pórfido
con un surtidor de azogue vivo, que fluía y refluía como si fuese
de agua, y daba con los rayos del sol y de la luna un resplandor fantástico.
Los baños de los jardines eran igualmente de mármol, hermosos y cómodos;
las alcatifas, cortinas y velos tejidos de oro y seda, con figuras
de flores y animales, que parecían vivos y naturales a los que los
miraban. En suma, dice el escritor árabe de quien tomamos esta descripción,
dentro y fuera del alcázar estaban como compendiadas todas las riquezas
y delicias del mundo que puede gozar un príncipe poderoso. Con razón,
pues, exclama en su estilo otro escritor arábigo, «que sólo el Dios
del cielo podría llevar cuenta de los grandes tesoros que en esta
posesión consumió el califa Abderramán»
Espléndido
y fastuoso en todo, hizo construir en Medina Zahara una mezquita que en preciosidad y elegancia, ya que no en grandeza, aventajaba
a la de Córdoba. Edificó también una zeka o casa de moneda, y otros muchos edificios y cuarteles
para el alojamiento de su guardia, que se componía de doce mil hombres,
cuatro mil esclavos de a pie, cuatro mil africanos zenetas de caballería y otros cuatro
mil caballeros andaluces; los jefes y capitanes de esta guardia habían
de ser o de la propia familia real, o jeques principales de Andalucía.
En sus cacerías y expediciones, además de la guardia militar que le
acompañaba, llevaba siempre consigo un número de esclavos y esclavas,
y hacía también que le acompañasen algunos visires, alcatibes,
sabios, poetas y astrónomos, porque Abderramán no daba un paso en
que no desplegase una ostentación y una pompa verdaderamente orientales.
¿Pero qué se hizo esa ciudad de delicias, ese depósito de todo lo
más magnífico y bello que la imaginación de un árabe pudo inventar?
¿Qué fue de Medina Zahara? Ni un solo vestigio ha quedado de esa ciudad
de maravillas, todo ha desaparecido, y tuviéramosla por una ciudad fantástica, y las descripciones
que de ella hacen sus historias se nos antojaran fabulosas, si no
nos certificaran de su existencia las muchas monedas en ella acuñadas
que se han conservado y aún subsisten. Edificóse
Medina Zahara por los años 321 y 325 (936 y 937 de nuestra era).
CIERVO
DE BRONCE, ENCONTRADO EN EL SITIO DONDE ESTUVO MEDINA-ZAHARA (MUSEO
PROVINCIAL DE CÓRDOBA)
 |
Así
vivía el califa Abderramán III el tiempo que le dejaban libre las
guerras de que en el capítulo anterior hemos hablado. La tregua celebrada
en 941 con el rey Ramiro de León, le permitió poderse dedicar más
tranquilamente a los placeres del campo y al trato y comunicación
con los eruditos y sabios de su corte, que eran entonces muchos y
de los cuales andaba constantemente acompañado. La fama del esplendor
y brillo de la corte de Córdoba y de las guerras de Abderramán en
África y España había llegado a los reinos extranjeros y a los países
más apartados. En 949 recibió el esclarecido príncipe Ommiada una
embajada del emperador griego Constantino Porfirogeneto, hijo de León
VI, el que le había regalado la famosa perla del alcázar de Zahara,
solicitando la renovación de las antiguas relaciones de amistad y
alianza que habían existido entre sus mayores contra los califas de
Bagdad. La carta del emperador venía escrita en pergamino con caracteres
de oro y azul; esta carta contenía otra en fondo azul y letras de
plata, en que se expresaban los regalos que ofrecerían al príncipe
musulmán los enviados del monarca bizantino. La primera estaba escrita
de mano del mismo emperador, de quien dicen que era un excelente calígrafo.
Cerrábala un sello de oro, de peso de cuatro
mitcales, en cuyo anverso se representaba
el rostro de Cristo, y en el reverso los bustos de Constantino y de
su hijo Romano. Esta carta iba dentro de una cajita de plata elegantemente
cincelada, sobre la cual en un cuadro de oro se veía el retrato de
Constantino pintado sobre el cristal. Otra segunda caja de forma de
un carcaj, forrada de tela tejida de oro y plata, servía de cubierta
a la primera. La carta comenzaba así: «Constantino y Romano, adoradores
del Mesías, ambos emperadores y soberanos de Roma, al grande, al glorioso,
al noble Abderramán, Califa reinante de los árabes de España, prolongue
Dios su vida, etc.»
El
recibimiento no podía menos de corresponder, y aun era de esperar
que excediese en magnificencia y brillo a la embajada. Desde que Abderramán
supo que venían los embajadores había enviado a la frontera a Yahia
ben Mohammed con un escogido cortejo para recibirlos, y cuando se
aproximaron a la corte, las mejores tropas con los jefes más distinguidos
salieron a darles escolta. Alojáronse en el palacio Meruán,
y allí estuvieron sin comunicarse con nadie hasta el día de la recepción
solemne, que fue el 11 de la luna de rabie primera (7 de setiembre
de 949). Aquel día las tropas de la guardia se pusieron de gran gala;
el pórtico, vestíbulo y escalera del alcázar se adornaron con ricas
colgaduras. El califa estaba sentado en su trono con sus hijos a la
derecha, sus tíos a la izquierda, y sus ministros a un lado y otro
en el orden de su respectiva jerarquía; los hijos de los visires con
los funcionarios subalternos, vestidos con ricos trajes, ocupaban
el fondo del salón, cuando comparecieron los embajadores, e hicieron
presentación al califa de la carta de Constantino. Abderramán, para
hacerles los honores, mandó a los poetas y literatos de su corte que
celebrasen la grandeza del Islam y del califato,
dando gracias a Dios por la protección manifiesta que había dispensado
a su santa religión humillando a sus enemigos. Cuentan con este motivo
una curiosa anécdota, en que no sabemos si habrá tenido alguna parte
la imaginación hiperbólica de los escritores orientales.
Dicen
que turbados oradores y poetas con el brillo y majestad que presentaba
aquella asamblea, bajaron los ojos y apenas pudieron tartamudear las
primeras frases de sus discursos. Mohammed ben Abdilbar,
encargado por Alhakem, hijo mayor del califa, de pronunciar una oración,
al tiempo de comenzar a hablar se sintió indispuesto y no pudo proseguir.
Hallábase de huésped del califa un afamado sabio y poeta llamado Abu
Aly al Kaly, el
cual fue con este motivo invitado a hablar; pero ni él ni nadie pudieron
pronunciar sino algunas palabras. Presentóse entonces un joven, a quien nadie tenía por poeta,
y sin haberse preparado pronunció un largo discurso, que más bien,
dicen, fue un largo poema, con tal facilidad, elegancia y facundia,
que dejó atónita la asamblea, y aquel hombre hasta entonces ignorado
y oscuro fue mirado ya como un genio superior. Llamábase
Almondir ben Said, y tan satisfecho quedó el califa de las
disposiciones de aquel joven, que le confirió de pronto una de las
primeras dignidades de la mezquita de Zahara, y después le hizo cadí
de los cadíes de la grande aljama de Córdoba, en cuyo empleo murió
con gran reputación de predicador, poeta y escritor moralista.
Los
embajadores, después de haber visitado y admirado las maravillas de
Córdoba, despidiéronse del califa, el cual dispuso que los acompañara
uno de sus visires hasta Constantinopla, con encargo de saludar al
emperador, de llevarle algunos presentes, que consistieron en hermosos
caballos andaluces, con jaeces y armas, y de mantener allí y estrechar
los lazos de amistad que ya unían a los dos príncipes.
Habíase
extendido la fama de Abderramán y de su grandeza por toda Europa,
y embajadores de otros monarcas extranjeros vinieron entonces a la
capital de los musulmanes de Occidente. Cuéntanse
entre ellos los del rey de los Eslavos, los de Hugo, rey de Italia
y de Provenza, y los de la reina viuda de Carlos el Simple, y madre
de Luis de Ultramar, a quienes acompañaron enviados de Sumario conde
de Barcelona, los cuales todos volvieron maravillados de la esplendidez
de la corte del califa. Hallábase, pues, Abderramán III en el apogeo
de su poder y de su gloria, cuando vino a acibarar sus satisfacciones
un suceso de familia de que ahora daremos cuenta, no por serlo de
familia, sino por el influjo que tuvo en la suerte del Estado.
Tenía
Abderramán dos hijos, Alhakem y Abdallah,
ambos de brillantes prendas, de talento distinguido, y celebrados
ambos por su vasta erudición. Abdallah era
poeta, astrónomo, filósofo y jurisperito, y había escrito una historia
de los Abassidas. Gozaba de gran popularidad;
pero Abderramán amaba con predilección a Alhakem; habíale educado con esmero, y proporcionádole
los maestros y profesores de más reputación y saber: entre otros había
hecho venir a costa de oro al que en Oriente tenía más celebridad
por su ciencia y erudición, y éste era el que instruía y acompañaba
constantemente al príncipe, con el cual vivía en el palacio de Zahara:
llamábase Abu Aly
al Kaly, y era el mismo a quien hemos nombrado
en la solemne recepción de la embajada de Constantinopla. Digno Alhakem
por su instrucción, por su bondad y hasta por su carácter amable de
ocupar el trono de los Ommiadas, había sido declarado por su padre
walí alahdi,
o príncipe heredero, ante el cuerpo reunido de los walíes, visires,
alcatibes y demás altos funcionarios del Estado, según costumbre.
Pero
Abdallah tenía a su lado un consejero ambicioso,
Ahmed ben Mohammed, conocido por Ben Abdilbar,
a quien también hemos nombrado en la audiencia de los embajadores
griegos, que queriendo explotar para sí la popularidad de Abdallah,
comenzó por adularle diciendo que todo el pueblo estaba resentido
de la preferencia que su padre había dado a su hermano; que conocía
la superioridad de las prendas y de los merecimientos de Abdallah,
y que por lo tanto estaba muy dispuesto a hacer una aclamación popular
en su favor, y a obligar al califa a revocar la declaración hecha,
para lo cual sólo se necesitaba que diese su consentimiento: que en
esto su padre no haría sino seguir el noble ejemplo del primer Abderramán,
el fundador de la dinastía de los Omeyas, que no había vacilado en
dar la preferencia a su hijo Hixem sobre sus dos hermanos mayores Suleiman
y Abdallah atendiendo a la superioridad
de sus talentos, que era el mismo caso en que él se hallaba con Alhakem
su hermano. En fin, tales razones le dijo el ambicioso consejero,
y tan fácil y segura le representó la empresa, que el buen Abdallah,
no exento de la flaqueza común a todos los hombres, y más común a
los príncipes, de creer todo lo que les lisonjea, dejóse
deslumbrar hasta el punto, no sólo ya de acceder a que hiciese el
pueblo la demostración ofrecida, sino a fomentarla por su parte hablando
al efecto y tratando de ganar a los walíes y caudillos y a los hombres
de más valer. Así fascina y pierde machas veces a los mejores y más
virtuosos príncipes la lisonja y la instigación de un consejero interesado
y ambicioso. Éralo en gran manera Abdilbar
bajo un exterior modesto y humilde; pero menos prudente y cauto que
intrigante, confió el secreto de la conjuración a uno con quien equivocadamente
se atrevió a contar, y éste lo denunció todo al califa, designando
el día en que estaba dispuesta y acordada la revolución, que era el
de la Pascua de las Víctimas, una de las cuatro pascuas que celebraban
los musulmanes de España.
Consultó
el califa sobre tan grave negocio con su tío Almudhaffar,
y para averiguar la verdad que pudiera haber en la delación acordaron
despachar uno de los visires de palacio con la misión de sorprender
a medianoche el de Meruán en que habitaba Abdallah.
Hízolo así el visir, y habiendo hallado al príncipe acompañado
de Abdilbar y de otro caballero conocido
con el nombre del Señor de la Rosa (Sahed
al Ward), los prendió a todos tres por sospechosos y los condujo al
palacio de Medina Zahara, donde fueron encerrados separadamente y
sin comunicación. Cuando Abdallah fué presentado a su padre,
le preguntó éste: «¿Te tienes por ofendido porque no reinas?» Abdallah dio sólo lágrimas por respuesta. Interrogado después
por dos visires del consejo de Estado declaró cuanto había, por instigación
de quién obraba, y que todo era obra de las sugestiones de Abdilbar,
que aspiraba a ser cadí de los cadíes de todas las mezquitas de España,
pero que el Señor de la Rosa era inocente y no tenía complicidad alguna
en la conspiración. Ni la franqueza ni el arrepentimiento,
le sirvieron al infeliz Abdallah; Abderramán
obró menos como padre que como inexorable juez, y el ilustrado príncipe
fue sentenciado a muerte el día de la Pascua de las Víctimas, el señalado
para estallar la conspiración. El pérfido Abdilbar
se suicidó en la cárcel la noche de la víspera en que había de ser
ejecutado.
Dícese
que Alhakem pidió a su padre el perdón de su hermano, y que Abderramán
le respondió: «Bien están de tu parte la intercesión y los ruegos,
y si yo fuese un hombre privado y pudiera escuchar sólo los impulsos
y sentimientos del corazón, desde luego accedería a tus súplicas;
pero como imán y califa que soy, tengo un deber de justicia que cumplir
y dar ejemplo de ella a mis pueblos mientras viva: yo debo imitar
al gran califa Omán ben Alchitab: así, pues,
ni tus lágrimas ni mi desconsuelo y el de toda nuestra casa pueden
librar a mi desgraciado hijo de la pena debida a su crimen.» El infeliz
Abdallah también intercedió con su padre pidiéndole por el
Señor de la Rosa: «Señor, le dijo, que no padezca un inocente por
mi culpa.» Estas fueron las últimas palabras del desgraciado príncipe.
Aquella misma noche recibió la muerte en su propia habitación, y al
siguiente día fue enterrado en el cementerio de la Ruzafa, acompañando
sus restos mortales sus mismos hermanos y toda la nobleza de Córdoba.
¡Severidad admirable de un padre, y lastimoso y sensible sacrificio
el de un hijo de tan grandes prendas!
«Como
las desgracias no vienen solas, añade aquí el historiador árabe, poco
después falleció el príncipe Almudhaffar,
tío del rey, con grande sentimiento de este que le amaba como a padre.»
Y bien pudo sentirlo, porque en él perdió el mejor y más acreditado
y temible guerrero del imperio, y sobre todo un príncipe que había
sido para él el tipo de la lealtad, de la nobleza y de la generosidad.
Era
esto en ocasión en que Ordoño III acababa de suceder a su padre Ramiro
en el trono de León. Príncipe hábil, valeroso y discreto el tercer
Ordoño, hubiera podido dar al reino días de ventura si desde el principio
no se hubiera levantado contra él su hermano Sancho, llamado después
el Gordo, gobernador de Burgos. Tuvo Sancho maña para arrastrar a
su partido no sólo a su tío García de Navarra, sino también a Fernán
González, suegro del de León, que así correspondió a los deberes de
deudo y al juramento de fidelidad prestado a Ramiro en la prisión.
De acuerdo el ingrato conde con el desnaturalizado Sancho, entráronse
cada uno con su ejército por tierras de León para caer simultáneamente
sobre la capital. Pero engañáronse en sus cálculos, porque prevenido Ordoño hallaron
los pasos tan cerrados, tan fortificadas las plazas, y tan apercibidas
y bien distribuidas las tropas reales, que convencidos de las insuperables
dificultades de su empresa tuvieron que desistir y retirarse vergonzosamente
a sus casas (952).
Todo
el golpe de esta campaña vino a descargar sobre la reina; porque irritado
Ordoño de la infidelidad de su suegro, repudió a su hija, buscando
en la infecundidad de Urraca motivo o pretexto para la anulación del
matrimonio, pasando después a contraer segundas nupcias con Elvira,
hija del conde de Asturias Gonzalo, de quien tuvo á Bermudo, que llegó
a reinar más adelante.
No
bien frustrada la tentativa de Sancho, un nuevo movimiento estalló
en Galicia que llenó de amargura el corazón todavía lacerado de Ordoño:
pero acudiendo prontamente con un ejército respetable logró fácilmente
sujetar a los turbulentos, sin que nadie osara más rebelarse contra
el legítimo monarca; el cual, viéndose allí con fuerzas imponentes,
no quiso volver a León sin señalarse con alguna empresa contra los
mahometanos. Entróse, pues, por tierras
de Lusitania, avanzó hasta la embocadura del Tajo, tomó y saqueó Lisboa,
y regresó a León victorioso con multitud de despojos y cautivos. Invasión
tan atrevida exasperó a los musulmanes, y a su vez penetraron en Castilla,
talando también y saqueando pueblos desde San Esteban de Gormaz hasta
las puertas de Burgos. La política o la necesidad había obligado al
conde Fernán González a volverse a poner al servicio del rey de León,
y castellanos y leoneses marcharon ya juntos contra los moros persiguiéndolos
hasta el Duero, y forzándolos a dejar en su poder tiendas, prisioneros
y caballos (954). Los historiadores árabes traducen, no obstante,
esta campaña como gloriosa a sus banderas, suponiendo haber arrojado
a los cristianos de Setmánica (Simancas)
y de otras fortalezas del Duero, llevando sus algaras hasta los montes
con gran matanza de infieles y gran presa de despojos, cautivos y
ganados. Que así se confunde y se oscurece la verdad histórica por
el empeño de interpretar cada historiador los sucesos de una misma
campaña en favor de las armas de su nación.
Disponíase
Ordoño III a pelear otra vez en persona contra los sarracenos al año
siguiente, cuando la muerte vino a atajar sus pensamientos en lo mejor
de sus días. Falleció, pues, Ordoño en Zamora (agosto de 955) después
de un corto reinado de poco más de cinco años y medio. Su cuerpo fue
trasportado a León y sepultado en la iglesia de San Salvador al lado
del de su padre Ramiro.
Con
esto quedó abierto el camino del trono a su hermano Sancho que tan
ansiosamente había mostrado codiciarle. Reinó, pues, Sancho I, y reinó
el primer año con sosiego y tranquilidad. Pero al siguiente (956)
«dispuso el Dios de las venganzas, dice no sin oportunidad un escritor
moderno, que sufriese los mismos trabajos que él había hecho padecer
a su hermano, y por los mismos caminos y con resultas todavía más
pesadas.» Y así fue, que el conde Fernán González, que parecía ser
el instrumento escogido por la Providencia o para castigar los vicios
o para poner a prueba las virtudes de todos los reyes de León; este
mismo conde que años antes había sido el alma de las pretensiones
de Sancho contra su hermano Ordoño III, concertóse
ahora con otro Ordoño, hijo de Alfonso (monje de Sahagún), para destronar
al que antes había favorecido. Fernán González había casado a su hija
Urraca, la repudiada de Ordoño III, con este otro Ordoño, y entraba
en sus intereses colocar otra vez a su hija en el trono de León. Esta
vez fue el conde de Castilla más afortunado: logró cohechar las tropas
del rey, faltóle a Sancho el apoyo de la
fuerza material, y se vio precisado a huir de León y buscar un asilo
en Pamplona al lado de García su tío, dejando el trono a merced de
otro Ordoño, cuarto de su nombre.
No
negó el navarro al destronado sobrino la hospitalidad debida al infortunio,
mas no se atrevió o no pudo suministrarle socorros positivos con que
pudiese recobrar el perdido trono. Aconsejóle,
sí, que pasara a Córdoba a ponerse en manos de los médicos árabes
para que le curaran aquella excesiva obesidad a que debió el sobrenombre
de Sancho el Gordo. Sancho el Craso, con que es conocido en la historia:
grosura tal, que le inhabilitaba, dicen, para montar a caballo y para
todo ejercicio militar, que en unos tiempos en que tan necesaria era
la actividad personal a los reyes equivalía a imposibilitarle para
el gobierno del reino. Decidióse Sacho a
hacer el viaje, despachó García embajadores al califa cordobés, hizo
que acompañaran a su sobrino varios personajes de su corte, entre
los cuales afirman algunos haber ido la reina madre, Teuda,
abuela de Sancho. Aunque el objeto ostensible de este viaje era la
curación del obeso monarca, llevaba además el fin político de interesar
al califa en su favor por si llegaba la oportunidad de poder reclamar
sus derechos al trono: que ya los reyes de León y de Navarra no eran
aquellos primitivos caudillos de groseros y rudos montañeses, sino
príncipes que sabían manejarse con una astucia que hoy llamaríamos
diplomacia.
Fue
Sancho recibido en Córdoba con aquella cortesanía que distinguía a
los árabes, y Abderramán le hizo alojar en su mismo palacio, dándole
sus propios médicos para que le asistiesen y tratasen. Plácenos ver
a dos príncipes de enemigas religiones y pueblos, al uno arrojarse
confiadamente en brazos del otro, buscando en él y en sus sabios el
remedio a sus males, al otro hospedándole en su propio alcázar y haciendo
servir a su bienestar la ciencia de sus doctores, siendo tan admirable
la generosa correspondencia del sarraceno como la noble confianza
del cristiano. Tuvo Sancho la fortuna y los médicos cordobeses el
acierto de corregir su extremada obesidad, y hasta de volverle toda
la agilidad y soltura de la juventud. Mas para esto hubo de hacer
larga residencia en Córdoba, y en este intervalo se instruía en la
lengua de los árabes y en sus costumbres, captábase mañosamente la gracia del califa y del diván mismo,
ayudábale también el rey de Navarra con
sus manejos, y cuando al cabo de tres años de permanencia trató de
recuperar el usurpado trono, encontró tan propicio a Abderramán y
sus principales jeques, que llegaron a poner a su disposición un ejército
musulmán. Las crónicas no expresan las condiciones del tratado que
debió ajustarse entre el destronado huésped y el poderoso Miramamolín,
pero los resultados inducen a creer que fueron harto generosas por
parte del califa y nada humillantes para el rey depuesto.
Vio,
pues, España por primera vez con asombro ponerse en marcha un ejército
agareno conducido por un príncipe cristiano. Emprendió éste en derechura
el camino de León (959). Ordoño IV llamado el Intruso, y a quien por
sus violencias y exacciones apellidaban el Malo, no tuvo valor para
esperar las huestes sarracenas, y de noche y a la escapada se refugió
en Asturias, donde esperaba con ayuda de algunos parciales, mantenerse
contra su rival. Continuó Sancho majestuosamente su marcha de ciudad
en ciudad, aclamándole las más como libertador, sujetando con las
armas a las que le resistían, que eran las menos, porque el escaso
partido que tenía Ordoño el Malo acabó de perderle con su cobarde
fuga, y apenas había quien se atreviera a defender su causa. Así llegó
Sancho a León donde le esperaban numerosos parciales, y ganada la
capital sometióse luego todo el reino de sus mayores.
Ordoño,
no considerándose ya seguro en Asturias, pasó con su familia a Burgos:
pero allí donde pensaba encontrar más favor y apoyo, ni siquiera encontró
un asilo. El conde Fernán González su suegro, único que hubiera podido
protegerle, había salido a defender las tierras de Castilla acometidas
por el rey de Navarra, y él y su hijo fueron hechos prisioneros por
García en el pueblo de Cirueña (960), y de allí enviados a Pamplona. Los burgaleses,
sin dolerse siquiera del infortunio y sin mostrarse conmovidos de
la suerte de un monarca abandonado y prófugo, apoderáronse
de su mujer Urraca y de sus dos hijos, y a él le hicieron salir de
la ciudad, no quedándole otro recurso que pasarse a los dominios de
los moros de Aragón, entre los cuales vivió algún tiempo haciendo
una vida harto desgraciada y miserable, y allí murió ignorado y oscuro,
sin que se sepa siquiera el lugar en que acabó su existencia infortunada.
Tal fue el desastroso fin de Ordoño, cuarto de este nombre, llamado
el Intruso, y más conocido en las historias por Ordoño el Malo.
De
este modo Abderramán, de enemigo que había sido de los cristianos,
vino en cierto modo a hacerse mediador de sus diferencias, y con haber
logrado colocar y asegurar en el trono a su protegido se halló en
paz con toda la España. Sancho por su parte, viéndose tranquilo poseedor
del reino, pensó en tomar estado, y se enlazó en matrimonio con doña
Teresa, hija del conde de Monzón Ansur Fernández, de quien tuvo a Ramiro, que más adelante
veremos reinar también.
Aun
se prolongó por algunos años el reinado de Sancho. Pero la circunstancia
de haber ocurrido este mismo año la muerte del califa Abderramán III,
personaje interesante y colosal del siglo X, nos mueve a dejar por
ahora al repuesto rey de León para dar cuenta de lo que entretanto
había acaecido en la corte y dominios de los musulmanes españoles
bajo el más esclarecido de sus príncipes.
Habíase
hecho el califa español dueño de una gran porción de la Mauritania,
si bien teniendo que desplegar un rigor y una severidad inflexibles
para con las tribus bereberes, que siempre turbulentas, inconstantes
siempre, sin fe ni palabra, haciendo causa tan pronto con los Fatimitas,
tan pronto con los Edrises, apenas pasaba año en que no fatigasen con alguna
revolución al califa cordobés. Bien se necesitaba el rigor de Abderramán
para tener a raya a aquellos díscolos y volubles africanos.
Un
hecho privado, y pudiera decirse casual, vino a proporcionar a Abderramán
la conquista de las principales y más opulentas ciudades de la costa
de África. Apoderadas sus escuadras de Túnez, sacaron de allí riquezas
inmensas, así en oro y pedrería, como en telas y vestidos de todo
género, y como en armas, caballos y esclavos; tanto, que después de
deducido el quinto para el califa, y después de hacer una distribución
abundante a los generales, capitanes y soldados, hasta el punto de
quedar satisfechos andaluces y zenetas,
aun le restó al hagib
una suma cuantiosísima. Recibióle Abderramán
con alegría grande, hízole muchos honores,
y le señaló una renta anual de cien mil doblas de oro.
Pero
por grande que fuera el premio que del califa recibiese Ahmed ben
Said, aun fue mucho mayor y más espléndido el regalo que éste hizo
al emir Almumenín de la parte que le tocó de los despojos de aquella
expedición. Consistió este célebre regalo, según lo refiere Aben Chalicán, en los objetos siguientes: cuatrocientas libras
de oro puro de Tíbar, valor de cuatrocientos mil zequíes
en plata en barras, cuatrocientas libras de madera de lináloe, quinientas
onzas de ámbar, trescientas onzas de alcanfor precioso, treinta piezas
de tela de oro y seda, ciento y diez pieles de martas finas de Korasán,
cuarenta y ocho cubiertas o caparazones de oro y seda para caballos,
tejidas en Bagdad, cuatro mil libras de seda en madejas, treinta alfombras
de Persia, ochocientas armaduras de hierro bruñido para caballos de
guerra, mil escudos, cien mil flechas, quince caballos árabes de raza
con ricos jaeces recamados de oro, cien caballos de África y de España
bien enjaezados, veinte acémilas con sillones y cubiertas largas,
cuarenta esclavos jóvenes y veinte lindas esclavas, todas con vestidos
preciosos, y una casida o composición larga de elegantes versos en
elogio del rey, obra del mismo Ahmed ben Said. Todo aparece grande
y suntuoso en el reinado del tercer Abderramán.
No
pudiendo ya sufrir Maab ben Ismail, cuarto
califa Fatimita, el engrandecimiento del imán de Córdoba en África,
envió a su caudillo Gehuar el Rumí con veinte
mil caballos de Ketama y Zanhaga y muchos más de otras tribus, con orden de que ocupara
los Estados de Almagreb. El walí de Abderramán
de Córdoba reunió también sus kabilas de
zenetas y mazamudas, y saliéronse al encuentro ambas huestes. Gehwar
ofreció grandes premios al que quitara la vida al walí del califa
español, y en efecto logró el placer, que placer era este siempre
para todo sarraceno, de enviar su cabeza a Maab
ben Ismail, el cual la hizo pasear clavada en una lanza por las calles
de Cairwán. A esta victoria siguieron otras,
y a principios del año 960 se atrevió ya el vencedor Fatimita a poner
cerco a la ciudad de Fez, principal asiento del poder del califa español
en África. Combatióla día y noche sin descanso,
y al cabo de trece días la tomó por asalto con gran mortandad de andaluces
y zenetas que se defendieron hasta morir:
la ciudad fue saqueada, cautivado su gobernador y demolidos sus muros
y las torres de sus puertas. En pocos meses se apoderó el valiente
Fatimita de todas las ciudades de Almagreb,
a excepción de Ceuta, de Tánger y Tlencen
que defendían las tropas de Abderramán. El cautivo walí de Fez con
otros quince caballeros, juntamente con el gobernador prisionero de
Sigilmesa, fueron llevados encadenados y
desnudos en lomos de camellos; y cubiertas sus cabezas con andrajos
de lana y cuernos entrelazados, y paseáronlos
así por las calles y plazas de Cairwán y
de Mahedia y encerráronles
después en calabozos, donde todos perecieron.
Vivamente
alarmado Abderramán con estas noticias, recibidas en ocasión que acababa
de perder a su primer ministro Ahmed ben Said, y cuando todavía lloraba
las muertes de su hijo Abdallah y de su
tío Almudhaffar, en el mal humor que todos estos disgustos le
produjeron juró vengar los ultrajes recibidos en Almagreb,
y con los arranques de una melancólica desesperación mandó hacer prontos
y numerosos aprestos de gente y naves, y que pasaran a África a volver
por el honor de los Omeyas y de Córdoba. Embarcáronse
con presteza y diligencia tropas de a pie y de a caballo, y unidas
con las que guarnecían a Ceuta, Tánger y Tlencen,
pelearon con tanto valor y con tan próspera fortuna, que en pocos
meses recobraron las ciudades y fortalezas perdidas, y tomaron por
asalto a Fez, quedando así dueños de todo el país desde Fez hasta
el Océano. En todos los almimbares y mezquitas de Almagreb
fué proclamado emir Almumenín
el poderoso califa de Córdoba Abderramán Anasir
Ledinala con general contentamiento y aplauso de los pueblos
y kabilas zenetas.
Así
iban las cosas de Abderramán en sus últimos años por parte de las
armas y de la conquista. Había pacificado la España árabe aniquilando
todas las facciones intestinas que la infestaban; el rey cristiano
de León era hechura suya; vivía en amistad con el de Navarra; enviados
del conde de Barcelona habían venido a su corte; príncipes y monarcas
italianos, franceses, esclavones y griegos habían solicitado su amistad
y enviádole embajadores que volvían haciéndose
lenguas de su grandeza; las naves de Egipto y de Túnez habían caído
en su poder, y en África acababan de triunfar sus armas, y en todas
las mezquitas resonaba su nombre como el de un salvador. Réstanos
dar cuenta de otra embajada que recibió de otro príncipe contemporáneo,
de Otón I, rey de la Germania. emperador de la Alemania después, llamado
el Grande: embajada notable y curiosa, llena de lances dramáticos,
que nos revelarán el espíritu religioso y político de los hombres
de ambas creencias muslímica y cristiana en aquella época, y el genio
y carácter de Abderramán.
El
califa de Córdoba había tenido que enviar un mensaje al gran jefe
de la Alamanya que ellos
decían. La carta misiva de Abderramán contenía varias frases de aquellas
que tan familiares eran a los muslimes y que nunca faltaban en sus
documentos oficiales, esto es. elogios de su religión, de la protección
que Dios dispensaba a los mahometanos contra los infieles, de las
excelencias del islamismo sobre el Evangelio y la Cruz, y otras semejantes.
Pareciéronle a Otón estas expresiones otras
tantas injurias que se hacían al Dios de los cristianos, y retuvo
mucho tiempo a los enviados del califa, como quien temía con su respuesta
ocasionar una ruptura. Pero era menester tomar una resolución, y la
resolución fue despachar una embajada a Córdoba, menos al parecer
para tratar de negocios políticos que para responder a la parte injuriosa
de la carta de Abderramán en que se vulneraba la religión cristiana.
El sabio Bruno, arzobispo de Colonia y hermano de Otón, se encargó
de redactar la respuesta; respuesta en que prodigaba algunos más denuestos
a Mahoma y al Corán que los que de la carta del califa se hubieran
podido sacar contra Cristo. Necesitábase para llevar esta carta una persona de resolución
y arrojo, que no temiera arrostrar la cólera del califa. Un monje
de la célebre abadía de Gorza se ofreció
espontáneamente a ello, acaso con la esperanza del martirio: llamábase
este monje Juan, y se le dio por adjunto a otro monje de la misma
abadía nombrado Garamanno. Partieron, pues, los dos mensajeros camino de España
y llegaron a Córdoba, donde hallaron una acogida benévola de parte
del monarca musulmán; el cual les destinó una casa distante dos millas
de su palacio, los hizo tratar con un lujo verdaderamente regio, pero
en aquella especie de cautividad dorada los tuvo más y más tiempo
sin que pudieran dar cuenta de su misión.
Preguntaron
ya los buenos monjes en qué consistía que tanto se tardara en admitirlos
a la presencia del rey, a lo cual les fue respondido que pues los
enviados del califa habían sido detenidos tres años por su monarca
ellos lo serían tres veces más, es decir, nueve años. La verdad era
que habiéndose traslucido que la carta del rey Otón contenía frases
injuriosas a Mahoma y su religión, y prescribiendo expresamente el
Corán que el que tal hiciese o autorizase fuese irremisiblemente condenado
a muerte, quería el califa evitar este extremo dando largas y moratorias
hasta ver si se hallaba medio hábil de salir de aquel compromiso.
Ni el califa quería faltar a la ley, ni hubiera podido
aunque quisiera, porque noticiosos los principales musulmanes de Córdoba
del contenido de la carta, y recelando que el califa quisiera ser
indulgente con los portadores de ella, presentáronse
un día tumultuariamente en palacio, exigiendo la observancia de la
ley del Corán, y costó no poco trabajo a Abderramán sosegar aquel
movimiento hijo del celo religioso. Deseando el califa conciliario
todo del mejor modo posible, envió a decir al monje Juan, que desde
luego le recibiría siempre que no presentase las cartas del rey de
Germania : el comisionado de Abderramán se esforzó inútilmente en
hacer ver al monje cristiano los inconvenientes y peligros que esto
podía traer: el monje se mostró obstinado e inflexible; pero más prudente
el califa quiso todavía darle tiempo para que lo pensara mejor, a
cuyo efecto mandó que se le dejara solo y entregado a sus meditaciones,
sin más compañía que la del otro monje su adjunto.
Al
cabo de algunos meses pasó de orden del califa el obispo mozárabe
de Córdoba a la habitación del monje Juan, con el solo objeto de persuadirle
a que desistiera de presentar las ya ruidosas cartas, haciéndole ver
que de insistir en su empeño, además de seguirse una colisión
entre los dos pueblos, se vería el califa obligado a usar con él personalmente
de una severidad que no podría evitar. Pero si duro había estado el
monje embajador con el que le había hablado
primeramente, estuvo aún más en esta entrevista con el obispo mozárabe,
reprendiéndole a él mismo por la sumisión en que vivián él y su Iglesia
a un príncipe mahometano, y concluyendo con decir que nada en el mundo
le haría cejar de su resolución. Comunicada a Abderramán esta respuesta,
todavía quiso evitar un conflicto y discurrir algún medio de ablandar
el duro temple de alma del monje cristiano, que le causaba no poca
admiración. Trascurrieron algunas semanas más, y nuevos enviados pasaron
a tantear las disposiciones del monje de Gorza,
al cual hallaron inmutable en su propósito. Entonces el califa determinó
ensayar si por el terror conseguía lo que no había podido recabar
por la prudencia y la blandura; y conociendo que la amenaza de un
castigo personal no bastaría a doblegar a un hombre de tanto corazón
y de ánimo tan firme, hízole entender que,
si persistía en su temeridad, decretaría una persecución contra los
cristianos de sus dominios, y que él solo por su obstinación sería
responsable de todas las víctimas y de todas las desgracias que se
siguieran. Ni esto bastó a hacer desistir al inexorable monje, parapetándose
en que su deber era ejecutar las órdenes de su monarca, sucediese
lo que quisiera.
Ya
eran los cristianos mozárabes los más interesados en buscar una solución
a tan difícil y delicado negocio. Hablaron, pues, con el monje Juan,
y se acordó proponer al califa que se enviase nueva embajada al rey
Otón informándole de los embarazos en que se hallaban, y pidiéndole
nuevas instrucciones para ver el medio de salir de ellos. A todo accedió
Abderramán, y como no se encontrara quien se prestase a desempeñar tan delicada misión,
publicó un edicto prometiendo un favor especial al que se ofreciese
a pasar a Germania, y todo género de presentes para cuando volviese
a Córdoba.
Había
en el palacio de Abderramán un lego llamado Recemundo
o Raimundo , empleado en la secretaría del
califa por su instrucción en las lenguas latina y arábiga. Viendo
Recemundo una ocasión de prosperar y acaso
de elevarse a un alto puesto, y asegurado por Juan de que sería bien
recibido, aceptó la embajada con una sola condición, la de obtener
el obispado de Illiberis que se hallaba
vacante. No tuvo dificultad el califa en acceder a ello, y de simple
lego que era se encontró de repente Recemundo
convertido en prelado de una de las primeras iglesias de Andalucía.
Consagrado obispo, y recibidas sus instrucciones como embajador, partió
de Córdoba, y al cabo de algunas semanas llegó a la abadía de Gorza,
donde fue recibido con mucho agasajo, y aun le acompañaron después
a Francfurt, donde Otón tenía entonces su
corte. Presentado Recemundo al emperador,
fácilmente consiguió lo que deseaba. Otón despachó un nuevo enviado
a Córdoba acompañando a Recemundo con un
escrito en que autorizaba a Juan a suprimir o no presentar la carta
primera, causa de todos aquellos debates, y a negociar en cambio un
tratado de paz y amistad que pusiese fin a las incursiones de los
bandidos sarracenos que infestaban el imperio de Otón. Recemundo
y Dudón (que era el nombre del otro mensajero)
llegaron a Córdoba a principios de junio de 959.
Presentóse
inmediatamente el nuevo enviado en el palacio del califa pidiendo
audiencia. «No consiento, contestó Abderramán, en ver a nadie sin
que venga antes ese monje testarudo que tanto tiempo me las ha estado
apostando. Los otros se podrán presentar después.» Y envió una comisión
a Juan mandándole comparecer a su presencia. Poco faltó para que otra
vez burlara al califa aquel monje singular. Cuando los visires fueron
a comunicarle la orden le encontraron despeinado y con barbas, con
su túnica de sayal tosca y no nada limpia. Expusiéronle los visires que para poder presentarse al califa
era menester que se hiciera rasurar la barba y peinar el cabello,
así como ponerse otro vestido más decoroso, pues el califa no acostumbraba
a recibir a nadie en traje desaliñado. El monje contestó sin turbarse
que aquel era el hábito de su orden, y que no tenía otro. Dijérenselo
así a Abderramán, quien se apresuró a mandarle diez libras de plata,
cantidad que consideró sobrada para que pudiera hacerse un traje cual
correspondía. Juan aceptó la suma y dio las gracias al califa por
su atención y generosidad, pero la distribuyó entera a los pobres,
y volvió a repetir que no se presentaría
sino con su ropaje ordinario. «Pues bien, exclamó ya Abderramán al
anunciarle esta última resolución, que venga como él quiera, aunque
sea envuelto en un saco si así le parece, y decidle que no dejaré
por eso de recibirle bien.» Era menester tanta paciencia y bondad
del califa para tanta obstinación y terquedad del monje.
Fijóse, pues,
el día para su recepción, y Abderramán hizo desplegar la más suntuosa
pompa y aparato para hacer los honores al ya célebre benedictino.
En toda la carrera, desde la casa del humilde monje hasta el palacio
del poderoso califa, estaban escalonadas las tropas de infantería
y caballería de la guardia, los unos con sus picas apoyadas en tierra,
los otros blandiendo dardos y venablos y ejecutando una especie de
simulacro de combate, los otros oprimiendo con sus largas espuelas
los ijares de sus caballos, y haciéndolos retozar y caracolear de
mil maneras. Unos grupos de moros, probablemente dervises, especie de monjes de la
religión musulmana, que solían asistir á
todas las ceremonias públicas, iban dando saltos y haciendo ridículas
contorsiones, ataviados también de un modo extravagante y raro. Al
aproximarse el monje cristiano al real alcázar salieron a su encuentro
los principales dignatarios del califa. El atrio estaba cubierto de
vistosas y ricas alfombras. El monje Juan fue introducido al fin por
medio de dos filas de magníficos sillones a la presencia del príncipe
de los muslimes, que sentado sobre blandos y suntuosos cojines con
las piernas cruzadas á estilo oriental aguardaba al embajador en un
salón cubierto de riquísimos tapices y telas de seda.
Cuando
el monje lorenés estuvo ya cerca del califa español, dióle
éste a besar la palma de su mano, honor que dispensaba muy rara vez
a los más elevados personajes, nacionales o extranjeros; y le hizo
seña de que se sentara en un sillón que a su lado preparado le tenía.
Un intervalo de silencio se siguió a esta ceremonia. Rompiólo
el califa exponiendo las causas que habían
retardado aquella audiencia, contestó Juan de Gorza, y en seguida hizo entrega de los presentes del rey
Otón; y como luego hiciera ademán de retirarse, «Oh, no, exclamó el
califa, no lo consentiré sin obtener antes palabra de que nos habremos
de ver muchas veces, y de que nos habremos de tratar para conocernos
mejor.» Prometióselo así Juan de Gorza,
y salió complacido y satisfecho de haber hallado en el príncipe musulmán
un hombre que estaba lejos de merecer el epíteto de bárbaro que entonces
aplicaban los cristianos a todos los ismaelitas.
Las
entrevistas y conferencias se repitieron conforme habían convenido:
en ellas se informó el califa de las fuerzas y poder del rey Otón,
del número de sus tropas, de su sistema de guerra y de gobierno, y
de otras circunstancias, y después de haber hablado y cuestionado
diferentes puntos, y quedado mutuamente aficionados el emir y el monje,
partió éste a dar cuenta al emperador del éxito de sus negociaciones,
con lo cual quedaron amigos el emperador germano y el príncipe musulmán.
Tal fue el resultado de la célebre embajada de Juan de Gorza, que pudo haber sido trágico para éste y de mil desagradables
consecuencias para los dos pueblos sin la extremada prudencia de Abderramán.
Por
desgracia no había sido siempre este príncipe tan tolerante con los
cristianos. O era desigual su carácter, o había mudado con la edad.
Porque diametralmente opuesta había sido su conducta con el cristiano
español Pelayo, aquel joven sobrino del obispo Hermogio
de Tuy que recordará el lector había sido dado en rehenes a Abderramán
para rescatar a su tío hecho prisionero en la batalla de Valdejunquera.
Era, dicen, Pelayo tan hermoso como discreto, y hacía ya tres años
que estaba cautivo en Córdoba, cuando informado el califa de sus prendas
quiso verle y atraerle a su religión. «Joven, le dijo, yo te elevaré
a los más altos honores de mi imperio, si renegando de Cristo quieres
reconocer a nuestro Profeta como el profeta verdadero. Yo te colmaré
de riquezas, te llenaré de plata y oro, te daré ricos vestidos y alhajas
preciosas. Tú escogerás de entre los esclavos de mi casa los que más
te agraden para tu servicio. Te regalaré caballos para tu uso, palacios
para tu habitación y recreo, y tendrás todas las delicias y comodidades
que aquí se gozan. Sacaré de sus prisiones a quien tú quieras, y si
tienes gusto en que vengan tus parientes a vivir en este país, les
daré los más altos empleos y dignidades.»
A
estos y otros seductores halagos resistió con entereza y constancia
el joven Pelayo, que contaba entonces trece años
de edad. Los escritores cristianos añaden que el califa se
propasó a hacer al joven demostraciones y caricias de otro género,
que hubieran sido más criminales que las primeras, con lo cual enfurecido
y colérico Pelayo se arrojó intrépidamente a Abderramán, y le hirió
en el rostro y le mesó la barba, desahogándose en las expresiones
más fuertes contra el califa, y contra su falsa religión. El desenlace
de este drama fue el martirio del joven atleta, cuyo cuerpo mandó
Abderramán trocear, que después fuese arrojado al Guadalquivir: horrible
muerte, que sin embargo sufrió el joven cristiano con una resignación
que parecía increíble en su corta edad. Fue el martirio de San Pelayo
á 25 de junio de 925. Crueldad tan desusada
en Abderramán, y empeño tan grande en la conversión de un niño que
apenas rayaba en la adolescencia, nos induce a sospechar que se mezclaba
en ello otro interés que el de la religión, y que no carecen de fundamento
las pretensiones de otro género que le atribuyen los escritores cristianos.
Esta
mancha, la más negra pero no la sola que afeó al reinado del tercer
Abderramán, y que tanto contrasta con otros actos de generosidad y
de tolerancia de su vida, no nos impide reconocer que en lo general
fue reinado el suyo lleno de esplendidez y grandeza. Protector decidido
de las letras y de los sabios, las ciencias y las artes tomaron bajo
su influjo un desarrollo maravilloso. La historia, la geografía, la
medicina, la poesía, la gramática, las ciencias naturales, la música,
la arquitectura, porción de otros ramos y conocimientos literarios
y artísticos, todo prosperó de un modo admirable; fácilmente pudiéramos
presentar un largo catálogo de literatos eminentes y de artistas distinguidos,
que hicieron célebre en la historia de las letras el reinado del tercer
Abderramán, contando a él mismo entre los poetas y entre los hombres
de erudición no común. Habíase propuesto que la capital del imperio
árabe-hispano fuese el centro de la religión, la madre de los sabios
y la lumbrera de Andalucía. A este fin no perdonaba gasto ni medio
para traer a Córdoba los profesores más ilustres y las obras más afamadas
de todos los pueblos musulmanes: a aquéllos los colmaba de honores,
y éstas las compraba a precio de oro. Sus mismos hijos eran historiadores
y filósofos, y el palacio de Meruán, punto de reunión de todos los literatos, era más bien
que el palacio de un príncipe un liceo o academia perpetua, en que
se cultivaban todos los ramos del saber que en aquella época se conocían;
multitud de obras arábigas de aquel tiempo llenan todavía los estantes
de las bibliotecas.
Hasta
las mujeres de que se acompañaba eran literatas o artistas. «Los últimos
meses de su vida, dice uno de sus historiadores, los pasó en Medina
Zahara, entretenido con la buena conversación de sus amigos, y en
oir cantar los elegantes conceptos de Mozna,
su esclava secretaria; de Aixa, doncella cordobesa, que cuenta Ebn
Hayan que era la más honesta, bella y erudita de su siglo; de Safía, hija de Abdallah el Rayi, asimismo en extremo linda y docta poetisa, y con las
gracias y agudezas de su esclava Noiratedia:
con ellas pasaba las horas de las sombras apacibles en los bosquecillos,
que ofrecían mezclados racimos de uvas, naranjas y dátiles.»
Además
de los soberbios palacios y jardines de Zahara que hemos descrito
en otro lugar, y que la mano destructora del tiempo, ayudada de la
no menos destructora del hombre, ha hecho desaparecer, le debió la
España la fundación del arsenal de Tortosa (944), la construcción
de un canal de riego y de un magnífico abrevadero en Écija (en 949),
la de un bello mihrab o
adoratorio en la mezquita principal de Tarragona, multitud de otras
mezquitas, baños, fuentes y hospitales, y el patio principal de la
grande aljama de Córdoba (en 958), llamado hoy patio de los Naranjos,
plantado entonces no sólo de naranjos, sino de palmeras, de jazmines,
de bosquecillos de bojes, de mirtos y de rosales, por entre los cuales
serpenteaban arroyuelos de puras y cristalinas aguas.
Llególe
por fin a Abderramán su última hora, y como dice uno de sus cronistas,
«la mano irresistible del ángel de la muerte le trasladó de sus alcázares
de Medina Zahara a las moradas eternas de la otra vida, la noche del
miércoles día 2 de la luna de Ramazán, del
año 350 (961), a los setenta y dos años de su edad, y cincuenta años,
seis meses y tres días de su reinado, que ninguno de su familia reinó
más largo tiempo: loado sea aquel Señor cuyo imperio es eterno y siempre
glorioso.»
Cuenta
Ahmed Al-Makari, que entre los papeles que se hallaron después de
su muerte se encontró uno escrito por él que decía así: «He reinado
cincuenta años, y mi reino ha sido siempre o pacífico o victorioso.
Amado de mis súbditos, temido de mis enemigos, respetado de mis aliados
y de los príncipes más poderosos de la tierra, he tenido cuanto parece
pudiera desear, poder, riquezas, honores y placeres. Pero he contado
escrupulosamente los días que hgustado de
una felicidad sin amargura, y sólo he hallado catorce en mi larga
vida.» Otros dicen que hizo esta célebre confesión al filósofo poeta
Suleiman ben Abdelgafir
en un momento de melancolía. Uno y otro pudo ser muy bien. Así murió
Abderramán III en el apogeo de su poder y de su gloria.
 |
ALHAKEM
II EN CÓRDOBA. — DESDE SANCHO I HASTA RAMIRO III EN LEÓN