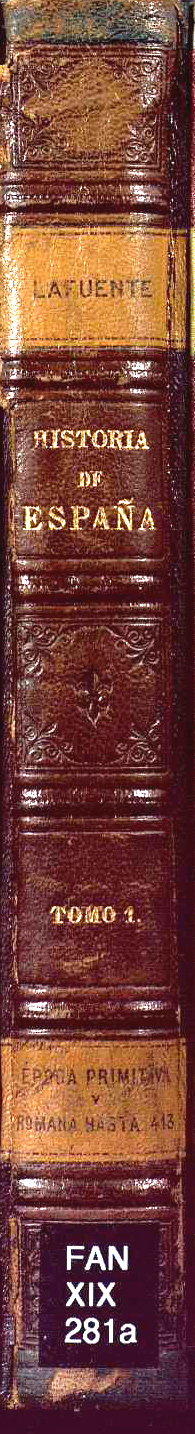
|
TOMO SEGUNDO - LIBRO QUINTO DOMINIO MUSULMAN |
CAPÍTULO XIV
ABDERRAMÁN
III EN CÓRDOBA. — DESDE GARCÍA HASTA ORDOÑO III EN LEÓN
Del
912 al 950
Llegamos
a uno de los reinados más brillantes de la dominación árabe en España;
pero también comienza a complicarse la historia de esta nación, abriéndose
nuevos teatros a los sucesos. Reinaba García en León; gobernaban sus
dos hermanos Ordoño y Fruela en Galicia y Asturias, como condes o señores, o si
se quiere con el título honorario de reyes; a Borrell I había sucedido
Sunyer en el condado de Barcelona; y en Navarra seguía reinando Sancho
García o Garcés, cuando subió al trono de los Beni-Omeyas el nieto
de Abdallah, el hijo de Mohammed el Asesinado,
el joven y aventajado príncipe que estaba siendo el encanto y las
delicias de la corte de Córdoba, el más hermoso de los musulmanes,
el de color sonrosado y ojos azules, el amable, el gentil, el erudito
y prudente Abderramán. de quien anunciamos había de ser la gloria
y el orgullo de los Ommiadas, de quien dijo Ahmed Al-Makari,
«que Dios le había dado la mano blanca de Moisés, aquella mano poderosa
que hace brotar agua de las peñas, que hiende las olas del mar, la
mano que domina, cuando Dios lo quiere, los elementos y la naturaleza
entera, y con la que llevó el estandarte del islamismo más lejos que
ninguno de sus predecesores» Todos los pueblos y todos los partidos
recibieron con júbilo la proclamación de aquel joven de veintidós
años, a quien conocían ya por su discreción y sus virtudes. Los partidarios
de Abdallah veían en él al predilecto de
su abuelo; los muzlitas no recelaban de un príncipe
cuyo padre había sido sacrificado por su propia causa; y hasta los
cristianos andaluces, después de las persecuciones sufridas, miraban
con afición al primer soberano musulmán por cuyas venas corría sangre
cristiana, porque «la madre que le parió (dice la crónica árabe) se
llamaba, hija de padres cristianos». Según un Mss. del Escorial a
que se refiere Morales, Abderramán III era nieto de Abdallah
y de Íñiga, hija de García Íñiguez el de
Navarra, la cual fue cautivada en la batalla de Aybar en que murió
su padre. Mohammed, hijo de esta cristiana, se casó también con otra,
llamada María, de quien nació Abderramán.
Abderramán
fue el primer emir de Córdoba que tomó el título de Califa a imitación
de los de Bagdad, abusivamente dado por nuestros historiadores a los
que le habían precedido. Y deseando honrarle los pueblos le dieron
también otros como el de Imam, de Al-Nassir Ledin Allah (amparador de la
ley de Dios), y de Emir Almumenin (príncipe de los fieles), de que los cristianos
hicieron por corrupción Miramamolin. Fue
el primero también que hizo grabar su nombre y sus títulos en las
monedas, que hasta entonces no se habían diferenciado de las de los
califas de Oriente sino en la indicación del año y lugar en que se
acuñaban. En las de Abderramán se leía de un lado esta frase sacramental:
No hay más Dios que Dios, único
y sin compañero: circundada de una orla que contenía estas palabras:
En el nombre de Dios, este dirhem (ó dinar) ha sido acuñado en Andalucía, en tal año.
De otro lado: Imam Al-Nassir
Ledin Allah Abd
el-Rahman Emir Almumenin; y
por último, la leyenda siguiente: Mahoma
es el apóstol de Dios: Dios le envió para dirigir el mundo, para anunciar
la verdadera religión, y hacerla reverdecer sobre todas las demás,
a despecho de los adoradores de muchos dioses.
La naturaleza de los caracteres arábigos y el carecer sus monedas
de busto permitían tan largas inscripciones. A partir de este reinado
muchas de ellas llevaban también el nombre del hagib o primer ministro, lo cual no dejó en lo sucesivo de
influir en las prerrogativas de estos primeros funcionarios.
Se
dedicó antes de todo Abderramán a pacificar la España musulmana, y
dirigiendo sus mirase hacia los hijos del rebelde Hafsún que seguían
gobernando Toledo, algunas ciudades del Mediodía, y gran parte del
Este de España, hizo un llamamiento general a todos los musulmanes,
los cuales acudieron en tanto número a la voz del nuevo califa, que
para que las familias no quedaran sin apoyo y los campos sin cultivo,
fue menester limitar las huestes, quedando reducidas a cuarenta mil
hombres, distribuidos en ciento veintiocho banderas. Al frente de
este ejército se encaminó Abderramán hacia Toledo. Se le sometieron
pronto las fortalezas de la comarca, y no atreviéndose Caleb ben Hafsún
a sostener la campaña, salió en busca de refuerzos a la España Oriental,
dejando encomendada la defensa de Toledo a su hijo Giafar.
Le siguió allí el califa: su tío el valeroso Almudhaffar,
bien conocido ya de los rebeldes, guiaba la vanguardia y se encargó
de dirigir el combate. Pronto se encontraron con los enemigos en una
espaciosa llanura, a propósito para los horrores de una batalla campal, entre Toledo
y las montañas de Cuenca. Previas algunas ligeras escaramuzas entre
las avanzadas de uno y otro ejército, empeñáronse
en la lid ambas huestes en medio de espantosos alaridos y al ruido
de las trompetas y añafiles. Algún tiempo estuvo incierta la victoria.
Al fin la numerosa caballería de Abderramán desordenó las filas contrarias,
y siete mil cadáveres enemigos quedaron cubriendo el campo del combate;
el triunfo costó al califa tres mil hombres: Ben Hafsún se retiró
a Cuenca con fuerzas respetables todavía. Era la primera batalla en
que se encontraba el joven Abderramán y se estremeció de ver tanta
sangre muslímica derramada; los heridos de uno y otro partido le merecieron
igual solicitud, y mandó que se curara a todos con esmero (913).
La
continuación de aquella guerra quedó al cuidado del entendido y leal
Almudhaffar, y el califa se volvió a Córdoba acompañado de
los principales jeques de las tribus andaluzas y de los jefes de su
guardia particular. Poco tiempo permaneció en la corte del imperio.
Había entrado en su ánimo antes que todo sosegar las turbulencias
intestinas y calmar los enconos de los partidos, y con este objeto
se dirigió a las sierras de Jaén y Elvira, donde se abrigaban rebeldes
que no cesaban de inquietar al reino. Cuál sería la política, la prudencia,
la dulzura y la confianza que inspiraba el joven califa, lo
demuestran los resultados.
Los más poderosos y altivos guerrilleros de aquellos montes no sólo
le rindieron las armas, sino que pidieron emplearlas en su servicio
y ayudarle a acabar la guerra civil. Tales fueron el ya célebre Azomor, señor de Alhama, y el famoso Obeidalah,
señor de Cazlona y jefe de los sediciosos
de Huesca y de Segura. El generoso Abderramán no sólo los recibió
con benevolencia, sino que nombró al primero alcaide de Alhama, y
al segundo walí de Jaén. Valióle esta conducta la sumisión de más de doscientos alcaldes
de poblaciones fuertes que tremolaron en sus almenas el pendón real
con gran contento del país. Después de lo cual regresó Abderramán
a Córdoba, y fue recibido del pueblo con inexplicable regocijo (915).
¿Qué
era entretanto de los reyes de León? Las crónicas musulmanas no hablan
de guerras con los monarcas cristianos en los primeros años de Abderramán,
ni los mencionan siquiera. Pero suplen este vacío las crónicas cristianas.
Por ellas sabemos que el primer rey de León, García, hizo el primer
año de su reinado (910) una expedición contra los moros de Hafsún,
en que habiendo talado y quemado Talavera,
volvió con gran botín y cautivos, entre ellos el caudillo Ayola,
que por descuido de los conductores logró fugarse. Que dotó, según
costumbre, varias iglesias y monasterios, entre ellos el de San Isidoro
de Dueñas, y que murió en Zamora después de un reinado de poco más
de tres años (desde diciembre de 910 a enero de 914). A su muerte,
reunidos los grandes de palacio y los obispos del reino para el nombramiento
de sucesor, con arreglo a la antigua costumbre de los godos, fue electo
rey de León su hermano Ordoño, que gobernaba la Galicia, y que ya
en más de una ocasión había aterrado a los musulmanes con sus arrojadas
excursiones hasta el Guadiana. Así volvieron a reunirse bajo un cetro
León y Galicia, momentáneamente separadas.
Ocupábase
Abderramán después de los triunfos de Jaén y Elvira en embellecer
y agrandar los pueblos, mezquitas, fuentes y otros edificios de Córdoba
y de otras ciudades de Andalucía, cuando recibió cartas de su tío
Almudhaffar noticiándole sus ventajas contra
los rebeldes de Ben Hafsún, a quienes de tal manera había acosado
que ni se atrevían ya a entrar en las poblaciones, ni se tenían por
seguros sino en las fragosidades más ásperas las montañas; añadiendo
que para acabar de exterminarlos era menester reunir toda la gente
de armas de la tierra de Tadmir, y perseguirlos
sin tregua ni descanso, y sin consideraciones de una humanidad mal
entendida. Penetrado el califa de las razones de su tío, escribió
sobre la marcha a los gobernadores de Valencia y Murcia, para que
al apuntar la primavera tuviesen toda su gente aparejada y pronta
para entrar en campaña: él mismo partió con su caballería a la provincia
que conservaba el nombre de Tadmir: recibiéronle con entusiasmo en Murcia, Lorca y Orihuela. visitó
las ciudades de la costa, Elche, Denia y Játiva, detúvose
unos días en Valencia, y de allí por Murviedro, Nules y Tortosa siguió
por la orilla del Ebro hasta Alcañiz, donde se presentaron a hacerle
sumisión multitud de jefes que habían sido del partido de Ben Hafsún.
Se
dirigió seguidamente a Zaragoza, ciudad de muchos años ocupada por
aquel rebelde, y donde por lo mismo contaba con numerosos parciales.
Pero la fama de Abderramán y de sus virtudes era ya grande; casi todos
los habitantes se declararon por él, en términos que acordaron abrirle
las puertas sin condiciones y sin otra fianza que su generosidad.
No debió pesarles de ello, porque el califa recibió a todos con su
bondad acostumbrada, publicó un indulto para todos los partidarios
de Ben Hafsún que se hallasen en la ciudad o se le sometiesen en un
plazo dado, a excepción del caudillo rebelde y sus hijos, de quienes
exigía una sumisión especial y con garantías que la asegurasen, y
al día siguiente entró en Zaragoza, dando un día de júbilo a sus moradores.
Gran prestigio ganó Abderramán con la recuperación de una plaza tan
importante como Zaragoza, y tanto tiempo hacía desmembrada del imperio.
Estas victorias alcanzadas sin efusión de sangre,
prueban lo que puede un príncipe a quien antes que el aparato bélico
y el esplendor de las armas ha precedido la fama de sus bondades y
el brillo de sus virtudes.
Hallándose
el califa en Zaragoza, cuya deliciosa campiña mostró agradarle mucho,
presentáronsele dos enviados de Ben Hafsún proponiéndole tratos
de paz. El rey, dice la crónica árabe, los recibió sin aparato ni
ostentación en su campo a orillas del Ebro. El más anciano de los
dos, que era alcaide de Fraga, le expuso en muy atentos términos que
los deseos de Ben Hafsún eran de vivir en paz con él; que sentía como
el que más la sangre que se derramaba en los combates, y que por lo
mismo, si le reconocía la tranquila posesión de la España Oriental
para sí y sus sucesores, él mismo le ayudaría a defender las fronteras
de aquella parte; en cuyo caso y en prueba de su lealtad le entregaría
inmediatamente las ciudades de Toledo y Huesca, y los fuertes que
tenía en su poder. Oyó Abderramán el extraño mensaje y respondió:
«Por un exceso de paciencia he sufrido que un rebelde se atreva a
proponer tratos de paz al príncipe de los creyentes con aire de soberano
: agradeced a vuestra calidad de parlamentarios el que no os
haga empalar; volved y decid a vuestro jefe, que si en el término
de un mes no viene a rendirme homenaje, pasado este plazo no le admitiré
ni con ninguna condición ni en ningún tiempo». Volviéronse,
pues, los dos mensajeros poco satisfechos del éxito de su misión,
y Abderramán, arreglado lo necesario al gobierno de Zaragoza, y dejando
otra vez a su tío Almudhaffar el cuidado
de la guerra, regresó de nuevo a Córdoba.
Las
aclamaciones con que le recibió el pueblo de Córdoba turbáronse
con la noticia que llegó de una nueva sublevación en las sierras de
Ronda y de Alpujarra. ¿Quién movía ahora a estos montañeses, cuando
sus principales caudillos se habían sometido al califa? Un imprudente
recaudador de las rentas del azaque había vuelto a encender el fuego
ya apagado. La dureza que empleaba en la exacción, las demasías de
los soldados que le acompañaban y que se entraban por las casas de
los contribuyentes a arrancarles a la fuerza los impuestos, exacerbó
los ánimos de aquellos montañeses, que acometieron a las tropas y
mataron la mayor parte de ellas. Una vez de nuevo rebelados, volvieron
a nombrar por su caudillo al alcaide de Alhama Azomor,
el más prudente y humano de todos, y de quien habían sido tratados
con dulzura. Azomor, aunque acababa de someterse
al califa y de ser favorecido por él, no tuvo el suficiente carácter
para resistir a las exigencias de sus antiguos secuaces y al entusiasmo
y empeño con que le proclamaban otra vez. Por debilidad, pues, más
que por su deseo, faltó al califa, y tornó a convertirse en caudillo
de rebeldes. Indignado de tal conducta Abderramán, acudió apresuradamente
a sujetar a tan indócil gente, y su diligencia fue tal que apenas
tuvieron tiempo los sublevados para internarse en las sinuosidades
de sus breñas. Apoderóse el califa de muchos
fuertes, mas como considerase que no era
ocupación digna de un jefe del imperio la guerra de bandidos, trasladóse
a Jaén y desde allí a Córdoba.
Parecía
destino de Abderramán encontrarse, cada vez que entraba en la corte,
con alguna importante nueva; esta vez era próspera y grata. Un despacho
de su tío Almudhaffar le informaba de la muerte del obstinado Caleb
ben Hafsún, acaecida en un castillo de las inmediaciones de Huesca
(en mayo de 919). Abderramán dio gracias a Dios por la desaparición
de tan terrible enemigo. Quedaban, no obstante, todavía sus dos hijos,
Solimán y Giafar, herederos del valor y
del espíritu revolucionario y terco de su abuelo y de su padre, que
así se trasmitían y perpetuaban de generación en generación entre
los sarracenos los odios de familia y de tribu.
Mientras
el califa y sus huestes se hallaban ocupados en sujetar los rebeldes
de su imperio, el rey de León Ordoño II, que ya antes de serlo había
dado pruebas de su belicoso ardor a los musulmanes, mostraba al tercer
Abderramán que había empuñado el cetro de León un monarca por cuyas
venas corría la sangre de Alfonso el Magno. Después de haber devastado
el territorio de Mérida, y puesto a los meridanos mismos en la necesidad
de comprarle una paz humillante a fuerza de dádivas (918), se volvió
a la tierra de Castilla conocida ya con el nombre de Campo de los
Godos. Otra acometida que hizo contra Talavera, algo reparada ya por
los moros de la destrucción de su hermano García, hizo que Abderramán
pensara en atajar los progresos del atrevido cristiano, y juntando
grueso ejército, penetró con él hasta San Esteban de Gormaz. En mal
hora avanzaron hasta allí los musulmanes; el valiente Ordoño los atacó
de improviso, y ganó sobre ellos tan brillante victoria, que al decir
del obispo Sampiro, delevit eos usque ad mingentem ad parietem, y según el Monje de Silos, desde San Esteban
hasta Atienza quedaron montes, collados, bosques y campos tan sembrados
de cadáveres sarracenos, que sobrevivieron pocos que pudieran llevar
al califa la nueva de tan fatal derrota (919): que grande debió ser
aunque se suponga la aserción de los cronistas algo exagerada. Decímoslo,
porque no debieron quedar los musulmanes tan completamente deshechos,
cuando al poco tiempo se los vio vengar en Mindonia
el desastre de San Esteban de Gormaz, haciendo en las tropas de Ordoño
considerable matanza.
Pero
otro suceso, de más compromiso aun, sobrevino al año siguiente, no
ya sólo al rey de León, sino al de León y al de Navarra juntos. El
ilustre Sancho García (Abarca), que después de haber dilatado maravillosamente
los términos de su reciente reino había encomendado
la dirección del Estado a su hijo García, y retirádose
él al monasterio de Leire, veía su provincia invadida cada día y sin
cesar hostigada por el valeroso Almudhaffar
que guerreaba por la parte de Zaragoza. La noticia de una más numerosa
irrupción de musulmanes debió despertar su antiguo ardor bélico, y
hubo de dejar el claustro para acudir al socorro de su hijo: ello
es que nos presentan las crónicas a uno y otro príncipe pugnando por
rechazar el torrente invasor; y como se sintiesen todavía débiles
para resistirle, reclamó García el auxilio del monarca de León. No
vaciló el leonés en responder al llamamiento del navarro, y púsose
en marcha para darle ayuda. Acompañábanle
dos prelados, Hermogio de Tuy y Dulcidio
de Salamanca, llevados de aquella afición a las lides y al estruendo
de las armas que tenía entonces contaminados a sacerdotes y obispos.
Invitó Ordoño a varios condes de Castilla a que se le incorporaran
y ayudaran en esta empresa, mas ellos, o abiertamente se negaron,
o por lo menos no respondieron a la excitación, y Ordeño prosiguió
con sus leoneses hasta juntarse con Sancho y García, y verificada
que fue la unión marcharon en busca del enemigo que hallaron acampado
entre Estella y Pamplona, o más bien entre Muez
e Irujo, en un valle que por estar cubierto de juncos se llamó Val-de-Junquera
(921).
Allí
se dio la batalla de este nombre, tan fatal para los tres reyes cristianos.
Disputada fue la victoria, pero declaróse
por los agarenos, los cuales, entre otros muchos cautivos, llevaron
a Córdoba los dos ilustres prelados. Dulcidio
pudo al fin obtener su rescate: Hermogio,
para volverá su diócesis, tuvo que dejar en rehenes a su sobrino Pelayo,
niño de diez años, que encerrado en un calabozo alcanzó después la
palma del martirio, y cuya desventurada y lastimosa historia más adelante
referiremos.
 |
La batalla de Valdejunquera o Campaña de Muez se libró el 26 de julio
del año 920 entre Abderramán III y las fuerzas conjuntas de los reyes
Ordoño II de León y Sancho Garcés I de Pamplona, en la fortaleza de
Muez en el valle de Junquera, situado a
unos 25 km al suroeste de Pamplona.
Los reyes cristianos fueron sorprendidos por un ataque de la envergadura que pronto les haría sentir el peso del odio de los musulmanes hacia la religión cristiana. Movido por la incapacidad de los cristianos para vivir de rodillas ante el profeta impostor que adoraban como enviado divino, Abderramán ordenó que se proclamara una aceifa, o lo que es igual, que se tocara el cuerno de guerra de exterminio de los reyes cristianos que solía sonar todos los años en las primaverales campañas de saqueo y pillaje de los territorios cristianos, en los que se proveían de mujeres para sus harenes después de masacrar a las poblaciones, niños, hombres, mujeres, viejos.
Abderramán salió de Córdoba el 4 de julio, para
dirigir una campaña de castigo por la derrota musulmana por parte
de la coalición navarro-leonesa en la batalla de Castromoros.
Subió dese Córdoba cogiendo la ruta que unía Mérida
con Zaragoza; Aranjuez, Alcalá de Henares y Sigüenza hasta llegar
a la actual Medinaceli. Desde aquí sube hasta Osma, y tras tomar la
plaza de Calahorra se dirigió hacia la capital del reino navarro.
El rey de Navarra aguardaba dentro de Arnedo, pero viendo que las
tropas musulmanas, después de tomar Calahorra se dirigían hacia su
capital, se apresuró a ir al norte y unir sus tropas con las del rey
de León, que venía en su ayuda. Los moros siguieron a Viguera, donde
derrotaron a las primeras fuerzas conjuntas que les opusieron Ordoño
y Sancho, llegando por fin a Muez, en el
valle de Junquera, lugar situado a unos 25 km al suroeste de Pamplona.
En la subsiguiente batalla, el 26 de julio de 920, el emir cordobés
derrotó nuevamente a las escasas huestes reunidas por leoneses y navarros,
quedando cautivos los obispos de Tuy y Salamanca, Dulcidio
y Hermogio. Los supervivientes se refugiaron en las fortalezas
de Muez y Viguera, que fueron cruelmente
asediadas por el emir andalusí. Tras tomar las plazas, todos los cautivos
fueron degollados, y, finalmente, arrasó los campos antes de volver
a Córdoba.
De tal descalabro se culpó a los condes castellanos Nuño Fernández,
Abolmondar Albo y su hijo Diego, y Fernando
Ansúrez, por no haber acudido al combate. Convocados por el monarca
en el lugar de Tejar, a orillas del Carrión, los condes fueron apresados
y encarcelados (aunque según la tradición fueran muertos). En cualquier
caso, debieron ser liberados poco tiempo después, ya que la documentación
los presenta actuando con normalidad.
El emir logró una incuestionable victoria el 26 de julio, procediendo
seguidamente a devastar los territorios próximos hasta que el 26 de
agosto dio la orden de regresar al emirato.
Derrota
fue la de Valdejunquera que hubiera podido
ser mucho más desastrosa para los cristianos, y muy señaladamente
para el rey de Navarra, si en lugar de seguirle las huellas no hubieran
tomado los moros con extrañeza general el camino de Francia por los
ásperos y rudos senderos de las montañas de Jaca, sin que sepamos
qué objeto pudo moverlos atan aventurada expedición. Sabemos, sí,
que algunos llegaron por la Gascuña hasta
Tolosa, donde acaso se contentaron con la curiosidad de visitar rápidamente,
a con la vanidad de poder contar que habían visitado los países donde
habían llegado las armas de sus mayores. De todos modos
al regreso tuvieron ocasión de reconocer su imprudencia, porque rehechos
Sancho y García, los esperaron en los terribles desfiladeros del Roncal,
donde vengaron la derrota de Valdejunquera,
por más que Murphy parezca a negarlo a ignorarlo.
Tampoco
hablan las historias árabes de lo que hizo el rey de León durante
la expedición del ejército musulmán allende el Pirineo. Parece estudiado
olvido el que sobre estos reinados padecieron los escritores mahometanos.
Mas no por eso hemos de dejar de mencionar nosotros la atrevida incursión
de Ordeño II por las tierras muslímicas, asegurando el cronista Sampiro
que llevó su arrojo hasta ponerse a una jornada de Córdoba. De vuelta
de esta arriesgada correría y hallándose en Zamora tuvo el sentimiento
de perder su primera esposa Elvira, a quien amaba mucho, y de quien
tenía cuatro hijos y una hija, Alfonso, Sancho, Ramiro, García y Jimena:
sentimiento que no le impidió contraer segundas nupcias con una señora
llamada Aragonta, gallega también como Elvira,
y a la cual repudió luego, pasando a tomar otra tercera mujer de la
sangre real de Pamplona, Sancha, hija de García.
No
podía olvidar el monarca leonés el desaire y el agravio que le hicieron
los condes de Castilla en haberse negado a acompañarle y auxiliarle
en la guerra de Navarra; y como a su falta atribuyese en gran parte
el desastre de Valdejunquera, determinó castigar con todo rigor a los que
tanto habían ofendido su autoridad. El resentimiento parecía fundado:
el castigo no le aplaudiremos nosotros si fue del modo que Sampiro
refiere. Cuatro eran los condes que principalmente se habían atraído
el enojo del rey, y los más poderosos de aquella época; Nuño Fernández
(el suegro de su hermano y predecesor don García), Abolmondar
el Blanco (en cuyo nombre no puede desconocerse la procedencia árabe),
su hijo Diego, y Fernando Ansúrez. Sabedor Ordoño de que todos cuatro
se hallaban reunidos en Burgos, los invitó a una conferencia en un
pueblecito de la provincia llamado Tejares sobre las márgenes del
Carrión. Acudieron allí sin desconfianza los desprevenidos condes;
y tan luego como los tuvo en su poder hízolos conducir, cargados de
cadenas, a las cárceles de León: después de lo cual ya no se supo
más sino que todos habían sido condenados
a muerte. De desear sería que se descubriera, si llegó a formarse,
el proceso de estos desgraciados.
Dos
solas ciudades de Navarra se levantaron por la causa de los condes,
Nájera y Viguera (entonces Vicaria o Vicaría). Nuevamente solicitó
el navarro el auxilio del leonés para el recobro de las
dos fuertes ciudades rebeladas, y nuevamente acudió Ordoño
en persona al frente de su ejército, y obrando en combinación con
García, no tardó en poner a su amigo y aliado en posesión de aquellas
dos importantes plazas. En esta expedición, última que hizo el rey
Ordoño (923), fue cuando obtuvo la mano de la princesa Sancha, viviendo
aún la repudiada Aragonta.
Poco
tiempo pudo gozar de los halagos de su nueva esposa. Regresado que
hubo con ella a sus Estados, sorprendióle
la muerte en el camino de Zamora a León (enero de 924) a los nueve
años y once meses de reinado. Fue el primer monarca que se enterró
en la suntuosa catedral de León que él mismo había hecho erigir desde
916 en el sitio donde estaban los palacios reales.
Aunque
Ordoño II dejaba los cuatro hijos varones que hemos nombrado, a ninguno
de ellos le fue dada la corona. Los magnates y prelados colocaron
en el trono de León a su hermano Fruela,
que gobernaba las Asturias dándose el título de rey, verificándose
así que todos tres hijos de Alfonso el Magno fueron sucesivamente
reyes de León, con perjuicio de los hijos del segundo: bien para la
unidad española, porque de esta manera volvieron a unirse en el tercero
de estos príncipes León, Galicia y Asturias, divididas a la muerte
de su padre. No sabemos qué pudo mover a los grandes a dar esta preferencia
a Fruela II, cuyo corto reinado de catorce
meses sólo ha suministrado a la historia dos actos de insigne crueldad
e injusticia cometidos con dos hijos de un caballero leonés nombrado
Olmundo, condenando a muerte al uno, y desterrando del reino
al otro, que lo era Frominio, obispo de
la ciudad, sin razón ni causa que se sepa, como acaso no los sospechara
cómplices en las anticipadas pretensiones de Alfonso, hijo de Ordoño
II, al trono que ocupaba su tío. De todos modos
no debió aparecer justificado el motivo, puesto que el hecho le concitó
la odiosidad de sus súbditos, y a castigo providencial de aquella
arbitrariedad tiránica atribuyeron la temprana muerte del rey (925),
y la inmunda lepra de que sucumbió. Algunas fundaciones y donaciones
piadosas y un camino público hecho en Asturias, todo antes de ser
rey de León, fueron los únicos recuerdos que dejó este monarca.
En
el mismo año que se coronó rey de León Fruela
II falleció el ilustre rey de Navarra Sancho García Abarca, dejando
por sucesor del reino a su hijo García Sánchez llamado el Temblón.
Refiérese
también a este tiempo la creación de un famoso tribunal en Castilla;
creación que aunque descansa en el testimonio del arzobispo don Rodrigo,
escritor muy posterior a la época de los sucesos, alcanzó gran celebridad
histórica, y ha sido después objeto de graves cuestiones entre los
críticos. Hablamos de la institución de los Jueces
de Castilla. Refiérese que
indignados los castellanos de las arbitrariedades de los monarcas
leoneses, y no siéndoles fácil levantarse en armas contra su autoridad,
acordaron proveer por sí mismos a su gobierno, a cuyo fin eligieron
de entre los nobles dos magistrados, uno civil y otro militar, con
nombre de Jueces, título que les recordaba su misión de hacer justicia,
no el derecho de autoridad sobre los pueblos, ni menos el de oprimir
su libertad. Que para este honroso cargo nombraron a Laín Calvo y
a Nuño Núñez Rasura, yerno aquél de éste, aquél para los negocios
de la guerra, por ser varón de grande ánimo y esfuerzo, éste para
los asuntos civiles, por su mucha instrucción y prudencia. Que estos
magistrados juzgaban por el Fuero Juzgo de los visigodos, y que bajo
esta forma semi-republicana se rigió la
Castilla hasta que se erigió en condado independiente. Por último,
que de estos dos primeros jueces trajeron su procedencia y fueron
oriundos los ilustres Fernán González y Rodrigo Díaz de Vivar, que
sucesivamente se hicieron después tan célebres en los fastos españoles.
Del
mismo modo que Fruela II había sido antepuesto
en la dignidad real a los hijos de su hermano Ordeño, así a su fallecimiento
se vieron postergados los hijos de Fruela
eligiendo los grandes al mayor de los de Ordoño, Alfonso, que ciñó
la corona con el nombre de Alfonso IV: prueba grande de la libertad
electiva que seguían ejerciendo los prelados y nobles del reino. De
carácter pacífico y devoto Alfonso IV, aunque débil y voluble, comenzó
su reinado con un acto de justa reparación, llamando del destierro
y reponiendo en su silla al obispo Frominio
relegado por su tío Fruela (927). En el
mismo año hizo una expedición a Simancas, donde erigió silla episcopal.
Pero inclinado Alfonso a las prácticas y ejercicios de devoción, y
más dado a ellas que a los cuidados del gobierno, resolvió en el quinto
año de su reinado abdicar el cetro para retirarse al claustro, y llamando
a su hermano Ramiro que se hallaba en el Vierzo (entre León y Galicia), con acuerdo de los grandes
y demás electores reunidos en Zamora, hizo en él cesión formal de
la corona de León (11 de octubre de 930), ejecutado lo cual se retiró
al monasterio de Sahagún sobre el río Cea, donde tomó el hábito de
monje.
Dejemos
reposar en su claustro al monje-exrey, mientras damos cuenta de cómo
marchaban las cosas del imperio musulmán bajo la vigorosa conducta
del emir Almumenín Abderramán III.
Los
moros rebeldes de Sierra Elvira habían vuelto a lograr algunas ventajas
sobre las tropas imperiales, y su primer caudillo Azomor
se había apoderado otra vez de Jaén. Otra vez también tuvo que acudir
Abderramán en persona a apagar el nuevo incendio. Al aproximarse a
Jaén huyeron los sediciosos a sus guajaras
y riscos, y Azomor fue a buscar su último asilo en Alhama, ciudad fuerte
por su natural posición, guarnecida además con gigantescas torres,
provista de almacenes y rebosando de agua sus aljibes. Pero allí le
siguió Abderramán, resuelto a no alzar reales hasta ver a sus pies
la cabeza del pérfido Azomor. Rudos y obstinados fueron los ataques, y obstinada
y ruda la defensa de los sitiados. Desesperaba al califa la dilación
de un sitio en que veía comprometida su honra. Al fin aplicado un
combustible a una parte enmaderada del muro, que calcinando la obra
sólida produjo su desplome y abrió una ancha brecha, por encima de
aquellos ardientes escombros penetraron arrojadamente en la ciudad
los soldados del rey. Muchos defensores murieron peleando: todo lo
que se halló con vida en la población, sin distinción de edades ni
sexos, fue pasado a cuchillo: reconocióse
entre los moribundos a Azomor acribillado
de heridas y horriblemente desfigurado. Abderramán, en cumplimiento
de su promesa, mandó decapitarle, y su cabeza fue el parte triunfal
que se envió a Córdoba.
De
Alhama pasó el califa a Granada, cuya pintoresca situación, bordados
ya de jardines los amenos valles del Darro y del Genil, agradóle
mucho, y se detuvo allí algún tiempo. Allí bajaron a prestarle sumisión
los rebeldes de las sierras, que privados de su jefe se vieron en
la necesidad de reconocer al califa, quedando así extinguidas unas
facciones que por espacio de medio siglo habían tenido en continuo
desasosiego la Andalucía y ensangrentado muchas veces sus campos.
Terminada
esta guerra, volvió el califa su atención hacia Toledo, que en poder
de Giafar, el hijo de Ben Hafsún, estaba siendo largos años hacía
padrón de afrenta para los soberanos Beni-Omeyas. Esta vez se propuso
Abderramán a todo trance recobrarla para el imperio. Por espacio de
dos años hizo que sus caudillos se ocuparan exclusivamente en talar
la tierra, no dejando en pie ni mieses ni fruto de ningún género.
Apurada ya de recursos la ciudad, convocó el califa todas las banderas
musulmanas, y él mismo con sus cordobeses estableció su campo al norte
de la plaza, el solo punto por donde no la ciñe el Tajo. Destruidos
los antiguos edificios que había entre el campo y la ciudad y que
servían de avanzados baluartes a los sitiados, de tal manera se apretó
el cerco, que convencido Giafar de la imposibilidad
de sostenerse trató con los principales toledanos sobre el mejor modo
de salir de tan difícil trance. Una mañana al romper el alba, y cuando
todo reposaba todavía en el campamento árabe, salió Giafar
con dos mil jinetes, cada uno de los cuales llevaba otro soldado a
la grupa o asido a la cincha del caballo, y abriéndose impetuosamente
paso a través del campo enemigo, cuando las tropas reales se apercibieron
de este inopinado movimiento apenas pudieron ya hacer algunos prisioneros.
El califa prohibió que se persiguiera a los fugitivos, suponiendo
que le sería entregada la ciudad, y así fue. Aquel mismo día salieron
comisionados a ofrecerle obediencia, aprovechando, decían, el primer
momento en que se veían libres de los opresores. Este había sido el
plan concertado entre los toledanos y Giafar. Abderramán aceptó benévolamente su ofrecimiento, dándoles
seguridad de sus vidas y bienes; y entró el tercer Abderramán en Toledo
por la puerta Bisagra en el año 315 de la hégira (927) después de
cerca cincuenta años de estar la ciudad emancipada del dominio Ommiada.
El
gran recurso de los moros rebeldes cuando se veían vencidos era buscar
apoyo en los cristianos. Así lo había hecho Caleb ben Hafsún acogiéndose
a Sancho Abarca el de Pamplona poco antes de su muerte, y así lo hizo
ahora su hijo Giafar, prefiriendo hacerse vasallo del rey de León, que lo
era Alfonso IV, a someterse al califa de Córdoba. A tal extremo llegaba
la enemiga y el encono de los bandos y parcialidades que dividían
a los mahometanos. Gran partido hubiera podido sacar de esta sumisión
otro que hubiera sido menos irresoluto y débil que el cuarto Alfonso.
Dejamos
a este príncipe en 930 haciendo la vida del monje en el monasterio
de Sahagún. Al año siguiente su hermano Ramiro II, más animoso y resuelto
que él, se hallaba en Zamora preparando una expedición contra los
moros, cuando llegó el inopinado aviso de que Alfonso, tan voluble
en el claustro como en el trono, había dejado la morada religiosa
y trasladádose a la corte de León, cambiada
otra vez la cogulla monacal por las vestiduras reales. Ramiro, de
genio vivo y belicoso, y de temperamento irascible y fuerte, a la
noticia de esta novedad mandó tocar clarines y blandir lanzas, y con
el ejército que tenía preparado contra los sarracenos tomó apresuradamente
el camino de León, y sin permitir un momento de descanso a sus tropas
llegó a la ciudad, que asedió y estrechó hasta rendirla; apoderóse
de Alfonso, y le encerró en un calabozo con grillos a los pies.
Acaso
la noticia de esta prisión hizo pensar a los tres hijos de Fruela
II, Alfonso, Ordoño y Ramiro, que se hallaban en Asturias, en aprovecharse
de las discordias de sus primos para algún proyecto personal, y más
cuando no habrían olvidado que eran los hijos del tercer monarca leonés.
Ello es que Ramiro II pasó a Asturias a invitación de los nobles asturianos,
invitación que hubo de parecerle sospechosa, puesto que fue bien prevenido
y escoltado. Si había designios contra él, no sólo supo frustrarlos,
sino que apoderándose de los tres hijos de Fruela
los hizo conducir a León, y encerrándolos en la misma prisión en que
tenía a Alfonso, en un mismo día ordenó que a todos cuatro les fuesen
sacados los ojos con arreglo a la cruel legislación goda. Añádese
que más adelante los mandó trasladar al monasterio de Ruiforco,
donde fueron tratados hasta su muerte con más humanidad y blandura.
Alfonso el Ciego, el ex-monje, vivió todavía más de dos
años. Había tenido de su mujer Iñiga un
hijo, a quien veremos figurar después bajo el nombre de Ordoño el
Malo.
Tan
pronto como Ramiro II se vio, aunque por tan crueles medios, afirmado
en el trono, no permitiéndole su belicoso genio tener ociosas las
armas, y no olvidando que aquel mismo ejército que le había servido
para reducir y castigar a su hermano y primos le había reunido anteriormente
para combatir a los sarracenos, celebró un consejo o asamblea de los
magnates del reino para acordar hacia qué parte de los dominios musulmanes
convendría llevar las banderas cristianas. Determinóse
dirigirse hacia el Este, y el ejército leonés, acaudillado por Ramiro,
franqueó la sierra de Guadarrama, que era la marca fronteriza de moros
y cristianos por la parte de Castilla, y se puso sobre Magerit
(la futura Madrid), desmanteló sus murallas, pasó a cuchillo su guarnición y
habitantes, ejecutó lo mismo en Talavera, y sin que pudiese darle
alcance el walí de Toledo se retiró a su capital cargado de despojos
(932).
El
conde Fernán González, que gobernaba en Castilla, avisó luego a Ramiro
del peligro en que ponía sus tierras el movimiento de las tropas musulmanas,
ansiosas de vengar los desastres de Madrid y Talavera, y conjurábale
que acudiera en su socorro. Hízolo así el
leonés, y avanzando hacia Osma, e incorporadas las tropas del monarca
y del conde, encontraron a las de Almudhaffar
acampadas cerca de aquella ciudad. Empeñóse
allí un recio combate, y «el Señor por su divina clemencia (dice la
crónica cristiana) dio a Ramiro la victoria; muchos enemigos mató,
multitud grande de cautivos llevó consigo, y regresó a sus dominios
gozoso de triunfo tan brillante» Y, sin embargo, atribuyéronse los árabes la victoria, según en sus historias
se lee; y cuando Almudhaffar a su regreso
por Talavera, cuyos demolidos muros hizo reparar, entró en Córdoba,
fue recibido en medio de aclamaciones: cosa muy común en las guerras,
aplicarse el triunfo de una misma batalla unos y otros contendientes
(933).
Estos
primeros hechos de armas de Ramiro II no fueron sino los preliminares
de otros más brillantes y ruidosos, que habían de mostrar a los mahometanos
que si ellos tenían un Abderramán III y un Almudhaffar, guerreros insignes, los cristianos tenían un
Ramiro II y un Fernán González, que sabían medir con ellos su poderío
y su brazo y les harían probar el alcance y temple de sus armas. Hubo,
no obstante, de mediar alguna tregua entre los sucesos referidos y
los que ocurrieron después. Para la inteligencia de éstos necesitamos
exponer la situación en que se encontraba el imperio muslímico español
y sus relaciones con los mahometanos de África.
De
mal grado sujetos siempre los musulmanes africanos a los califas de
Damasco y de Bagdad, habían logrado los descendientes de Edris
sacudir el yugo de los Abassidas de Oriente
y fundar en Fez el imperio independiente de los Edrisitas. Otra dinastía
rival de ésta, la de los Agiabitas, había
alzado el pendón de la independencia y erigido otro imperio en la
parte central del Magreb, estableciendo la corte de su nuevo Estado,
primero en Cairwán, después en Túnez. Los
Aglabitas habían extendido su dominación
a Sicilia y a Calabria y llevado sus devastadoras excursiones a todo
el litoral de Italia. A principios del siglo X levantóse
en África otro nuevo profeta, Obeidallah
Abu Mohammed, que se nombraba Al
Mahadi (el conductor), y se decía, como Edris, descendiente de Alí y de Fátima, la hija de Mahoma.
Este impostor acertó a fanatizar las poblaciones africanas que en
gran número se le adhirieron y reconocieron por jefe, y en poco tiempo
fundó otro nuevo imperio en el Magreb central, fijando su corte en
una ciudad nueva que de su nombre denominó Almahadia.
Arrojados por él los Aglabitas de Cairwán y de Sicilia,
sujetos también a su obediencia los Edrisitas del Magreb, pronto la
naciente monarquía del Mahadi o de los Fatimitas
se encontró más extensa, pujante y poderosa que la de los mismos califas
de Córdoba y de Bagdad. El octavo soberano edrisita de Fez, Yahia,
se veía cercado en su capital por el Mahadi,
y sólo a costa de oro y de su independencia pudo comprar una seguridad
momentánea. A poco tiempo se apoderó de la ciudad el emir de Mequinez,
y le obligó a salvarse con la fuga. El depuesto Ben Edris
invocó el auxilio del califa de Córdoba Abderramán III, el cual, ya
acordándose de la antigua amistad de los Edrisitas y los Ommiadas,
ya por el interés de atajar los progresos de los Fatimitas, que podían
ser peligrosos para la misma España, ya también porque viese ocasión
de extender sus dominios por la costa de África, envió en socorro
del destronado rey de Fez un ejército y una escuadra.
No
es nuestro propósito referir las vicisitudes de las terribles guerras
de Almagreb que empaparon de sangre los campos africanos, sino
indicar solamente que estas expediciones lejanas gastaban al califa
de Córdoba las fuerzas que le hubiera sido más conveniente emplear
contra los cristianos españoles. Cierto que por un pacto con el último
heredero de la estirpe de los Edris llegó Abderramán III a gobernar Fez por medio de uno
de sus walíes, mientras el príncipe protegido se había venido a residir
a la Península; pero además de haberle costado muchas pérdidas y no
poca sangre de los suyos, debió convencerse de que en país como el
de Almagreb era más fácil hacer conquistas
que conservarlas, por más que el engrandecimiento momentáneo de sus
dominios pudiera lisonjear su amor propio. En esto tenía empleada
una gran parte de su ejército cuando ocurrieron en España los sucesos
que vamos a referir.
Ramiro
de León había empezado a inquietar de nuevo a los musulmanes por la
parte de Lusitania y Extremadura, y un poderoso walí nombrado Omeya
ben Ishak Abu Yahia, resentido con el califa por haber condenado
a muerte a un hermano suyo, pasóse al rey
de León arrastrando consigo a muchos valientes musulmanes de la frontera,
y entregándole los castillos que dependían de su gobierno (937). Sabido
por Almudhaffar, hizo con sus cordobeses una correría hacia el
Duero como para neutralizar el mal efecto de aquella defección, pero
volvióse por Mérida a Córdoba, sin otro resultado que el de
una algara común. Esto mismo le movió a concertar con el califa y
con el diván una expedición seria para castigar al propio tiempo las
atrevidas incursiones de Ramiro el cristiano y la deslealtad escandalosa
de Abu Yahia.
Proclamóse
entonces la guerra santa: a la voz del califa toda la España musulmana
se puso en movimiento: Almudhaffar conducía
la caballería de los Algarbes; Abderramán
salió de Córdoba con su guardia y la flor de los caballeros andaluces,
con gran cortejo de jeques. Llevando en su compañía todo el diván:
los caminos, dicen sus crónicas, estaban cubiertos de gentes y aparatos
de guerra: el punto de reunión eran los campos de Salamanca. A orillas
del Tormes se formó un vasto campamento (fines de 938), en que figuraban
todas las tribus muslímicas de España en número de cien mil guerreros.
Pasada revista general y tomadas todas las disposiciones, púsose el ejército en marcha en la primavera de 939, y pasando
sin resistencia el Duero, talando campos y quemando poblaciones, y
haciendo (dice su crónica) los estragos de las tempestades, llegó
la muchedumbre sarracena a la vista de Zamora, «fuerte a maravilla,
circundada de siete muros de robusta y antigua fábrica, obra de los
pasados reyes, con dobles fosos, anchos y profundos, llenos de agua,
y defendida por los más valientes cristianos.» Comenzó el sitio: los
cercados hacían salidas que los mismos enemigos llaman impetuosas,
si bien rechazadas por los tiradores árabes, que a la menor señal
salían de sus tiendas armados de arco y de lanza, y montados en ligerísimos
corceles.
En
esto supo Abderramán que Ramiro le iba al encuentro con gran golpe
de gente cristiana, y con esta noticia, dejando veinte mil hombres
en el cerco de Zamora al cargo del walí de Valencia y de Abdallah
ben Gamri, pusiéronse en marcha el califa
y Almudhaffar el Duero arriba en busca del
ejército leonés. Encontráronse ambas huestes
cerca de Simancas hacia la confluencia del Pisuerga y del Duero. Los
escritores árabes y cristianos refieren todos que al día siguiente
hubo un espantoso eclipse de sol que en medio del día cubrió la tierra
de una amarillez oscura, que llenó de terror a aquellos guerreros
que no habían visto en su vida cosa semejante. Inútil es decir cuánto
consternaría este fenómeno a los supersticiosos cristianos, y a los
más supersticiosos musulmanes. Dos días pasaron sin que ni unos ni
otros hicieran movimiento alguno. Al tercero comenzó el ruido de los
añafiles y trompetas y los alaridos de ambas huestes a anunciar el
combate. Dejemos a los autores árabes que nos cuenten ellos mismos
esta memorable batalla.
«Bajaba
el inmenso gentío de los cristianos muy apiñado en sus escuadrones,
y con enemigo ánimo se acometieron ambas huestes y se trabaron con
atroz matanza. Por todas partes se veía igual furor y constancia:
el príncipe Almudhaffar recorría todos puestos
animando a los muslimes, blandiendo su robusta lanza, y revolviendo
su feroz caballo entraba y salía en los más espesos escuadrones enemigos,
haciendo cosas hazañosísimas. Sostenían
los cristianos el encuentro de la caballería muslímica con admirable
esfuerzo, y su rey Radmir, con sus
caballos armados de hierro, rompía y atropellaba cuanto se le ponía
delante: el rebelde Aben Ishak (Abu Yahia,
el que acompañaba a Ramiro), con sus valientes caballeros, andaba
también cubierto de crujientes armas, derramando la sangre de los
muslimes como el más feroz de sus enemigos: cedían el campo los muslimes
al valor de esta aguerrida gente; pero el rey Abderramán, viendo desordenadas
muchas banderas del ala derecha, y que toda la hueste cedía el campo
a los enemigos, se lanzó con la caballería de Córdoba y toda su guardia
al costado del ejército de los infieles, y rechazados con valor por
apiñados escuadrones de lanceros, todo el ímpetu de la caballería
logro penetrar en ellos, y se volvió de aquel lado toda la fuerza
del ejército enemigo : por todas partes se renovó la batalla con el
mayor ardimiento. Aben Ahmed separó su gente, y peleando en los primeros
contra los más valientes enemigos, fue derribado del tercer caballo
con un fiero golpe de hacha y expiró al punto : también murió al lado de este caudillo, y a la vista
del rey Abderramán, el cadí de Valencia Gahaf
ben Yeman, y el esforzado caudillo de Córdoba Ibrahim ben David,
que se distinguió en este día con extrañas proezas, y cayó lleno de
heridas. Ya la victoria se declaraba a favor de los muslimes, y los
cristianos se retiraban peleando, cuando la venida del encubridor
tiempo de la noche puso treguas a tantos horrores. Quedaron los muslimes
sobre el campo mismo de batalla, que estaba regado de humana sangre
y cubierto de cadáveres y de heridos moribundos, que expiraban hollados
entre los pies de la caballería: allí pasaron la noche, y descansaban
los vivos tendidos y mezclados sobre los muertos, esperando con impaciencia
y temor la luz del día para acabar aquella sangrienta e inhumana contienda»
Hemos
preferido de intento la relación de un escritor árabe, porque en ella
se revela bien a las claras la horrorosa derrota que en aquella célebre
lid sufrieron los suyos: la verdad se le escapa de la pluma refiriendo
la muerte de sus mejores caudillos y describiendo las irresistibles
acometidas de los cristianos, sin atreverse ni siquiera a indicar
la pérdida que éstos tuviesen.
Confiesan
también los árabes, que si Ramiro no acabó al día siguiente con todo
el poder de Abderramán fue porque el moro Abu Yahia, arrepentido ya
sin duda de haber contribuido a derramar tanta sangre ismaelita, halló
medio de disuadir al rey de León de continuar la pelea, so pretexto
de tenerle preparada una emboscada los árabes, y con otras razones
y engaños: lo cierto es que «desistió, dicen sus cronistas, alejándose
de aquellos estragados campos, lo cual libró a los muslimes de manos
de Radmir.»
Dirigióse entonces otra vez el escarmentado
ejército sarraceno a Zamora, donde, como dijimos, habían quedado veinte
mil hombres sitiando la ciudad. Oigamos también la relación que hace
el escritor árabe de la no menos famosa batalla del Foso de Zamora.
«Diéronse, dice, recios combates a sus torreados muros, y los
cercados se defendían con bárbaro valor. No se adelantaba ni ganaba
un paso sino a costa de sangre de los esforzados muslimes
: la presencia del rey Abderramán y del príncipe Almudhaffar
excitaba el ánimo de los combatientes, y lograron aportillar y derribar
dos muros, entraron numerosas compañías de muslimes, y hallaron dilatado
espacio, y en medio una ancha y profunda fosa llena de agua, y los
cristianos con desesperado ánimo defendían aquella fosa. Fue una espesa
nube y horrible torbellino de tiros y saetas, la matanza fue atroz,
y los esforzados castellanos caían muertos en el lugar que ocupaban.
Los valientes muslimes perdieron en aquella pelea algunos millares
que alcanzaron este día las copiosas recompensas y premios de su algihed: entraron muchas banderas de la gente de Algarbe y
Toledo, y arrojando al foso los cadáveres de sus hermanos muslines,
éstos les sirvieron de puentes, y los cristianos no pudieron resistir
el ímpetu de tantas espadas sedientas de sangra, y allí murieron como
buenos. La sangre de éstos y la de los muslimes enturbió y enrojeció
las aguas del foso, y parecía un lago de sangre. Esta fue la célebre
batalla de Alhandic, o del foso de Zamora,
tan sangrienta para los vencedores como para los vencidos »
 |
Hasta
aquí la relación del cronista musulmán, de la cual harto claramente
se desprende que si los mahometanos llegaron a plantar sus estandartes
en los muros de Zamora, no lo hicieron sino a costa de una mortandad
desastrosamente horrible, que el cronista Sampiro
hizo subir a ochenta mil muertos; número que convendremos podrá ser
exagerado, como acaso los árabes le disminuirían también por su parte
al fijar el de cuarenta o cincuenta mil, pero que de todos modos hace
equivaler a una gran derrota la que ellos proclaman como victoria
insigne, y en la cual hasta el mismo califa, según Sampiro, fue retirado del campo del combate malamente herido.
Fue la famosa batalla del foso de Zamora en 5 de agosto de 939, víspera
de los santos Justo y Pastor, catorce días después de la de Simancas.
Poco
tiempo fueron los árabes dueños de Zamora: contados días se enseñorearon
de la ciudad, porque Ramiro revolvió inmediatamente sobre ella, y
recobróla, e hizo pagar bien caro a los
soldados del califa su efímero triunfo, si triunfo había sido. Allí
hizo prisionero al dos veces desleal Abu Yahia. ¿Cómo se encontraba
ahora en Zamora este caudillo sarraceno que había peleado en las filas
de Ramiro en la batalla de Simancas? Falto de fe este moro, como lo
eran generalmente los de su nación, después de haber sido traidor
a Abderramán no paró hasta serlo a su vez al rey Ramiro. Abandonó,
pues, las banderas de Cristo el que antes había desertado de las de
Mahoma. Recibióle el Miramamolín, acaso
más por política que por benevolencia, pues le importaba mucho privar
a Ramiro de tan temible auxiliar. Preso ahora por el monarca leonés,
cuando acaso iba a recibir el merecido de su felonía, con la suerte
que a las veces tienen los malvados, logró fugarse y volvió a obtener
entre los muslimes las funciones de walí que antes había ejercido.
Dos
meses más tarde, y retirado ya a Córdoba el califa, envió Ramiro su
ejército hacia el Tormes a repoblar varias ciudades y pueblos o desiertos
o arruinados, entre los cuales lo fueron Salamanca, Ledesma, Baños,
Peñaranda y varios otros lugares y castillos. Pero el conde de Castilla
Fernán González, que debía traer ya en su ánimo el proyecto de emanciparse
del rey de León, celoso de que el leonés erigiera por sí solo poblaciones
que pertenecían al territorio de Castilla, levantóse
contra Ramiro en unión con Diego Núñez o Muñoz, a quien suponen su
yerno, conde también o gobernador de alguna comarca. No se descuidó
Ramiro en conjurar esta tormenta, y haciendo a los dos prisioneros
(940), los trasportó, al castillo de León al uno y al de Gordón al
otro. Allí permanecieron algún tiempo, hasta que hecho juramento de
lealtad al rey y de renunciar para siempre a todas sus pretensiones,
no sólo les dio libertad, sino que llevó su confianza en Fernán González,
cuyo mérito y valor por otra parte conocía, al extremo de concertar
el matrimonio de su hijo primogénito Ordoño con la hija de González
llamada Urraca.
No
bien escarmentados todavía los árabes, intentaron al año siguiente
(941) otra invasión por la frontera cristiana del Duero. Mas sorprendidos
los infieles cerca de San Esteban de Gormaz entre el río y unos altos
cerros y tajadas peñas, no les quedaba otra alternativa que perecer
o triunfar. El Coraixi que los mandaba era uno de aquellos musulmanes que
reunían la cualidad de poetas a la de guerreros; para alentar pues
a sus soldados en trance tan comprometido les recitó unos célebres
versos que nos han conservado sus historiadores. Según ellos surtió
su efecto la enérgica excitación del caudillo poeta, las aguas del
Duero se enturbiaron con sangre cristiana, y se apoderaron de la fortaleza
de Sanestefan con gran mortandad de sus defensores.
Desde
esta batalla no se habla de otras relaciones entre árabes y leoneses
hasta una tregua ajustada en 944, que el escritor arábigo refiere
en los siguientes términos: «El rey Radmir
de Galicia envió sus mandatarios al rey Abderramán para concertar
ciertas avenencias de paz en sus fronteras; y Abderramán los recibió
muy bien, y otorgaron sus treguas que ofrecieron guardar por conveniencia
de ambos pueblos, y envió el rey Abderramán a su visir Ahmed ben Said
con los mandaderos de Galicia para saludar en su nombre al rey Radmir, y fue el visir a Medina
Leionis (León) se ajustaron treguas por cinco años y fueron
muy bien guardadas»
Tales
fueron las consecuencias de la famosa batalla de Simancas, la mayor
que se había dado entre cristianos y musulmanes desde el desastre
de Guadalete.
Invirtiéronse
los años que duró la tregua en fundar y repoblar ciudades y villas
en Castilla y León, hasta que habiendo aquélla expirado (949), y no
bien avenido con la ociosidad el genio activo y belicoso de Ramiro,
repasó el Duero con sus leoneses, y dirigiéndose a la siempre combatida
Talavera maltrató sus muros, obligó a los moros a aceptar un combate
en que les mató doce mil hombres, les hizo siete mil prisioneros,
y se volvió victorioso a su corte de León. Esta fue su última campaña.
Habiendo en el otoño del mismo año hecho un viaje de León a Oviedo,
regresó atacado de una grave enfermedad, de la cual sucumbió el 5
de enero de 950, víspera de la Epifanía, después de haber recibido
la confesión y el hábito penitencial ante la presencia de varios obispos
y abades, y hecho cesión de la corona en su hijo Ordoño, tercero de
este nombre, casado con la hija del conde Fernán González. Enterrósele
en el monasterio de San Salvador de León, fundado por él para su hija
Elvira; que en los pocos periodos de paz que en un reinado de cerca
de veinte años disfrutó Ramiro II, hizo lo que acostumbraban a hacer
los monarcas de aquel tiempo, fundar y dotar monasterios y dedicarse
a arreglar las cosas de la Iglesia.
ABDERRAMÁN
III EN CÓRDOBA. — DESDE ORDOÑO III HASTA SANCHO I EN LEÓN