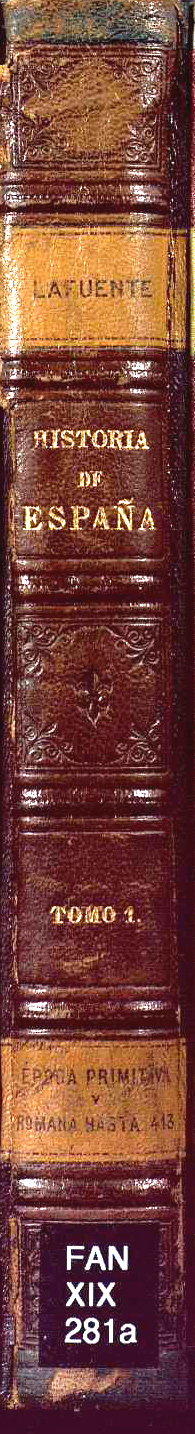
|
TOMO SEGUNDO - LIBRO QUINTO DOMINIO MUSULMAN |
CAPÍTULO XI
ABDERRAMÁN
II Y MOHAMED I EN CÓRDOBA: RAMIRO I Y ORDOÑO I EN OVIEDO
Del
822 al 866
«Treinta
y un años, tres meses y seis días, dice con su acostumbrada minuciosidad
la crónica arábiga, cumplía el hijo de Alhakem el día mismo que fue
enterrado su padre, e investido él de unos poderes que de hecho había
ejercido ya en el imperio. Era, añade, Abderramán II hermoso de rostro,
alto de cuerpo, esbelto de talle, color trigueño y bien dispuesta
barba, que se teñía con alheña. Apellidábase ya Almudhafar, o vencedor feliz, por el valor con que había vencido
y domado los rebeldes de las fronteras y los enemigos que habitaban
los montes y sierras, gente rústica y feroz. Era, prosigue, tan intrépido
y duro en la guerra como humano y benigno en la paz
: llamábasele el padre de los desvalidos y de los pobres: tenía
además excelente ingenio y admirable erudición, y hacía elegantes
versos. Gustábale la ostentación y la magnificencia, y aumentó su
guardia con mil africanos, gente brillante y lucida». Falta hacía
a los árabes un príncipe de tan esclarecidas prendas para consolarse
de las locuras de Alhakem (822).
Mas
parecía ser estrella de la familia Ommiada que ninguno había de subir
al trono sin tener que luchar con algún pretendiente de la misma familia.
Por tercera vez se presentó en campaña aspirando a hacer valer sus
pretensiones aquel Abdallah a quien dejamos en África, dos veces vencido por
Alhakem, «y en quien la nieve de las canas,
dice la crónica, no había apagado el fuego de su corazón». Confiaba
ahora en la ayuda de sus tres hijos, Cassim,
Esfah y Obeidallah.
Pero los hijos, o menos ambiciosos o menos confiados en sus fuerzas
que el padre, lejos de prestarle ayuda y fomentar sus ilusiones, acudieron
a persuadirle que se sometiera al legítimo emir, cuando éste, después
de algunos combates, le tenía cercado en Valencia. La manera como
se decidió Abdallah a hacer su sumisión
retrata al vivo lo que era un verdadero creyente, un musulmán fanático
de aquellos tiempos.
Tenía
preparada una salida con toda su gente. Era un jueves, víspera del
día festivo de los musulmanes. «Compañeros, les dijo, mañana. Si Dios
quiere, haremos nuestra oración de jhuma,
y con la bendición de Alá partiremos el sábado, y pelearemos si fuese
su divina voluntad». El viernes, congregadas sus tropas delante de
la mezquita de Bad Tadmir, o puerta de Murcia,
dirigióles otra vez breve arenga, y alzando después los ojos
y las manos al cielo: «¡Dios mío!, exclamó, si tengo razón y es justa
mi demanda, si mi derecho es mejor que el del nieto de mi padre, ayúdame
y dame la victoria; mas si su derecho es
más fundado que el de su tío, bendícele, Señor, y no permitas las
desgracias y horrores de la guerra y discordia que hay entre nosotros:
apoya su poder y estado y ayúdale.» — «Así sea», contestaron a una
voz el ejército y mucha parte del pueblo que se hallaba presente.
En aquel momento, añade la crónica, sopló un viento frío y helado,
extraño en aquel clima y estación, que ocasionó a Abdallah
un accidente repentino y le dejó sin habla, de modo que fue necesario
concluir la oración sin él. A los pocos días desató Dios su lengua,
y dijo Abdallah: «Dios ha declarado su voluntad, y no permita el
Señor que yo intente cosa alguna contra ella»
Al
día siguiente un venerable anciano musulmán se apeaba a la entrada
de la tienda de Abderramán: un joven llevaba asida la brida y otro
sostenía el estribo de su lujoso palafrén. Eran Abdallah
y sus hijos, que iban a hacer su sumisión al emir instituido por Dios
para gobierno del pueblo musulmán. Abderramán los recibió con los
brazos abiertos, y generoso como su abuelo Hixem,
concedió a Abdallah el gobierno y señorío
de Tadmir, donde murió dos años después.
Desembarazado Abderramán de esta guerra, iba a licenciar sus tropas, cuando recibió noticia de una irrupción que los condes de la Marca de España habían hecho en tierras musulmanas de este lado del Segre. Retuvo, pues, las licencias a sus soldados, y marchó precipitadamente sobre la Gotia llevando de vanguardia al caudillo Abdelkerim.
Cerca de veinte años hacía (desde 801) que gobernaba la ciudad y condado de Barcelona el godo Bera, cuando fue acusado de traición por otro godo llamado Sunila ante el emperador franco Luis, el cual le hizo comparecer en Aquisgrán. Negó Bera los cargos de infidelidad que se le hacían, y apeló a un juicio de Dios, pidiendo que, pues el acusado y el acusador ambos eran godos, se tuviese el duelo al uso de su nación, es decir, a caballo, al revés de los francos que en casos tales combatían a pie. Verificóse el combate, y vencido Bera, fue con arreglo a la ley de aquel tiempo declarado culpable y condenado a muerte; pero Luis conmutó esta pena por la de destierro a Rouen. Con tal motivo, el emperador nombró conde de Barcelona, en reemplazo de Bera, a Bernhard, hijo del conde Guillermo de Tolosa, que era el que gobernaba ya a Barcelona cuando se aproximó Abderramán.
Cuentan
las historias arábigas que aquella importante ciudad cayó esta vez
en poder del emir, así como Urgel y otras poblaciones de la Marca,
obligando a los cristianos a refugiarse en las fortalezas de los riscos
y en las angosturas de los montes, después de lo cual, dejando a los
Francos llenos de pavor, regresó a Córdoba. Dúdase,
no obstante, que llegaran los árabes a entrar esta vez en Barcelona.
Las crónicas cristianas no lo confirman, y la poca certeza que puede
adquirirse de acontecimientos tan importantes como este
prueba lo mucho que dejan que desear las crónicas de aquellos
tiempos.
En
la primavera del año siguiente se vió llegar
a Córdoba unos personajes griegos, llevando consigo muchos y hermosos
caballos con preciosos y elegantes jaeces, cuales nunca en España
se habían visto. Eran enviados del emperador bizantino Miguel el Tartamudo,
que venían a ofrecer a Abderramán aquel obsequio en nombre de su señor,
y a solicitar su alianza contra el enemigo común de las dinastías
de Bizancio y de Córdoba, Almamún, califa
de Bagdad. Abderramán los hospedó en su alcázar, y después de haberlos
agasajado, los despidió «con muy buena respuesta» enviando en su compañía
a Yahia ben Hakem, el Gazalí,
marino de gran mérito, también con caballos andaluces y espadas toledanas
para el emperador.
Otra
embajada, menos espléndida, pero no menos interesante, recibió poco
después Abderramán. Los vasco-navarros que miraban, como hemos dicho,
con más antipatía a sus vecinos de raza germana, aunque cristianos,
que a los mismos musulmanes, amenazados de
otra invasión Franca por los puertos de Roncesvalles y Roncal, iban
a demandar auxilio a los árabes contra los enemigos traspirenaicos.
De buena voluntad admitió Abderramán la petición, como admitía la
alianza de aquellos montañeses. El temor de éstos no era infundado.
Al fin del año 823, los condes Eblo y Aznar,
lugartenientes del rey de Aquitania, habían tenido orden de franquear
los Pirineos en dirección de la Vasconia. Sin obstáculo atravesaron
aquellos valles, y sin dificultad llegaron también a Pamplona. Cumplido
su objeto (que el historiador no declara), los condes y su ejército
emprendieron su regreso a Aquitania por el mismo camino. Aquellos
valles parecía estar destinados para cementerio de guerreros
Francos. Reprodujese la tragedia de Carlomagno al cabo de cerca de
medio siglo, y las cóncavas montañas de Roncesvalles volvieron a resonar
con los alaridos de los Francos moribundos. Oigamos cómo lo refieren
unos y otros autores.
«Los
nuestros (dice el Astrónomo, en la Vida de Ludovico Pío) experimentaron
de nuevo la perfidia acostumbrada del lugar, la astucia y el fraude
innato de sus habitantes. Rodeados por todos lados por los naturales
del país, las tropas fueron deshechas, y los mismos condes cayeron
en manos de los enemigos» «Los walíes de la frontera (dicen las historias
árabes) tuvieron este año sangrientas batallas con los cristianos
de los montes de Francia, y los vencieron con cruel matanza en los
angostos valles de los montes de Albortah y cautivaron sus caudillos, que vinieron con muchos
despojos a Córdoba» «A su retirada (dicen las historias de Navarra)
acometieron los navarros a los franceses según su costumbre, y derrotaron
todo el ejército, quedando la mayor parte con bagajes y banderas en
el campo de batalla. Los condes fueron hechos prisioneros. Aznar,
que era vascón, y tenía parientes y amigos entre los navarros, recobró
la libertad, bajo juramento de no hacer la guerra contra Navarra;
pero Eblo fué enviado con título de regalo a Abderramán rey de Córdoba,
cuya amistad y alianza necesitaban y solicitaban los navarros contra
los franceses»
Sufrieron,
pues, los Franco-Aquitanios otra segunda
derrota en Roncesvalles, que si acaso menos sangrienta que la primera,
sirvióles de tan dura lección y escarmiento
que no volvieron más a visitar aquellos funestos lugares. Del cotejo
de las historias de las tres naciones se infiere que alguna parte
del triunfo debió tocar a los sarracenos como auxiliares, si bien
la gloria principal fue de los vascones, y así lo confiesa el mismo
Astrónomo biógrafo, que ciertamente en esto no podrá ser tachado de
parcial (824).
Como
un agradable alivio a la fatigosa narración de tantas guerras se presenta
aquí un corto episodio del reinado del segundo Abderramán, que aprovechamos
con gusto, porque al propio tiempo que nos informa de las ocupaciones
pacíficas de los príncipes musulmanes, nos proporciona ir conociendo
por los hechos el carácter galante y caballeresco de nuestros dominadores
de Oriente. Oigamos a uno de sus historiadores. «En este tiempo, dice,
mandó Abderramán construir hermosas mezquitas en Córdoba, y en ellas
puso fuentes de mármol y de varios jaspes, y trajo a la ciudad aguas
dulces de los montes con encañados de plomo, y abrevaderos y grandes
pilas para las caballerías. Edificó alcázares en las ciudades principales
de España, reparó los caminos y construyó las ruzafas a orillas del
río de Córdoba: dotó las madrasas o escuelas
de muchas ciudades, y mantenía en la madrasa
de la aljama de Córdoba trescientos niños huérfanos. Las horas que
robaba a los negocios graves del Estado, se entretenía con los sabios
y buenos ingenios que había en su corte, que eran muchos, y entre
ellos estimaba y distinguía al célebre Abdalá Aben Xamri
y Yahia ben Hakem, el Gazalí, y como este sabio
había estado entre los cristianos de Francia, y en Grecia en sus embajadas,
gustaba mucho de conversar con él y de informarse de las costumbres
de los reyes infieles, y de los pueblos y ciudades que había visto.
Había hecho hagib
al walí de Sidonia Aben Gamri, y con este
sabio caudillo solía jugar al scahtrang
o ajedrez, que era uno de los más diestros jugadores que en aquel
tiempo se celebraban, y competía con él Abderramán a este juego con
grandes apuestas de joyas muy preciosas. Era en extremo liberal y
dadivoso, y gastaba mucho a sus esclavas, pagando sus gracias y sus
más cortos obsequios con joyas inestimables.
Cuentan Ibrahim el Catib
y otros, que un día regaló a una niña esclava suya, muy linda y agraciada,
un collar de oro, perlas y piedras preciosas, de valor de mil dinares,
y como algunos visires de su confianza que estaban presentes encareciesen
tan sobresaliente dádiva, diciendo que aquel collar era joya de las
que ennoblecían el tesoro real y podían servir en un apuro o vicisitud
de fortuna, Abderramán les dijo: «Me parece que os deslumhra
el brillo del collar y la estimación imaginaria que dan los hombres
a la rareza de estas pedrezuelas y a la figura y lindeza de sus perlas:
¿pero qué tienen que ver con la hermosura y gracia de la humana perla
que Dios ha criado? Su resplandor encanta los ojos de quien la mira,
arrebata y desmaya los corazones: las más bellas perlas, los jacintos
y esmeraldas más preciosas que ofrece la naturaleza en su especie,
no deleitan así los ojos ni los oídos, no tocan el corazón ni recrean
el ánimo; y así me parece que Dios ha puesto en mis manos estas cosas
para que yo les dé su propio destino, y sirvan de adorno y gargantilla
a esta graciosa muchacha»
Refiriendo
después el rey a su poeta Abdalá ben Xamri
la contienda que sobre el collar había tenido con los visires, uno
y otro dedicaron a la linda esclava versos
igualmente conceptuosos. «Gualiah, dijo el
rey al poeta (continúa el historiador), que tus versos son más ingeniosos
que los míos,» y mandó darle una
bidra o bolsa de diez mil adharemes
que repartió entre sus amigos presentes.
¿Pero
de dónde sacaba Abderramán para tantas larguezas, para tantos dispendios
y tan locas prodigalidades? De donde comúnmente lo sacan los príncipes,
del pueblo. El que mucho daba, mucho tenía que pedir. Los impuestos
se habían aumentado, el azaque
o diezmo, limitado al principio a los frutos de la tierra y de los
ganados, se había extendido a infinitos otros artículos. El pueblo
murmuraba: cristianos, musulmanes y judíos, a todos desazonaba igualmente
que a su costa estuviera el emir ganando fama de espléndido y dadivoso:
el descontento era general, y en Mérida principalmente, ciudad populosa
y considerable, se notaban muchas disposiciones a la revolución. No
se ocultaba este estado de los ánimos al emperador Luis el Benigno,
y calculando en su política la utilidad que podría sacar de esta situación
de los ánimos, y poco escrupuloso en los medios, arrojó una tea incendiaria
en el corazón de la España árabe, escribiendo a los meridanos y excitándolos
a revolucionarse contra su emir.
He
aquí las frases más notables de este extraño documento imperial: «En
el nombre del Señor Dios y de nuestro Salvador Jesucristo: Luis, por
ordenación de la divina Providencia emperador augusto, a todos los
primados, y a todo el pueblo de Mérida, salud en el Señor. — Hemos
sido informados de vuestra tribulación y de las vejaciones que sufrís
de parte de vuestro rey Abderramán, cuya avaricia os trae oprimidos.
Lo mismo hacía su padre Alhakem, el cual os sobrecargaba de impuestos
que no debíais pagar, convirtiendo así a los amigos en enemigos, a
los servidores leales en rebeldes Pero sabemos
que vosotros, como hombres de corazón, habéis rechazado siempre con
vigor las injusticias de vuestros inicuos reyes, y resistido valerosamente
a su codicia y avidez. Por tanto nos complacemos
en dirigiros esta carta para consolaros y exhortaros a perseverar
en defender vuestra libertad contra los ataques de vuestro tirano
monarca, y a resistir con fortaleza, como hasta aquí habéis sabido
hacerlo, a su dureza y crueldad. Y como este mismo rey es tan adversario
y enemigo nuestro como vuestro, os proponemos combatir de concierto
contra él. Nuestra intención es en el próximo estío, con la ayuda
de Dios Todopoderoso, enviar un ejército a nuestra Marca, y tenerle
allí a vuestra disposición. Si Abderramán y sus tropas hacen la tentativa
de marchar contra vosotros, nuestro ejército lo impedirá atrayéndolos
a sí, y nada podrán contra vosotros sus fuerzas. Os aseguramos
además, que si queréis separaros de Abderramán y veniros a nosotros,
os volveremos vuestra antigua libertad íntegra y plena y os mantendremos
libres de todo tributo. Vosotros mismos elegiréis la ley bajo la cual
queráis vivir, y nosotros no os trataremos sino como amigos y asociados,
honrosamente confederados para la defensa de nuestro imperio. Os deseamos
salud en nuestro Señor.» Eginhard, in Vit. Ludov.
Pero
mientras Luis suscitaba enemigos interiores a Abderramán, éste por
su parte ganaba también auxiliares y aliados entre los súbditos del
emperador, y una revolución estallaba en la Marca Española. Un godo
llamado Aizón, fugado del palacio del emperador,
se puso en la Marca de Gothia a la cabeza
de un partido numeroso que debería tener ya preparado, y se hizo pronto
dueño de Ausona (Vich), destruyó Rosas,
y para robustecer más su partido despachó a un hermano suyo a Córdoba
a solicitar socorros de Abderramán, el cual le facilitó de buen grado
un ejército, cuyo mando confió a Obeidallah,
el hermano de Esfah y de Cassim. Con esta noticia
Vil-Mund, hijo de Bera,
el antiguo gobernador de Barcelona desterrado á Rúan, no quiso desaprovechar
la coyuntura de vengarse de los enemigos de su padre, y se incorporó
a los sublevados de Aizón (826).
Todo
esto fue noticiado a Luis con ocasión de hallarse en la dieta de Seltz,
del otro lado del Rin, sin que al pronto tomara otra medida que pedir
parecer aa su consejo. Pero mientras el consejo daba su dictamen,
los rebeldes y los árabes reunidos avanzaban por la Cerdaña, encerraban
al conde Bernhard en las plazas fuertes de Barcelona y Gerona, y talaban
y destruían campiñas y fortalezas, y engrosaban sus filas con los
montañeses descontentos de los francos. Al fin un respetable ejército
imperial se dirigió a la Marca al mando del joven hijo del emperador.
Pipino rey de Aquitania, y de los condes Hugo y Matfried.
Pero este gran ejército no halló ocasión de medir sus armas con las
huestes del rebelde Aizón y del árabe Abu
Meruán, que reunidas recorrieron los campos
de Barcelona y Gerona, y sin que nadie las hostilizara se volvieron
a pequeñas marchas a Zaragoza. Afrentosa fue esta campaña para los
leudes francos, a quienes la asamblea celebrada
el año siguiente en Aquisgrán castigó con la privación de sus empleos.
«Pequeña pena, añade el historiador francés, para el crimen de no
haber peleado en unas circunstancias en que parecía prescribirlo las
leyes militares de todos los países y todos los tiempos.»
Hablábase
entretanto de una grande expedición que Abderramán preparaba contra
la Aquitania, y en otra segunda asamblea de Aquisgrán se decidió que
marchase un fuerte ejército a los Pirineos bajo la conducta de los
hijos del emperador, Lotario y Pipino. Ya los dos príncipes se hallaban
en Lyon dispuestos a emprender su marcha, y las tropas de Abderramán
iban a salir para la frontera de Francia, cuando un impensado incidente
vino a llamar la atención hacia otra parte y a dar otro giro a los
negocios.
Las
imprudentes prodigalidades de Abderramán tenían, como dijimos, irritado
al pueblo musulmán: los tributos eran excesivos, el rigor de los recaudadores
del diezmo acabó de encender el ya preparado combustible, y la revolución
que amenazaba en Mérida había estallado. Figuraba a la cabeza Mohammed
Abdelgebir, antiguo visir de Alhakem, destituido por Abderramán.
El pueblo amotinado acometió las casas de los visires, las saqueó,
y degolló algunos de ellos : el walí pudo
salvarse huyendo de la ciudad. Mohammed y otros jefes de la sedición
repartieron armas, vestuarios y dinero a la plebe, sin distinción
de creencias, y se prepararon á sostener su tumultuario gobierno. Esto fue lo que detuvo
la salida de Abderramán a las fronteras de Aquitania. Con la mayor
presteza dispuso que pasasen las tropas de Algarbe y de Toledo, mandadas
por el walí Abdelruf, a sofocar la rebelión. Mérida no estaba para ser
tomada fácilmente. Más de cuarenta mil hombres armados recorrían sus
calles. A falta de provisiones para tanta gente, pagábanlo
las casas de los mercaderes y los ricos, de cuyos almacenes se apoderaban
como de legítimo botín : achaque ordinario
en las revueltas populares. En tan crítica situación los buenos musulmanes,
dice la crónica, los hombres juiciosos y acomodados, entablaron inteligencias
con Abdelruf, y se convino en entregarle la ciudad. Así sucedió.
Dada una noche por los de dentro la señal convenida, abrieron se las
puertas y entraron sin dificultad las tropas. Grande fue la sorpresa
de los sublevados: todos corrían inciertos; muchos dejaban las armas
aturdidos; la caballería del emir recorría las calles persiguiendo
la chusma : como unos setecientos del pueblo
fueron acuchillados; los caudillos de la rebelión se salvaron en la
confusión y entre el tropel de los fugitivos; muchos huyeron a los
campos y Mohammed se refugió en Galicia. Sosegó Abdelruf
los ánimos de los vecinos pacíficos, avisó al emir de la pacificación
de la ciudad, y a los pocos días un indulto general de Abderramán
acabó de disipar el temor del castigo que a muchos inquietaba (828).
No
bien sosegado el alboroto de Mérida, otro no menos importante y grave
estalló en Toledo. Movióle Hixem
el Atiki, rico joven de la ciudad, por sólo
el deseo de vengarse del visir Aben Mafot
ben Ibrahim. Había Hixem derramado mucho dinero entre la gente pobre, y ganado
los berberiscos de la guardia del alcázar. Con esto penetraron en
él los amotinados, se apoderaron de los ministros, los arrastraron
por las calles, «y toda la ciudad (dice un escritor árabe, gran reprobador
de estas revueltas) se alegró de ver arrastrados por la plebe los
ministros de su opresión». Fortuna del walí fue hallarse en aquella
sazón en el campo : avisado de la insurrección
se retiró a Calat-Rahba (Calatrava) y comunicó
la novedad al emir. Inmediatamente salió su hijo Omeya con parte de
la caballería de su guardia y orden de reunirse con el walí para castigar
a los rebeldes de Toledo. Pero Hixem con
gran actividad repartió armas, distribuyó banderas, y viéndose al
frente de una muchedumbre resuelta y armada, se atrevió a salir con
la gente más osada y escogida a buscar las huestes del emir. Algunos
ventajosos encuentros con las tropas de Omeya y de Aben Mafot,
dieron gran confianza y orgullo al joven Hixem.
Fué ya preciso que Abdelruf
pasara desde Mérida con todas las fuerzas disponibles.
Aun
así trascurrieron tres años sin que los tres
generales de Abderramán lograran ventaja de consideración sobre los
rebeldes de Toledo: hasta que en 832 pudo Omeya hacerlos caer en una
celada, orillas del Alberche, causándoles gran matanza y obligando
a los que quedaron con vida a refugiarse en la ciudad. Todavía al
abrigo de sus fortificaciones hallaron recursos para persistir en
la rebelión y no se rindió todavía Toledo.
En
tal estado reprodújose otra vez la revolución
de Mérida. Ausente Abdelruf y poco guarnecida
la ciudad, introdujese en ella el mismo Mohamed, jefe del anterior
motín, con todos los bandidos y malhechores que había estado capitaneando
en tierras de Alisbona (Lisboa). Saqueó de nuevo los almacenes, armó y vistió
la gente menuda, y se repitieron los excesos pasados. Esta vez acudió
el mismo Abderramán con toda la caballería de su guardia. Hecho alarde
de sus huestes en Ain Coboxi (la fuente
de los carneros), contáronse cuarenta mil hombres y ciento veinte banderas.
Rodeada Mérida de antiguos muros romanos, había sido flanqueada de
torres después de la conquista. Hizo Abderramán minar algunas de ellas:
anchas brechas le facilitaban poder entrar en la plaza; pero queriendo
evitar la efusión de sangre y dar a conocer sus humanitarias disposiciones
a los meridanos, hizo arrojar dentro de la ciudad flechas con papeles
escritos, en que ofrecía general perdón a los que se entregasen, exceptuando
sólo a los jefes de la sublevación, que señalaba con sus nombres.
Algunos de estos billetes fueron a parar a manos de los exceptuados.
Pero era imposible ya toda defensa, y Mohammed y sus cómplices huyeron,
entregándose la ciudad á merced y discreción
del emir.
Magnánima
y generosamente se condujo Abderramán. Disculpándosele los principales
meridanos de no haber podido prender a los caudillos rebeldes, cuentan
que les dijo : «Doy gracias a Dios de que en este día de complacencia
me haya librado del disgusto de hacerlos degollar: tal vez Dios abrirá
los ojos de sus entendimientos y volverán de su locura; y si no lo
hacen. Dios me dará poder para estorbar que perturben la tranquilidad
de mis pueblos.» Dignos y nobles sentimientos, que representana
Abderramán II como heredero de las virtudes de su abuelo, y como el
reverso de la barbarie y crueldad de su padre. En los pocos días que
permaneció en Mérida hizo reparar las fortificaciones destruidas,
empleando en estas obras a los pobres de la ciudad.
Continuaba
entretanto el sitio de Toledo. Al fin, después de seis años de una
resistencia porfiada, estrechados y reducidos a lo alto de la ciudad,
y acosados del hambre, tuvieron que rendirse. Hixem
cayó herido en manos de Abdelruf, que le
hizo cortar instantáneamente la cabeza, y colgarla de un garfio sobre
la puerta de Bah-Sagra.
 |
«Ahora
se llama Bisagra, dice Conde, depravada la voz arábiga Bah, puerta,
y la latina Sacra, que fué su nombre antiguo.»
Hay dos puertas en Toledo con el nombre de Visagra,
la una antigua, tapiada ya, y la otra nueva, que es la principal de
la ciudad, así por su construcción, como por ser la que da salida
al camino de Madrid. Algunos quieren derivar el nombre de Visagra
del Vía sacra de los romanos, pero construida la puerta nueva por
los árabes no es de creer que éstos adoptaran un nombre latino. Acaso
ellos la nombraran Bak-Sahra, Puerta del
Campo, y los cristianos corromperían después la pronunciación.
El
generoso Abderraman mandó publicar luego
un indulto general para todos los ciudadanos. Nombró a Aben Mafot
visir de su consejo de Estado, y a Abdelruf
walí de la ciudad. Dedicóse éste a reparar
los maltratados muros, estableció una buena policía en la ciudad,
y separó los cuarteles por medio de puertas para mayor seguridad de
los vecinos (838). Así terminaron las dos famosas rebeliones de Mérida
y de Toledo.
Pudo
ya Abderramán atender a la Marca Gótica, cuya situación no podía ser
más propicia para el progreso de las armas agarenas. Intrigas y discordias
domésticas traían agitado el imperio franco-germano, y Bernhard. el
conde de Barcelona, mezclado en ellas de lleno, había corrido diferentes
vicisitudes. Sus intimidades con la segunda mujer del emperador Luis,
llamada Judith. fueron causa de que el pueblo atribuyera a ellas el
nacimiento de un hijo (en 823), el que después había de ser emperador
y rey bajo el nombre de Carlos el Calvo. A pesar de estos rumores,
constituido Luis en padrino y protector decidido de Bernhard, le llamó
en 829 a su palacio, y le nombró su camarero, conservándole el gobierno
de Gothia que comprendía la Septimania y condado de Barcelona. Mal recibido el conde por
los otros hijos del emperador, huyó en 830 del palacio imperial por
sustraerse a su encono. Quedóle por único
asilo la ciudad de Barcelona. Nuevas acusaciones le obligaron a comparecer
en 832 ante la corte del imperio, y aunque se juramentó en descargo,
fue destituido del condado de Barcelona, que se confirió a Berenguer,
hijo del conde Hunrico. Mas habiendo muerto
éste en 836, Bernhard, quien había recobrado gran ascendiente y favor
en la corte de Luis, fue por segunda vez nombrado conde de Barcelona
y de la Septimania con más amplios poderes
que antes.
Hallábanse
así las cosas en 838, cuando el diestro Abderramán, desembarazado
de revueltas intestinas y alentado con las que trabajaban los dominios
francos, ordenó al walí de Zaragoza que allegando las banderas de
la España Oriental corriese las tierras de la Marca. Enfermo y casi
moribundo el emperador Luis, disputándose sus hijos la herencia del
imperio como una presa, bullendo en la misma Gothia las facciones y los partidos, pudieron Obeidalah, Abdelkerim y Muza hacer
por espacio de dos años devastadoras incursiones por aquellas tierras
con grande espanto de los cristianos de la Gothia.
No se limitaron a esto las atrevidas hostilidades de los sarracenos.
Vióse salir de Tarragona una expedición marítima, que unida
a otras naves sarracenas de Yebisar y Mayoricas (Ibiza y Mallorca), se dirigió a las costas de la
Provenza, y llegó a saquear la comarca y arrabales de Marsella, retirándose
con no escasas riquezas y gran número de cautivos.
Al
paso que el imperio de Carlomagno se debilitaba, crecía en importancia
el hispano-sarraceno. Otra vez vinieron a Córdoba legados de Constantinopla
enviados por el emperador Teófilo, a solicitar los auxilios de Abderramán
contra el califa abassida de Oriente Almotesim. Los
recibió el emir honoríficamente y los despidió con regalos, ofreciendo
al emperador que le ayudaría tan pronto como las guerras que entonces
le ocupaban se lo permitiesen. Falleció en esto en Alemania el emperador
Luis el Benigno (840), y a su muerte sufrió el imperio franco-germano
una nueva recomposición, que había de envolverle en mayores turbulencias,
y había de influir grandemente en los sucesos futuros de España.
Algún
tiempo antes de morir había hecho Luis el Benigno dos partes iguales
de sus Estados, dejando a su hijo mayor Lotario la parte que quisiera
elegir para sí. Lotario tomó la primera, que comprendía la Francia
Oriental, el reino de Italia, algunos condados de Borgoña, el reino
de Austrasia y la Germania, a excepción
de la Baviera, que dejaba a Luis su tercer hijo. La segunda abarcaba
el reino de Neustria, la Aquitania, siete
condados de Borgoña, la Provenza y la Septimania
con sus Marcas. Este extenso reino fue dado por la voluntad expresa
del emperador a Carlos el Calvo, el mismo que hemos dicho pasaba en
el concepto público por hijo adulterino de la emperatriz Judith y
del conde Bernhard, pero tiernamente amado, no obstante
esto, por Luis. El Languedoc y una parte de Cataluña subsistían bajo
el dominio del joven Carlos. Los de Pipino, rey de Aquitania, quedaban
excluidos de la sucesión de los Estados de su padre en esta nueva
partición del grande imperio de Carlomagno, lo cual dio lugar en adelante
a un manantial de turbulencias y discordias en la Galia meridional
y países contiguos.
Por
el contrario el pequeño reino de Asturias
habíase ido afirmando y engrandeciendo bajo la robusta mano del segundo
Alfonso, cuyos postreros hechos dejamos en otro lugar referidos.
Muerto
sin sucesión en 842 Alfonso el Casto, el sobrio, el pío, el inmaculado,
como le nombra el cronista de Salamanca, los grandes prelados del
reino, de acuerdo en esto con los deseos del último monarca, nombraron
para sucederle a Ramiro, hijo de Bermudo el Diácono. Mas como se hallase
a la sazón en Bardulia (Castilla), donde
había ido a tomar por esposa la hija de un noble castellano, se aprovechó
en su ausencia un conde palatino llamado Nepociano,
pariente de Alfonso, para hacerse aclamar rey de Oviedo por sus parciales.
Informado de ello Ramiro, encaminóse derechamente
a Galicia, donde sin duda contaba con más partidarios que en Asturias,
y reuniendo en Lugo una numerosa hueste partió resueltamente en busca
de su rival, a quien miraba como un usurpador. Encontráronse
los dos competidores cerca del río Narcea. Batido Nepociano
y abandonado de los suyos huyó hacia Pravia y Comellana,
pero alcanzado por dos condes de la parcialidad de Ramiro, fue entregado
a éste, el cual le hizo sacar los ojos y le condenó a reclusión perpetua
en un monasterio. Así subió al trono de Asturias el hijo de Bermudo
el Diácono.
Se
sabe que el pequeño reino asturiano comenzaba también a ser codiciado
y combatido de pretendientes como el imperio árabe. Otros dos nobles,
Aldroito, conde del palacio como Nepociano.
y Piniolo, uno de los próceres de Asturias,
conspiraron más adelante uno tras otro contra el monarca legítimo.
Ambos fueron desgraciados en sus tentativas, y Aldroito
sufrió la horrible pena de ceguera, prescrita en las resucitadas leyes
godas, y Piniólo fue condenado a muerte con sus siete hijos; ¡severidad terrible
la del nuevo monarca! Bien que Ramiro era inexorable y duro en el
castigo de toda clase de delitos. A los ladrones hacíales
también sacar los ojos; con lo que purgó de salteadores sus Estados,
y a los agoreros y magos los hacía quemar vivos; ¡espantosa crudeza
la de aquellos tiempos! Este rigor hizo que los cronistas de aquella
edad le llamaran el de la vara de la justicia.
Una
tentativa de invasión de gente extraña, desconocida hasta entonces
en nuestra Península, vino a poner a prueba la actividad y el valor
bélico de Emiro. Los normandos (Northmen,
hombres del Norte), esos piratas emprendedores y audaces, especie
de retaguardia de los bárbaros del Septentrión, que desde el fondo
del Jutland y del mar Báltico, desde Dinamarca y Noruega habían
salido a fines del siglo VIII reclamar para sí una parte de los despojos
del mundo, lanzándose atrevidamente a los mares en frágiles barcos
sin más equipaje que sus armas, para arrojarse sobre las costas occidentales
de Europa, saquearlas y volver a engolfarse cargados de botín en las
olas del Océano; esos aventureros impertérritos, ejército regimentado
de piratas a las órdenes de un jefe, que caían de improviso sobre
las poblaciones de las costas, o se remontaban con asombrosa rapidez
por las embocaduras de los ríos, para devastar tierras, degollar habitantes,
hacer cautivos, y derramar sangre humana sin perdonar sexo ni edad:
esos terribles facciosos de los mares que tan funestamente se habían
hecho conocer en Inglaterra y en la Galia, aparecen por primera vez
en la costa de Asturias con gran número de naves en el principio del
reinado de Ramiro. Hacen su primera tentativa de desembarco en Gijón
(843): pero ante las fortificaciones de la ciudad, y ante la actitud
enérgica de los asturianos, desisten de la empresa, pasan adelante
y van a desembarcar en el puerto Brigantino (Coruña).
Ramiro
no se ha descuidado; un ejército cristiano cae intrépidamente sobre
aquellos salteadores; muchos murieron; varias de sus naves fueron
incendiadas, y se vieron forzados a abandonar aquellas costas fatales,
y a tentar mejor fortuna en las de Lusitania y Andalucía. Allá van
escarmentados por Ramiro el cristiano, a inquietar las poblaciones
musulmanas, remontando el Guadalquivir hasta Sevilla, a continuar
su obra de saqueo y de pillaje, a pelear con las huestes de Abderramán,
hasta que son obligados a retroceder por los Algarbes,
donde repiten los mismos estragos, y por último acometidos por los
guerreros de Mérida, de Santarén y de Coimbra
reunidos, desaparecen de aquellos mares (844). Honra fue del monarca
de Asturias haber sabido guardar sus pequeños dominios de aquellos
terribles invasores que habían logrado fijar su destructora planta
en grandes y poderosos Estados.
Con
la misma intrepidez peleó Ramiro con los árabes, venciéndolos en dos
batallas : sin que otra cosa añadan las antiguas crónicas.
Por lo missmo, y por no apoyarse en fundamento
alguno racional histórico, ha rechazado ya la sana critícala famosa
victoria de Clavijo que historiadores posteriores atribuyeron a este
príncipe, y que ha constituido por siglos enteros una de las más generalizadas
y populares tradiciones españolas.
He
aquí en sustancia lo que cuenta de esta batalla el arzobispo don Rodrigo,
verdadero autor de la leyenda. Indignado el rey Ramiro de que Abderramán
de Córdoba le hubiera reclamado el tributo de las cien doncellas,
a que suponen hallarse sujeto Mauregato,
convocó en León a los prelados y abades, a los párrocos y barones
ilustres del reino, y con su consejo declaró la guerra a Abderramán.
Marchó el ejército cristiano contra los moros, dirigiéndose a la Rioja.
Hallándose hacia Albelda, junto Logroño, se vieron acometidos los
cristianos por un ejército numerosísimo de moros, no sólo de España
sino de Marruecos y de otros países de África. La batalla fue desgraciadísima
para los nuestros, los cuales se retiraron a llorar su infortunio
al vecino cerro de Clavijo. A pesar de la derrota y la tristeza el
rey se durmió, y entonces se le apareció en sueños el apóstol Santiago,
el cual le habló amistosamente y le alentó a que volviera al día siguiente
a la pelea, seguro de que quedaría vencedor, pues él mismo combatiría
a la cabeza del ejército cristiano. Atónito el rey, comunicó esta
aparición al amanecer a los grandes y prelados, y al ejército mismo,
y todos, locos de alegría, no ansiaban ya sino el momento de entrar
en combate bajo la dirección de tan ilustre capitán. Recibieron antes
los Santos Sacramentos; llegó la hora de la lid, y exclamando: ¡Santiago!
¡Santiago! Cierra España (costumbre que quedó desde entonces al entrar
en las batallas), comenzó la pelea, y con el socorro visible del Apóstol,
que se apareció en los aires caballero en un blanco corcel y vestido
él mismo de blanco, con espada en mano, fue tal el estrago que hicieron
en los infieles, que quedaron en el campo más de sesenta mil moros,
sin contar los que acuchillaron persiguiéndolos hasta Calahorra.
Mariana,
que acogió sin examen ni crítica todo lo que halló en don Rodrigo,
añadió por su cuenta no pocas circunstancias a la batalla, entre las
cuales no podían faltar las arengas de costumbre.
Ni
el monje de Albelda, ni el de Silos, ni Sebastián de Salamanca, ni
ninguno de los antiguos cronistas dicen una sola palabra de un suceso
que, a ser cierto, no le hubieran omitido en verdad. El primero que
le mencionó fue el citado arzobispo que escribió cuatro siglos después.
Sobre
esto se fundó, o acaso fue él mismo el fundamento de la fábula, el
célebre privilegio o diploma de don Ramiro, llamado del
Voto de Santiago, por el que se supone haber hecho la nación española
voto general y perpetuo de pagar anualmente a la iglesia de Santiago
cierta medida de los primeros y mejores frutos de la tierra, y de
aplicar al Santo Apóstol una parte de todo el botín que se cogiese
en todas las expediciones contra los moros, contándole como el primer
soldado de caballería del ejército cristiano, cuya percepción continuó
realizándose hasta tiempos muy recientes.
Sin
embargo, no podemos tolerar la severidad con que suelen tratarnos
los críticos extranjeros porque en nuestra historia se hayan mezclado
invenciones como la de la batalla de Clavijo, como si no fuese común
achaque de las historias de todos los países. Y para que se vea la
injusticia con que en esto proceden, el mismo historiador Pedro de
Marca, arzobispo de París, que de tan absurda califica esta aparición
del apóstol Santiago en Clavijo, refiere como cosa muy cierta que
en una batalla que dieron los franceses a los normandos en 980, se
apareció delante del ejército el mártir San Severo, en traje de capitán,
montado también sobre un caballo blanco, matando y arrojando a los
enemigos, en memoria de cuyo milagro el duque de Gascuña,
Guillermo Sánchez, fundó el monasterio de San Severo en la ciudad
del mismo nombre, por voto que de ello hizo. Así los mismos que tan
acremente nos censuran por nuestras tradiciones populares, las imitan
o las copian acaso más absurdas.
No
menos piadoso y devoto Ramiro que sus predecesores, erigió cerca de
Oviedo varios templos, que aún subsisten hoy, notables, ya no sólo
por su admirable solidez, sino también por cierta regular proporción
y belleza de arquitectura, que todavía merece los elogios de los distinguidos
artistas que visitan aquellos célebres lugares, y que justifican las
alabanzas que se leen en el cronista Salmantino. Es notable entre
aquéllos el que con la advocación de Santa María edificó a la falda
del monte llamado Naranco, a menos de media legua de Oviedo. Sin otros
hechos importantes que las crónicas hayan consignado, terminó el honroso
reinado del primer Ramiro en 850. Sus restos mortales fueron sepultados
en el panteón de los reyes erigido por Alfonso el Casto, y su muerte
no alteró la especie de armisticio tácito que había entonces entre
los sarracenos y los cristianos de Galicia.
No
era por el Norte, sino por el Oriente de España, por donde ardía entonces
vivamente la guerra. Los hijos de Pipino, resentidos de la exclusión
a que se los había condenado en la partición del imperio, se conjuraron
en la Septimania contra Carlos el Calvo,
y ayudábalos secretamente Bernhard, el conde
de Barcelona, con la mira ulterior de hacerse independiente. Pronto
y caramente pagó su deslealtad al que pasaba por su hijo. Carlos el
Calvo, en una asamblea de Tolosa a que le mandó comparecer, le hizo
condenar a la pena de muerte, que dicen ejecutó por su propia mano,
y añaden que, poniendo el pie sobre su cadáver: «Maldito
seas, exclamó, que has mancillado el lecho de mi padre y tu señor!»
Cuyas palabras prueban que Carlos no desconocía su origen y que cometía
a sabiendas un parricidio (1). Acto continuo nombró conde de Barcelona
al godo Aledrán, pariente de Berenguer.
Propúsose Guillermo, hijo de Bernhard, vengar
la muerte de su padre, atacó a Aledrán,
se declaró en favor del hijo de Pipino contra Carlos el Calvo, e invocó
el auxilio de Abderramán de Córdoba. Al propio tiempo levantábanse
los vascones con su conde Aznar contra el rey Pipino de Aquitania:
de forma que, de una y otra vertiente de los Pirineos, hormigueaban
las facciones en términos que no es extraño que San Eulogio de Córdoba
dijera en una de sus cartas que no había podido pasar a Francia por
las bandas armadas que infestaban aquellos países. Cruzábanse
las conspiraciones y se hacían y se deshacían con admirable facilidad
las alianzas más extrañas. Los árabes, coligados con Guillermo en
846, hacían paces con Carlos el Calvo en 847, pero Guillermo, peleando
solo y por su cuenta, se apoderó en 848 de Barcelona y de Ampurias
y al año siguiente logró hacer prisionero a Aledrán.
Poco le duró el contento. En 850 fué a su
vez vencido por los partidarios de Aledrán, que repusieron a éste en el condado de Barcelona.
Las
vicisitudes se sucedían rápidamente. En este mismo año vuelven a romperse
las paces entre Carlos el Calvo y Abderramán II, y dos ejércitos musulmanes
pasan el Ebro. El uno de ellos pone sitio a Barcelona, y declarándose
los judíos por los islamitas, les abren las puertas de la ciudad,
mientras una flota sarracena devastaba de nuevo las costas de la Provenza.
No se empeñó Abderramán en conservar Barcelona, contentóse
con desmantelarla y con perseguir a los enemigos hasta las tierras
de los francos. Si no pereció Aledrán en aquella invasión, por lo menos no volvió a saberse
de él, y en 852 hallamos establecido como conde de Barcelona a Udalrico.
Todo
iba entonces prósperamente para los musulmanes. El emperador Teófilo
de Constantinopla enviaba a Abderramán nuevos embajadores solicitando
con urgencia su alianza y su ayuda. La marina musulmana recorría las
costas de la Galia Meridional y de la Toscana, enseñoreaba el Mediterráneo,
y llenaba de terror a la Europa entera: y otros sarracenos, no declaran
bien las historias si de España o de África, se atrevían a avanzar
hasta las puertas de la capital del mundo cristiano, devastaban los
arrabales de Roma, y saqueaban las iglesias de San Pedro y San Pablo,
situadas extramuros sobre el camino de Ostia: gran conflicto, y sobresalto
grande para la cristiandad.
Días
amargos y de ruda prueba estaban pasando ya los cristianos de Córdoba.
La tormenta de la persecución que anunciamos antes descargaba ya con
furia sobre aquellos fieles que hasta entonces habían logrado gozar
de cierta libertad y reposo, y a la era de tolerancia había sucedido
una era de martirio. ¿Qué había motivado este cambio? ¿No tenía fama
de humanitario y generoso el segundo Abderramán? Teníala,
y los historiadores árabes cuentan el siguiente rasgo de su corazón
benéfico.
Había
afligido en 846 a las provincias meridionales una sequía espantosa:
faltaron las cosechas, se abrasaron las viñas y los árboles frutales;
no quedó hierba verde en el campo; agotáronse
los pozos y los abrevaderos; los ganados escuálidos morían de inanición;
las risueñas campiñas se convirtieron en soledades horribles, sin
vivientes que las atravesaran; muchas familias pobres emigraron a
África huyendo del hambre; la miseria hacía estragos horribles, y,
para completar este cuadro desconsolador, un viento solano que sopló
de Sahara envió una plaga de langosta que acabó de consumir las pocas
subsistencias que quedaran. Abderramán entonces apareció como un ángel
de consuelo; suspendió la guerra santa y abrió las arcas del tesoro;
distribuyó limosnas a los pobres, perdonó las contribuciones a los
ricos, empleó los jornaleros en obras públicas, hizo por primera vez
empedrar la ciudad, y de esta manera continuó curando los males del
pueblo, hasta que Dios, dicen sus crónicas, se apiadó de los muslimes,
y el rocío del cielo bajó a refrescar los campos. Esta conducta de
Abderramán hizo que los mismos que antes le murmuraban le amaran y
le llenaran de bendiciones.
¿Cómo
este mismo Abderramán, tan bueno en Mérida y en Córdoba, persiguió
después cruelmente a los cristianos? Examinemos las causas de este
sangriento episodio.
A
pesar de la tolerancia del gobierno musulmán y a pesar de haber adoptado
mucha parte de los mozárabes el turbante, el albornoz y el calzón
ancho de los musulmanes, conservábanse vehementes
antipatías entre los individuos de las dos religiones, en cada una
de las cuales había fanáticos que creían contaminarse con sólo tocar
los unos la ropa de los otros. Entre ciertas clases del pueblo es
difícil, si no imposible, que haya la suficiente prudencia para disimular
estos odios y animosidades, y que no las dejen estallar en actos positivos
de recíproca hostilidad; y esto era lo que acontecía, sin que bastara
a evitarlo el celo y vigilancia, así de los cadíes árabes como de
los condes cristianos. Los alfaquíes, o doctores de la ley, y algunos
musulmanes exagerados, cuando oían tocar la campana que llamaba a
los cristianos a los divinos oficios, tapábanse
los oídos, y hacían otras demostraciones semejantes, prorrumpiendo
a veces en exclamaciones ofensivas, y a veces también poníanse
a orar por la conversión de los que ellos llamaban infieles. Los cristianos,
por su parte, cuando oían al muezzin desde el Minarete o torre de la mezquita llamar a
la oración a los muslimes, hacían iguales imprecaciones y se ponían
a gritar: Sálvanos, Domine, ab auditii malo, et nunc, et in aeternum. Con esto exasperábanse,
unos y otros, y a la provocación y a los denuestos seguíanse
las riñas, las violencias y los choques.
La
ley hacía esta lucha muy desventajosa por parte de los cristianos.
Aunque gozaban de la libertad del culto, las palabras del Profeta
daban mil ocasiones y pretextos para que fuesen molestados y perseguidos.
El cristiano que pisaba una mezquita, o había de abrazar la fe de
Mahoma, o era mutilado de pies y manos. El que una vez llegaba a pronunciar
estas palabras de su símbolo : No hay Dios sino Dios y Mahoma es su Profeta, aunque
fuese sólo por juego o en estado de embriaguez, ya era tenido por
musulmán y no era libre de profesar otro culto. El que tenía comercio
con mujer musulmana, entendíase que abrazaba
su religión. El hijo de mahometana y de cristiano o viceversa, el
mulado o muzlita, era reputado por mahometano
también; porque el Profeta había dicho muy astutamente que tenía que
seguir aquella de las dos religiones del padre o de la madre que fuese
la mejor, y la mejor era natural que fuese la suya. El cristiano que
de hecho o de palabra injuriaba a Mahoma o a su religión, no tenía
otra alternativa que el mahometismo o la muerte.
Estos
mulados
(de donde vino nuestra voz mulato) muzlitas, mozlemitas o mauludines, eran los hijos o nietos
de musulmanes no puros, sino que habían sido cristianos renegados,
o hijos de cristiana y musulmán, o de mahometana y cristiano. Como
el número de españoles era infinitamente mayor que el de las familias
árabes y se fueron haciendo matrimonios mixtos, al cabo de algunas
generaciones eran ya más los mulados que los árabes puros: de aquí las rivalidades
de familias y muchas de las guerras de que hemos dado cuenta.
Con
esto comenzó una serie de persecuciones y de martirios, a que ayudaba
por una parte el celo religioso, a las veces indiscreto y exagerado,
de algunos cristianos, y por otra las ardientes excitaciones de los
monjes y sacerdotes, que o alentaban a los demás o se presentaban
ellos mismos a buscar la muerte. El monje Isaac bajó espontáneamente
de su monasterio, y comenzó a predicar el cristianismo en la plaza
y calles de Córdoba, y aun a provocar al cadí o juez de los musulmanes:
el cadí le hizo prender, y de orden de Abderramán le dio el martirio
que buscaba. El presbítero Eulogio, varón muy versado en las letras
divinas y humanas, exhortaba incesantemente con sus palabras y sus
cartas a despreciar la muerte, a persistir en la fe de Cristo y a
injuriar la religión de Mahoma. Así lo hizo con las vírgenes Flora
y María que se hallaban en la cárcel, con cuya ocasión escribió un
libro titulado: Enseñanza para
el martirio. Multitud de sacerdotes, de vírgenes, de todas las
clases y estados del pueblo fueron martirizados en este sangriento
periodo, sufriendo todos la muerte con una
heroicidad que recordaba los primeros tiempos de la Iglesia. Con la
insensibilidad que ostentaban los sacrificados crecía el furor de
los verdugos, y con las medidas rigurosas de los musulmanes se fogueaban
más los cristianos, y se multiplicaba el número de las víctimas voluntarias.
Vióse con este
motivo un fenómeno singular en la historia de los pueblos; el de un
concilio de obispos católicos congregado de orden de un califa musulmán.
Convencido Abderramán de que cada suplicio de un mártir no producía
sino provocar la espontaneidad de los martirios, convocó en 852 un
concilio nacional de obispos mozárabes en Córdoba, presidido por el
metropolitano de Sevilla, Recafredo. El objeto de esta asamblea era ver de acordar un
medio de poner coto a los martirios voluntarios, y los obispos, o
por debilidad o por convencimiento, declararon no deber ser considerados
como mártires los que buscaban o provocaban el martirio, lo cual dio
ocasión al fogoso Eulogio para escribir con nuevo fervor contra esta
doctrina, calificándola de debilidad deplorable. No cesó por esto
ni la audacia de los fieles ni el rigor de los mahometanos: siguióse
una dispersión de mozárabes, y el mismo obispo de Córdoba, Saúl, se
vio preso en una cárcel por el metropolitano de Sevilla.
Cumplióse
en esto el plazo de los días de Abderramán II. Dicen nuestras crónicas,
que asomándose una tarde a las ventanas de su alcázar, y viendo
algunos cuerpos de mártires colgados de maderos orilla del río, los
mandó quemar, y que ejecutado esto, le acometió un accidente de que
falleció aquella misma noche (setiembre de 852; último de la luna
de safar de 238). Todos los pueblos lloraron
su muerte como la de un padre, dicen las historias musulmanas. Había
reinado treinta y un años, tres meses y seis días. Dejó muchas hijas
y cuarenta y cinco hijos varones: el que le sucedió en el imperio
se llamaba Mohammed.
No
se templó, antes arreció más con Mohammed I, la borrasca de la persecución
contra los cristianos. El nuevo emir comenzó por lanzar de su palacio
a los que servían en él, y por destruir sus templos. Entre los muchos
mártires de esta segunda campaña, lo fue el ilustrado y fervoroso
Eulogio, que acababa de ser nombrado metropolitano de Toledo. La causa
ostensible fue haber ocultado en su casa a Leocricia,
que siendo hija de padres mahometanos había abrazado el cristianismo,
y buscado un asilo en casa de Eulogio. Ambos fueron decapitados: los
cristianos rescataron los cuerpos de estos santos mártires y los depositaron
en sus templos.
La
imparcialidad histórica nos obliga a consignar lo mismo los lunares
que las glorias de las actas del cristianismo. No todo fue pureza,
virtud y perseverancia en esta época de tribulación y de prueba. Algunos
cristianos tuvieron la flaqueza de apostatar, lo cual no nos admira,
porque el heroísmo no puede ser una virtud común a todos los hombres,
y esto es precisamente lo que constituye su mérito. Lo peor fue que
vino a los cristianos andaluces otra persecución de quien menos lo
podían esperar, de algunos obispos cristianos. Hostigesio. prelado de Málaga, y Samuel, de Elvira, no contentos
con haber convertido sus casas, de asilos modestos de la virtud que
debían ser, en lupanares inmundos; no satisfechos con propalar herejías
acerca de la naturaleza de Cristo conforme a lo que de ella enseñaban
los mahometanos; y no teniendo por bastante apropiarse las limosnas
y oblaciones de los fieles y malversar los bienes del clero, excitaron
a Mohammed a que exigiese nuevos tributos personales a los cristianos,
haciendo para ello un empadronamiento general escrupuloso, convidándose
ellos a hacer uno minucioso y exacto de
los de sus diócesis. Servando, conde de los cristianos, en quien éstos
deberían creer encontrar consuelo y apoyo, había pedido permiso a
Mohammed para exigirles cien mil sueldos, hacía desenterrar a los
mártires, y formaba causas a los fieles por haberles dado sepultura.
En tan apurado y extraño conflicto, un nuevo atleta se presenta a
sostener la buena causa de los oprimidos cristianos, el abad Sansón
varón respetado por su piedad y por su literatura. Pero el disidente
Hostigesio negocia con Mohammed la convocación
y reunión de un concilio de los obispos de la comarca para que en
él sea juzgado Sansón, y para que se obligue a todos los prelados
católicos a que hagan el recuento de sus súbditos a fin de exigirles
nuevos y crecidos impuestos. Extraña singularidad la de este lamentable
episodio de la historia cristiana. Un obispo disidente, inmoral, avaro,
manchado de herejía, instiga a un califa de Mahoma a celebrar un concilio
de obispos cristianos para condenar al más celoso defensor de la pureza
de la fe. Este concilio se celebra en Córdoba con asistencia del prelado
de esta ciudad, de los de Cabra, Écija, Almería, Elche y Medina Sidonia.
Sansón se previene con una profesión de fe que sustenta con valor
en sus discusiones con Hostigesio, pero
las furibundas amenazas, ya que no las razones de este prelado, logran
intimidar a los débiles ancianos que componían el sínodo, y la doctrina
y proposiciones de Sansón son declaradas perniciosas, cuya sentencia
hacen circular Hostigesio y Servando por todas las iglesias de Andalucía.
Sansón, por su parte, demuestra la nulidad de la sentencia como arrancada
por la violencia y el dolo. Provocada nueva declaración, algunos obispos
se retractan de la primera, y entre ellos Valencio
de Córdoba, que para manifestar el aprecio que le merecía la doctrina
de Sansón le hizo abad de la iglesia de San Zoilo. (El título de Abad
que se da a Sansón no lo era de dignidad monástica, sino de gobierno
parroquial, como en nuestros días se llaman abades los curas propios
de las iglesias de Galicia y Portugal). Esto acabó de irritar al partido
de Hostigesio y Servando, que acudieron
entonces a la calumnia y a la intriga, y aprovechando la predisposición
de Mohammed, consiguen que el abad Sansón sea depuesto y desterrado
a Martos, donde compuso la interesante defensa de su doctrina con
el título de Apologético,
acalorando con esto más y más los ánimos. Siguiéronse
mutuas profanaciones e insultos de cristianos y musulmanes en sus
respectivos templos, hasta que la tormenta fue con la acción misma
del tiempo calmando, o más bien la atención de los muslimes se distrajo
hacia los campos de batalla, donde cristianos, muzlitas y moros
rebeldes combatían con las armas el poder central del imperio árabe-hispano.
Tal
fue este episodio tan glorioso como sangriento de la Iglesia mozárabe
española, que podremos llamar la era de los martirios, y que produjo,
además de una multitud de hechos heroicos mezclados con otros de lamentable
recuerdo, un catálogo de santos con que se aumentó el martirologio
de España, y los numerosos escritos de San Eulogio, de Pablo Alvaro
y del abad Sansón, que han llegado hasta nuestros días, y sin los
cuales nos veríamos privados de las noticias de este período de lucha
religiosa, tanto más glorioso cuanto era con más desiguales armas
sostenida.
A
principios del siglo XIV, con ocasión de limpiarse un pozo distante
media legua de Trasierra, se halló la famosa campana del abad Sansón,
así llamada por haber sido donación de este virtuoso y erudito presbítero
a la iglesia de San Sebastián, en 875, notable por la circunstancia
de creerse la campana más antigua que se conserva en España. Tiene
cerca de un pie de alto y otro tanto de diámetro, con asa para tocarla,
y una inscripción que expresa el año de su oferta. Había sido llevada
al monasterio de Valparaíso cerca de Córdoba, y en la última supresión
de las órdenes religiosas fue entregada por la comisión de arbitrios
de amortización a la de ciencias y artes, que la colocó en el colegio
de humanidades de la Asunción, donde se conserva. — Ramírez y las Casas Deza, Antigüed. de Córdoba.
— Los preciosos escritos de San Eulogio, de Pablo Alvaro y de Samsón, que tan interesantes
noticias nos han trasmitido acerca de este importante período de la
historia cristian -musulmana, se hallan
en los tomos X y XI de la España
Sagrada de Flórez.
Había
sucedido en 850 a Ramiro de Asturias su hijo Ordoño, primero de este
nombre, que tuvo que inaugurar su reinado con una expedición contra
los vascones de Álava que se habían sublevado, sospéchase
que en connivencia con los musulmanes, y a los cuales logró
sujetar y tener sumisos. Pero el hecho más brillante de las armas
del nuevo monarca de Oviedo fue la famosa victoria que en la Rioja
alcanzó sobre un ejército mahometano mandado por Muza ben Zeyad.
Antes de referir este célebre triunfo de Ordoño, necesitamos dar cuenta
de quién era este Muza que tan famoso se hizo en la historia española
del siglo IX.
Muza
era godo de origen y había nacido cristiano. Por ambición había renegado
de su fe y abrazado el islamismo con toda su familia. En poco tiempo
había hecho una brillante carrera en tiempo de Abderramán, y esto
mismo acaso le tentó a rebelarse a su vez contra los árabes: con ardides
tanto como por fuerza se había ido apoderando de Zaragoza, de Tudela,
de Huesca y de Toledo: el gobierno de esta última ciudad y comarca
le dio a su hijo Lupo (el Lobia de los árabes),
y cerca de Logroño levantó una nueva ciudad que nombró Alhaida (Albelda entre los cristianos), y que hizo como la
capital de sus Estados. Los vascones, o por temor a un vecino tan
poderoso, o por huir de sujetarse al reino de Asturias, hicieron alianza
con Muza, y García su príncipe llegó a tomar por esposa una hija del
doblemente rebelde caudillo. Alentado éste con sus prosperidades,
y noticioso del miserable estado en que los dominios de Carlos el
Calvo se hallaban, acometió la Gothia, franqueó
los Pirineos, y sólo a precio de oro pudo el nieto de Carlomagno comprar
una paz bochornosa. Entretanto Lupo su hijo se mantenía en Toledo
y el rey de Asturias fomentaba y protegía su rebelión, y aunque las
huestes de Mohammed lograron un señalado triunfo sobre las tropas
rebeldes de Lupo y las auxiliares cristianas, matando gran número
de unas y otras, la ciudad no pudo ser tomada: dejó el emir encomendado
el sitio a su hijo Almondhir, el cual no
tardó en ser batido por Muza. Envanecido éste con tantas victorias,
se hacía llamar el tercer rey
de España, y quiso tratar con el emir como de igual a igual. Y
en efecto, llegó a dominar Muza en una tercera parte de la Península.
Pero estas mismas pretensiones hicieron que los cristianos, en vez
de mirarle como aliado, le miraran ya como enemigo.
Desavenidos
estaban cuando se encontraron en la Rioja. Ordoño fue el que tomó
la ofensiva : un cuerpo de tropas destacó sobre Albelda, y al
frente de otro marchó él mismo contra Muza. Dióse
el combate en el monte Laturce, cerca de
Clavijo: la victoria se declaró por los soldados de Ordoño; diez mil
sarracenos quedaron en el campo; entre los muertos se halló el yerno
y amigo de Muza, García de Navarra; el mismo Muza, herido tres veces
por la lanza de Ordoño, pudo todavía salvarse en un caballo que le
prestaron, y se fue a buscar un asilo entre sus hijos Ismail y Fortún,
walí de Zaragoza el uno, de Tudela el otro : los ricos dones que había
recibido de Carlos el Calvo quedaron en poder de Ordoño. El monarca
cristiano marchó sin pérdida de tiempo sobre Albelda, y habiéndola
tomado después de siete días de asedio, la hizo arrasar por los cimientos;
la guarnición musulmana fue pasada a cuchillo, y las mujeres y los
hijos hechos esclavos. De tal manera consternó este doble triunfo
de los cristianos al hijo de Muza, Lupo, el gobernador de Toledo,
que pareció faltarle tiempo para solicitar la amistad de Ordoño y
ofrecerse para siempre a su servicio. Así humilló el valeroso rey
de Asturias el desmedido orgullo de Muza el renegado, librando al
mismo tiempo al emir de Córdoba de su más importuno y temible enemigo.
Alentóse
con esto Mohammed y consagróse a acabar
a toda costa con la rebelión de los hijos de Muza. Años hacía que
Lupo se mantenía en Toledo sitiado por Almondir,
sin que le arredrara el haber visto enviar setecientas cabezas de
los suyos cogidos en Talavera para adornar, según costumbre, las almenas
de Córdoba. Fue, pues, Mohammed a activar y estrechar el sitio. Cansados
los labradores y vecinos pacíficos de Toledo de los males de la guerra
y de ver cada año destruir sus mieses, sus huertas y sus casas de
campo, ofrecieron al emir que le entregarían la ciudad y aun las cabezas
de los rebeldes si les otorgaba perdón. Se lo prometió así Mohammed,
ye le abrieron las puertas de Toledo aun antes del plazo designado;
algunos caudillos fueron puestos a su disposición; otros pudieron
huir disfrazados, entre ellos el mismo Lupo, que fue a refugiarse
en la corte de Ordoño el cristiano (859), de quien continuó siendo
aliado y amigo. Así acabó por entonces la famosa rebelión de Muza
el renegado, del que tuvo la presunción de titularse el tercer rey
de España. Ocupóse Mohammed en arreglar
las cosas del gobierno de Toledo.
Cúpole a Ordoño
otra gloria semejante a la que había alcanzado su padre Ramiro. Los
normandos, esos aventureros de los mares, ni nunca quietos ni nunca
escarmentados (los Magioges
de los árabes), vinieron a intentar un nuevo desembarco en Galicia
(860). Sesenta naves traían ahora. Rechazó de allí esta segunda vez
el conde Pedro aquellos formidables marinos, que se vieron forzados
a bordear como antes el litoral de Lusitania y Andalucía en busca
siempre de presas que arrebatar: arrasaron aldeas, atalayas y caseríos
desde Málaga a Gibraltar, saquearon en Algeciras la mezquita de las
Banderas, y acosados por las tropas de Mohammed pasaron a las playas
de África, recorrieron la costa de la Galia, las Baleares, el Ródano,
los mares de Sicilia y de Grecia, haciendo en todas partes los mismos
estragos, dejando tras sí una huella de devastación y de sangre, hasta
que desaparecieron en el Océano para entrar otra vez en la Escandinavia
con los despojos que habían podido recoger de todos los países.
Ordoño,
que no olvidaba sus naturales y más inmediatos enemigos, los árabes,
llevó sus armas a las márgenes del Duero, venció al walí de la frontera
Zeid ben Cassim, y tomó varias poblaciones,
entre ellas Salamanca y Coria, que no se esforzó en conservar, contentándose
con destruir sus murallas y llevar cautivos al centro de su reino.
Así no creemos que para recobrarlas hubiera necesitado Almondir el Ommiada llevar tan grande ejército como luego
llevó, y cuyo aparato de fuerza podía sólo justificar el respeto que
ya les imponía el nombre de Ordoño. Desde el Duero llevó Almondir
sus huestes hasta el Nordeste de la Península, franqueó el Ebro, penetró
por Álava en la alta Navarra y montes de Francia, taló las campiñas
de Pamplona, ocupó algunas fortalezas de su comarca, y cautivó, dice
un autor árabe, a un cristiano muy esforzado y principal llamado Fortún,
que se llevó consigo a Córdoba, donde vivió veinte años, al cabo de
los cuales fue restituido a su patria. Esta expedición tuvo sin duda
por objeto castigar a los que habían sido aliados del rebelde Muza.
Este
Fortún pudo ser muy bien el hijo de Muza, gobernador de Tudela: mas al decir de algunas historias navarras, era Fortuno, hijo del García Iñigo o Íñiguez, muerto en Albelda,
y añaden que con él fue llevada a Córdoba su hermana Íñiga,
y que el haber recobrado su libertad al cabo de los veinte años fue
debido al casamiento de Íñiga con Abdallah,
hijo segundo de Mohammed.
A
poco tiempo de esto (en 863) llevaron al emir de Córdoba sus forénicos, o correos
de a caballo, nuevas que le pusieron en grande cuidado y alarma. Los
cristianos de Francia y los de Galicia habían invadido simultáneamente
y por opuestos puntos las tierras de su imperio. Ordoño había entrado
en la Lusitania, corrido la comarca de Lisboa, incendiado Cintra,
saqueado los pueblos abiertos y cogido multitud de ganados y cautivos.
La fama abultaba los estragos, y Mohammed creyó llegado el caso de
hacer publicar la guerra santa en todas los mezquitas.
Juntáronse todas las banderas y Mohammed
penetró con sus huestes en Galicia hasta Santiago. Mas cuando él llegó,
ya los cristianos se habían recogido y atrincherado en sus impenetrables
riscos: con que tuvo por prudente regresar por Salamanca y Zamora
hacia Toledo.
En
las fronteras de Francia un hombre oscuro daba principio a una guerra
que había de ser dura y porfiada. Este hombre era Hafsún, originario
de aquellas tribus berberiscas que en el principio de la conquista
se establecieron en los altos valles y sierras más ásperas del Pirineo.
Aunque nacido en Andalucía, era oriundo de la proscrita raza de los
judíos. Sus principios fueron oscuros y humildes. Vivía del trabajo
de sus manos en Ronda, pero descontento de su suerte pasó a Torjiela
(Trujillo) a buscar fortuna, y no hallando recursos para vivir se
hizo salteador de caminos, llegando por su valor a ser jefe de bandoleros,
y a adquirir no escasa celebridad en aquella vida aventurera y agitada.
Hafsún y su cuadrilla se hicieron dueños de una fortaleza llamada
Calat-Yabaster. Por último, arrojado del
país, se trasladó a las fronteras de Francia, y se apoderó del fuerte
de Rotah-el-Yehud (Roda de los Judíos),
situado en un lugar inexpugnable por su elevación y aspereza sobre
peñascos cercados del río Isabana.
No
sólo fue bien recibido allí Hafsún por los judíos berberiscos, sino
que viendo los cristianos de Ainsa, Benabarre
y Benasque la fortuna de sus primeras algaras, confederáronse
con él para hacer la guerra a los mahometanos; y precipitándose como
los torrentes que se desgajan de aquellos riscos, cayeron sobre Barbastro,
Huesca y Fraga, levantando los pueblos contra el emir. El walí de
Zaragoza, resentido de haber sido nombrado otro gobernador de la ciudad,
si no favoreció a los rebeldes, a lo menos no se opuso a sus progresos
y correrías. El walí de Lérida Abdelmelik tomó abiertamente partido en favor de Hafsún, y
le entregó la ciudad. Lo mismo hicieron los alcaides de otras poblaciones
y fortalezas. De modo que el menestral de Ronda, el jefe de bandidos
de Trujillo, se vio en poco tiempo dueño de una parte considerable
de la España oriental y de gran número de ciudades y castillos, con
lo que más y más envalentonado, recorrió las riberas del Ebro y fértiles
campiñas de Alcañiz, engrosando sus filas con todos los descontentos,
fuesen cristianos, judíos o musulmanes.
Sobresaltado
Mohammed con tan seria insurrección, y no pudiendo desatender las
fronteras del Duero, continuamente invadidas é inquietadas por los
cristianos de Ordoño, trató primeramente, y antes de emprender operaciones contra
el rebelde Hafsún, de asegurarse al menos la neutralidad del imperio
franco, a cuyo efecto envió a Carlos el Calvo embajadores con ricos
presentes y con proposiciones de paz y amistad. Carlos, a quien hallamos
siempre dispuesto y poco escrupuloso en firmar paces y alianzas con
todo género de enemigos, no desechó tampoco la propuesta del emir,
y despachó a su vez a Córdoba mensajeros encargados de acordar las
bases de la pacificación, los cuales, desempeñada su misión, volvieron
llevando consigo, en testimonio de las buenas disposiciones de Mohammed,
camellos cargados con pabellones de guerra, ropas y telas de diferentes
clases, y artículos de perfumería, que el nieto de Calomagno
recibió gustoso en Compiegne. Después de
lo cual juntó Mohammed el más numeroso ejército que pudo, haciendo
concurrir a todos los hombres de armas de Andalucía, Valencia y Murcia,
resuelto a dar un golpe de mano decisivo al rebelde Hafsún. Su hijo
Almondir quedó encargado de la frontera
de Galicia con las tropas de Mériday de
Lusitania, y él con su nieto Zeid ben Cassim marchó hacia el Ebro con toda la gente.
Temeroso
Hafsún de no poder competir con fuerzas tan considerables, recurrió
a la astucia, o mejor dicho, a la falsía
y al engaño, pero engaño mañosamente urdido para hombre de tan humilde
extracción. Escribió pues, al emir, haciéndole mil protestas, al parecer
ingenuas, de obediencia y sumisión, y jurando por cielos y tierra
que todo cuanto hacía era un artificio para engañar a los enemigos
del Islam; que a su tiempo volvería las armas
contra los cristianos y malos muslimes; que le diese al menos el gobierno
de Huesca o de Barbastro, y vería cómo oportunamente y de improviso
daba a los enemigos el golpe que tenía pensado. Cayó completamente
Mohammed en el lazo, creyó las palabras arteras del rebelde, ofrecióle
para cuando diese cima a sus planes no sólo el gobierno de Huesca
sino el de Zaragoza, envió una parte del ejército, como innecesario
ya, a las fronteras de Galicia a reforzar el de Almondhir,
encomendó a su nieto Zeid ben Cassim
la expedición proyectada de acuerdo con Hafsún, y él regresó camino
de Córdoba.
Incorporáronse
las tropas de Zeid con las de Hafsún en
los campos de Alcañiz: con las demostraciones más afectuosas acamparon
llenas de confianza junto a los que creían sinceros aliados. Mas cuando
se hallaban entregadas al reposo de la noche, los soldados de Hafsún
se echaron traidoramente sobre los de Zeid,
y degollaron alevosamente a los más, incluso el mismo Zeid
ben Cassim, que murió peleando valerosamente
antes de cumplir diez y ocho años. El emir, todos los caudillos de
su guardia, todos los walíes de Andalucía,
juraron vengar acción tan alevosa; Mohammed le escribió a su hijo
Almondir, el cual recibió los despachos de su padre en tierras
de Álava, e inmediatamente hizo leer su contenido a todo el ejército.
La indignación fue general; caudillos y soldados, todos pedían ser
llevados sobre la marcha a castigar la negra perfidia de Hafsún. De
Córdoba y Sevilla se ofrecieron muchos voluntarios a tomar parte en
aquella guerra de justa venganza.
Partió,
pues, Almondhir con su ejército de sirios
y árabes, ardiendo todos en cólera. Los rebeldes habían vuelto a atrincherarse
en los montes y en la fortaleza de Roda, que era, dice un autor musulmán,
el nido del pérfido Hafsún. Allí salió a rechazarlos el intrépido
Abdelmelik, el valí de Lérida, que se había
incorporado a Hafsún. A pesar de las ventajas que le daba la posición,
los andaluces pelearon con tal coraje, que sus espadas se saciaron
de sangre enemiga. Abdelmelik escapó herido
con un centenar de los suyos, y se refugió en el castillo de Roda.
La noche suspendió la matanza. Al día siguiente los soldados de Almondir atacaron la fortaleza sin que les detuvieran las
breñas y escarpados riscos que la hacían al parecer inaccesible. Todo
lo allanaron aquellos hombres frenéticos, si bien a costa también
de no poca sangre: Abdelmelik, aunque herido,
peleó todavía hasta recibir la muerte, y su cabeza fue cortada para
presentarla a Mohamed; muchos rebeldes se precipitaron en las rocas:
Hafsún logró escapar a los montes de Arbe, aconsejó a sus secuaces que se sometiesen al vencedor
para conjurar su justa saña, y repartiendo sus tesoros entre los que
le habían sido más fieles, desapareció, dicen, en aquellas fragosidades.
La victoria de Almondhir intimidó toda la comarca, y apresuráronse
a ofrecerle su obediencia las ciudades de Lérida, Fraga, Ainsa,
y todas aquellas tierras (866). Almondhir
victorioso se volvió a Córdoba, donde fué
obsequiado con fiestas públicas.
En
este año, que fue el de 866, falleció el rey Ordeño en Oviedo, muy
sentido de sus súbditos, así por su piedad y virtudes, como por haber
engrandecido el reino y héchole respetar
de los musulmanes, con los cuales tuvo otros reencuentros en que salió
victorioso, y cuyos pormenores y circunstancias no especifican las
crónicas. Ordeño había reedificado muchas ciudades destruidas más
de un siglo hacía, y entre ellas Tuy, Astorga, León y Amaya, y levantado multitud de fortalezas al Sur de las montañas que
servían como de ceñidor al reino, y acrecido éste en una tercera parte
del territorio. Reinó Ordeño poco más de diez y seis años, y fue sepultado
en el panteón destinado a los reyes de Asturias.
El
Albeldense le da el bello nombre de padre
del pueblo. Con él acabó su crónica el obispo Sebastián de Salamanca,
y empieza la suya el obispo Sampiro de Astorga.
ALMONDIR
Y ABDALLAH EN CÓRDOBA: ALFONSO III EN ASTURIAS