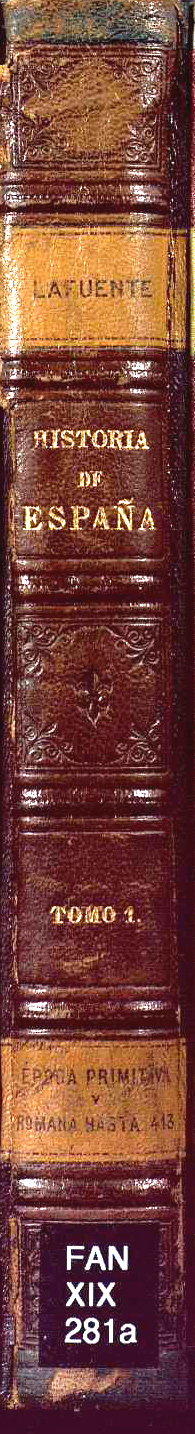
| TOMO SEGUNDO LIBRO CUARTO DOMINACIÓN GODA - PRIMER PERIODO 414-601 |
CAPITULO PRIMERO
DESDE ATAÚLFO HASTA EURICO.
414 - 466
Cuando se derriba y desmorona un viejo edificio para reconstruirlo
sobre nuevos cimientos y darle una nueva planta y forma, sin dejar
de aprovechar los materiales útiles del que se destruye, mézclanse
en el principio y se revuelven los antiguos y los nuevos elementos,
hasta que la mano hábil del artífice va dando a cada uno la conveniente
colocación y asentándolos en el lugar que a cada cual corresponde,
según el plan que lleva ideado en su mente. Así al irse desmoronando
el antiguo imperio romano, mézclanse y se revuelven confundidos sus
fragmentos con los nuevos materiales que han de entrar en la reconstrucción
del edificio social. Los hemos vistos, y aun los veremos más, unirse,
separarse, descomponerse, luchar entre sí, sin que se sepa todavía,
aunque algo se deje traslucir, cuál sea el elemento que ha de dominar
sobre los otros; hasta que esa ley secreta y providencial que rige
las sociedades y las lleva al través de las revueltas y de las convulsiones
al fin a que están destinadas por el que gobierna el universo, vaya
dando a cada cual la conveniente colocación con arreglo al plan que
ha sido trazado por el grande artífice.
Multitud de tribus bárbaras han invadido el imperio y se han desparramado
por sus regiones, y aún no ha acabado el Septentrión de brotar hordas
salvajes. Algunas de ellas han franqueado la barrera de los Pirineos
y lanzádose sobre España. Se han repartido entre sí sus provincias.
España ni es ya romana, ni ha dejado todavía de serlo: ni es vándala,
ni alana, ni sueva, ni goda. Cada uno de estos pueblos ocupa una parte
de la Península. Pero ¿cuáles son sus respectivos límites? Ni los
puede fijar el historiador, ni lo saben ellos mismos. Su índole es
la movilidad; conquistan, saquean, y emigran a otra parte; su patria
es el territorio que poseen. Pelean entre sí y con los antiguos poseedores,
hacen alianzas y las deshacen, se ayudan y se hostilizan según se
lo aconseja el interés del momento. Es un estado de fermentación social.
Y la misma confusión que agita al mundo en lo material y físico, reina
en los principios políticos y religiosos. Las naciones marchan lentamente
hacia su fin al través de este caos; esta confusión ha de traer un
orden nuevo al mundo, y de aquí ha de nacer para España una monarquía
propia que hasta ahora no ha tenido. Para apreciar debidamente la
revolución que va a obrarse, menester es que digamos algo de la procedencia
y carácter de los nuevos invasores.
Ya no se duda que el movimiento de emigración de esas grandes masas
de hombres que inundaron el Norte de Europa para desde allí derramarse
por Mediodía y Occidente, partió del Asia, cuna y semillero del género
humano. Tiempo hacía que estas masas de tribus bárbaras, empujadas
por otras que sucesivamente iban emigrando del Asia superior, de la
Escitia o Tartaria, vivían en las heladas regiones de la Escandinavia
o Suecia, de la Dinamarca, de la Rusia y de la Germania, difundidas
y como escalonadas desde la extremidad septentrional de Europa hasta
las fronteras del imperio romano. La Providencia parecía haberlas
colocado allí como queriendo tenerlas dispuestas para la misión que
un día había de encomendarlas. La superabundancia de población, unida
a la esterilidad de aquellos helados y rigorosos climas, les hacía
apetecer y buscar un sol más claro y un suelo más fecundo. Tribus
nómadas y guerreras, obligaban a los pueblos vecinos a cederles su
territorio, y los más fuertes lanzaban a los otros de las comarcas
que ocupaban, o los forzaban a sometérseles; y los más inmediatos
al imperio romano, ya empujados por los pueblos que tenían a su espalda,
ya envidiosos de la fertilidad y dulzura del país meridional que delante
tenían, se arrojaban a invadir las vecinas provincias del imperio.
Las márgenes del Danubio eran como la línea divisoria entre la barbarie
y la civilización. Rota una vez ésta, comenzó la pelea entre los hombres
de la nueva sociedad destinada a reemplazarla, o por lo menos a refundirla.
Mientras los romanos conservaron un resto de su antiguo valor,
mientras se pudo mantener en sus ejércitos la disciplina, y mientras
estuvieron al frente del imperio hombres como Marco Aurelio, Constantino
y Teodosio, los bárbaros, aunque repitieron las incursiones, aunque
su vigor, su ferocidad y su paciencia los hacía a propósito para la
guerra y los combates, no pudieron todavía fijarse definitivamente
en las provincias romanas. Lo que hicieron los godos, primeros invasores
y como vanguardia de los pueblos bárbaros, fue ir debilitando en lo
material un imperio que la corrupción interior iba también moralmente
corroyendo, al propio tiempo que ellos se dejaban ganar insensiblemente
a la civilización, hasta el punto que había de convenir para la misión
que estaban llamados a desempeñar. Mas cuando el imperio dejó de estar
sostenido por manos vigorosas y robustas, cuando la molicie y relajación
le tenían enervado, entonces, afines del IV y principios del V siglo
de la era cristiana, de todas las regiones del
Los alanos, pueblo de raza escítica, habían habitado al principio
entre el Ponto Euxino y el mar Caspio. Luego extendieron sus conquistas
desde el Volga hasta el Tanáis, y penetraron por un lado hasta la
Siberia y por otro hasta Persia y la India. Invadido su país por los
hunos, procedentes de las fronteras de la China, una parte de ellos
se refugió en las montañas del Cáucaso, donde conservó su independencia
y su nombre : otra parte avanzó hasta el Báltico, donde se asoció
a las tribus septentrionales de Alemania, con los suevos, los vándalos
y los borgoñones, contra los godos. Tan agrestes y feroces como amantes
de la libertad, la guerra, el pillaje y la destrucción eran sus placeres.
Todo el objeto de su culto un sable clavado en la tierra; su fuerza
militar, como la de todos los pueblos bárbaros, consistía en la caballería,
y adornaban los caparazones de sus caballos con los cráneos de sus
enemigos. Entre las hordas bárbaras que inundaron el mundo civilizado,
los alanos se mostraron de los más sanguinarios y crueles. Tal era
la tribu que se había apoderado de la Lusitania.
Los vándalos, que se cree pertenecían a las razas puramente germánicas,
habían habitado todo lo largo de la costa septentrional desde la embocadura
del Vístula hasta el Elba. Habían hecho ya algunas invasiones en el
imperio, y también habían peleado contra los godos. En la última irrupción
venían de la Panonia. Su amor a la independencia era igual al de los
demás salvajes. Depredadores por inclinación, la memoria de sus devastaciones
quedó en las tradiciones humanas como la de los grandes cataclismos,
y el nombre de vándalos ha sido proverbialmente aplicado a todos los
destructores de monumentos y de bellas artes. Tocóle a esta raza llevar
su planta destructora a la Bética.
Habían habitado los suevos cien cantones del interior de la Germania
desde el Oder hasta el Danubio. Cada cantón contribuía anualmente
con mil guerreros para defender los intereses de todas las tribus.
Eran los más bravos y temidos de los germanos. Su placer era exterminar,
aniquilar poblaciones y formar en torno de sí grandes desiertos. Retazos
de pieles groseramente curtidas cubrían algunas partes de su cuerpo,
y sustentábanse de la caza, y de la carne y leche de los ganados.
Toda su religión consistía en sacrificar cada año un hombre en medio
de bárbaras ceremonias en un bosque que llamaban sagrado. Distinguíanse
por su larga cabellera, que anudaban sobre la cabeza y recogían en
una bolsa para entrar en batalla. Fueron de los que acompañaron a
los vándalos y alanos en la invasión de las Gallas y de España. Instaláronse
éstos en Galicia.
Los godos, a quienes más nos importa conocer, eran, como los alanos,
originarios de Asia, comprendidos bajo el nombre genérico de seytas
o getas. En sus trasmigraciones habían pasado a la Escandinavia, que
Jordanes supuso equivocadamente haber sido el país natal de los godos.
Sin que se haya podido fijar todavía la época cierta de cada emigración
antigua de las tribus góticas, hallábanse ya en los primeros siglos
de la era cristiana dos pueblos de godos, el uno en las costas del
Báltico, el otro entre el Tanáis y el Danubio, en los confines de
Asia y Europa. Raza asiática en las costumbres, como los alanos y
los hunos, germánica en la lengua como los suevos, los francos y los
sajones, dividíase la nación en dos grandes tribus, y denomináronse
por la diferente posición que ocupaban, los unos ostrogodos o godos
orientales, los otros visigodos o godos occidentales (Ost-Goths y West-Goths), separados por el Dniéper (Borysthenes).
Detuviéronse en sus incesantes correrías los que llegaron a las
márgenes del Danubio, así por los abundantes pastos que allí encontraron
para sus ganados, como por no serles ya fácil llevar sus excursiones
a países en que dominaban las poderosas armas romanas. Allí hicieron
alto largo tiempo, formando como la avanzada del grande ejército de
los bárbaros. Pero engrandecidos ellos, y próximos a la civilización,
no tardaron, como en su lugar hemos visto, en chocar con el mundo
civilizado. Vencidos siempre al principio, no por eso desmayaban ni
dejaban de repetir sus incursiones. Y al tiempo que los visigodos
con sus continuas acometidas iban debilitando el imperio romano, recibían
a su vez en sus rudas imaginaciones las impresiones de la civilización.
Poco a poco se iban endulzando sus costumbres con el ejemplo de lo
que veían; el aspecto de las ciudades en que entraban les inspiraba
admiración, respeto, deseo de imitación; las relaciones de los prisioneros
mismos les hacían comparar las privaciones de su condición inculta
y grosera con las comodidades y los goces de los pueblos cultos; iban
penetrando en ellos las artes del mundo griego y romano, y hasta las
ideas del cristianismo pasaron el Danubio, y fueron a enseñarles la
excelencia y las ventajas de una religión y de unas costumbres tan
distintas del culto grosero y de los hábitos feroces que ellos de
los bosques traían. Así los visigodos, sin perder aún su primitivo
vigor y energía, iban deponiendo un poco los instintos salvajes.
Llegó al fin el caso de verse como apretados, comprimidos y como
empujados estos pueblos por otros más bárbaros y más feroces que detrás
de ellos venían. Eran los hunos, raza la más salvaje de todas: los
hunos, de horrible aspecto y de deforme rostro, que saliendo del fondo
de la Tartaria y de las orillas del mar Caspio, habían derramado sus
innumerables hordas sobre el gran camino de las emigraciones asiáticas,
y se encaminaban también hacia Occidente; encuentran los hunos a la
raza poderosa y libre de los alanos y la someten: el vasto imperio
de los ostrogodos, presidido por el viejo Hermanrico ( Heere-Mann-reich, rico en hombres de armas),
no puede tampoco resistir el ímpetu de aquella nueva avenida, y lleno
de terror acaba por someterse también con casi todos sus aliados a
los feroces hunos, y por engrosar el torrente de la invasión en lugar
de resistirle. Coincidió este acaecimiento con la época en que el
imperio romano iba en visible decadencia, y entonces fue cuando se
decidieron los visigodos a pasar por la vez postrera el Danubio, abandonando
sus antiguas posesiones, y pidiendo en el imperio tierras que habitar.
Entonces fue también cuando el obispo godo Ulfilas convirtió a sus
compatriotas al arrianismo que profesaba el emperador Valente.
Desde esta época hasta su primera entrada en España hemos seguido
paso a paso a los visigodos en sus relaciones con el imperio romano;
principalmente con Honorio, bajo sus dos primeros reyes Alarico (All
reich, todo rico) y Ataúlfo (Atta,
padre; Hülfe, socorro). Dejamos también referido
en el precedente libro, cómo Ataúlfo, a consecuencia de haberse desavenido
con Honorio invadió España al frente de sus godos, y después de haber
combatido en ella los vándalos, murió asesinado en Barcelona por Sigerico
(Siege reich, rico en victorias), cuyo reino
duró sólo siete días, habiéndole asesinado a su vez los suyos.
Aun cuando de Ataúlfo no pueda decirse con propiedad que fue el
primer rey godo de España, puesto que sólo dominaba una parte de la
Tarraconense, él fue, sin embargo, quien concibió el pensamiento de
arrojar de la Península española las razas bárbaras que la inundaban,
probablemente con la intención de fundar en ella un imperio gótico,
cuyo pensamiento fué constantemente proseguido por sus sucesores.
Proclamado Walia (Wal, baluarte) rey de los godos, supo,
con una política y una destreza no propias de un bárbaro, halagar
primeramente el odio de sus gentes hacia los romanos, aparentando
querer hacer a éstos la guerra. Mas como el general romano Constancio
le propusiera la paz con la sola condición de que le devolviera a
Placidia, a quien seguía amando siempre, y a quien Walia tenía el
estéril honor de guardar en su poder, aceptólo el godo con la cláusula
de que le suministrara el romano seiscientas mil medidas de trigo
para mantener su ejército; cláusula que no podía menos de contentar
a sus soldados, faltos como se hallaban de subsistencias, y talados
como estaban los campos. Con esto tuvo la habilidad de persuadirles
que no era a Roma a quien les convenía entonces combatir, sino a los
suevos, vándalos y alanos de España. «Roma es ya demasiado débil,
les decía, y podemos darla por vencida. ¿Qué interés tenemos en conservar
en nuestro poder a la hermana de Honorio? Devolvámosles a Placidia,
y llevemos nuestras armas contra los vándalos y suevos, que es más
digno de nuestro valor, y cuando hayamos concluido con ellos, Roma
se humillará a nuestros pies por sí misma.» Acogieron los godos con
entusiasmo las razones y
Breve y gloriosa fue esta primera campaña de Walia: los vándalos
fueron vencidos y obligados a cruzar el interior de la Península en
busca de un asilo entre los suevos de Galicia, con quienes momentáneamente
se confundieron. Walia intentó una expedición a África, pero una tempestad
que dispersó su flota le obligó a renunciar a su proyecto. Lo mismo
había intentado antes Alarico desde Italia, y otra tempestad había
frustrado también sus intenciones. Parecía que era la voluntad de
la Providencia que los godos no salieran de Europa, y que fundaran
en Occidente un imperio gótico, precedido del exterminio de las otras
razas bárbaras. Revolvió Walia entonces contra los alanos de la Lusitania:
deshízolos igualmente, y sus restos fueron a incorporarse con los
vándalos. Disponíase ya a acometer a los suevos, cuando supo que éstos,
temiendo sin duda el empuje de las armas godas, habían reconocido
la soberanía de Roma y héchose tributarios del imperio, y se detuvo
Walia en la carrera de sus victorias por un resto de respeto a la
majestad romana.
Honorio, que celebraba los triunfos de los godos en España haciéndose
la ilusión de que le pertenecían a él, recompensó a Walia, dándole
la Segunda Aquitania, extendiéndose de este modo el imperio gótico
desde Tolosa de Francia hasta el Océano, comprendiendo también la
mitad del país entre el Garona y el Loira. Walia fijó su asiento y
la corte del imperio gótico en Tolosa, donde murió hacia el año 420.
Sucedióle Teodoredo, que otros con San Agustín nombran Teodorico.
Durante los primeros años de su reinado, los vándalos, que se habían
refugiado entre los suevos de Galicia, subleváronse contra los mismos
que les habían dado hospitalidad, y les hicieron cruda guerra. Pero
al fin, rechazados con vigor, viéronse aquellos bárbaros precisados
a volver a la provincia a que habían dado su nombre, donde tornaron
a ejercer sus acostumbrados estragos, y extendiéndolos a las costas
de Valencia, tomaron y saquearon Cartagena, diéronse a piratear por
aquellas costas y las de las Baleares, y como si se cansara pronto
de todo ejercicio este pueblo movible y versátil, volvió otra vez
a establecerse en Andalucía animado del mismo espíritu de destrucción,
único que no le abandonaba nunca. Un acontecimiento inesperado vino
a libertar las fértiles y desgraciadas comarcas de la Bética de aquella
plaga asoladora.
En 424 había muerto Honorio, aquel emperador a quien cupo la triste
suerte de ver la púrpura de los Césares hollada por la planta salvaje
de los hijos de los bosques. Habíale sucedido en el trono imperial
el niño Valentiniano III, hijo de su hermana Placidia, la viuda de
Ataúlfo, la cual regía el imperio durante la menor edad de su hijo.
Nombrado prefecto de África por la regente el conde Bonifacio, fue
muy pronto relevado de aquel gobierno por instigación de Aecio, general
y consejero íntimo de Placidia. Tomólo Bonifacio por desaire y afrenta,
y a impulso del resentimiento resolvió vengarse de los cortesanos
sus enemigos, a cuyo fin buscó el apoyo de los vándalos de Andalucía
invitándolos a que pasaran a África, y ofreciéndoles las dos terceras
partes de las posesiones romanas en aquellas regiones, reservando
sólo para sí la tercera con tal que le dieran ayuda. Acogieron los
vándalos la proposición, o por espíritu de movilidad, o halagados
por el ofrecimiento, o deseosos de reposar de las inquietudes que
sufrían en la Península, o por todas estas causas juntas. Dispusiéronse,
pues, los vándalos a una nueva trasmigración, y con su rey Genserico
a la cabeza, cargando con todo el fruto de sus saqueos, y reuniendo
sus mujeres y sus hijos, dirigiéronse al estrecho de Gibraltar, donde
se embarcaron en número de ochenta mil (428).
Allí iban los vándalos a África, llamados por un conde resentido,
llevando el mismo derrotero que tres siglos después habían de traer
los moros de África a España, invitados por otro conde resentido también.
En el espacio de tres siglos se ven iguales sucesos producidos por
las mismas pasiones.
Poco tardó Bonifacio en arrepentirse de su obra; pero ya era tarde.
Apoderáronse los vándalos de toda la Mauritania, pusieron
Vínole bien a España, que así se vio libre de aquellas hordas feroces.
Quedaban sólo los suevos (porque los alanos habían sido aniquilados),
pueblo no menos feroz y belicoso que los vándalos, que viendo las
provincias del Mediodía abandonadas por éstos quisieron conquistarlas
para sí. Opusiéronse en vano así los romanos como los españoles mismos,
tan fáciles en adherirse a los godos, que en medio de sus violencias
trataban mejor a los indígenas, como enemigos de la dominación de
los demás bárbaros. Victoriosos los suevos en una batalla que aquéllos
les presentaron cerca del Genil, ocuparon Sevilla y Mérida, y en pocos
años llegaron a reunir bajo sus dominios la Galicia, la Bética y la
Lusitania, llevando más adelante sus conquistas hasta la Cartaginense,
provincia que se había conservado romana, y que no fue restituida
al imperio hasta el 443. Así se había ido extendiendo y al parecer
consolidando el reino suevo bajo sus dos primeros reyes Hermerico
y Requila, si bien contra el torrente de las poblaciones españolas,
que no cesaban de protestar contra esta dominación, y a disgusto del
clero cristiano de Galicia, que en una ocasión había enviado al obispo
Idacio con la misión de solicitar de los romanos los ayudaran a sacudir
el odioso y pesado yugo de aquellos feroces extranjeros.
Los suevos además se habían mantenido paganos. Pero una revolución
religiosa se obró poco antes de mediar el siglo V entre los suevos
de Galicia. Habiendo muerto en Mérida el sanguinario y conquistador
Requila, su hijo Requiario que le sucedió se convirtió a la religión
cristiana. Pero el suevo ni dejó de ser bárbaro por ser cristiano,
ni los pueblos experimentaron los efectos de su conversión al cristianismo.
Habiéndose casado con una hija de Teodoredo, el rey de los godos,
salió a recibir a su esposa a los confines de los vasco-navarros,
cuyas comarcas taló y saqueó. Desde allí quiso pasar a ver a su suegro,
y franqueando los Pirineos avanzó hacia Tolosa, donde dejó admirados
a los mismos godos de su rudeza y barbarie. De vuelta devastó y pilló
los países de Lérida y Zaragoza, regresando impunemente a sus estados,
porque no habían soldados romanos que defendieran las provincias que
aun pertenecían nominalmente al imperio. Tal era este primer rey cristiano
de los suevos.
¿Qué hacían entretanto los godos, que habían de ser los señores
de España? Aunque los godos poseían la parte Tarraconense comprendida
entre los Pirineos, el Llobregat y el Segre, sus dominios principales
estaban en la Galia meridional, donde ocupaban un territorio capaz
de constituir un reino de regulares dimensiones. Hallaba, no obstante,
su rey Teodoredo estrechos los límites de la Aquitania, y aprovechando
las discordias que después de la muerte de Honorio traían más y más
conmovido el ya harto trabajado y desfalleciente imperio, quiso recobrar
todas las provincias de la Galia que Honorio había cedido primitivamente
a Ataúlfo, y puso sitio a la fuerte ciudad de Arlés (426). Obligóle
a levantarle y retirarse a Tolosa el general romano Aecio, gran sostén
del maltratado edificio imperial en los momentos en que parecía deber
desplomarse con estrépito. Gracias a él, todavía el genio del porvenir
representado por el pueblo godo conservaba un resto de respeto al
genio de lo pasado representado por la vieja corte imperial. Trascurrieron
así algunos años mirándose de frente los dos pueblos, viviendo alternativamente
ya en guerra, ya en paz, entre alianzas y rupturas, pero siempre ensanchando
Teodoredo y como empujando los límites de su reino hacia el Loira
y el Ródano.
Más adelante, como viese el godo a los rivales de la corte romana,
Aecio y Bonifacio, destrozarse en sangrientas guerras allá en Italia,
dejando ya a un lado todo miramiento y consideración, púsose con su
gente sobre Narbona (437). Acudió a combatirle Litorio, lugarteniente
de Aecio, y uno de sus más ilustres oficiales, que simbolizaba la
antigua Roma peleando todavía en nombre de los dioses del Capitolio.
Orgulloso el general idólatra de haber rechazado a los godos y forzádoles
a encerrarse otra vez en Tolosa, desdeñó admitir la paz que Teodoredo
le proponía. Decidiéronse entonces los godos a correr los riesgos
de una batalla. Dióse el combate; gran estrago sufrieron en él los
romanos : el pagano Litorio perdió allí la vida, en castigo, dicen
las crónicas cristianas, de la ceguedad de su idolatría, añadiendo
que los godos hicieron proezas con
la ayuda de Dios y de su espada, en cuya expresión se revela ya
el genio naciente de la Edad media. Extendióse con esto el imperio
gótico hasta el Ródano, y guarniciones visigodas ocupaban las ciudades
abandonadas por los romanos, siendo gustosamente recibidas por los
pueblos, cansados de la opresión romana (439). Vióse for-zada la corte
imperial a solicitar la paz, que se negoció por mediación de Avito,
prefecto pretoriano de las Gallas, suegro de Sidonio Apolinar, el
obispo poeta, que con tanta viveza y exactitud supo pintar los complicados
sucesos de esta época tan revuelta y procelosa.
Época de dolores y de angustias era esta ciertamente : en todas
partes lanzaba gemidos tristes la humanidad : todo era pelea, todo
matanza y desolación, todo desorden, confusión y espanto; el mundo
sufría una especie de movimiento convulsivo : no había reposo para
la gran familia humana en parte alguna: en Oriente y en Occidente
se guerreaba sin cesar : no se conocían los límites de los pueblos,
nada aseguraba los tratados; la fuerza era el derecho de los hombres;
cada cual se asentaba donde podía, y lo que conquistaba aquello hacía
suyo; la barbarie andaba mezclada con los restos del mundo civilizado,
y los semi-bárbaros luchaban alternativamente con todos. Los godos,
semi-bárbaros y arrianos, pelean en España con los suevos, alanos
y vándalos, bárbaros y gentiles; en la Galia con Aecio, general romano
y católico, y con Litorio, general romano también, pero idólatra.
Aecio, representante de la antigua cultura, lleva por auxiliares en
su ejército a francos, borgoñones, hunos y alanos, los más feroces
y salvajes que habían brotado la Germania y la Escitia; Bonifacio,
general romano también, llama en su auxilio a los vándalos; Bonifacio
y Aecio, romanos los dos, pelean entre sí, ambos con auxiliares bárbaros,
y la larga lanza del uno se hunde en el corazón del otro : hombres,
pueblos, sociedades, cultos, todo se confunde en sangrienta mezcla,
y no había quietud en el universo. No nos maravilla que los más creyentes
de aquel tiempo sospecharan si la Providencia había retirado su tutela
a la humanidad. Pero tampoco faltaron hombres ilustrados que penetraron
por entre la oscuridad de aquella descomposición, por entre la nube
de aquel laberinto de males, los secretos designios de la ley providencial,
y esperaron y proclamaron que tras aquellos sufrimientos y dolores
alcanzaría la humanidad una condición más ventajosa, más digna de
los altos fines de la creación que la que hasta entonces habían conocido
los hombres.
Un gran acontecimiento vino a unir a los romanos, a los francos
y a los godos, que hasta ahora han estado sosteniendo entre sí varias
y muy vivas guerras en las Gallas. Por fortuna, como hemos visto,
se había ajustado una paz entre Aecio y Teodoredo, lo cual les facilitó
el concertarse para resistir aunados a un enemigo común, formidable
y poderoso que de nuevo amenaza el Occidente. ¿Quién es y de dónde
viene ahora ese terrible adversario?
Parecía que el Septentrión debería haber agotado ya sus hordas
salvajes, habiendo inunda do con ellas el mundo. Pero he aquí que
un nuevo y más copioso torrente se desgaja de aquellas ásperas y frías
regiones; he aquí que a la cabeza de nuevas y más formidables masas
de guerreros agrestes y feroces se presenta el rey de los hunos; el
jefe de la raza más bárbara y fiera, el Azote de Dios, Atila, que
vencedor de los persas en Asia y de los bárbaros en Europa, teniendo
sujetas a su imperio a la Germania, y por vasallos a los gépidos y
los ostrogodos, había asustado con sus hordas Constantinopla y concedido
al emperador Teodosio II reinar a costa de cederle la Iliria y de
pagarle seis mil libras de oro y un tributo anual: Atila, triunfador
de los marcomanos, de los cuados y de los suevos, y dueño de Hungría
a que habían dado nombre los hunos; Atila, desde el fondo de su ciudad
cercada de bosques, dudaba a cuál de las dos partes del mundo extendería
su brazo conquistador, si al Oriente o al Occidente, o si los abarcaría
ambos ahogando entre sus brazos toda la Europa como el cuerpo de un
gigante. Decidióse por el Occidente, y emprendió su camino para las
Galias (451), al frente de quinientos mil guerreros según unos, de
setecientos mil según otros. Veamos lo que contribuyó a moverle a
esta elección.
Teodoredo, rey de los godos, había casado una de sus hijas con
Hunnerico, hijo del rey de los vándalos de África. Por una sospecha
de envenenamiento, el bárbaro Hunnerico había hecho cortar la nariz
y las orejas a su mujer, y se la envió de vuelta a su padre. Temeroso
el vándalo de que este acto de inaudita y horrible barbarie había
de excitar justo resentimiento y natural venganza de parte de los
godos, incitó vivamente a Atila a que acometiera el Occidente, persuadiéndole
a que con su ayuda se haría fácilmente dueño de Italia, de las Galias,
de España y de África, y que serían los señores del mundo. Resolvióse
a ello Atila impelido también por otras causas, y no pudiendo ocultar
el movimiento de sus innumerables hordas, quiso, aunque bárbaro, engañar
con maña a unos y a otros, escribiendo al emperador Valentiniano que
aquel aparato de gente y armas se dirigía sólo contra los visigodos
para acabar con ellos y restituir al imperio romano las provincias
que le tenían usurpadas, y escribiendo por otra parte a los godos
que aquel armamento se encaminaba a asegurarles la pacífica posesión
de las tierras que habían conquistado a los romanos, sus comunes enemigos.
Fortuna que ni unos ni otros lo creyeron: antes concertáronse entre
sí Teodoredo rey de los godos y Aecio general romano, y aun trajeron
a su partido á Meroveo ( Mere-Wich),
primer rey de los francos y fundador de la monarquía merovingia en
las Galias, y aunáronse y estrecháronse todos para hacer frente al
impetuoso Atila. Éste emprendió su movimiento desde la Panonia, atravesó
la Germania, pasó el Rin, y se entró por la que ahora es Lorena, deteniéndose
a la orilla del Loire delante de Orleáns, porque los godos y los romanos
habían marchado apresuradamente a su encuentro, y habían llegado a
aquella ciudad. Con esta noticia Atila se retiró q los famosos Campos
cataláunicos, cerca de Chalons-sur-Marne, cuya extensión era de cien
leguas, de sesenta y dos su latitud, según el historiador Jordanes
: una colina que se elevaba insensiblemente cerraba la llanura.
Por la mañana ordenaron unos y otros generales sus ejércitos en
batalla. Así los hunos como los aliados se dividieron en tres cuerpos.
«Veíase reunida (dice Chateaubriand) una parte considerable del género
humano, como si hubiera querido Dios pasar revista a los ministros
de sus venganzas en el momento en que acababan de llenar su misión
: iba a distribuirles la conquista y a señalar los fundadores de los
nuevos reinos. Estos pueblos, venidos de todos los extremos de la
tierra, habíanse colocado bajo las dos banderas del mundo futuro y
del mundo pasado, de Atila y de Aecio. Con los romanos marchaban los
visigodos, los letos, los armoricanos, los galos, los bretones, los
sajones, los borgoñones, los sármatas, los alanos, los ripuarios y
los francos sujetos a Meroveo: con los hunos militaban otros francos
y otros borgoñones, los rufianes, los hérulos, los turingios, ostrogodos
y gépidos.» «Paganos, cristianos, idólatras (añade otro escritor),
habían sido llamados a esta batalla inenarrable.»
Atila se mostraba como turbado: acaso no esperaba encontrar tantos
enemigos. No se resolvió a entrar en acción hasta las tres de la tarde.
Aun arengó a sus soldados diciendo: «Despreciad esa turba de enemigos
de diversas costumbres y lenguas, unidos por el miedo. Precipitaos
sobre los alanos y los godos que hacen toda la fuerza de los romanos
: el cuerpo no puede tenerse en pie cuando le arrancan los huesos.
¡Tened valor; mostrad vuestro acostumbrado arrojo! Nada puede el acero
contra los valientes cuando no les ha llegado su destino. Esa despavorida
muchedumbre no podrá mirar a los hunos cara a cara. Si el éxito no
me engaña, estos son los campos en que nos han sido prometidas tantas
victorias. Yo arrojaré el primer dardo al enemigo : el que se atreva
a ir delante de Atila caerá muerto.»
La batalla fue la más sangrienta que vieron los siglos : mezclábanse
los contendientes en masas de a cien mil : pronto aquellos dilatados
campos se ocultaron bajo una inmensa capa de cadáveres; los vivos
peleaban sobre los muertos. Los ancianos que vivían cuando el historiador
de esta batalla era todavía joven, contábanle que habían visto un
arroyuelo que pasaba por aquellos campos heroicos salirse de su cauce
y convertirse en torrente acrecido con la sangre : que los heridos
se arrastraban a apagar la sed al arroyo, y lo que bebían era la sangre
que acababan de derramar. Añade el historiador de los godos, que los
que vivían en aquel tiempo y no pudieron ver cosa tan grande, se perdieron
un espectáculo maravilloso : pero maravillosamente horrible, pudo
añadir. Ciento sesenta y dos mil muertos cubrieron la llanura; y hay
quien los hace subir a doscientos mil : no sabemos a dónde hubiera
llegado la carnicería si no hubiera sobrevenido la noche. Pereció
en la batalla el valeroso Teodoredo, rey de los godos, buscando a
Atila. Encontróse su cuerpo sepultado bajo un espeso montón de cadáveres.
Pero Atila había sido vencido. El fiero caudillo de los hunos pasó
la noche atrincherado detrás de sus carros, cantando al son de sus
armas, al modo del león que ruge y amenaza en la entrada de la caverna
hasta donde le han hecho retroceder los cazadores.
Atila creyó llegado su fin, y esperaba ser atacado a la mañana
siguiente. Pero el silencio de los campos le dio a entender que los
enemigos habían renunciado a aniquilarle como hubieran podido y él
temía. ¿Por qué los vencedores dejaron escapar tan bella ocasión de
acabar con el coloso del Norte? Verdad es que ni ellos mismos supieron
al pronto que había sido suya la victoria, hasta que la luz del nuevo
día les enseñó que la mayor parte de los cadáveres que cubrían aquellos
campos de muerte eran de los hunos. Pero otra causa influyó más en
aquella extraña determinación. El altivo Aecio, que había visto la
heroica conducta de los godos en la batalla, sospechó que si se consumaba
la destrucción de Atila tomarían demasiado ascendiente en el imperio,
y a este espíritu de celosa rivalidad debió Atila su salvación. Los
godos habían proclamado rey a Turismundo, hijo mayor de Teodoredo,
y Aecio tomó de aquí pretexto para alejar al godo persuadiéndole debía
apresurarse a marchar a Tolosa para hacer confirmar su elección antes
que alguno de sus hermanos se le anticipase. A Meroveo, jefe de los
francos, le hizo también retirarse gratificándole largamente, y esta
era la causa del silencio de los campos que notó Atila, al cual de
este modo hizo Aecio puente de plata para escaparse, como lo ejecutó
regresando a la Panonia.
De corta duración fue el reinado de Turismundo. Avaro, cruel y
revoltoso, hízose aborrecer del pueblo y de los suyos, y concertáronse
para desembarazarse de él sus dos hermanos Teodorico y Frederico.
Hiciéronle, pues, asesinar, y Teodorico (Theod-rick,
poderoso sobre el pueblo), fue aclamado rey de los godos, enviando
a Frederico a España, de acuerdo y a solicitud del emperador Valentiniano,
a sujetar a los bagaudas que inquietaban los campos de Tarragona (453).
Recorramos ahora una serie de crímenes que rápidamente se sucedieron
para acabar de precipitar el imperio romano por los romanos mismos.
Valentiniano, después de la muerte de su madre Placidia, soltó los
diques de todo género de pasiones torpes y violentas. Celoso de Aecio,
asesinó al único que por largo tiempo había sustentado con su valor
un imperio moribundo: el único romano pereció al filo de la espada
del mismo emperador a quien había sostenido. Era la primera vez que
la desenvainaba Valentiniano. Este imbécil príncipe puso sus torpes
ojos en una honesta y hermosa romana, mujer del rico senador Máximo
: la llamó engañosamente a su palacio, y no pudo libertarse de su
bárbara violencia : la infeliz murió de pesar: Máximo quiso vengarse
del lascivo príncipe, y halló fácilmente quien le ayudara en sus proyectos
: dos asesinos clavaron sus puñales en el pecho de Valentiniano en
medio del día, y el pueblo celebró el asesinato. Máximo fue proclamado
emperador en lugar del violador de su mujer. Pero Máximo se obstinó
en casarse con Eudoxia, viuda de Valentiniano, contra la voluntad
de ésta, que viéndose forzada a ello llamó en su socorro a Genserico,
rey de los vándalos : ¡qué complicación de sucesos! El terrible instrumento
de la venganza marcha sobre Roma. Máximo intenta
Indignados los godos de la destrucción vandálica de Roma, se congregan
en Arlés para dar a los romanos un emperador. Sidonio Apolinar nos
pinta esta asamblea electoral con las siguientes palabras : « Conforme
a su antigua costumbre reúnense sus ancianos al salir el sol: bajo
el hielo de la vejez conservan el fuego de la juventud. No es posible
ver sin disgusto el lienzo que cubre sus descarnados cuerpos; y las
pieles con que visten apenas descienden más abajo de las rodillas.
Usan botines de piel de caballo, que aseguran con un simple nudo en
medio de la pierna, cuya parte superior permanece descubierta.» El
resultado de la deliberación fue elevar al imperio a Avito, suegro
de Sidonio Apolinar, que regía entonces las armas romanas en las Galias.
Avito partió para Italia.
Los suevos de Galicia, siempre belicosos, siempre inquietos y siempre
feroces, mandados por su caudillo Requiario, invadieron otra vez la
provincia de Cartagena. En vano Avito y Teodorico unidos le enviaron
embajadores intimándole que respetara las provincias del imperio.
Los embajdores fueron maltratados, y Requiario acometió y saqueó la
provincia de Tarragona. Nuevos embajadores, nueva intimación y nuevo
desprecio. Fue ya preciso que Teodorico acudiera con un ejército de
godos y romanos a castigar la insolencia del suevo. Pasa Teodorico
los Pirineos, Requiario se retira, el godo le persigue, y viene a
alcanzarle a cuatro leguas de Astorga, junto al río Orbigo, en una
llanura llamada el Páramo (456). Empéñase allí la pelea, los suevos
son derrotados con gran mortandad, y su jefe Requiario se retira herido
a las extremidades Galicia. El godo avanza en su persecución: la ciudad
de Braga abre las puertas a los godos acogiéndose a su piedad; no
se quitó la vida a nadie, pero los principales suevos fueron hechos
prisioneros, las casas saqueadas, los templos despojados, derribados
los altares, y las iglesias convertidas en caballerizas : y eso que
los godos eran los menos feroces de todos los bárbaros. Requiario,
enfermo de su herida, fue descubierto en su retiro, entregado a Teodorico
y condenado a muerte. Parecía, pues, destruido el imperio suevo en
España por los godos. Teodorico salió de Braga, corrió la Lusitania
y se apoderó de Mérida, donde recibió la noticia de que Avito había
sido desposeído del imperio en Roma por el famoso suevo Ricimer, lo
que movió al rey godo a regresar a su capital de Tolosa, no sin dejar
en España una parte de su ejército, que tomó por engaño Astorga, la
saqueó y pasó a cuchillo a sus habitantes: hizo lo mismo en Palencia:
acometió en seguida a Coyanza (hoy Valencia de Don Juan) sobre el
río Esla, cuyo castillo no pudieron tomar, y de allí se retiraron
a la Aquitania. Este fue el principio del engrandecimiento de la dominación
goda en la Península. El pensamiento de Avito y Teodorico era ayudarse
mutuamente a engrandecer el imperio godo y el romano : y quizá lo
hubiesen logrado si Roma no hubiese estado ya destinada a perecer muy pronto.
En efecto, el suevo Ricimer, nieto de Walia, había destronado a
Avito, y vestido con la raída púrpura imperial a Mayoriano: pero Mayoriano
comenzó a dar sabias, justas y saludables leyes, y a reanimar la gloria
romana, y no había sido la intención de Ricimer sentar en el trono
un hombre de talento: promovió, pues, una sedición, y le forzó a abdicar:
puso la rota diadema sobre la cabeza de Libro Severo, especie de autómata
imperial, y por lo mismo muy del agrado de Ricimer. Mas luego convínole
a éste deshacerse de Severo, le envenenó, y puso en su lugar a Antemio,
con cuya hija se casó. Indispúsose luego con su suegro, y trasladó
la vieja púrpura de los hombros de éste a los de Olibrio, que se había
casado con Placidia, hija de Valentiniano III. Roma por este tiempo
fue saqueada por tercera vez. Antemio fué muerto : murió también Olibrio,
y Ricimer mismo cayó en la tumba en que había precipitado a cinco
emperadores hechos por su mano.
Entretanto España participaba de la espantosa descomposición que
trabajaba al mundo. Creemos deber aliviar a nuestros, lectores de
la relación minuciosa de unos sucesos nublosos, confusos y embrollados,
en que figuran muchos caudillos y ningún héroe; sucesos que pueden
interesar sólo por sus resultados, no por sus pormenores; hechos comunes,
guerras
Tan trabajosa y lentamente se iba fundando en España la monarquía
goda. Verémosla crecer con Eurico, que sucedió a Teodorico su hermano,
a quien quitó la vida en Tolosa a fines del año 466.
En cuanto a su método de vida, Teodorico se levanta antes del día
para asistir con poco séquito a las oraciones de sus capellanes, con
el respeto y asiduidad convenientes: pero se conoce fácilmente que
es un tributo que paga más bien a la costumbre que a la convicción.
El resto de la mañana le dedica a los cuidados del gobierno. El conde
que lleva sus armas está de pie cerca de su silla. Hácense presentes
algunos guardias vestidos de pieles, que permanecen a cierta distancia
por no hacer ruido, y murmullan sordamente excluidos de las salas
interiores, y encerrados entre canceles. Entonces se da entrada a
los embajadores extranjeros. Teodorico responde en pocas palabras
a sus largos discursos.
A las ocho se levanta y va a visitar sus tesoros o sus establos.
Cuando sale de caza se creería poco digno de la dignidad real llevar
él mismo su arco; mas al presentarse la caza, tiende la mano por detrás,
y un esclavo le alarga el arco, cuya cuerda no debe estar armada de
antemano, porque se tendría por una molicie indigna del hombre: después,
armándola él mismo, os pide le indiquéis el punto en que ha de herir,
y no bien se le indica ya está acertado.
Su mesa ordinaria es la de un simple particular: su más sabroso
manjar es la conversación, seria y formal por lo común: el arte, no
el precio, constituye el valor de lo que se le sirve: la copa circula
pocas veces, y los convidados tienen derecho de quejarse de ello.
Sólo el domingo, en sus banquetes de ceremonia, se encuentra la elegancia
de la Grecia, la abimdancia de la Galia, y la actividad de la Italia.
A las tres vuelve a cargar sobre él el peso de sus negocios, reaparecen
los pretendientes, y este impertinente cortejo se agita en dertedor
suyo hasta que la noche y la hora de la cena le hacen dispersarse.
Algunas veces durante la comida se introducen farsantes y bufones;
pero sus mordaces chistes deben respetar a los convidados. Nada de
música ni de coros; los únicos aires que agradan al rey, son los que
despiertan el valor bélico. Finalmente, cuando se retira a descansar,
por todas partes hay centinelas armados a las puertas del palacio.
»
Las guerras en que anduvo casi siempre envuelto este rey, no debieron
dejarle disfrutar mucho tiempo de este sistema de vida,