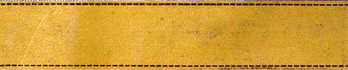
| cristoraul.org |
SALA DE LECTURA |
| Historia General de España |
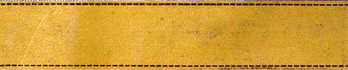 |
 |
CRÓNICAS
ANDALUZAS JOAQUIN
GUICHOT I. TIEMPOS
PREHISTÓRICOS. El origen
de los primitivos pobladores de la región de España que desde los
primeros siglos de la Era cristiana se llamó Andalucía, así como la
procedencia de los primeros hombres que arribaron a ella, se pierde
en la noche de los tiempos. Temeraria empresa es, pero necesaria para
el buen desempeño del asunto que nos hemos propuesto, investigarlo
siquiera sea por meras conjeturas, o tal cual señal que podamos rastrear
en medio de las fábulas y exageraciones de los escritores griegos
y latinos, y de las escisiones fantásticas de la imaginación de nuestros
historiadores de la edad media y primeros siglos de la moderna. Procuraremos,
pues, penetrar a tientas por entre aquella densa oscuridad, a fin
de separar el elemento histórico de interés social, de las relaciones
confusas, de las fábulas poéticas, y del inmoderado deseo de lisonjear
el orgullo nacional, que caracteriza literariamente a los escritores
a quienes acabamos de aludir. Afirman
los historiadores pertenecientes a los primeros siglos de la Era cristiana,
y los posteriores que bebieron en aquellas fuentes, que los españoles,
y desde luego los andaluces, descienden de Tarsis, hijo de Javán,
nieto de Jafet, y biznieto de Noé. ¿Cuáles son los fundamentos de
su afirmación? Hélos aquí: Moisés dice
(Génesis, c. x. v. 4 y 5) «que los hijos de Javán,
Elisa y Tarsis, Cethim y Dodanim, propagaron
la especie humana en las islas, cada uno conforme a su lengua y sus
familias, en sus naciones» Polibio,
historiador griego que murió por los años de 128, antes de J. C. en
sus Fragmentos de historia general, llama Tarseyo
a una región de España situada en las costas de la Bética; región
que los más antiguos historiadores griegos y romanos llaman Tarteso,
y que corresponde a las islas que el Guadalquivir forma antes de precipitarse
en el mar, y a los países contiguos al estrecho de Gibraltar. Así, pues,
de la aserción de Moisés, y de la indicación geográfica de Polibio,
ha nacido la tradición de que Tarsis, biznieto de Noé, vino a España
y pobló todo el país que se extiende desde y con las dos islas del
Guadalquivir hasta el mar, y dio el nombre de Tartesios a los pueblos
de la Bética, de quienes desciende la nación española. No nos detendremos
en refutar opiniones que descansan en tan débiles cimientos, ficciones
que se desvanecen a la luz de la sana crítica; ni en acusar la falta
de criterio especulativo, de los autores griegos y latinos, que desfiguraron
la verdad histórica de los orígenes del pueblo español; así como tampoco
motejaremos la facilidad con que D. Alfonso X consignó aquellas y
otras fábulas en su Crónica general de España; la credulidad
con que el buen Florián de Ocampo las recibió como artículos de Fé;
y la complicidad de nuestro primer historiador general, el Padre Mariana,
en el hecho de propalar los cuentos, hablillas, consejas, que llevan
la duda y la confusión al espíritu del lector. De la misma
manera, haremos caso omiso de ese enjambre de semidioses, reyes y
héroes, bellísimas ficciones mitológicas con que nuestros historiadores
más antiguos convierten el suelo español en el escenario de un teatro
de Atenas de los tiempos de Esquilo, Sófocles y Eurípides; pero sin
la sublimidad, la grandeza y el lirismo que caracterizó las obras
de los tres grandes trágicos griegos. Sírveles
de disculpa, a nuestros ojos, su empeño en realzar las glorias antiguas
de la patria; no precisamente a expensas de la verdad histórica, que
a su diligencia, erudición y claro talento no se podía ocultar, sino
a expensas de la fama de sus maestros los historiadores griegos y
latinos, a quienes tomaron por modelo, y a quienes pretendieron eclipsar
aventajándolos en esa especie de adivinación fantástica, con que intentaron
penetrar a través de la niebla caliginosa que envuelve los primeros
siglos, buscando orígenes que se han perdido para no volverse a encontrar.
Los disculpamos, además, por los tiempos en que escribieron, y por
la escuela histórica a que pertenecían; es decir, la escuela popular
de la Edad Media, como la llama el ilustre Thierry. Y, sin embargo,
diremos, a riesgo de que se nos coja en flagrante contradicción, que
en medio del artificio de la fábula, entre la invención poética y
a través de las consecuencias ideales e ilegítimas que se pretenden
deducir de un hecho cierto, pero que no se puede racionalmente aplicar,
al menos en la forma que lo hacen nuestros primeros historiadores,
a España, colúmbrase un reflejo de luz,
semejante al fenómeno físico llamado espejismo, que hace aparecer
sobre el horizonte de los albores de nuestra historia, la verdad que
la fábula desnaturalizó vistiéndola con su más brillante ropaje. Con objeto
de depurar esa verdad que se nos había aparecido, relativa al origen
de los primeros pobladores de Andalucía, tan desfigurado por las ficciones
poéticas y por las interpretaciones notoriamente erróneas, hemos consultado
cuantos historiadores y comentadores, que hablan con extensión o por
incidencia de las cosas de España, pudimos haber a la mano. Hicimos
más; fatigamos nuestra imaginación estudiando muchos escritores extraños
a nosotros y para quienes fuimos completamente desconocidos, si no
geográficamente, al menos como pueblo o nación, a fin de rastrear
nuevos indicios sobre los cuales nos fuera permitido fundar un sistema
entre racional e hipotético, que nos acercase a la verdad que anhelamos,
dentro de las condiciones que marca la sana critica. Pues bien,
por más doloroso que nos sea confesarlo, debemos decir, que toda nuestra
perseverante inteligencia ha sido vana; y que solo hemos obtenido
por resultado de tan ímprobo trabajo, el triste y desconsolador convencimiento
de que, o debemos dejar bajo la losa del olvido la Historia de Andalucía
desde los tiempos primitivos hasta la época de la dominación romana,
o debemos resignarnos a que la crítica nos coloque en la fila de los
que por temerario afán o pueril orgullo, pretenden hacer alguna luz
entre las tinieblas del pasado, si intentamos levantar el velo que
le cubre. Acaso hubiéramos
debido atenernos al primer estreno, dado que no es la historia general
de España la que nos proponemos escribir, sino la de Andalucía, cuyo
interés, por contenerse en límites relativamente estrechos,
y cuya influencia, por no alcanzar más allá de las fronteras convencionales
de una provincia, nos eximiría de profundizar en la lobreguez de los
tiempos primitivos, para arrancar a aquellas recónditas edades secretos
cuyo conocimiento interesa a la ciencia y a la sociedad. Empero un
hecho extraordinario, o más bien diremos una ráfaga de luz que brota,
no del choque de pareceres encontrados, sino a resultas de la conformidad
de opiniones entre los historiadores de más crédito de la antigüedad,
que han tratado de las cosas de España, nos ha hecho ver entre las
ficciones de la fábula un embrión que diestra y críticamente manejado
puede derramar alguna claridad sobre los orígenes del pueblo andaluz.
Hélo aquí: Los historiadores
griegos y romanos que desde los antiguos
hasta los primeros siglos de la Era cristiana trataron con más o menos
extensión de España coincidieron en afirmar que los Turdetanos, pueblos
los más poderosos de la Bética, poseían a la llegada de los romanos
un grado máximo de civilización. Estrabón,
Polibio y Estéfano de Bizancio describen
en términos pomposos, y hemos de suponer que imparciales porque no
les cegaría el amor patrio, ni el instinto de raza : la civilización,
las leyes, la literatura y la riqueza—nótese bien, la riqueza, que
es la expresión de la cultura intelectual y de la cultura material—de
aquellos pueblos. Refiere
Estrabón, que los Turdetanos poseían leyes escritas en verso cuya
antigüedad se remontaba a 6,000 años. El insigne geógrafo se fundaba,
indudablemente, en el testimonio del griego Asclepiades,
que permaneció en España por los años 48 poco más o menos antes de
J. C., practicando la medicina que estudió en Roma, y enseñando humanidades
en el país de los Turdetanos, cuyas costumbres y particularidades
historió. Esto se
escribía en Roma en el siglo de Augusto, llámese de las Letras, a
cuyo esplendor contribuyeron el elocuente Lucano, autor de la Farsalia,
Marco Anneo Séneca, famoso orador latino y profesor de retórica en
Roma, y su hijo Lucio Anneo Séneca, célebre filósofo a quien Agripina
confió la educación de su hijo Nerón, hijos los tres de Córdoba, ciudad
de la Bética. Es evidentemente
exagerada la cifra de 6.000 años señalada a la existencia de las leyes
escritas en verso en el país de los Turdetanos; empero siendo lo más
verosímil que aquellos pueblos no contaran por años solares de doce
meses, sino que, a la manera de otros muchos pueblos de la antigüedad,
lo hicieran por divisiones de cuatro y tres meses, resulta, hecho
un cálculo prudente, y tomando por norma el periodo de tres meses
por año turdetano, que la civilización de aquel pueblo se remontaba
a la época de la primera llegada de los fenicios a las costas de la
Bética; esto es, por los años de 1500 antes de J. C. De aquí
se deduce que esta pudo ser la primera región de Europa que se civilizó.
¿De qué manera? Veremos si nos es dado rastrearla por una serie de
conjeturas, partiendo del dato que nos suministran los historiadores
griegos y latinos que hacen remontar los orígenes de aquella civilización
a los años 848 después del Diluvio (2348 antes de J. C. y unos 700
después de la dispersión de los hombres, a resultas de la confusión
de ls lenguas en la torre de Babel). Haremors
notar episódicamente, en el curso de esta narración, que los mismos
escritores que asignaban en el primer siglo de nuestra Era una antigüedad
de 6.000 años (léase 1.500) al primer código de leyes conocido en
la Turdetana, coinciden en afirmar que Licurgo, el gran legislador
de Lacedemonia, vivía hacia los años 866 antes de J. C, Numa Pompilio
en Roma allá por el 714, y Solón en Atenas en 594, es decir,
que nuestros tiempos legislativos precedieron de muchos siglos a los
de Grecia y Roma. Ahora bien;
dada la lentitud con que debía progresar la civilización—y aquí tomamos
la palabra en su acepción más lasa y completa, es decir, los diversos
grados de perfección moral, intelectual y física, por los cuales pasa
periódicamente un pueblo hasta llegar a su perfección relativa, en
tiempos en que tanto escaseaban los medios de difundirla, e impulsar
el desarrollo de los intereses morales y materiales—, ¿no es verdaderamente
corto el periodo de los 700 años trascurridos entre la infancia y
la virilidad del pueblo turdetano? Creemos
que sí; y en tal virtud si damos crédito a las aseveraciones de los
historiadores griegos y latinos referentes a que la Bética daba ya
señales de cultura 700 años, apróximadamente, después de la dispersión
de los hombres al pie de la torre de Babel, fuerza nos será convenir
en la posibilidad de que la región bañada por el Guadalquivir, región
que los antiguos llamaron Tarteso, fue la primera que se pobló en España, ya fuera por
Tarsis y su familia, ya por otro cualquiera jefe de los que salieron
de las llanuras del Senaar para venir a
poblar Europa. He aquí
como entre las ficciones de la fábula y entre las temerarias interpretaciones
de un pasaje indeterminado y nada explícito del libro de Moisés, partiendo
de un dato que nos suministra el historiador Asclepiades,
que habla no por referencia sino por lo que ha visto, rastreamos algo
de cierto acerca de los orígenes del pueblo andaluz. Vamos a
robustecer nuestra racional hipótesis con una nueva observación. La civilización
turdetana¿nació de los gérmenes que importaron los primeros pobladores
de esta región, o fue traída por estos ya en un estado de madurez?
En una palabra, aquella civilización se formó en la Bética o llegó
formada? Creemos
que llegó formada, y que vino por mar. Fundamos
esta creencia en que no pudo ser importada por tierra, dada la inmensa
distancia que separa las márgenes del Guadalquivir de las llanuras
del Senaar, donde tuvo su origen, o donde reunió los elementos
dispersos de la que le precedió, y estuvo a pique de desaparecer completamente
entre las aguas que produjeron la gran catástrofe universal, y considerando
que aquella inmensa distancia hubiera obligado al pueblo, tribu o
familia emigrante a hacer frecuentes y largas estaciones en un viaje
a través de la Mesopotamia, de la Armenia, de la Albania, del Cáucaso,
cruzando el Tanais para entrar en la Sarmacia,
el Borístenes, para atravesar la Esclavonia,
el Danubio, el Dios-río de los Getas, de los Dacios y de los Tracios,
para atravesar la Germania, el país de los Celtas, la Galia, los Pirineos,
y en fin, la España toda para llegar a su extremidad más occidental,
durante cuyo largo viaje de años, acaso de un siglo, caminando a jornadas
cortas, sufriendo grandes penalidades e imposibilitada de toda expansión,
hubiera experimentado profundas alteraciones que la hubiesen hecho
retroceder a la barbarie, pues es sabido que los pueblos nómadas son
refractarios a las luces de la civilización. La de los
Turdetanos, pues, debió ser importada por mar. Toda emigración
verificada por mar revela un grado muy adelantado
de cultura en los emigrados. Los pueblos bárbaros no construyen buques
de gran porte ni emprenden largas navegaciones. La distancia
entre las costas de la Bética y las de la Fenicia navegando el Mediterráneo
es infinitamente más corta que la que separa la Andalucía del Éufrates
viajando por tierra. Dentro de
un buque los hombres conservan mejor sus tradiciones, y se mantienen
más estrechamente unidos por la mancomunidad de intereses, de esperanzas
y de peligros, dado que no existen agentes bastante numerosos o fuertes
para romper brusca o sistemáticamente esos lazos, sobre todo si han
sido formados por la civilización. Embarcados no hay que atravesar
dilatadísimas regiones, cruzar ríos caudalosos, abrirse paso entre
espesos bosques, acampar todos los días, detenerse durante las malas
estaciones, arrastrar un inmenso bagaje para trasportar los ancianos,
los enfermos, las tiendas, los víveres y los utensilios; y por último
gastar las fuerzas de la inteligencia en una lucha incesante contra
la barbarie que tiende a ocupar el lugar de la cultura. Admitiendo,
pues, que la civilización que caracterizó los pueblos Turdetanos fue
importada por mar, todo queda satisfactoriamente explicado y no causa
admiración que 48 años antes de J. C. un retórico griego, contemporáneo
de Cicerón y de Pompeyo, viniese a dar lecciones de filosofía entre
los Turdetanos, y que encontrase en la Bética una civilización tan
antigua que, a juicio suyo, remontábase
a una fecha tan lejana que apenas si la separaban 700 años de la época
en que fue repoblada la tierra por los biznietos de Noé. Siendo así,
la civilización Turdetana ¿procedió inmediatamente, y vivió con las
primitivas del mundo postdiluviano? Creemos que sí, y vamos a indicarlo
tan breve y compendiosamente cuanto lo permiten lo exiguo e incierto
de los datos que tenemos, y la falta absoluta de medios de persuasión.
Desde luego
acude a la imaginación una pregunta que es consecuencia precisa de
nuestra proposición, y que nos causa muy grande embarazo: ¿Qué civilización
fue aquella, y cuáles fueron sus manifestaciones y su expresión? No podemos
responder categóricamente, visto que no existe, que sepamos, monumento
alguno literario o de piedra, ninguna medalla, ningún documento o
testimonio fehaciente, ni siquiera una tradición continuada por la
serie de los Siglos, sin desviarse del hecho principal que le dio
origen o le sirve de fundamento, y solo tenemos un dato indeterminado,
seco, descarnado, sospechoso de fábula o cuando menos de abultada
exageración, para resolver el intrincado problema. Este dato
es, ya lo hemos dicho y lo repetimos, a riesgo de evidenciar la pobreza
de nuestra imaginación y la total carencia de recursos para persuadir,
las palabras de Polibio y Estrabón, que dijeron, probablemente con
referencia al griego Asclepiades, que vivió en la Bética y describió las costumbres
y particularidades de sus pueblos 48 años antes de J. C. que los Turdetanos
eran los más poderosos de esta región, que cultivaban las letras,
y que se distinguían por su riqueza y civilización. Dato exiguo, incierto,
que la exégesis acepta con dificultad para levantar sobre él un edificio
que no sea deleznable, pero que tiene un valor inestimable, no solo
por ser único, sino por el crédito que el mundo científico ha dado
y da a los historiadores que nos lo suministran. En efecto,
una civilización que elogian los hombres más doctos del siglo de Augusto,
y una riqueza, en la acepción que los romanos daban a esta palabra,
citada por ellos, no pueden menos de haber existido, y si han existido,
pruebas concluyentes son de la antigüedad del pueblo que poseyó ambas
cosas. Enumeramos
ahora, aunque sea brevemente, los principales monumentos legislativos,
históricos y literarios que dan testimonio de la cultura del mundo
entonces conocido; señalemos los pueblos o razas que la poseyeron,
y limitándonos, no a hacer meras conjeturas, sino a mencionar los
hechos de más bulto, los que están perfectamente controvertidos y
dilucidados ya, veremos cómo no hay exageración en afirmar que la
civilización Turdetana, fue contemporánea de las más antiguas que
registra la historia. Trasladémonos
con la imaginación a la época que, admitida la existencia de las leyes
escritas en verso de los Turdetanos, la crítica filosófica les señala,
esto es, 1.500 años próximamente, y no 6.000 antes de J. C. o sean
2.000 años antes de la creación del mundo según el cómputo eclesiástico
y la Escritura, y veremos aparecer, en primer lugar: El Pentateuco,
o los cinco libros de Moisés, monumento histórico y legislativo el
más antiguo y el más completo que se conoce (1645 años a. de J. C.)
La doctrina contenida en él, es un milagro
en el orden moral que atestigua lo divino de la misión del gran legislador,
historiador y hombre de Estado del pueblo hebreo. El Pentateuco, además
de ser un código de leyes religiosas, lo es también de leyes políticas,
civiles y sociales. En segundo
lugar, El libro de Job, que unos comentadores suponen contemporáneo
y otros anterior a Moisés. Este libro que, según la versión más acreditada,
fue compuesto por un opulento patriarca habitante de la tierra de
Cus, situada entre la Idumea y la Arabia, es un admirable poema de
filosofía moral sublimemente cantada, discutida y razonada, en el
que se compendian todas las verdades teológicas, filosóficas y metafísicas
que puede comprender una civilización casi adulta, como se revela
además en la descripción que en él se hace de las artes, costumbres
y usos de los hombres entre quienes se escribió. En tercer
lugar, La historia de Fenicia, escrita en ocho libros, por Sanchoniaton,
historiador el más antiguo después de Moisés. Eusebio, obispo de Cesárea,
refiere, tomándolo del filósofo fenicio Porfirio, que Sanchoniaton,
escrita su historia, se la dedicó a Abibal,
rey de Fenicia, y que no solo este príncipe, sino también los encargados
por él de examinar la obra, se manifestaron convencidos de la escrupulosa
fidelidad con que estaba escrita una historia que había sido sacada
de los archivos de cada ciudad, y de los que se conservaban cuidadosamente
en cada templo; por último, que Sanchoniaton
y el rey Abibal, vivieron en un siglo poco
distante del de Moisés, según era fácil convencerse examinando la
cronología de los reyes de Fenicia. Finalmente
Los Vedas, libros sagrados primitivos de la India, cuya antigüedad
la sana critica hace subir a unos 1,500 años antes de nuestra Era.
Los Vedas, forman una colección de himnos consagrados a las divinidades
simbólicas de aquellos tiempos primitivos. «Son, dice Mr. Barthelemy
de Saint-Hilaire, entre el mismo pueblo indio, el fundamento de una
literatura que es más rica y más extensa que la literatura griega».
Sabido es, que quien dice literatura, dice civilización. He aquí
cuatro monumentos literarios, cada uno de los cuales nos da la medida
de la cultura de los pueblos que los vieron nacer, y que se reflejan
en ellos como en un espejo. Ahora bien,
dando por sentado que los historiadores griegos y romanos que trataron
con más o menos extensión o por incidencia de las cosas de España,
merezcan el crédito que no es posible negarles en cuanto se refieren
a hechos probadamente históricos, ¿no es verdaderamente asombroso
encontrar entre los Turdetanos, pueblo de Andalucía, un código de
leyes, monumento literario que por la forma en que está escrito revela
una civilización muy adelantada, y que aparece ser contemporáneo del
libro de Moisés, del de Job, de las obras de Sanchoniaton y de los Vedas de la India? ¿Dónde estaban
todavía Licurgo, Solón, Numa, y la Ley de las doce
Tablas? ¿Dónde el Partenón, el Capitolio, Fidias, los bronces,
las medallas y los vasos etruscos? ¿No es evidente,
pues, (partiendo siempre de la suposición racional que hicimos anteriormente)
que la región de España que hoy, y desde el comienzo del siglo V de
nuestra era se llama Andalucía fue la primera de Europa que se civilizó,
y que su cultura es anterior en algunos siglos a la que produj0 el
siglo de Pericles en Grecia y el de Augusto en Roma? La circunstancia
de ser única en la Europa, bárbara entonces, desde el mar Sarmático
hasta las columnas de Hércules; su contemporaneidad con la del Egipto,
que es la que se refleja en los libros de Moisés, con la de los árabes,
de los fenicios y de la India; la imposibilidad de señalarle un origen
europeo, y el no encontrarse ningún rastro ni vestigio de ella en
las regiones comprendidas entre las orillas del Guadalquivir y la
cordillera de montañas que forman un istmo entre el mar Negro y el
mar Caspio, ¿no justifica nuestra opinión de que debió llegar por
mar a las costas de la Bética, traída, en tiempos que se remontan
a la época de la dispersión de los hombres al pie de la torre de Babel,
por una o más familias de emigrados, procedentes del Asia, cuna del
género humano? No faltará
quien diga que a imitación de los que hacen a los españoles descendientes
de Tubal, hijo de Jafet y nieto de Noé,
o de Tarsis, hijo de Javán y nieto
de Jafet, hemos levantado, aprovechando un momento de reposo de la
naturaleza, un edificio de pórfido sobre las movedizas arenas del
Gran Desierto. A esto contestaremos,
que las aseveraciones de Asclepiades, Polibio
y Estrabón, por ser claras, precisas, terminantes y referirse directamente,
señalándolos por sus nombres y situación geográfica a los pueblos
de la Bética, merecen más crédito que las interpretaciones arbitrarias
que algunos historiadores han dado a los vers. 4 y 5, cap. x del Génesis,
y a un pasaje del historiador de los judíos, Flavio Josefo, que cita
a los Íberos asiáticos situados al pie del Cáucaso entre la Cólquida
y la Albania, y no a los Íberos españoles; además, diremos,
que nuestro objeto no ha sido tanto desentrañar el oscuro origen de
los primeros pobladores de Andalucía, como hacer mérito de la antigüedad
que los historiadores griegos y latinos conceden a su civilización.
Ciertamente
no hemos adelantado un solo paso en la cuestión crítico-histórica
del origen del pueblo andaluz; pero hemos reivindicado para él la
gloria de haber sido el primero que se civilizó en Europa después
de la tremenda catástrofe del diluvio universal. ¿Y será
temerario reivindicar también la prioridad de población para un suelo
que fue el primero que se civilizó, y afirmar que sus primeros pobladores
no fueron Íberos, ni Celtas, sino una colonia o emigración
procedente de las costas del Asia menor o de la Siria? Para contestar
cumplidamente a esta pregunta sería necesario tener noticias exactas
del grado de cultura en que los fenicios encontraron la Bética en
los tiempos de su verdadera emigración; de otra manera: si encontraron
civilizados aquellos pueblos o si les llevaron una civilización que
se arraigó en el país. A falta
de datos, recurriremos al método conjetural; método que si no resuelve
nada de una manera definitiva puede ayudar a rastrear el embrión de
la verdad. La época
de la verdadera emigración fenicia a las costas de la Bética,
puede fijarse por los años de 1500 antes de J. C. Pero la
tradición oriental y las conjeturas tradicionales
están contestes en que en el siglo décimonono
antes de J. C., los pueblos comerciantes y marinos de las costas de
la Siria y Asia menor entablaron por primera vez relaciones con los
Turdetanos, y que los encontraron ya civilizados. Se sobreentiende
que aquella civilización sería rudimentaria; pero así y todo
era un progreso. Si sustraemos
1900 años de los 2348, época en que tuvo lugar el Diluvio universal,
tendremos, que unos 448 años después de la gran catástrofe de la humanidad,
la región que baña el Betis a pocas leguas de su desembocadura en
el mar, comenzó a civilizarse. ¿Quién llevó aquellos gérmenes
de cultura? Seguramente no fueron los Íberos ni los Celtas.
¿Fueron
los Fenicios, dado que en aquella época y acaso en otras anteriores,
es notorio que traficaban con los Estados y pequeños reyezuelos de
la Grecia, y visitaban las islas del Mediterráneo, la Europa oriental,
las costas del Asia menor y las del Egipto? Puede muy
bien ser así, y también puede no ser; sin que sirva de argumento lo
que dicen la Sagrada Escritura y los historiadores más antiguos, respecto
a que los Fenicios fueron los primeros y los únicos pueblos que
durante una larga serie de años, emprendieron dilatadas navegaciones
por el Mediterráneo. Recuérdese,
en apoyo de nuestra conjetura, que en la
época del descubrimiento y población de la América del Norte por los
ingleses, y aun todavía en nuestros días, llamáronse
todos los establecimientos europeos de aquellas costas, colonias inglesas;
por más que algunos de ellos, y no ciertamente los menos importantes,
debieron su fundación y los comienzos de su actual increíble prosperidad,
a los holandeses, a los franceses, a los suecos y a los alemanes.
Aquí terminamos
nuestra rápida y claudicante excursión por los siglos más remotos
y desconocidos de la historia de Andalucía; trabajo que no nos atrevemos
a llamar critica conjetural, porque no hemos producido ni la más tenue
luz suficiente a iluminar aquellas edades prehistóricas, sino meras
conjeturas sobre señales que se adivinan más bien que se vislumbran.
Trabajo estéril y ocioso, si se quiere, porque los tiempos que hemos
evocado, antes que a la historia propiamente dicha, pertenecen a la
ciencia arqueológica, única que puede hablar allí donde los libros
y las tradiciones dignas de Fé, permanecen
completamente mudos; pero trabajo que no quisimos excusar por darnos
fa satisfacción de comenzar la Historia de Andalucía consignando un
hecho fundado en el testimonio de autores que escribieron sobre el
mismo teatro de los sucesos, del cual deben envanecerse los hijos
de Andalucía; esto es: Que la cultura del privilegiado suelo que los
vio nacer, cuenta una antigüedad que se pierde en la noche de los
tiempos mitológicos. Solo nos
resta ya describir compendiosamente una época que pertenece todavía
a la historia crítico-conjetural, pero que viene a ser como la amanecida
del día verdaderamente histórico, para entrar de lleno y desembarazadamente
en él. II. EPOCA DE
LOS FENICIOS, La primera
raza del Oriente que entabló relaciones comerciales con los pueblos
que habitaban la región de Andalucía, fue la Fenicia. Esta circunstancia,
así como el orden cronológico de la sucesión de los grandes acontecimientos
históricos, nos obliga a separarnos momentáneamente de nuestro asunto
principal, para consagrar unas pocas líneas a la historia de un pueblo
que tanta influencia ejerció en los destinos de Andalucía, y al cual
debió esta región siglos de una paz, prosperidad y bienestar, que
no ha vuelto a disfrutar desde 2.400 años, apróximadamente, que hace
se vio arrojado de este suelo por las vicisitudes de la guerra y la
deslealtad de otro pueblo hermano suyo. En la Siria,
país situado en las costas occidentales del Asia, a orillas del Mediterráneo,
y que se extendía desde la Palestina y la Arabia al S. hasta el monte
Tauros al N. entre el Gran mar y el Éufrates,
existían dos provincias notables, la Fenicia y la Celesiria,
separadas por la cordillera del Líbano. De la Fenicia,
la más importante región del Asia en la antigüedad, solo tenemos una
Cosmogonía fabulosa y algunos fragmentos de los libros que
sobre la historia y antigüedades de este país escribió Sanchonation,
y tal cual noticia apuntada por historiadores posteriores, para formarnos
una idea muy incompleta de aquel pueblo. Desde los
tiempos más remotos que describe la historia, vemos a los Fenicios
dedicados a las especulaciones mercantiles y a la navegación. Su comercio
terrestre alcanzó inmensas proporciones y se hacía por medio de caravanas.
Sus principales mercados estaban en la Arabia de donde sacaba especies
y gomas; tejidos de seda de Babilonia y Palmira; esclavos, caballos
y objetos de cobre de la Armenia y países limítrofes. Su comercio
de exportación consistía en productos de sus fábricas y manufacturas;
vidrio, púrpura de Tiro, y tejidos. Atribúyanseles inventos y descubrimientos
importantes, tales como el alfabeto griego primitivo, que se componía
de once consonantes y cinco vocales; la astronomía aplicada a la navegación;
las artes navales, y de la guerra y el comercio. Fundaron
numerosas colonias, siendo las más importantes la mayor parte de las
islas del Archipiélago, de donde fueron expulsados por los griegos.
En la costa
N. del Africa, Utica, Cartago y Adrumetun. En la N-E.
de Sicilia, Panormus (Palermo). La isla
Melita (Malta). Y al medio
día de España, Gadir (Cádiz), Carteya (Calpe)
y Malacca (Málaga). Es probable
que fundaran establecimientos en el golfo Pérsico, y que navegaran
las costas de la Gran Bretaña y del Báltico de donde sacaban estaño
y ámbar amarillo. La Fenicia
no formaba nación propiamente dicha, sino una confederación de ciudades
y sus territorios unidas por los lazos del origen y del interés común.
Sidón, sobre el Mar Grande, fundada por Sidón hijo mayor de Canaán,
y Tiro, construida primero sobre el continente y trasladada luego
a una isla inmediata que se unió a este por una calzada mandada construir
por el rey Hiram, fueron grandes emporios de comercio, y estuvieron
consideradas en diferentes épocas como metrópolis. Terminada
esta breve reseña histórica del primer pueblo extranjero que en la
edad remota asentó su planta en Andalucía, llegamos inmediatamente
a los tiempos en que se camina con alguna más certidumbre por entre
las dudas y las contradicciones de los historiadores griegos y latinos;
y haciendo caso omiso de todas las fábulas que se refieren a las anteriores
expediciones de los navegantes y comerciantes fenicios a las costas
de Andalucía fijamos en el siglo XV antes de J. C. la época de la
emigración y definitivo establecimiento de aquel pueblo en nuestro
suelo. Es demasiado
importante para la historia del mundo la causa que motivó aquel acontecimiento
para que la pasemos en silencio. Habían llegado
los tiempos del cumplimiento de las promesas hechas por Dios a Abraham.
El gran historiador y legislador del pueblo hebreo, había muerto sin
pisar la tierra Prometida a la posteridad del Patriarca hijo de Taré,
y padre de las naciones hebrea y árabe, es decir la tierra de Canaán;
y esta tierra fue el rico país de los Fenicios. Josué, sucesor de
Moisés y caudillo del pueblo escogido por Dios, llevó a cabo la conquista
(1452 años antes de J. C.) y expulsó de aquellos lugares a los Filisteos
o Palestinos descendientes de Misraim, hijo de Cam, nieto de Noé. Tomadas
por fuerza de armas las principales ciudades fenicias del interior,
y devastado el país, sus habitantes hubieron de huir arrollando la
población cananea hacia la costa, acabando por y aglomerarse en las
grandes metrópolis marítimas de Tiro, Biblos y Arada. Puédese,
pues, fijar con alguna certeza la época de la fundación de la primera
colonia fenicia en las costas del S. de España, entre los años de
1550 a 1400 antes de J. C. Una prueba
de que aquel establecimiento tuvo por causa la conquista de la tierra
de Canaán por el primer caudillo del pueblo hebreo, la encontramos
en la existencia en Tánger de un monumento Fenicio, descrito por Procopio,
historiador de la guerra de los Vándalos, quien dice haberlo visto
personalmente. El secretario del general Justiniano,
se expresa en estos términos; «Vénse allí dos columnas de piedra junto a una gran fuente,
las cuales tienen grabados caracteres fenicios que dicen así: Nosotros
llegamos aquí ‘huyendo del bandolero Josué’». A quien
extrañe lo injurioso del epíteto dado por aquellos infelices expatriados
al primer caudillo de los Israelitas, recordaremos que
durante aquel primer periodo de la historia del pueblo hebreo, los
libros santos nos lo pintan con todos los signos de la degradación
intelectual, moral y física, consecuencia de la dura opresión en que
vivió durante dos siglos de abyecta esclavitud. La historia
de los primeros establecimientos formales de los fenicios en Andalucía, aparece envuelta en conjeturas, opiniones y versiones
distintas y frecuentemente encontradas, entre las cuales no es fácil
rastrear la verdad, si no es partiendo de un punto sobre el cual coincidan
la mayor parte de los historiadores. En tal virtud, vamos a exponer
lo que nos parece más verosímil, y creemos estar más justificado.
Los Fenicios
se establecieron en la costa de Andalucía antes de llegar al Estrecho
de Gibraltar, y echaron los cimientos de las ciudades de Málaga y
Adra, que tanta celebridad acordaron andando el tiempo. Ya fuera por
lo penoso de la infancia de la colonización, o por otra circunstancia
que no menciona la historia, acordaron buscar mejor establecimiento;
y al efecto, resolvieron emprender un nuevo viaje de exploración por
la costa occidental hasta llegar al rio Anas
(Guadiana) donde parece encontraron obstáculos que
dificultando su pacífica permanencia les obligaron a retroceder. Poco tiempo
antes habían descubierto dos islas pequeñas y deshabitadas, pero perfectamente
situadas, de las cuales la mayor tendría unas cuatro leguas de circunferencia.
Estableciéronse en ella; diéronle el nombre de Eritya o Eritrea,
y trasladáronse luego a la otra donde edificaron
un templo, y la nombraron Gadir, (Cádiz.)
Solo una
de aquellas dos islas subsiste todavía en nuestros días, y se cree
sea la llamada Santi-Petri, situada al Oriente y cerca de Cádiz, y
cubierta en su mayor parte por las olas del mar. En efecto, descúbrense
en ella, cuando las mareas son muy bajas, vestigios de un templo y
de otros edificios que revelan el imperio del hombre vencido al fin
por la soberanía del mar. Es opinión
admitida que la primitiva colonia fenicia debió establecerse en la
citada isla, y que más tarde se fundó la ciudad conocida todavía con
el nombre de Cádiz. La ventajosa
situación de aquella, su semejanza con la del mar de la Siria desde
donde la renombrada Tiro extendía su comercio por la mayor parte del
mundo entonces conocido, movieron a los Fenicios a elegirla para asiento
de su naciente imperio en Andalucía. Al efecto edificaron, según su
costumbre, un templo al Semi-Dios o Dios, Hércules, símbolo particular
de aquel pueblo, y muy luego una ciudad en la parte occidental a la
entrada de la bahía de Cádiz. Una vez
asegurado su establecimiento, y puesto al abrigo de los ataques del
pueblo indígena, que pudiera un día reivindicar sus derechos a la
posesión del territorio usurpado por los mercaderes fenicios, estos
comenzaron a extender y multiplicar sus colonias por el litoral de
la Bética, y en el país de los Turdetanos, formando alianzas con los
naturales y fundando factorías, almacenes, pueblos y ciudades, algunas
de las cuales llegaron a tener un comercio floreciente. El sin número
de ciudades de fundación fenicia destruidas las unas y existentes
todavía las otras en Andalucía, dan testimonio elocuente de la política
sagaz y prudente, y del carácter y condiciones colonizadoras de aquel
pueblo comerciante e industrioso, que introdujo e hizo prosperar entre
nosotros las artes de la paz cultivadas en las feraces regiones de
Andalucía, durante una larga serie de siglos. Los beneficios
de aquella sabia política, fueron inmensos para todos; para el pueblo
colonizador porque logró tantas riquezas que en su tiempo adquirió
la ciudad de Tiro aquella suma nombradía que tan célebre y
famosa la hizo en la antigüedad; y para el pueblo indígena, y sobre
todo para las regiones bañadas por las aguas del Betis, desde Córdoba
hasta su desembocadura en el Océano, porque le debieron sus días de
prosperidad, sus adelantos en las artes liberales, el perfeccionamiento
de su primitiva cultura y sus relaciones con otros pueblos y naciones.
Los fenicios
se mostraron siempre apacibles y generosos; pueblo comerciante, ponía
su mayor empeño en alejar todo motivo o pretexto de guerra; y atento
solo a su beneficio comercial, que pagaba comunicando a sus vecinos
y aliados sus costumbres, sus artes, su culto y hasta su lengua, no
pretendió imponerse ni enseñorearse a título de conquistador o soberano
de los pueblos de la Bética. Respetando
la autonomía y la sagrada independencia de sus vecinos, amigos y aliados,
raza belicosa y difícil de domeñar por la fuerza, y rigiéndose políticamente
por un sistema de república federal, o más bien diremos, de confederación
de las colonias entre las cuales la más rica y floreciente, sin duda
alguna, fue la de Cádiz, los Fenicios vieron pasar la larga serie
de siglos que trascurrieron desde el décimo quinto antes de J. C.,
época de su primer establecimiento formal en las costas de Andalucía,
hasta el sexto antes de nuestra era, en que por primera vez aparecieron
los cartagineses en la Península. Corrían
los años del mayor auge y prosperidad de los establecimientos fenicios
en Andalucía; el tiempo y la no interrumpida paz habían identificado
los intereses de la raza indígena con los de la raza colonizadora;
nada anunciaba la catástrofe, sino esa ley, que no nos atrevemos a
llamar fatal, que mantiene constantemente la Roca Tarpeya junto al
Capitolio, cuando un funesto accidente produjo una contienda que dio
por resultado la expulsión, el exterminio de aquel primero y único
pueblo cuyo establecimiento, que no dominación, en España, ha dejado
solo recuerdos de cultura y leal generosidad. Son varias
las opiniones acerca de las causas que motivaron la guerra entre la
colonia fenicia de Cádiz y los pueblos Turdetanos sus vecinos. Unos
autores las suponen leves, otros, como Justino, historiador latino
del siglo II de nuestra era, afirman que el engreimiento hijo de la
prosperidad arrastró a los Fenicios a cometer actos de superioridad
y orgullo, que irritaron el ánimo levantado y la varonil entereza
de los Turdetanos, quienes indignados declararon la guerra a la Colonia,
resueltos a lanzarla fuera de su territorio. Lo que aparece
fuera de duda es, que la acometida de los indígenas fue tan briosa
y tan afortunados los primeros encuentros para los acometedores, que
los Fenicios, perdida la esperanza de poder resistir con sus solas
fuerzas, pidieron auxilio a Cartago, ciudad importantísima de la costa
de África, y Colonia, como Cádiz, oriunda de Tiro. Este suceso
viene a corroborar la opinión que venimos sosteniendo desde el comienzo
de nuestra narración, referente, a que los pueblos Turdetanos alcanzaron
desde tiempos muy remotos un grado verdaderamente notable de cultura
moral y material. Demostrémoslo.
Mas antes fijemos la situación de uno de los beligerantes. Cádiz, en
tiempos del asedio por los turdetanos, estaba edificada en una isla
separada del continente por un brazo de mar, excelente fondeadero
para los buques que defendían la plaza de todo ataque o asalto repentino.
Sus fortificaciones debieron ser de primer orden, y además reputadas
inexpugnables según lo demostrará un hecho posterior. El pueblo que
se amparaba de ellas era rico y poderoso, como pueblo que comerciaba
con la mayor parte del mundo entonces conocido, y descendía de los
primeros inventores de las artes de la guerra y de la navegación.
Sus escuadras serían formidables atendido que ejercían la soberanía
del mar, origen de su prosperidad y grandeza. Sus recursos debían
ser cuantiosos y le pondrían en situación de reunir rápidamente un
ejército bastante numeroso para atender a su defensa. La comunidad
de origen y la mancomunidad de intereses y de peligros, sería cosa
de proporcionarle poderosos aliados entre las demás colonias de la
misma procedencia; y por último, sus relaciones
comerciales con los pueblos del continente debieron mover a algunos
de estos a ayudarle moral o materialmente en la contienda belicosa.
Si, pues,
con tantos elementos de estabilidad y de fuerza, y con tantos medios
de resistencia, productos de una civilización adulta, la poderosa
colonia fenicia de Cádiz, no pudo vencer
ni aun rechazar al pueblo que le acometía dentro de sus inexpugnables
fortificaciones, protegidas además, por numerosos buques armados en
guerra ¿qué opinión deberemos formar de los sitiadores? Que estos
también tenían marina, sin la cual les hubiera sido imposible tomar
tierra en la isla y estrechar a los sitiados en términos de obligarles
a impetrar auxilios de allende el mar; que esta marina no sería insignificante
cuando pudo hacer frente y por lo visto vencer la del primer pueblo
marítimo de aquellos tiempos, y en suma, que sus conocimientos militares
debieron ser muy adelantados, cuando así practicaban el arte de atacar
las plazas, parte tan importante de la ciencia de la guerra. Quien dice
marina militar dice marina comercial; quien dice ciencia de la guerra
dice adelanto en otras muchas ciencias. El asedio, pues, que los Turdetanos
pusieron a Cádiz y el aprieto en que se vio la plaza, son testimonios
irrecusables de la civilización de aquel pueblo; civilización tan
antigua, que los historiadores griegos y latinos más dignos de fe,
le hacen remontar a una época fabulosa. El grito
de angustia de Cádiz, conmovió al Senado
Cartaginés, que decretó inmediatamente el socorro que pedían sus hermanos
establecidos en la Bética. Hízose a la mar, rumbo a Cádiz, una escuadra
poderosa, con tropas de desembarco, que a los pocos días dio vista
a la plaza sitiada por los Turdetanos. Esto aconteció
hacia el siglo sexto antes de nuestra era, época y acontecimiento
memorables, porque data él comienzo del periodo verdaderamente histórico
de España, y porque dio principio a la transformación profundamente
radical, política, social y religiosamente considerada, que sufrió
la Península Ibérica, y a esa no interrumpida serie de irrupciones
de pueblos y razas extranjeras, que unas en pos
de otras, y con intervalos de siglos, se lanzaron como avalanchas
sobre su suelo, que fecundaron con su sangre y con el polvo de sus
huesos, y que modificaron moralmente imprimiéndole cada uno el sello
de su peculiar civilización, cuyos principales rasgos se conservan
todavía mezclados pero no confundidos. Aquí pues,
repetimos, comienza la verdadera historia de Andalucía, es decir de
España; puesto que durante veinte siglos el suelo audaz fue el teatro
donde se representaron los grandes, los memorables acontecimientos
de esa inmensa epopeya, de ese sublime canto heroico que tuvo principio
entre las rizadas olas del mar que baña a Cádiz, y terminó sobre los
muros de Granada, azotados por las frescas brisas que se desprenden
de los altos ventisqueros de Sierra-Nevada. III. DOMINACION
CARTAGINESA. Salidos
de los tiempos desconocidos que la fábula y la poesía quisieron reconstruir
a su antojo, y después de bosquejar conjeturalmente la época de la
venida y el establecimiento de los Fenicios en Andalucía, cuyo recuerdo
conserva la historia sin mancha alguna que lo empañe, vamos a ver
esta magnífica y privilegiada región de España en poder de los cartagineses,
cambiar su situación tranquila, su naciente prosperidad, en una existencia
agitada y turbulenta, obligada a tomar parte, como instrumento en
manos de un pueblo sin corazón, aleve y codicioso, en todas las combinaciones
militares de las dos grandes naciones preponderantes en aquellos siglos,
y sufrir las modificaciones políticas, sociales y geográficas que
a sus opresores les plugo imprimirla. Mas antes
cumple a nuestro propósito decir algunas palabras acerca de aquel
pueblo memorable, que fue para los españoles lo que estos fueron veinte
siglos después para los indios occidentales; a diferencia que los
hijos de España llevaron a América, en pago de los tesoros que extrajeron
de sus entrañas, una civilización adulta, religión, leyes, lengua
y costumbres que nunca perecerán, en tanto que les mercaderes de Cartago,
solo dejaron en nuestro suelo recuerdos de su rapacidad a cambio de
las legiones que sacaron de Iberia para vencer en Sicilia e Italia,
y de las enormes riquezas que extrajeron para satisfacer su insaciable
sed de oro. Además,
bien merece que historiemos, aunque sea de pasada, el origen de un
pueblo que dio ocasión a los romanos para extender sus conquistas
por toda la península; que disputó a Roma el imperio del mundo, y
que ha dejado un rastro indeleble de su paso en la tierra; rastro
o rasgo que se conserva en nuestros días, y que se percibe distintamente
en las relaciones diplomáticas de los gobiernos entre sí, y en la
política, que él inventó, o que al menos elevó a la categoría de ciencia.
¿Quién no
ve subsistir a través de las edades, y aparecer a cada paso, la fe
púnica, en la política internacional de los grandes pueblos del mundo
civilizado? La historia
de la fundación de Cartago, la primera República conquistadora y comerciante
simultáneamente, de que nos hablan los historiadores; de aquella república
que supo hermanar y conservar hasta el día en que perdió su gloria
y su independencia, la riqueza y la libertad, se pierde como la de
todos, en el caos de la fábula. Apiano fija su fundación 50 años antes
de la toma de Troya; Patérculo 65, antes de la de Roma, y Tito Livio 91. Pasaremos
por alto la poética y vulgar tradición que nos pinta a Dido, o Elisa,
huyendo de Sidón para librarse de las asechanzas de su fratricida
cuñado Pigmalión, rey de Tiro, que quería apoderarse de sus tesoros,
y su llegada, acompañada de sus servidores, a la costa septentrional
de África, donde fundó una ciudad que llamó Cartago (ciudad nueva,
en lengua fenicia) sobre un terreno que le cedió el enamorado Yarbas,
rey de Getulia (África) para fijarnos en
el hecho probadamente cierto de su común origen con la colonia Fenicia
de Gades; es decir, su procedencia de las grandes ciudades marítimas
de la Fenicia, que a cada revolución o acontecimiento que trastornaba
su orden interior, lanzaban enjambres de emigrados que fundaban colonias
en las costas que bañan las aguas del Mediterráneo. Partiendo,
pues, de este dato, comenzaremos por fijar su situación geográfica,
dada la importancia que tuvo para nuestro país, y a la que debió el
renombre que ha dejado en los anales del mundo. Al norte
de la Libia, en frente y a unas cien millas de Sicilia, en un dilatado
golfo formado por los cabos Bueno y Zibib,
y en una península entre Túnez y Utica, se fundó la memorable República
de Cartago, que poseía un vasto territorio, rodeado de pequeñas monarquías
africanas con las cuales se fundó, en época posterior, el gran reino
de Numidia. La República
africana no solo precedió de unos cien años a la Romana, sino que
se hizo mucho más poderosa, adelantándola en las artes del comercio,
de la industria y sobre todo en la navegación. Política y constitucionalmente
considerados ambos países, su forma de gobierno venía a ser la misma
salvo la división de los poderes, que en Cartago era más perfecta,
dado que la autoridad se repartía entre los Suffetes,
el Senado y el Pueblo que se contrabalanceaban unos a otros y se auxiliaban
mutuamente; lo que hizo decir a Aristóteles, que el gobierno de Cartago
era el modelo de las Repúblicas. Los Cartagineses
tuvieron durante largos años el imperio del mar; su situación les
favorecía extraordinariamente. A cien millas de Sicilia y en frente
de Italia; a siete días de navegación, con viento favorable, de España,
y a menor distancia de Grecia, llegaron a monopolizar el comercio
marítimo con los extranjeros y con sus propias colonias, en términos,
que hubieran dado celos a la misma Inglaterra del tiempo de Cromwell,
cuya famosa Acta de navegación, parece haber sido calcada sobre los
reglamentos marítimos de Cartago. Si no consiguieron
ser los únicos comerciantes en el Mediterráneo Occidental, fueron
sin disputa los más poderosos. Su marina mercante frecuentaba todos
los puertos y mercados marítimos conocidos a la sazón; su comercio
terrestre se hacía en grandes caravanas que, según Herodoto,
recorría los mismos caminos que hoy todavía mantienen las comunicaciones
entre el alto Egipto y el Fezan, y entre
Cartago y los países del otro lado del Níger; en suma, su marina militar
fue tan poderosa que en el combate naval que abrió a Régulo las puertas
del África, pusieron en línea 350 galeras en las que iban embarcados
150.000 hombres. Tal era,
en resumen, Cartago, cuando en hora menguada para ellos, los Fenicios
de Cádiz recurrieron a sus hermanos de África para salvarse de la
ruina con que los amenazaban los Turdetanos. Hemos dicho
en un párrafo anterior, que el Senado de la República africana respondió
ejecutivamente al llamamiento de los fenicios de Cádiz, enviando en
su auxilio una poderosa armada. No podía obrar de otra manera, un
pueblo que aspiraba a abrirse mercados y a establecer factorías en
todas las regiones del mundo conocido a la sazón. Los Cartagineses
habían establecido en la costa de África una línea de colonias paralela
a la gran cordillera del Atlas, desde donde pudieron apreciar la prodigiosa
riqueza que atesoraba España, y calcular los inagotables recursos
que en hombres aptos para la guerra y en metales preciosos podían
obtener de aquel suelo, que había hecho ricos hasta la opulencia y
prósperos hasta dar celos a la soberbia Cartago, a unos cuantos mercaderes
fenicios. En su vista, los cartagineses debieron concebir más de una
vez el pensamiento de extender su dominación a un país de tan privilegiadas
condiciones, fácil de explotar y no difícil de avasallar, dada la
natural sencillez de sus habitantes. Acudieron
pues en alas de su insaciable sed de lucro; y como eran a la vez pueblo
comerciante, guerreros y conquistadores, lograron en poco tiempo,
después de salvar a Cádiz, hacerse dueños de varios puntos importantes
en las riberas de la Bética, venciendo unas veces a los naturales
y otras haciéndoselos amigos por medio de las artes de su fementida
política. Durante
aquella primera correría por el territorio de Andalucía hubieron de
ver confirmado lo que su imaginación soñaba, lo que la tradición repetía,
y lo que las relaciones de los navegantes y viajeros contaban de la
riqueza de aquel suelo. En su virtud resolverían convertirlo en un
gran feudo de Cartago. Mas ya fuese que su política no estimase todavía
oportunos aquellos momentos, o que empeñados en otras empresas arduas
no quisiesen dividir sus fuerzas, es lo cierto que por entonces no
fundaron ningún establecimiento formal, y se limitaron a quedar, como
vulgarmente se dice, con un pie en el país. Sin duda
que los habitantes de Cádiz adivinaron sus intenciones, o que cumplido
el objeto de su expedición, presentarían unas cuentas galanas de los
gastos de la guerra, o que, y esto es lo más probable en el terreno
conjetural en que nos encontramos, faltos de datos verdaderamente
históricos, los Fenicios de España y los Cartagineses a título de
pueblos marinos y comerciantes, aspirasen cada uno en su particular
provecho, a ejercer sin rival la soberanía del mar, y el monopolio
de los mercados; siendo en aquellas remotas edades lo que en el siglo
XVI fueron Inglaterra y Holanda, es decir, dos pueblos enemigos irreconciliables
por instinto de conservación, que no cabían juntos en el mar ni en
los mercados, en idénticas condiciones de primeras potencias marítimas
y de primeros pueblos comerciantes; fuera cualquiera de estos tres
estímulos lo que moviera su ánimo, es lo cierto, que apenas finalizada
la campaña contra los turdetanos, comenzaron a enfriarse las relaciones
entre los fenicios y cartagineses, en términos que muy luego apelaron
a las armas para hacer buena cada uno su razón. Sin tener
en cuenta los vínculos de su parentesco, olvidando su común origen
y atentos solo a su particular y exclusivo provecho, que es la condición
de toda política que se funda principalmente en los intereses comerciales,
cambiaron una declaración de guerra, y los cartagineses pusieron sitio
a Cádiz. Largo y
porfiado debió ser el empeño de sitiadores y sitiados; brioso el ataque
y tenaz la defensa; recias hasta la inexpugnabilidad debieron ser
las fortificaciones de la plaza, cuando el cerco se prolongó algunos
meses, viéndose al fin los cartagineses obligados a inventar, para
abrirse brecha, la formidable máquina de batir llamada por los antiguos,
ariete, la cual, dice la historia, se usó por primera vez en el asedio
de una ciudad de Andalucía. Posesionados,
al fin, los cartagineses de la plaza, y lanzados para siempre de ella
los Fenicios, los primeros hicieron de ella la base de sus futuras
operaciones militares en Andalucía, su primer puerto comercial en
España y la metrópoli de las numerosas colonias que establecieron
en sustitución de las fenicias en todo el litoral de la Bética desde
Cádiz hasta Málaga. Los primeros
años de su establecimiento fueron para los naturales del país una
continuación de los tiempos prósperos y bonancibles de la dominación
fenicia. La comunidad de origen, de religión y de costumbres; una
misma forma de gobierno y el carácter esencialmente comercial de los
dos pueblos hizo que los naturales de la Bética no echasen de ver
el cambio de dominadores, tanto más, cuanto que los cartagineses no
se mostraron, a la sazón, en ánimos de conquistar el país por la fuerza
de las armas, sino de seguir una política que les granjease el aprecio
de sus moradores por los medios insinuantes del comercio de buena
fe. Engreídos
con aquel triunfo, estimulados con los tesoros que les ofrecía el
suelo de la Bética, y cediendo a los impulsos de su política fría
y calculadamente previsora, los cartagineses pensaron formalmente
en dilatar y asegurar su imperio marítimo, a cuyo fin volvieron los
ojos airados hacia las colonias griegas establecidas en el Mediterráneo,
cuya prosperidad irritaba su orgullosa codicia. Así pues,
vémoslos, en la serie de años comprendidos
entre 550 y 480 antes de J. C., apoderarse de la Cerdeña; formar alianza
con los tirrenos de Italia para arrojar de Córcega a los griegos focenses,
y apenas terminadas ambas conquistas, revolverse contra sus mismos
aliados a quienes arrebatan casi todas sus posesiones insulares del
Mediterráneo, y a quienes vejan incesantemente en el mismo continente,
terminando aquella larga lista de venturosas empresas con la conquista
de las islas Gimnesias (Mallorca y Menorca.)
Tanta fortuna
y tan inmenso y avasallador poderío alarmó las colonias griegas de
España, que temiendo para sí la misma suerte que cupo a las Fenicias
de Andalucía, a los tirrenos y a sus hermanas mediterráneas, buscaron
un aliado poderoso que las protegiese contra la insaciable ambición
y la crueldad de Cartago. Por entonces
aparece, según refiere Polibio, el primer tratado que celebraron ambas
repúblicas, en el cual no se hace mención de España, por más que figurasen
en él pueblos mucho menos importantes. En 480,
antes de J. C. tuvo lugar la segunda guerra médica, o sea la famosa
expedición de Jerjes contra Grecia. Estimando los cartagineses oportuna
la ocasión para destruir el poderío de los griegos tanto en el Asia
como en Europa, hicieron alianza con el gran rey de Persia, le suministraron
tropas y naves, y llevaron a cabo una expedición, en nombre de Jerjes,
en Sicilia, cuya posesión codiciaban, y en cuyo suelo dieron comienzo
a aquellas largas y sangrientas guerras Sicilianas,
en las que los españoles sirviendo a sueldo de Cartago, se dieron
a conocer como los mejores soldados de Europa. Por los
años de 360 antes de J. C., época del mayor esplendor de la República
africana, su Senado decretó los dos largos y memorables viajes de
descubrimiento, conocidos por los Periplos (derroteros o diarios de
navegación) de Himilcón y Hanón. Estos dos célebres navegantes emprendieron sus expediciones
marítimas desde Cádiz, en buques construidos en aquellos arsenales,
partiendo ambos al mismo tiempo del puerto de Gades, el primero hacia
el norte para explorar las costas de Europa occidental y septentrional,
y el segundo hacia el sur navegando las de África, desconocidas hasta
entonces. El año 264,
antes de J. C., sobrevino en Sicilia una guerra que tuvo, andando
el tiempo, los más desastrosos resultados para España. Nos referimos
a la primera guerra púnica, que duró 24 años y que costó a Cartago
un mar de sangre, inmensos tesoros, y la pérdida de Sicilia y Cerdeña.
Humillada,
pero no abatida, la soberbia República pensó en indemnizarse ejecutivamente
de la pérdida de Sicilia y vengarse de los romanos. Desgraciadamente
España le brindaba una y otra cosa, y en su virtud dispuso abrir en
seguida la campaña. Un suceso
horrible, baldón eterno para aquella sanguinaria y despiadada República,
le obligó a aplazar hasta el año 238 sus proyectos. Aquel suceso fue
la guerra llamada de los mercenarios, en la que Cartago, por vía de
represalias, arrojó a las fieras todos sus prisioneros, mandó crucificar
diez jefes que habían acudido en demanda de perdón, y degollar cuarenta
mil rebeldes que se le habían entregado. Desde el
siglo VI hasta el año 238 de nuestra Era Cartago se había limitado
en sus relaciones con España a comerciar y a tomar a sueldo numerosas
tropas españolas, a las que debió sus más grandes y memorables triunfos;
mas a partir de la última fecha pensó seriamente en la conquista
de la Península para resarcirse de la pérdida de Sicilia y vengarse
de Roma. Decretada
la guerra, el Senado no recurrió a pretextos, ni adujo más razón para
llevarla a cabo que la elástica y acomodaticia razón de Estado. Cartago
era fuerte, España estaba desunida; Cartago se veía al borde de su
ruina, España brindaba con los ricos tesoros de su suelo; Cartago
era un pueblo civilizado, España era un conjunto de pueblos sencillos,
ignorantes, y semi-bárbaros; ¿qué más se
necesitaba para intentar el cumplimiento de una misión providencial?
La fuerza,
la codicia y el deber de propagar la civilización, he aquí los mismos
pretextos que habían de invocar, andando los siglos, los españoles
para conquistar la América, los portugueses para conquistar el África
y los ingleses para apoderarse de la India. Los cartagineses
han expiado su crimen. Decretada,
repetimos, la guerra de España, el Senado, conociendo toda su importancia
y las inmensas dificultades que habría que vencer, envió a Cádiz sus
mejores tropas al mando de Amílcar Barca, general que se había labrado
una gran reputación, primero en las guerras de Sicilia, y luego en
la de África, conocida por la de los mercenarios. Otra vez
Andalucía tuvo el triste privilegio de ser la primer
región de España, que sufriera el peso y el rigor de las armas
extranjeras. Amílcar
correspondiendo a las esperanzas que el Senado había puesto en él,
realizó en una sola campaña la conquista de la Bética, e hizo tributaria
de Cartago todo el país que forma hoy día, las provincias de Sevilla,
Córdoba y Málaga. Al año siguiente
llevó sus armas por la costa oriental, y sujetó a los batestanos y contestanos, (pueblos de Almería, Murcia, y Valencia).
En esta campaña dio oídos a una embajada que le enviaron los saguntinos,
antes de que pisara su territorio, recordándole que eran aliados de
Roma; y la terminó echando los cimientos de una ciudad que llamó Barcino,
Barcelona, nombre patronímico de su linaje. Atajóle en su proyecto
de llevar la guerra a Italia, la noticia que recibió de haberse sublevado
aprovechando su ausencia, los pueblos de la Bética, tartesios y célticos
del cuneo, celosos de su libertad e independencia. Acudió diligente
Amílcar; derrotólos en el primer encuentro,
hizo morir en el suplicio de la cruz a su caudillo Istolacio,
taló su territorio y dispersó toda la nación. Vencidos
los tartesios y célticos del cuneo, Amílcar
dispuso una expedición contra los pueblos del interior que, rebeldes
a todo yugo, rechazaban la alianza de Cartago. Recorrió la tierra
de los lusitanos y vetones, hasta que le salió al encuentro un ejército
fuerte de 50.000 hombres, con el que empeñó una sangrienta batalla
en la que la ciencia militar y la disciplina de los soldados cartagineses
triunfó, a duras penas, del valor y feroz desesperación de los bárbaros.
Cubierto
todavía con el polvo del campo de batalla, Amílcar retrocedió aceleradamente
hacia la costa oriental, mermado y atemorizado su ejército; pero arrastrando
un riquísimo botín, arrebatado principalmente del país de los tartesios,
cuyas riquezas eran tantas, al decir de los historiadores que consultó
Estrabón, que todos los utensilios del menaje de sus casas eran de
plata. Desde la
pacificación—palabra que han usado en todos tiempos los tiranos o
conquistadores favorecidos por la fortuna—del país de los tartesios,
célticos, lusitanos y vetones, hasta los principios del siglo II antes
de J. C la historia general de España no hace mención de acontecimiento
alguno digno de nota, acaecido en la Bética. Sin embargo;
el orden que nos hemos propuesto seguir en el curso de la narración,
nos obliga a distraer la atención de nuestros lectores del asunto
principal, enumerando, sea sumariamente, aquellos sucesos de más bulto
que trajeron fatalmente los grandes resultados históricos que señalaron
un lugar preferente a nuestra patria en los fastos de la historia
de Europa, desde aquellos remotos siglos hasta los primeros años de
la edad contemporánea. Enciérranse en ellos
lecciones harto elocuentes para que nos sea lícito pasarlos por alto;
lecciones, que tenemos constantemente a la vista, pero que, desgraciadamente
no sabemos aprovechar.... Cartagineses, Romanos, Godos, Musulmanes,
razas todas diametralmente opuestas a la raza española dominaron una
después de otra y durante largos siglos, un suelo que las aborrecía
y las repelía tenazmente. ¿Por qué? Porque la indisciplina y el espíritu
selváticamente independiente de los españoles, hizo siempre imposible
la unidad, y dificultó obstinadamente la formación de una nacionalidad,
que hoy después de tantos siglos, contrariando hasta las mismas leyes
de la naturaleza, todavía está lejos de haberse realizado. Después
de sus costosísimos triunfos sobre los tartesios, lusitanos, y vetones,
Amílcar se retiró a la fortaleza de Acra-Leuka
(Peñíscola), ciudadela edificada sobre un peñón tajado a la vista
del mar, y frente a la más pequeña de las Pityusas,
donde tenía establecido la base de sus operaciones militares, sus
cuarteles, sus almacenes, y donde crecía educándose en el odio a los
romanos y amaestrándose en el arte de la guerra, su hijo Aníbal. El año noveno
de su mando en España, Amílcar puso sitio a una ciudad próxima a Acra-Leuka, nombrada Hélice. Bloqueaba
el cartaginés la ciudad de Hélice o Vélice,
la antigua Bellia, que se cree con fundamento
fuese Belchite. Llamaron los beliones en
su socorro a otros celtíberos. Uno de sus caudillos o régulos, llamado
Orissón, fingió amigo y auxiliar de Amílcar,
y pasó a su campo con un cuerpo de tropas, con la intención de volverse
contra él en ocasión y momento oportunos. Notable y extraña fue la
estratagema de que los españoles entonces se valieron. Delante de
sus filas colocaron gran número de carros tirados por novillos, a
cuyas astas ataron haces embreados de paja o leña, que encendieron
al comenzar la refriega. Acuciados por el fuego, los novillos embisten
furiosos las filas enemigas, causando horrible espanto a los elefantes
y caballos y desordenándolo todo. Cargan los confederados sobre los
cartagineses, y aprovechando Orissón la oportunidad del momento, únese
a los celtíberos y hace en las filas enemigas horrible matanza y estrago.
El mismo Amílcar pereció, y los restos de su ejército se refugiaron
en Acra-Leuka. El ardid de que se valió Orissón
para derrotar a los cartaginenses debía constituir una diversión pública
entre los celtíberos, y de ella se cree son reminiscencia: el toro
júbilo, que se corre en algunos pueblos de la provincia de Soria;
el toro de la pólvora, usado en la Mancha; el zetcenzusko,
en las Vascongadas, y otros varios toros de fuego, que forman parte
de muchas fiestas españolas. Muerto Amílcar,
el ejército eligió por general a Asdrúbal, su yerno, quien vengó cruelmente
la muerte de su suegro, después que el Senado de Cartago confirmó
su elección. En su tiempo
las colonias griegas establecidas en España, temerosas de los azares
a que las exponía la peligrosa vecindad de los cartagineses, solicitaron
el protectorado de Roma. Admitiólas el Senado
bajo su amparo y envió una embajada a Cartago para celebrar un tratado
en el cual se estipuló: 1º., que los cartagineses limitarían sus conquistas
hasta el Ebro; 2.º, que respetarían el territorio y ciudad de Sagunto,
y demás colonias griegas. Asdrúbal,
según Polibio, echó los cimientos de una ciudad que se llamó Cartago
nova (Cartagena). Duró su mando en España unos ocho años, y murió
a manos de un esclavo, cosido a puñaladas en venganza de la muerte
que hizo dar a un caudillo español. Sucedióle en el mando
del ejército, por elección de los soldados, que fue confirmado por
el Senado y pueblo de Cartago, Aníbal, hijo de Amílcar, joven a la
sazón de 25 años, que desde su más tierna infancia hubiera jurado
odio mortal al nombre romano. Inauguró
su mando con una expedición al interior de España, llevando sus armas
victoriosas hasta el país que hoy día se conoce con el nombre de Castilla
la Nueva. Indignada
Roma, y encendido el rostro por el rubor de la vergüenza que le causaba
la insigne cobardía con que había pagado la inmortal lealtad de aquellos
mártires de su fe, declaró la guerra a Cartago. Aceptada
por el Senado, las dos repúblicas se dispusieron a emprenderla ejecutivamente.
Viendo Aníbal llegado el momento de poner en ejecución el atrevido
plan que meditaba desde muchos años, esto es, de combatir a los romanos
en Roma, púsose en marcha con un ejército fuerte de 80.000 hombres
de infantería y 12.000 caballos. Cruzó el Ebro y llegó sin encontrar
resistencia hasta los Pirineos, donde tuvo que combatir con los naturales
del país. De los Pirineos pasó a las márgenes del Ródano, mermado
su ejército que ya solo contaba 59.000 infantes, 9.000 jinetes y 37
elefantes. Con ellos salvó los Alpes, (218 antes de J. C.) desde cuya
cima mostró a sus soldados las ricas comarcas regadas por las aguas
del Pó. Entre este río y el Tesino,
derrotó al Cónsul Escipión; en las márgenes del Trebia batió con pérdida de 30.000 hombres al Cónsul Sempronio;
a orillas del lago Trasimeno venció un nuevo
ejército romano, acaudillado por el Cónsul Flaminio, por último, en
las márgenes del Aufídos cerca de Cannas,
pasó al filo de la espada el cuarto ejército, mandado por el Cónsul
Varrón. Según Polibio,
los romanos perdieron 70.000 hombres en esta memorable batalla; entre
ellos los dos cónsules del año anterior, 80 senadores, 2 cuestores,
29 tribunos de legiones, y más de 6,000 caballeros, con cuyos anillos,
arrancados a los cadáveres, se llenaron tres modios que fueron enviados
a Cartago. Sagunto
quedaba vengada. Aníbal,
que sabía vencer, mas no aprovecharse de la victoria, en lugar de
marchar sobre Roma después de la victoria de Cannas,
fue a establecer sus cuarteles de invierno en Capua,
cuyas delicias fueron fatales a su estrella. Roma en
medio de sus desastres no desfallece, ni se abandona a un cobarde
temor; reúne tres ejércitos, uno para resistir a Aníbal, otro para
sitiar Siracusa y el tercero para combatir en España. El año 556
de Roma, 218 antes de J. C., llegó Cayo Escipión, hermano de Publio,
a Ampurias, primer pueblo español que pisaron los ejércitos romanos.
Salióle al encuentro el general cartaginés Hannón, a quien Aníbal dejara confiado el gobierno de España:
mas fue completamente derrotado en una batalla
campal que se dio entre Lérida y Fraga. Asdrúbal intentó reparar el
desastre, y perdió otra batalla en las cercanías de Tarragona
y un combate naval cerca de las bocas del Ebro. Aquellos
primeros triunfos y la sabia política de los romanos les granjeó la
admiración y el respeto de los naturales, que por primera vez veían
en su suelo un extranjero, cuyos levantados pensamientos aspiraban
a otra cosa que a explotarle y esquilmarle con sórdida avaricia. Así
que más de 120 pueblos y particularmente los celtíberos, se confederaron
con ellos para expulsar a los cartagineses. Pocos meses
después llegó con refuerzos a Tarragona Publio Escipión hermano de
Cayo. Los cartagineses se reconcentraron en las regiones de Valencia
y Murcia donde se abrió el teatro de la guerra, que muy luego debía
trasladarse a la Bética. Sería
larga y difusa, y por lo tanto ajena al plan de nuestra obra, la enumeración
de las batallas, sitios, acciones de guerra y encuentros parciales
que se sucedieron sin interrupción, durante los años que duró la contienda
que trabaron los romanos y cartagineses en el suelo de la península
para conquistar el imperio del mundo. Pasarémosla,
pues, en silencio, remitiendo a aquellos de nuestros lectores que
deseen saber más amplios pormenores, a la historia general de España;
limitándonos, por lo tanto, a continuar narrando lo que se refiere
más inmediatamente a Andalucía. No bien
Publio hubo desembarcado en Tarragona, dispuso apoderarse de Cartagena,
metrópoli de la España cartaginesa, y primer puerto militar y comercial
del Mediterráneo. Venida la primavera atacó la plaza, aprovechando
la ocasión de encontrarse lejos de ella los generales y el grueso
del ejército enemigo. Tomóla por asalto, y pasó al filo de la espada la guarnición,
exceptuando los españoles al servicio de los cartagineses, a quienes
puso en libertad. Asdrúbal
quiso vengar el desastre de Cartagena y al efecto salió de nuevo a
campaña. En Bécula no lejos de Castulom, (ruinas
de Cazlona, provincia de Jaén) encontró
el ejército romano mandado por Escipión. Empeñóse
la batalla, y de nuevo la suerte de la guerra fue adversa a los cartagineses.
Una serie
no interrumpida de reveses y de señaladas derrotas, unida a la animadversión
del país, redujo a los cartagineses a tal extremo, que el año 206
antes de J. C. solo quedaban en España dos generales de la república
africana, Asdrúbal y Magón, que con las reliquias de sus grandes ejércitos
tuvieron que replegarse al país de los Rurdetanos donde primero se
establecieron después de haber lanzado a los Fenicios de España, en
tanto que las costas del Mediterráneo, y toda la parte oriental de
la Bética, se encontraban ya en poder de los Romanos, Allí fue
a buscarlos Escipión; pero los cartagineses no osaron esperarlo en
campo abierto y se encerraron dentro de los muros de Cádiz. No juzgando
el romano la ocasión oportuna para emprender una campaña formal en
la Bética; provincia a la sazón enteramente sometida a los Cartagineses,
regresó a Cartagena, dejando a su hermano Lucio Escipión con un cuerpo
considerable de tropas sobre Orinjis (hoy
Jaén). La plaza se defendió bizarramente, mas
al fin fue tomada por asalto. Los cartagineses
de Cádiz, viéndose próximos a ser bloqueados en sus últimos atrincheramientos,
auxiliaron generosamente a Asdrúbal, Gisgón
y Magón, quienes reunieron un poderoso ejército con el que tomaron
inmediatamente la ofensiva, yendo a poner sitio a Silipa
(ciudad que se cree estuvo situada entre Córdoba y Sevilla). Esta
campaña, como las anteriores, fue desgraciada para los Cartagineses.
La siguiente
en la Bética no les fue menos adversa. Lucio Marcio, general romano
que debió su elevación a las grandes dotes militares que le adornaban,
se apoderó una en pos de otra y ejecutivamente
de las últimas plazas que ocupaban todavía los cartagineses en la
Bética. Córdova, Ilípula, Sevilla con todos sus territorios, cayeron en poder
del afortunado general. Solo la memorable Astapa,
(cerca de Estepa) dentro de cuyos muros no se abrigaba a la sazón
un solo soldado cartaginés, fiel a su alianza con ellos, se preparó
a la resistencia, dispuestos sus habitantes a perecer a ejemplo de
los saguntinos antes que rendirse. Estrechamente cercados por Marcio,
agotados todos los medios de defensa, y desesperanzados de ser socorridos,
sus heroicos moradores resolvieron morir antes que ser esclavos. Al
efecto levantaron una inmensa pira en medio de la plaza pública de
su ciudad; pusieron sobre ella sus ancianos, sus hijos, sus mujeres
y todas sus alhajas; rodeáronla con cincuenta
hombres determinados, armada la diestra de la espada, y la siniestra
con una tea encendida, y después de hacerles jurar que en el caso
de asomar las cohortes romanas sobre el muro de la ciudad, darían
muerte a las prendas queridas de su corazón y fuego a la leña, a fin
de salvar sus cadáveres de la profanación extranjera, salieron al
campo y acometieron gallardamente las trincheras del enemigo. La refriega
fue porfiada; el valor sucumbió ante el número, y los héroes de Astapa
murieron todos cubriendo con sus cuerpos los cadáveres romanos que
sus espadas habían amontonado. Cuando los
soldados de Marcio penetraron en la ciudad, solo encontraron ruinas,
huesos calcinados y cenizas para erigir un trofeo a su bárbara victoria
El heroísmo
de Astapa ha sido menos ensalzado que el
de Sagunto; y, sin embargo, es una gloria más pura de la historia
de España. Sagunto fue una colonia griega; Astapa
una ciudad española; Sagunto luchó con virtud inmortal y sucumbió
como solo en España se sabe sucumbir; pero tenía por aliado al Senado
y al pueblo romano, y en este aliado veía un socorro o un vengador.
Astapa luchó y sucumbió de la misma manera
por conservarse fiel a un aliado reducido a la impotencia, próximo
a desaparecer de la faz de la tierra, y que
no podía darles ni siquiera un historiador o un poeta, que grabara
su nombre en las páginas de oro de la historia de los héroes. Destruida
Astapa y sin enemigos que en parte alguna
distrajese su atención, los Romanos volvieron los ojos a Cádiz, último
baluarte de los cartagineses en España, y fueron a plantar sus reales
en frente de la plaza con ánimo resuelto de tomarla. Mas hubieron
de desistir de su empeño, vistas las inmensas dificultades que a su
empresa oponía la ventajosa situación de la plaza y los cuantiosos
recursos con que contaban los sitiados para defenderla; levantaron,
pues, el sitio, y ejército y escuadra romana se dirigieron a Cartagena.
Repuesto
Escipión de una enfermedad que en aquel tiempo le acometió y le
puso a las puertas del sepulcro, y vencida la insurrección de la Celtiberia,
que estuvo a punto de destruir el poderío romano en España, el victorioso
general decidió expulsar de una vez a los Cartagineses, a cuyo efecto
envió sobre Cádiz una parte de su ejército al mando de Marcio, yendo
él mismo en persona poco tiempo después para activar las operaciones
del sitio de la plaza. Llegado
el procónsul con un ejército sobre Cádiz, tuvo una entrevista secreta
diestramente preparada con Masinisa, soberano de una parte de la Numidia, que se encontraba, a la sazón en la plaza en calidad
de aliado de los Cartagineses y al frente de una numerosa hueste de
caballería númida; y en ella se convino la entrega de la ciudad. Afortunadamente
no fue necesario consumar la traición, por haber dispuesto el Senado
de Cartago, preocupado con la guerra de Italia, que el gobernador
Magón abandonase con la escuadra la plaza y pasase a Génova para coaligarse
con los Galos y los Ligurios, a fin de marchar sobre Roma. El general cartaginés
se dio prisa a cumplimentar la orden del Senado, y salió de Cádiz
después de haber saqueado a los habitantes, y apoderándose del tesoro
público, y del de los templos sin respetar el famoso de Hércules.
Dueños de
Cádiz los Romanos, lo fueron muy luego de todas las ciudades de la
Bética, que se apresuraron a aliarse a la gran República, no solo
en odio a los Cartagineses, cuya dominación quedó por siempre aniquilada,
sino por gratitud hacia Roma que declaró ciudad franca a Cádiz, y
se manifestó más bien amiga que conquistadora en aquella región de
la Península. Aquí empieza
una nueva era para España, desde cuyos alborea vemos aparecer, principalmente
en Andalucía, los signos inequívocos que anuncian la sustitución de
una civilización bárbara, con otra civilización más perfecta, que
andando el tiempo ha de llamarse Latina. En el corto
periodo de nuestra historia, que comprende la Dominación Cartaginesa,
se encierra una elocuente enseñanza para todas las naciones que aspiran
a ser conquistadoras, y que se arrogan la misión de civilizar los
pueblos que conceptúan más débiles o más atrasados que ellas. Cartago,
la potencia militar más importante en aquellos siglos, la República
modelo que citó con envidia Aristóteles, el gran pueblo que monopolizó
durante largos años el imperio y el comercio de los mares entonces
conocidos, pasó casi como un relámpago por
nuestro suelo, entre los doce siglos que duró la dominación fenicia
y los siete que se conservó la romana. ¿A qué fue debido tan rápido
tránsito? Pregúntese a los monumentos literarios o de piedra, pregúntese
a la tradición y a la verdad históricas que conservamos de aquellas
edades, y ellos dirán cómo los Cartagineses no dejaron otro recuerdo
de su dominación en España, que la insigne deslealtad con que trataron
a sus hermanos los Fenicios de Cádiz; las ruinas de Sagunto; los pozos
de Aníbal abiertos para extraer las riquezas que encerraba el suelo
español, y las lágrimas de innumerables familias cuyos hijos y deudos
llevaron a morir a Italia, al África y a Sicilia; sin dejar como grata
memoria que atenúe los excesos de su codicia y de su fría crueldad,
ni un dogma religioso, ni un dogma político, ni una institución social,
ni un código, ni más monumento que algunas ciudades en nuestro litoral
del Mediterráneo, no fundadas para civilizar al país o vivir de los
intereses morales y materiales del mismo, sino para ser otros tantos
depósitos de sus depredaciones en España, otras tantas bases de operaciones
militares y marítimas, otras tantas colonias dependientes en absoluto
de Cartago. Cartago,
pues, gobernada por un Senado de mercaderes, República codiciosa y
egoísta, sin Fé, o con una fe de recuerdos
imperecederos en la historia, fue más extranjera en España que otro
alguno de los pueblos que han dominado la Península. A diferencia
de los fenicios, pueblo religioso, leal, pacífico y comerciante de
buena fe, que enseñó a los Españoles el alfabeto que inventó; la ciencia
del cálculo y de la navegación; sus prácticas religiosas, y hasta
sus costumbres, que llegaron a arraigarse de tal manera, que el poeta
Cayo Silio Itálico, que murió a fines del
siglo primero después de J. C. asegura que en su tiempo existían en
España muchas costumbres de origen fenicio: a diferencia de los romanos
cuya hábil política, cuyos grandes vicios y virtudes y cuya relevante
cultura, moral y material, logró asimilarse el Español en términos
que este cambió su nombre por el de Romano, que conservó hasta el
siglo octavo después de J. C.; a diferencia, repetimos, de estos dos
pueblos, que pueden considerarse como el alfa y el omega del primer
periodo de la historia de España, el Cartaginés desapareció sin dejar
rastro ni señal de su paso por la península Ibérica. Pueblo de
mercaderes, solo supo comprar, vender, cambiar, monopolizar el comercio,
explotar minas y convertir en oro todo cuanto tocaba. En política
fue egoísta; su aspiración la de lucrarse a toda costa; y si es verdad
que tuvo grandes generales, debiólo a que
sus masas de infantería se formaban con soldados españoles, y sus
escuadrones con jinetes númidas. De su literatura, barómetro el más
seguro para medir el grado de cultura intelectual de un pueblo, solo
nos ha quedado una muestra: el Periplo de Hannon; y este es un diario de navegación por costas desconocidas,
en busca de puntos para establecer factorías y colonias comerciales.
No es posible
perpetuar una dominación con semejantes elementos. No hay pueblo que
consienta en enajenar su libertad a cambio sólo de productos
de la industria. Ofreced al más refractario a todo progreso los de
la inteligencia mezclados con los de las artes, de la industria y
del comercio; respetad en él todo aquello que debe ser respetado,
hasta sus preocupaciones; mejorar su condición moral y material; fiad
en la acción lenta pero irresistible del tiempo, y la conquista medio
brutal llegará a ser próvido elemento de civilización que venza todas las resistencia y acabe por fundir en uno el pueblo conquistado
y el conquistador. No fue esta,
ciertamente, la conducta de los cartagineses en la península Ibérica.
No hay que
preguntar, pues, por qué de aquel pueblo solo el nombre nos ha quedado
en España. Su primer
establecimiento formal en Andalucía, fue
debido a un acto de fe púnica; su total expulsión de ese mismo establecimiento
fue debido a un acto de mala fe. Los Fenicios de Cádiz tuvieron por
vengadores a los bárbaros africanos. El periodo de traiciones que
abrió Amílcar Barca en España, lo cerró Masinisa. El África ayudó
a los Romanos a vencer al África en la península Ibérica, 204 años
antes de J. C, como trece siglos después debía ayudar a los españoles
a vencer a los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, que de esa
misma África sacaron la mayor parte de los recursos materiales que
emplearon para dominar a España. IV. DOMINACION
ROMANA. Llegada
la época en que los sucesos más memorables de la historia de España,
desde la total expulsión de los Cartagineses hasta la paz de Augusto
tuvieron lugar en la Celtiberia y en la Bética, región la primera
que se componía a la sazón de todos los pueblos del Nordeste y centro
de la Península, que lucharon sin tregua ni descanso durante una larga
serie de años por la libertad e independencia de España, y la segunda
donde, después de terminada la contienda por conquistar el imperio
del mundo entre las dos grandes repúblicas de la antigüedad, se empeñaron
porfiadas y sangrientas luchas por el señorío de la España Ulterior
entre Lusitanos y Romanos, y por el de la misma Roma entre los partidarios
de Sila y Mario, y más tarde entre César y los hijos de Pompeyo; llegada
esta época, repetimos, creemos conveniente para mayor claridad de
nuestro asunto, hacer una breve reseña geográfica del país cuyos hechos
venimos historiando, dado que, como dijo Bacon, la historia camina
a tientas cuando le faltan los ojos de la cronología y de la geografía.
La España
romana, pues, según el naturalista e historiador Plinio, y los geógrafos
Estrabón y Tolomeo, comprendía toda la Península, y se dividía, en
la época de la primera dominación romana, en Citerior y Ulterior,
provincias que tenían por línea de demarcación
el Ebro. Corrigióse muy luego tan monstruosa
división; así es que en la época de que nos ocupamos, la Ulterior
comprendía la Lusitania y la Bética. Formábase
la primera con Portugal, Extremadura y León hasta las orillas septentrionales
del Duero y del Guadiana, y la segunda con las provincias que hoy
llamamos de Andalucía, una pequeña porción de la de Almería y otra
de la Extremadura. La Bética
confinaba al Oriente con la provincia Cartaginense, desde el promontorio
Charidemis (cabo de Gata) pasando sus límites por Iliturgis, (Úbeda) montes Marianos hasta el Guadiana; por
el Norte con la Cartaginense y la Lusitania, siguiendo la corriente
del citado río; por Poniente con la Lusitania, y por el Sur
con el Océano y el Mediterráneo. Dividíale
en dos partes iguales el Betis, (Guadalquivir), y la poblaban los
Beturios, los Turdetanos, los Túrdulos y
los Bástulos. La Turdetania ocupaba la región comprendida desde el Guadiana
hasta el mediodía del Estrecho, exceptuando un reducido territorio
poblado por los Célticos. La Turdulia, estaba habitada por un pueblo originario de la Lusitania,
que pasó el Guadiana y se fijó en la parte oriental de la Bética,
es decir, en las Alpujarras, corriéndose hacia el Norte desde el Guadajoz
hasta el Guadiana. La Beturia, era, según Plinio, el país que mediaba entre el Bétis y el Guadiana; dividíase en
dos porciones pobladas por los célticos que lindaban con la Lusitania
y correspondían al partido de Hispalis,
y los túrdulos confinantes con la Lusitania y la Cartaginense, cuya
capital era Córdoba. La Bastulia, se extendía por la costa del mar interior, desde
el estrecho de Gades, hasta el promontorio Charidemi.
Sus golfos
eran el Calpetanus, y el Gaditanus,
(golfos de Gibraltar y de Cádiz.) Sus montes
el Calpe, (Gibraltar), y el Mons Marianus, (Sierra Morena.) Sus rios, el Bétis, el Singilis, (Genil), el Anas (Guadiana),
el Luxia, (Odiel), Menoba,
(Guadiamar), Chisus,
(Guadalete), Barbesina, (Guadiaro), Malaca,
(Guadalmedina), Salsum, (Guadajoz), Urins, (Rio-Tinto), Menoba, (Velez), Belon, (Barbate), y Silici, (Algámitas.) Sus promontorios,
el Junoni, (cabo de Trafalgar), y el Charidemi, (cabo de Gata.) Sus ciudades
principales además de Córduba (Córdoba),
Hispalis, (Sevilla), Gades, (Cádiz), eran muchas. Casi todas
han llegado hasta nuestros días, así como no pocas de segundo y tercer
orden, lo cual da lugar a suponer, no sólo que esta región de España
estuvo muy poblada, sino que fueron merecidos los elogios que a su
civilización tributaron los historiadores griegos y romanos. Terminada
esta breve reseña geográfica, reanudemos el hilo de nuestra interrumpida
narración. Expulsados
definitivamente los cartagineses de la Península, el Senado llamó
a Roma al vencedor Publio Cornelio Escipión, para concederle los honores
del triunfo. Con deseo de premiar a sus valientes veteranos, antes
de separarse de ellos, el afortunado general los reunió, y dióles
tierras en un lugar muy ameno en las cercanías de Sevilla, al cual
puso por nombre Itálica. Esta fue la primera ciudad que fundaron los
Romanos en España. Declarada
Cádiz ciudad franca, y aliada del pueblo romano, a solicitud de sus
habitantes, que hicieron presente no haber sido conquistados, sino
convenidos en aceptar la alianza y amistad de Roma, fue fácil a los
vencedores de los Cartagineses extenderse por toda la Bética que los
recibió como amigos; dado que a la sazón, o más bien diremos, en todos
tiempos, los Romanos miraron con particular predilección esta provincia
de la España Ulterior, en donde dejaron más grandiosos y memorables
testimonios de su secular estancia. Verdad es que los recuerdos, el
contraste entre la raza acababa de ser expulsada, y la que la había
sustituido sobre el suelo de Andalucía, abonaba en favor de esta última.
La civilización
turdetana debía acomodarse mejor y ser más fácil de asimilar a la
civilización científico-legístico-artístico-guerrera
de Roma, que a la civilización del tanto por ciento de Cartago. Así que
en tanto que los pueblos de la Celtiberia, varoniles, rudos e independientes,
enemigos de la cultura en cuanto pudiera enervar sus robustos cuerpos,
comprendían que el triunfo de los Romanos sobre los Cartagineses sólo
había cambiado el nombre de los dominadores de España, y en tal virtud
se negaban a admitir ningún género de alianza que no estuviera basada
en el reconocimiento de su autonomía, y daban comienzo a nuevas hostilidades
que produjeron una sangrienta guerra de independencia, la Bética,
satisfecha con la situación en que se encontraba, se abandonó confiada
a la merced de sus nuevos aliados que le ofrecían largos años de paz
y prosperidad. Sin embargo,
no fue de larga duración. Unos dos años más tarde, en tanto que el
cónsul Marco Porcio Catón, conocido por Catón el censor, enviado a
España por el Senado, a quien produjo vivo sobresalto el sesgo que
tomaban los asuntos de la Citerior, guerreaba con fortuna contra los
indómitos Celtiberos, los Turdetanos que habitaban las márgenes del
Betis, en las cercanías de Sevilla, se alzaron en armas, (los historiadores
romanos no dicen la causa). Acudió contra
ellos el pretor de la Bética, Apio Claudio Nerón, con sus legiones.
Los turdetanos le presentaron batalla en campo abierto, y combatieron
tan bizarramente contra los soldados de Roma, que la victoria quedó
indecisa, al decir de los escritores romanos. A pesar de su testimonio,
creemos que debió coronar el valor de los andaluces, puesto que el
pretor pidió inmediatamente refuerzos al Cónsul, quien, vencida ya
por aquel año la insurrección celtíbera, se trasladó con su ejército
a la Turdetania. A poco de
empezada la campaña en la Bética, el cónsul tuvo que regresar a marchas
forzadas hacia la Celtiberia, algunos de cuyos pueblos se habían sublevado
durante su ausencia. El inflexible
y severo Catón ahogó en sangre el heroísmo de los celtíberos,
y regresó triunfante a Roma. El año 559
de Roma, 194 antes de J. C., tuvo comienzo aquella sangrienta e implacable
guerra, que durante una larga serie de años los Lusitanos hicieron
a los Tomanos, siendo la Bética el principal teatro donde se representó
la memorable epopeya guerrera que lleva el nombre de Viriato. Según Tito-Livio,
los lusitanos fueron los agresores, puesto que, sin causa justificada,
pasaron el Guadiana, atravesaron toda la Bética de Poniente a Sur,
y llegaron hasta las cercanías de Ilípula,
(Loja), en la región de los Túrdulos, poniendo a saco las poblaciones
romanas que encontraron a su paso. Publio Cornelio
Escipión, Násica, pretor de la Bética, reunió
el mayor número posible de tropas, y se dirigió a marchas forzadas
sobre los Lusitanos, a quienes alcanzó cerca de Ilípula
y derrotó en una sangrienta batalla, sufriendo él, por su parte, pérdidas
tan considerables que no bastaron a subsanarlas los laureles de la
victoria. Retiráronse los vencidos
a su tierra perdiendo el rico botín que habían hecho en las pingües
provincias de Andalucía. Mas dos años después, el pretor Lucio Emilio
Paulo, que había sucedido a Marco Fulvio Nobilior,
queriendo enfrenar la audacia de los lusitanos, cuyas frecuentes y
atrevidas excursiones por la Bética mantenían en continua alarma al
país, realizó una expedición a la Lusitania resuelto a encerrar en
sus enriscadas sierrasa aquellos temerarios merodeadores. Empero fuéle
adversa la suerte de la guerra, puesto que en el primer encuentro
que tuvo con los lusitanos sufrió una completa derrota, en la que
perdió 6.000 hombres, y salvó los restos de su ejército retirándose
aceleradamente. La derrota de Ilípula quedó
vengada. Siguiéronle los lusitanos
más acá del Guadiana. Rehízose Lucio Emilio,
y con refuerzos que le llegaron a tiempo, empeñó una segunda batalla
en los campos de la Beturia en donde alcanzó
una completa victoria. Refiere
Tito Livio, a este propósito, que en aquellas
primeras guerras de los Romanos con los Lusitanos, cuantas veces estos
penetraban en la Bética quedaban vencidos, lo cual acontecía a lsa
águilas romanas siempre que extendían su vuelo más allá del Guadiana.
Larga seria
e impertinente a nuestro asunto la narración de la serie de triunfos
y reveses, de los actos de levantado heroísmo que acometieron los
Españoles, y de repugnante avaricia que caracterizaron a los Romanos
durante los 23 años que mediaron entre los 134 y 171 antes de J. C.
época en que las guerras de Lusitania y Celtiberia comenzaron a tomar
ese carácter que había de inmortalizarlas para siempre. Bastará a
nuestro propósito decir, que la dominación romana, fuera de Andalucía,
llegó a hacerse tan odiosa como la de Cartago; hasta el extremo, que
en el Senado Romano se formó un partido dirigido por Escipión el Africano
y Catón el Censor, en defensa de los españoles vejados y saqueados
sin piedad por los pretores, cuyo gobierno bienal, más bien que gobierno
fue un sistema organizado de saqueo y depredaciones, que hizo asomar
el rubor a la frente de aquella misma Roma de quien dijo Yugurta:
“ciudad venal ¡cuán pronto perecerías si existiese un hombre bastante
rico para comprarte!” En su virtud,
el Senado acordó desagraviar a España nombrando un Procónsul para
que la gobernase, y mandando procesar a cuantos pretores habían provocado,
con su punible conducta, las sublevaciones de la Península Ibérica.
No limitó a esto su obra de justa reparación, sino que también suprimió
el derecho que se había concedido a los magistrados romanos para tasar
el trigo que compraban a los Españoles, y concedió a estos el de fijar
por sí mismos las cuotas de los impuestos que habían de pagar. Es verdaderamente
digna de admiración la conducta del Senado romano, otorgando a sus
colonias y provincias de España, en el siglo segundo antes de Cristo,
lo mismo que negó a las suyas de América, el Parlamento inglés de
1774. Y no es menos honroso para la humanidad el poder registrar las
páginas de oro de su historia, al lado de los nombres de Escisión
y de Catón, jefes de la oposición en el Senado romano, en una cuestión
de derecho y de justicia, los de lord Chatham, lord Camden y Burke,
jefes también de la oposición en Parlamento inglés, en otra cuestión
análoga en que el derecho y la justicia estaban de parte de las colonias
de la América del Norte. Esto prueba
una vez más que los principios de la sana moral y de la justicia son
de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las sociedades,
y forman la religión de los hombres verdaderamente grandes. En aquel
año (171 a.C.) fundóse en España la primera
colonia romana, eligiendo para su asiento en el suelo de Andalucía
un lugar junto al Estrecho de Gibraltar. Llamóse
Cartaya, y por la clase de sus habitadores, Colonia de los Libertinos.
Sus hijos fueron los primeros que en la Península gozaron de la protección
de las leyes de la República. En el de
169 antes de C. en el consulado de Marco Claudio Marcelo, establecióse la segunda colonia romana, y como la primera
en la región de la Bética. A diferencia de aquella que tuvo un carácter
semi-militar, esta se llamó Patricia, por haberse avecindado
en ella, con sus familias, varios nobles patricios romanos. Su clima
delicioso, fértiles comarcas y pintoresca situación a orillas del
Guadalquivir, al pie de los montes Marianos, granjeáronle
desde luego tal reputación que se hizo moda entre los romanos acaudalados
el poseer una quinta en Córdoba. Itálica,
Carteya, Córdoba, lozanas flores nacidas en el jardín de la Bética,
en tanto que la guerra asolaba sin tregua las provincias que las cercaban
por Oriente, Norte y Occidente, ¿no son el más elocuente testimonio
que viene a deponer en favor de Huella cultura turdetana, que asoma
en tiempo de los fenicios, progresa con los cartagineses y alcanza
con los romanos un grado de esplendor que despierta los celos de todos
los pueblos civilizados de Europa? Aquella
civilización, aislada, por decirlo así, en medio de España, si no
fue fatal a Andalucía al menos le originó grandes quebrantos, puesto
que dio motivo a que su suelo se convirtiese en teatro donde la ambición
y la codicia de muchos pueblos extranjeros se disputasen el señorío
y la riqueza de España. En efecto,
ya hemos visto como en la región más occidental de la Bética, los
cartagineses arrebataron a los fenicios el dominio de la Península;
cómo los romanos combatieron en ella con la República africana por
el imperio del mundo, y como en la época que venimos historiando,
una de las dos razas más belicosas que a la sazón pugnaban por romper
el yugo romano, los lusitanos, la eligieron por campo de batalla en
su guerra de independencia. Más adelante veremos aparecer el mismo
suceso histórico con las guerras de Sertorio y de César contra los
hijos de Pompeyo. Veremos, o hablando más apropiadamente, continuaremos,
viendo como la sangre y los tesoros de Andalucía se gastan en contiendas
extrañas al interés de la independencia del suelo andaluz. ¿A qué podemos
atribuir este hecho particular; hecho constante que aparece con la
misma intensidad en todos los tiempos de la historia de Andalucía?
¿Son los andaluces, menos belicosos, menos amantes de su independencia
y menos entusiastas por conservar su libertad? Si se nos prueba que
sí, renunciaremos a toda discusión por ociosa acerca de este punto.
Si se nos dice que no, preguntaremos ¿cómo se explica, pues, esa facilidad
que encontraron todos los pueblos extranjeros algunos de raza, origen,
carácter y costumbres opuestas constante y obstinadamente al carácter
andaluz, para establecerse, permanecer, desarrollarse y fundar un
imperio de largos siglos de duración en su suelo? ¿Fue porque aquellos
pueblos extranjeros tuvieron una fuerza irresistible asimilativa,
o porque los andaluces son naturalmente asimilables? Nosotros
creemos en el segundo extremo de la proposición; es decir, que su
carácter es esencialmente asimilable; pero no a la barbarie sino a
la civilización; no a las razas que pueden despojarle de sus tesoros
de inteligencia e imaginación, sino a los que pueden aumentar el caudal
de esa misma inteligencia. Hemos visto
a los turdetanos y tartesios vivir largos siglos en fraternal armonía
con los fenicios, raza de hombres ilustrados que mejoraban la condición
moral y material de los pueblos con quienes se aliaban; mirar con
ojeriza e instintiva repulsión a los cartagineses, mercaderes sin
entrañas, cuya política egoísta no tenía más fin que la explotación
del suelo donde asentaban la planta; unirse a los romanos, raza de
carácter levantado, para expulsar a los cartagineses, y ahora los
estamos viendo convertirse lentamente en romanos, porque los romanos
llevan al frente de sus legiones, y bajo las alas de sus águilas vencedoras,
tesoros de cultura y civilización, gérmenes de prosperidad y de grandeza
que han de hacer de la Bética un fiel remedo de la Roma de los cónsules
y de los buenos emperadores. Más adelante
veremos a los pueblos andaluces asistir, cruzados de brazos, a la
gran catástrofe que sepultó en la corriente del Guadalete a los bárbaros,
que desde Ataúlfo hasta Rodrigo, vegetaron en Andalucía entre las
ruinas de los monumentos romanos, y enseguida vivir tranquilos y resignados
bajo la dominación de los árabes, ese pueblo refinadamente culto,
sabio, humano, industrioso, agricultor, navegante y guerrero, que
brilló con luz propia y la irradió en medio de la caliginosa oscuridad
de los primeros siglos feudales. Más adelante todavía, los veremos
despertar de su letargo, estirar sus entumecidos miembros y desnudar
la espada, al oír el grito de guerra lanzado por las hordas de la
Mauritania, que vinieron a España a sustituir la civilización de Bagdad,
Damasco y Córdoba con la barbarie de la cordillera del Atlas, y no
volverla a envainar hasta que la gran trasformación operada por la
civilización cristiana se hubo completado en España, plantando el
estandarte de la cruz sobre la torre de la Vela de la Alhambra de
Granada. Mas no anticipemos
los sucesos, y volvamos nuestra narración. El año 135
antes de J. C. los pretores de la Bética que habían sido restablecidos
en 167, cuatro años después de haber sido abolidas las preturas, cansados
de oír los clamores que levantaban en el territorio de su gobierno
las frecuentes correrías de los lusitanos, verificaron algunas expediciones
allende el Guadiana, para intimidar a aquellos audaces salteadores
cuyas poblaciones y campos incendiaron y talaron. Irritados
los lusitanos, juraron tomar ejecutiva y ejemplar venganza. Al efecto
reunidos en crecido número cruzaron el Guadiana y se derramaron como
un torrente asolador por las fértiles comarcas de la Bética bañadas
por las aguas de aquel río. Salióles
al encuentro el pretor Manlio Calpurnio, mas fue completamente
derrotado. Vencido este primer obstáculo y alentado con su reciente
victoria, Púnico, caudillo del ejército vencedor, atravesó la Turdetania
y llegó, sin que los romanos se atreviesen a interceptarle el paso,
hasta los muros de Jerez de la Frontera, cuyo sitio emprendió ejecutivamente.
Desgraciadamente para los lusitanos, el precursor de Viriato fue herido
mortalmente, y el ejército falto de caudillo, levantó el cerco y repasó
el Guadiana. El año 154
antes de J. C. tuvo principio la guerra de Numancia, originada por
la indignación que causó a muchos pueblos de la Celtiberia la infracción
por los romanos de un tratado celebrado poco tiempo antes con el pretor
Graco. Muchos pueblos del interior y los inmediatos al Pirineo, hacia
el Norte, formaron alianza para combatir a los romanos. El año siguiente,
Quinto Fulvio Nobilior, uno de los cónsules
nombrados para el gobierno de España, puso el primer sitio a Numancia.
Mas tuvo que levantarlo atropelladamente antes de formalizarlo, por
haber perdido una batalla campal en la que dejó 4,000 hombres muertos
sobre el campo. Fulvio se
retiró a pocas millas de la plaza, y se encerró en un campo atrincherado,
esperando refuerzos y la buena estación para abrir una nueva campaña.
El año 152
antes de J. C. el Senado envió a la España citerior el cónsul Claudio
Marcelo con crecidos refuerzos y poderes para ajustar un tratado de
paz con los numantinos. Celebróse el tratado
a satisfacción de las partes; mas no tardó en ser quebrantado a resultas
de la general indignación que produjeron la vandálica conducta del
cónsul Lucio Licinio Lúculo, que saqueó los campos y ciudades españolas
para enriquecer el tesoro público romano, y principalmente el suyo,
y por la pérfida alevosía del pretor de la España citerior, Sergio
Sulpicio Galba, que mandó pasar a cuchillo
9,000 lusitanos que se habían rendido fiados en la palabra de un general
romano. Roto el
tratado, renovóse aquella formidable alianza
de los pueblos celtíberos, que pocos años antes hicieron temblar a
Roma. En tanto
que por el centro y hacia el norte de la península, se formaba aquella
tempestad que había de amenazar con un naufragio la grandeza y el
poderío romano; hacia el poniente brillaban los relámpagos de otra
no menos asombrosa tempestad, que a unirse con la primera hubiera
anticipado algunos siglos la destrucción de la que se llamó la Señora
del mundo. Entre los
pocos prisioneros que se salvaron de la cobarde carnicería decretada
por Galba, encontróse Viriato, a la
sazón oscuro soldado de la independencia española, que comenzó a darse
a conocer pregonando por todos los cantones de la Lusitania la negra
perfidia de los romanos y predicando la guerra santa de la emancipación.
Así tuvieron
comienzo aquellas dos memorables guerras, llamada la una de los Salteadores, y la otra de Numancia, por los historiadores
romanos: guerras sin ejemplo en los fastos de la historia del mundo,
que hicieron necesario el empleo de todas las fuerzas de la gran república,
y que fueron las más costosas en hombres y en dinero de cuantas sostuvo
en el discurso de los siglos. Lo más admirable
del suceso, lo que le distingue entre todos cuantos acontecimientos
análogos registran los anales del mundo, es que la primera fue sostenida
por espacio de doce años, por un hombre oscuro, montaraz que a fuerza
de genio y perseverancia logró trocar su nombre de jefe de bandoleros,
por el título de gran general, en un siglo que se envanecía de haber
visto nacer a Escipión y Aníbal; y la segunda mantenida durante veinte
años, sin el auxilio de los dioses, semidioses y héroes homéricos,
por 10.000 guerreros encerrados en una ciudad, cuyos sitios, forman
una epopeya real, mil veces más resplandeciente que la fábula seductora
del sitio de Troya. Los límites
en que debemos permanecer encerrados nos
obligan a condensar los detalles de tan memorables acontecimientos,
tocando como de pasada el suceso de la guerra de Numancia, y extendiéndonos
un poco más sobre los de la de Viriato, dado que la Bética fue el
principal teatro de las grandes hazañas del héroe perfectamente histórico
que inmortalizó el nombre lusitano. Al grito
de venganza lanzado por el pastor salvado providencialmente de las
garras de la hiena romana, respondieron 10.000 hombres, resueltos
a dar cumplida satisfacción a los manes de sus hermanos. Con ellos
penetró Viriato en la Turdetania, (año 147 antes de J. C.) de donde fueron rechazados
por el pretor Vetilio, que los persiguió
hasta dejarlos encerrados en Tríbola (hacia
Aguier de Beira). Disponiendo estaba el pretor el sitio de
la plaza, cuando Viriato, rehecho y reforzado su ejército le presentó
batalla. Larga y porfiada fue la refriega; mas
al fin los romanos quedaron completamente vencidos, dejando 4.000
hombres tendidos en el campo, y mayor número de prisioneros en poder
del enemigo. El pretor Vetilio quedó entre los primeros. Los restos
del ejército romano, en número de unos 6.000 hombres, se refugiaron
en desorden en Tarteso (cerca del estrecho
de Gibraltar) donde se fortificaron temiendo verse acometidos de nuevo
por los lusitanos. El año siguiente,
el pretor Cayo Plancio, sucesor de Vetilio, buscó y acometió a Viriato, que se encontraba guerreando
en la Carpetania. Vencióle
el caudillo lusitano en un encuentro parcial. Satisfecho con este
nuevo triunfo, y no juzgando, acaso, el país a propósito para sostener
la campaña con éxito Viriato repasó el Tajo, y llegó a cortas jornadas
sobre Ebora en cuyas cercanías tomó posiciones, sabedor que el pretor
le seguía deseoso de vengar su reciente descalabro. A los pocos
días avistáronse ambos ejércitos, y empeñaron,
en una espaciosa llanura, una verdadera batalla campal; la primera
en que Viriato puso de manifiesto sus dotes de consumado general.
A lo acertado de sus disposiciones, a la inteligencia con que supo
aprovechar las faltas de su enemigo, a la buena elección de sus posiciones,
a su denuedo, y a la confianza que supo inspirar a sus soldados,
debió la señalada victoria de Ebora, que puso su nombre a la altura de los grandes capitanes
de la República romana. Vencidos,
y más que vencidos desmoralizados, los Romanos repasaron en desorden
el Guadiana, y se encerraron en las plazas fuertes de la Beturia,
fronteriza a la Lusitania, dando por terminada la campaña de aquel
año, sin embargo de encontrarse mediado el verano. Desde la
batalla de Évora, la guerra entró en condiciones más ajustadas al
arte militar de aquellos tiempos. Cesó el sistema de las sorpresas,
emboscadas, rápidas irrupciones ya en la Bética ya en la Lusitania,
y los romanos no volvieron a llamarla de los salteadores, visto que
tenían a su frente un verdadero general. Viriato introdujo en su ejército
una organización y disciplina tan perfecta, que pudo medirse de poder
a poder y en campo abierto con los capitanes romanos, a quienes ya
no esperó en sus atrincheramientos y reparos naturales, sino que los
buscó y venció cuantas veces llegó a las manos con ellos. Así que
dos años después (144) aterrado el Senado y sobresaltada Roma al ver
vencidos uno después del otro a los tres Pretores que se sucedieron
en el gobierno de la España Ulterior, después de la derrota de Plancio,
resolvió hacer un supremo esfuerzo para lavar la afrenta que a su
gran nombre infería un oscuro jefe de salteadores. Al efecto envió
a España, con 15,000 infantes y 2,000 caballos, a Fabio Emiliano,
hermano de Escipión el Africano, que acababa de ser nombrado cónsul. Llegado
a la Bética Fabio puso sus reales en Urso (Osuna), punto perfectamente
elegido puesto que desde él podía acudir en el mismo espacio de tiempo
a la defensa de cualquiera de las regiones importantes de la Bética,
que se viera amenazada por las armas de Viriato. En tanto que se reunían
en Urso al ejército que trajo de Roma, las legiones existentes en
la Ulterior, y que se allegaban formidables recursos para abrir una
campaña decisiva, Fabio se dirigió a Cádiz para implorar la protección
de Hércules, en su templo, en favor de las armas romanas. En tanto
que el cónsul ofrecía sacrificios sobre el ara de la divinidad fenicia,
Viriato, noticioso de los proyectos del romano, y juzgando humillante
para su fama esperar el ataque del enemigo, tomó la ofensiva y penetró
en la Bética al frente de un numeroso ejército con el que atacó briosamente
al lugarteniente de Fabio en su mismo campamento de Urso. Una completa
victoria coronó la atrevida maniobra del caudillo lusitano. Sin embargo,
su resultado no fue decisivo, puesto que Fabio regresó aceleradamente
de Cádiz, reorganizó su ejército y emprendió una campaña que fue una
serie continuada de triunfos para las águilas romanas. Viriato, derrotado
por primera vez, abandonó el suelo de la Bética, y fuese a atrincherar
en las inmediaciones de Évora, donde reunió un nuevo y formidable
ejército para vengar la pasada derrota. Terminados
los preparativos, el año siguiente abrió la campaña por la Beturia,
y llegó arrollando todos los obstáculos hasta la Turdulia,
cerca de cuya capital, Córdoba, encontró al ejército de Fabio, a quien
derrotó en batalla campal; los fugitivos se encerraron en la ciudad,
donde el caudillo lusitano los tuvo estrechamente bloqueados. La proximidad
del invierno le obligó a retirarse a sus cuarteles en la Lusitania.
Llegada la primavera del año 142, Viriato vino a buscar a los romanos
en la Bética, y dio comienzo a la campaña apoderándose de cuatro ciudades
llamadas por los historiadores romanos, Jesuela,
Escadia, Obolcula y Buccia, cuya situación geográfica no se ha podido fijar, si
bien el sabio Masdeu las supone en la parte
oriental de la Turdulia, y supone sean las
conocidas hoy por Martos, Porcuna y Baeza. Nos sentimos inclinados
a ser de la opinión del erudito jesuita, fundándonos en que la región
de la Bética poblada por los turdulos fue donde en todos tiempos los lusitanos llevaron
más frecuentemente sus armas, ya fuese por la mancomunidad de origen,
ya porque la riqueza y fertilidad del suelo y lo escabroso del terreno
les ayudase a hacer la guerra con éxito. En el mismo
año el cónsul Serviliano, sucesor de Fabio
Emiliano, puso sitio a la ciudad de Erisana,
cuya situación es completamente desconocida de los geógrafos modernos;
Viriato acudió aceleradamente en socorro de la plaza, atacó a los
romanos en su campamento, les obligó a levantar el cerco, y a retirarse
poco menos que a la desbandada. Púsose en
persecución de los fugitivos, y maniobró con tanto acierto y conocimiento
del terreno, que los acorraló en un estrecho desfiladero, donde cortada
la retirada, y envueltos por todas partes, los romanos tuvieron que
capitular bajo las condiciones que les impuso el vencedor. Condiciones
que se redujeron, en sustancia, a que se mantendrían en sus posesiones
anteriores, cuyos límites no habrían de salvar sino en el caso de
ser atacados. Este convenio
parece revelar, que Viriato fatigado ya de tan prolongada guerra,
y conceptuándose suficientemente fuerte para tener asegurada la independencia
de su país, pensaba en organizarlo para disfrutar de los beneficios
de la paz, después de haberlo organizado para vencer todos los trances
de la guerra. Según afirma
Apiano, el Senado de Roma ratificó el tratado. Pero la
romana tuvo en España no poco de fe púnica, según lo demostraron varios
otros hechos posteriores. Así fue, que en
el año 140, Q. Servilio Cepión, sucesor de Serviliano,
autorizado por el Senado, se apresuró a romper el tratado, pretextando
que era humillante para su patria. En su virtud, penetró en la Lusitania
al frente de un numeroso ejército y sorprendiendo a Viriato, que descansaba
en la fe de los tratados, taló los campos, saqueó las poblaciones
y lo llevó todo a sangre y fuego. Por uno de esos azares de la fortuna
bastante frecuente en la guerra, Viriato, hasta entonces vencedor,
no pudo contrarrestar en aquella ocasión el empuje de las águilas
romanas, y pidió la paz al cónsul. Cepión recibió los enviados del
caudillo lusitano y estipuló con ellos las condiciones de un infame
asesinato. De regreso
a su campamento, ya muy entrada la noche, los vendidos pidieron ser
introducidos en la tienda del general, y hallándolo dormido, le
despedazaron el corazón a puñaladas. Con la muerte
de Viriato, terminó aquella memorable guerra llamada por algunos historiadores
romanos, de los Salteadores, y por otros, el primer terror de Roma.
A merecer la primera calificación, la vergüenza sería para la gran
República que se humilló a los pies de un bandido. Creemos más exacta
la segunda, puesto que la que aspiraba a dar leyes al Universo, tuvo
que enviar, para ahuyentar su terror, el único general que podía terminar
la guerra y salvarla del oprobio de la derrota :
el ASESINATO. Roma respiró,
y con Roma también respiró la Bética, cuyo suelo fue, como dejamos
dicho anteriormente, el principal teatro de las hazañas del héroe
cuyo nombre es una de las más espléndidas glorias militares de España.
Es verdaderamente
lamentable, y sobre todo para el asunto que traemos entre manos, que
la historia no nos haya conservado una relación fiel, extensa y detallada
de las campañas de Viriato en Andalucía. Descritas estas a grandes
rasgos por los romanos, más atentos a ensalzar las glorias de su propio
país, que las de aquellos que sometieron por la fuerza de sus armas,
se limitan a narrar los hechos militares más importantes, descuidando
con injustificable abandono todos aquellos que se refieren a la organización
religiosa, social y política de los pueblos de la Bética; de tal manera,
que solo por conjeturas se puede rastrear tal cual hecho que arroja
una tenue luz sobre puntos cuyo conocimiento lato es indispensable,
para escribir la historia crítico-filosófica de un pueblo. Así es que
la observación se confunde, y la atención crítica se desvanece, cuando
sin tener a la vista otros datos que aquellos que suministran los
escritores de aquellos tiempos, el historiador de los nuestros se
empeña en buscar las causas, o explicar el fenómeno que presenta un
pueblo altivo e independiente de suyo, haciendo causa común con sus
dominadores para rechazar la libertad que le ofrece otro pueblo de
su mismo origen, de su misma raza, habitante del mismo territorio
y unido a él por los lazos de la sangre, de la fraternidad y de la
mancomunidad de intereses de una idéntica nacionalidad. En efecto,
basta un poco de atención en el estudio de la historia de aquel periodo
de la española, para sentirse herido por la siguiente observación:
¿Cómo se explica que una región vastísima de la Península habitada
en parte por un pueblo de origen lusitano, no se haya unido a estos
para rechazar la dominación romana? ¿Fue temor de la derrota, o el
de remachar las cadenas con que el extranjero la tenía aprisionada?
No, porque la victoria coronó todas las empresas de Viriato en la
Bética. ¿Fue conciencia de su debilidad y flaqueza? Tampoco, puesto
que podía contar con un poderoso aliado que le diera suficiente aliento
para conquistar su independencia. ¿Fue miedo, debilidad, afeminación,
falta de energía y hábitos guerreros? Menos, puesto que contra tan
humillante suposición alzan la voz Astapa,
los campos de Bécala, la defensa de Oringis
(Jaén), las ruinas de Cazlona, la destrucción de Illiturgo,
y cien memorables sitios y batallas en las cuales mostraron los turdetanos,
túrdulos y Beturios, en lucha con los fenicios,
cartagineses y romanos un heroísmo que en nada cedía al de los lusitanos
y celtiberos. ¿Qué fue, pues, si no fue temor, flaqueza ni falta de
hábitos militares? Esto es
un secreto que guarda todavía la historia, porque lo guardaron los
escritores romanos. Solo nos queda el hecho seco, árido y descarnado,
sobre el cual sería temerario hacer conjeturas con la pretensión de
hacerlas pasar por verdades: el hecho de haber sido la Bética hostil
sistemáticamente a la Lusitania. Vemos a Viriato formar alianzas con
los carpetanos y con los celtíberos, para lanzar a los romanos de
la Península, pero ni una sola vez entran los pueblos de la Bética
en aquella alianza. Las campañas del pastor general tienen todo el
carácter de correrías en este suelo; son a maneras de un torrente
cuyas aguas se desbordan todos los años por los campos de la Bética
durante la primavera y el estío, y que retroceden hacia su origen
cuando se aproxima el invierno. No conserva un palmo de terreno aquende
el Guadiana después de sus espléndidas victorias, ni funda nada estable,
sino el recuerdo de su glorioso nombre. ¿Quién duda
que si a la alianza lusitano-celtíbera se
hubiese unido la Bética, la dominación romana en España hubiera terminado
por los años 140 antes de J. C.? ¿Por qué
no se efectuó esta alianza reclamada por el interés de la patria común
y por el irresistible sentimiento de la independencia? A juicio
nuestro, porque en aquellos tiempos en que no existía espíritu de
nacionalidad, sino de localidad, los andaluces, viéndose obligados
a elegir entre la dominación de los lusitanos, pueblo semibárbaro
a la sazón, y la de los romanos, pueblo sabio e ilustrado, cuya cultura
se acomodaba a la civilización de la Bética, optaron necesaria y fatalmente
por esta última, obedeciendo, si se nos permite la frase, a la ley
de la atracción molecular. Mas dejemos
la forma crítica, faltos de datos suficientes para explicar un hecho
envuelto todavía en la oscuridad de los primeros siglos históricos
de Andalucía, y volvamos a la narrativa, visto que esta es la que
adoptaron los escritores romanos que nos hablan de las cosas de España
en aquellos tiempos. Hemos dicho
anteriormente, que con la muerte de Viriato,
Roma respiró; y ahora habremos de agregar que fue por poco tiempo.
En efecto;
alzóse muy luego hacia el norte de la península
Ibérica, un tremendo vengador del cobarde asesinato del héroe lusitano.
Este vengador no fue un pueblo numeroso, ni un Estado prepotente,
ni un ejército formidable, ni un general que tuviera encadenada la
victoria a su bandera; fue una pequeña ciudad abierta a todos los
vientos, franca para todas las embestidas, sola, aislada en medio
de pueblos postrados y desangrados por un conquistador siempre victorioso,
huérfana, en fin, y sin otro escudo ni más defensa que el gran corazón
de sus escasos habitantes para resistir el incontrastable empuje de
la nación más temida y respetada de la tierra. Bosquejemos
rápidamente este hecho sin ejemplo en los fastos de la historia universal;
reavivemos con su recuerdo la llama nunca apagada del patriotismo
español, y conmemoremos una vez más el simpar heroísmo de un puñado
de hombres, que luchando por su libertad sembraron tal terror en la
gran república de los tiempos antiguos, que su Senado, árbitro del
mundo, tuvo que sortear las legiones que formaron los últimos ejércitos
enviados a combatir contra seis u ocho mil ciudadanos armados para
la defensa de su libertad. El mismo
año de la muerte de Viriato, los ecos del Duero, del Ter y de las
enriscadas escabrosidades que forman el término del pequeño pueblo
de Garay, en nuestros días, repitieron asombrados el grito de independencia
lanzado al viento como una provocación, por los habitantes de Numancia,
amenazados por las águilas romanas que acababan de avasallar toda
la Celtiberia a excepción de aquella ciudad y de la de Termintia.
El cónsul
Q. Pompello Rufo recogió el guante, y fue
a acampar con 32,000 infantes y 2,000 caballos delante de la ciudad.
Numancia no solo resistió gallardamente el ataque, sino que le obligó
a levantar el sitio, y a retirarse a invernar a sus cuarteles después
de ajustar una paz que fue una pérfida asechanza puesta a la generosidad
de los numantinos, que sin duda no esperaban ver revivir entre los
romanos la fe púnica de los cartagineses. El año 138
antes de J. C. el cónsul Popilio Senas sucesor de Pompeyo, vino a España con poderes del Senado
para romper el tratado celebrado el año anterior. Puso nuevo sitio
a la ciudad, mas fue completamente derrotado.
En 137,
C. Hostilio Mancino fue vencido en batalla
campal por los numantinos, y tuvo que retirarse en desorden. Perseguido
sin tregua por los vencedores que en número de 4,000 salieran de la
plaza, acabó por encontrarse en situación tan comprometida que tuvo
que capitular bajo las condiciones que plugo al vencedor imponerle.
La capitulación de Mancino tuvo la misma
suerte que el tratado ajustado por Pompeyo Rufo; es decir, fue desaprobada
por el Senado Romano, después que sus ejércitos hubieron obtenido
los beneficios de la capitulación. Seis meses
más tarde vino en reemplazo de Mancino el
cónsul Emilio Lépido, que no logró conseguir, a pesar de sus esfuerzos,
ventaja alguna sobre los numantinos. En 136,
Lucio Furio Filón se acercó con un numeroso ejército a la plaza; mas se retiró sin atreverse a embestirla. En 135, Calpurino Pisón tomó ejemplo de la prudencia del cónsul su
antecesor, y retrocedió a tomar cuarteles de invierno en la Carpetania.
El año 134
antes de J. C. la pequeña ciudad de Numancia, defendida ya solo por
unos 4,000 hombres, aparecía mas grande
que Roma. Seis cónsules habían tenido que inclinar las águilas romanas
delante de las tapias que defendían la plaza, y seis ejércitos habían
vuelto las espaldas flagelados por un puñado de numantinos. A la vergüenza
de tan repetidas derrotas, sucedió el terror; el segundo terror de
Roma... ¡De Roma vencedora de Antíoco el Grande, de Cartago, de Corinto,
de Macedonia, de la Grecia toda, y del Asia menor! ¡De Roma, árbitro
a la sazón de las grandes monarquías del Egipto y de la Siria! El Senado,
pues, comprendiendo la suprema necesidad de cegar la estrecha boca
de aquella profunda cima donde durante tantos años se venían sepultando
fatalmente sus legiones, sus tesoros, su dignidad, su orgullo y su
grandeza, fijóse ansioso de encontrar quien levantase su honra yacente
a los pies de los numantinos, en Escipión Emilio, el vencedor de Cartago;
y encomendó a este gran capitán, que había tardado cuatro años en
apoderarse de la rival de Roma, poblada con 700,000 habitantes, la
ardua empresa, de someter una población que contaba 4,000 defensores.
Un año invirtió
Escipión en restablecer la disciplina en los soldados romanos, desmoralizados
por las frecuentes derrotas que habían sufrido delante de los muros
de Numancia, y por los hábitos de lujo, molicie y desenfreno que habían
contraído en un país que les ofrecía para su regalo, si no las seductoras
maravillas del arte, los ricos dones de una naturaleza privilegiada;
al mismo tiempo se afanó en allegar los formidables recursos que conceptuaba
necesarios para formalizar el sitio de un pueblo abierto, que debía
poner a prueba su genio militar. Llegada
la primavera del año 133 antes de J. C. segundo de su consulado en
la España Citerior, Escipión acampó delante la plaza con un ejército
de 60,000 hombres, compuesto de soldados veteranos. A pesar de la
inmensa superioridad en todos los medios de ataque, el prudente capitán
no quiso fiar el éxito de la empresa al trance de una batalla ni a
las contingencias de un asalto, y apeló para rendir a Numancia, a
un medio que si no debía manchar su memoria
como manchó la de Cepión el asesinato de Viriato, debía oscurecer
los laureles de Cartago. Recurrió
al hambre. Al efecto,
bloqueó tan estrechamente la ciudad, y la incomunicó de tal manera
con el estertor que no le fue humanamente posible recibir socorros
de ninguna especie por tierra ni por el rio; en tanto que un formidable
tren de batir, compuesto de balistas catapultas y todos cuantos ingenios
de esta especie conocía el arte militar antiguo, combatían la plaza
sin cesar. En vano intentaron los numantinos romper con furiosas salidas
las inquebrantables cadenas que los oprimía; las defensas de la línea
de circunvalación hicieron inútiles sus heroicos y desesperados esfuerzos.
Al fin debilitados por el hambre, diezmados por las espadas y armas
arrojadizas de los enemigos y sin esperanza de socorro próximo o remoto,
se resolvieron a pedir capitulación. Al efecto, enviaron diputados
al general romano para proponerle las dictase cual cumplía al valor
de aquellos héroes, y a la fama del capitán a quien cabía la gloria
de haberlos sojuzgado. El romano contestó que no recibía ni imponía
más condiciones que la entrega a discreción. Sabida tan
fría e inhumana respuesta, los numantinos, viéndose en la ineludible
necesidad de elegir entre una muerte inmortal y una esclavitud afrentosa,
no vacilaron un momento en hacer la elección. Reuniéronse
en el centro de las ruinas de la ciudad que fue Numancia, y después
de incendiar los pocos edificios que todavía permanecían en pie, diéronse muerte los unos a los otros con la espada y con el
veneno. Ni uno solo sobrevivió a la pérdida de su libertad... Cuando el
cruel vencedor penetró en la plaza su planta solo profanó cadáveres.
Medio sepultados entre los escombros y las cenizas de la ciudad que
fue durante nueve años el terror de Roma. El Senado
concedió a Escipión los honores de triunfo, y agregó a su título de
Africano el de Numantino. Y, sin embargo,
Escipión no tomó Numancia, sino un inmenso sepulcro; grandioso panteón
labrado por las manos de los mismos héroes que se sepultaron en él.
Así terminó
a los 20 años aquella maravillosa epopeya que se llamó, La guerra
de Numancia. Drama heroico cuyas palpitantes escenas no han cesado
un momento de conmover a la humanidad durante los cuarenta siglos
que van trascurridos desde el día en que se verificó su desenlace;
poema inmortal, en fin, cuyas primeras estrofas fueron Sagunto, en
la Tarraconense, Astapa, en la Bética, y
que España continuó escribiendo en Calahorra, en Gerona y en Zaragoza.
Sin el testimonio
de Polibio, contemporáneo de los sucesos y amigo de Escipión el Africano,
y del de Apiano, historiadores ambos de merecido crédito, tomaríamos
el sitio de Numancia, por una asombrosa y conmovedora fábula inventada
para oscurecer el sitio de Troya. En efecto,
no es necesario un examen muy profundo, para conocer que Numancia
fue a Roma en aquellos tiempos, lo que la república de Andorra es
al imperio francés en nuestros días. Ahora bien, ¿cabe en cerebro
humano que este microscópico Estado pudiera resistir durante nueve
años, qué decimos, durante nueve minutos, a los
conquistadores de Sebastopol y vencedores de Magenta y Solferino?
Y, sin embargo, esto es lo que hizo en la misma desproporción de poder
y de recursos, hace cerca de 2000 años, Numancia, resistiendo a la
orgullosa y prepotente República que aspiraba a avasallar el mundo,
y venciéndola moralmente, puesto que la superó en heroísmo, lealtad
y pundonor. Numancia
viva, fue el espanto de Roma; destruida fue su afrenta. Los que dejaron
reducir a escombros la inolvidable Sagunto, no debieron pausar el
arado sobre la inmortal Numancia. Los romanos dieron comienzo a su
dominación en España, arrasando Astapa y
Illuturgo en Andalucía, y la establecieron
definitivamente destruyendo Numancia en la Celtiberia. Afortunadamente
para la memoria de aquél gran pueblo, vemos aparecer a través del
humo de las hogueras que redujeron a ceniza las ciudades más heroicas
del mundo, cien y cien soberbios monumentos literarios de piedra con
los cuales la grandeza romana enriqueció a España, su provincia predilecta. Continúa |
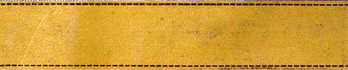 |