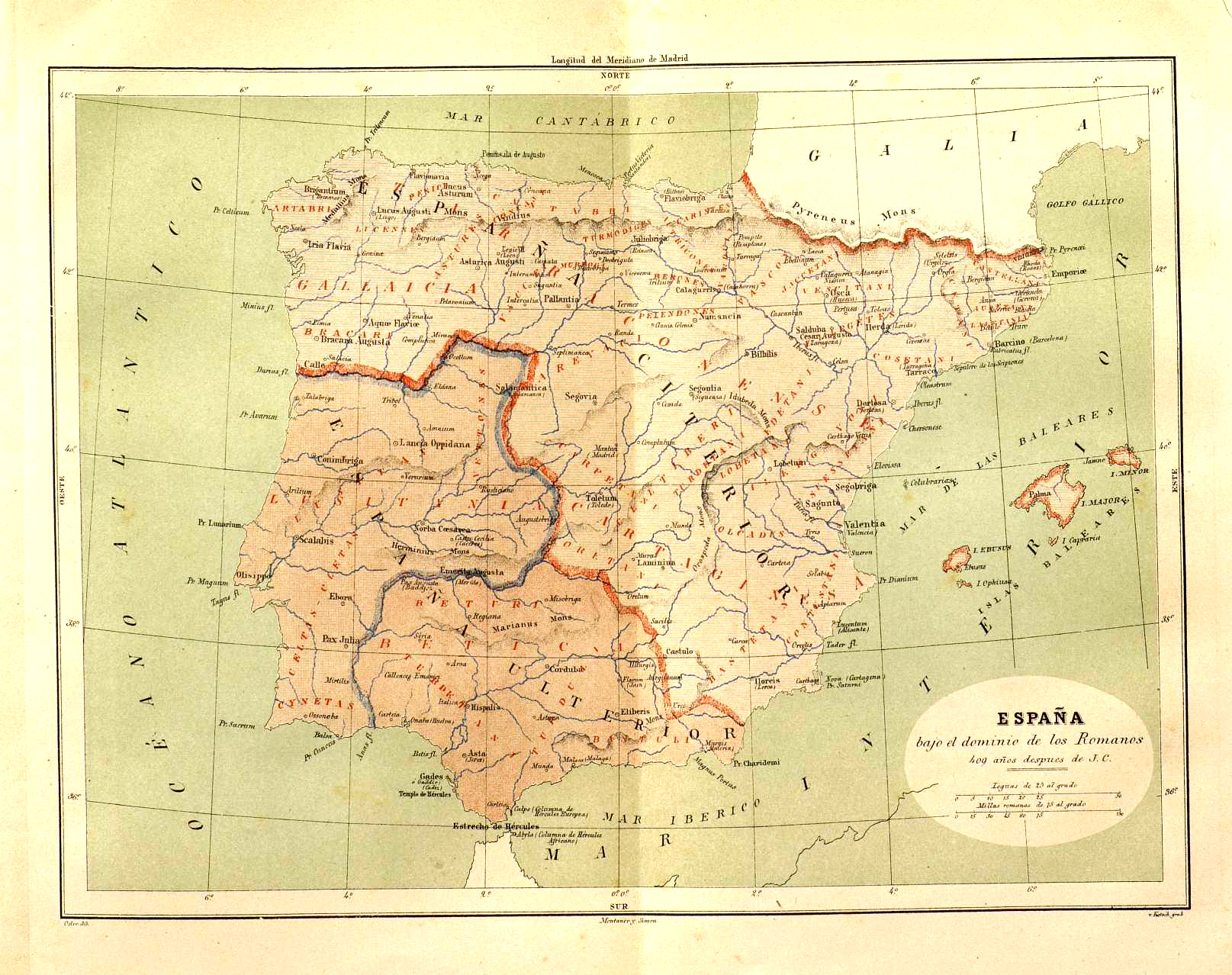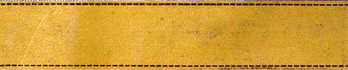
| cristoraul.org |
SALA DE LECTURA |
| Historia General de España |
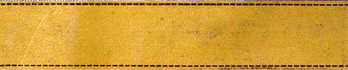 |
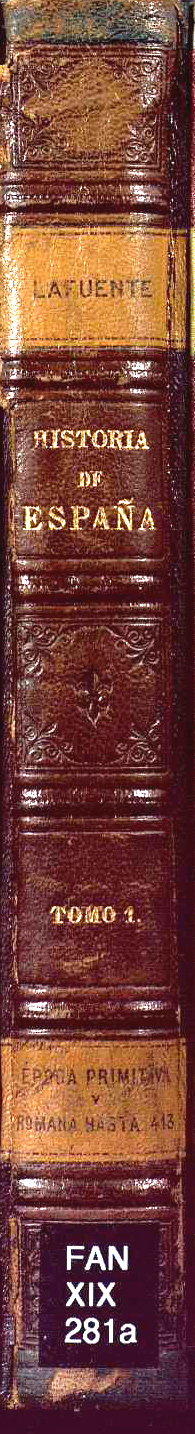 |
DESDE AUGUSTO
HASTA TRAJANO 44 a. C . - 98 d. C.
LOS DOCE CÉSARES SITUACIÓN DE ESPAÑA La paz que después de tan largos siglos de luchas alcanzamos; la
sumisión total de España a Roma, y el tránsito del gobierno republicano
al imperial, todo ofrece al historiador ocasión oportuna para dar
a sus lectores y darse a sí mismo un momento de descanso, que bien
lo hemos unos y otros menester para reposar de las aflictivas y enojosas
relaciones de guerras y batallas, de tantas escenas de dolor, de desolación
y de sangre, sin que nos haya sido posible aliviar de ella a nuestros
lectores, por más que hayamos procurado aligerarlas; que tal es la
naturaleza de estos períodos históricos en que la suerte de los pueblos
depende sólo de la suerte de las armas. Parécenos haber llegado a
la cumbre de una altura, desde donde más tranquilos podemos contemplar
la marcha de los mismos sucesos y examinar su influencia en la condición
física y moral del país. ¿Quién provocó esta lucha singular? ¿Cómo tan dilatado espacio
de tiempo se sostuvo? ¿Por qué se malograron los heroicos esfuerzos
de los españoles? ¿Por qué fue tan lenta la conquista por parte de
los romanos? El pensamiento perpetuo de Roma era conquistar. Lo disimuló en
España mientras tuvo en ella otros enemigos que combatir. Convínole
entonces mostrarse generosa con los españoles, fingirse su aliada
y amiga. Vencidos y expulsados los cartagineses, varió de todo punto
la política de Roma. A la conducta en lo general noble y generosa
de los Escipiones, bien fuese dictada por
los sentimientos de su corazón, bien producto de un sistema político
prudentemente calculado, reemplazaron las vejaciones, las crueldades
y las estafas de los pretores, avarientos casi todos, traidores y
aleves muchos, tiránicos y opresores los más. Si alguno se mostraba
desinteresado como Catón, o humanitario y conciliador, como Graco,
divisábase apenas entre la turba de los Galbas
y los Lúculos, de los Didios
y los Crasos, que unían a la rapacidad el desenfreno; y a la crueldad
la alevosía. Roma, que desde la expulsión de los cartagineses había
arrojado la máscara como conquistadora, aprovechándose de tener sus
legiones apoderadas de una gran parte de España, la arrojó también
como explotadora, permitiendo y tolerando, ya que mandando no, el
desastroso sistema de sus gobernadores militares, especie de soberanos
y tiranuelos consentidos y casi autorizados. Y casi autorizados; porque el senado y los cónsules, si no aplaudían
abiertamente las exacciones y las estafas de los prevaricadores, gustábales por lo menos ver cómo refluía en la ciudad el oro
y la sustancia de ese rico país, a cuya participación acaso no eran
ajenos ellos mismos. La breve duración de aquellos cargos producía
dos efectos, ambos fatales para España: la rapidez con que los pretores
procuraban enriquecerse en el corto período de su magistratura, y
la esperanza que todos tenían de que les tocara
el turno de desempeñarla. Para mal de los españoles, Roma emprendió
su conquista en la época en que iban desapareciendo las antiguas virtudes
de la república, en la época en que los honores triunfales, los sufragios
del pueblo y del senado, los más elevados cargos del ejército y de
la administración, se obtenían y ganaban a precio de oro. De poco
servía que algunos senadores, preservados de la general desmoralización,
levantaran una voz amiga en favor de la desventurada España; que se
formara en el senado un partido, que se denominó español; que los
Escipiones y los Catones pronunciaran enérgicos
discursos pidiendo el castigo de los pretores avaros y criminales:
su voz se ahogaba ante una mayoría corrompida o ganada con el mismo
oro que constituía el motivo de la acusación, y los procesados pretores
salían absueltos. ¿Qué valía que a costa de esfuerzos arrancara Pisón
una ley autorizando a los pueblos de España para denunciar las depredaciones
de los jefes militares y pedir la debida responsabilidad e indemnización?
¿A qué, si este derecho había de ser ilusorio? Más de una vez pasaron
el mar y llegaron hasta el senado los lamentos de los pueblos oprimidos,
expresados por embajadores enviados al efecto: pero la impunidad en
que quedaban los acusados, la presencia siempre amenazante de las
armas romanas en la Península, todo hacía que los españoles contemplaran
inútil apelar al senado en demanda de justicia. El mismo Cicerón que
presenciaba ya la caída de la república. Cicerón que pasaba por más
circunspecto y más tímido que Catón, se atrevía a decir: «Difícil
es expresar lo odiosos que nos hemos hecho a las naciones extranjeras
por las arbitrariedades y la cupidez de
los gobernadores que les hemos enviado». Lo que prueba cuán lejos
estaba do haberse curado en tiempo del célebre orador tan mortífera
llaga. A cualquiera habría irritado proceder tan desconsiderado y abominable,
cuanto más a los altivos españoles, cuyos ánimos se hallaban harto
concitados ya con ver a los que antes se habían llamado sus auxiliares
y amigos, trocarse en dominadores y señores. De aquí la resistencia,
de aquí aquellas insurrecciones tantas veces sofocadas y siempre renacientes,
á la manera de aquellas plantas que tanto más se reproducen
y multiplican, cuanto más la cuchilla del podador corta su tallo.
No sabemos que pueda haber guerra más justa que la de un pueblo que
se arma para defender su suelo, sus hogares, sus haciendas, sus vidas
y su libertad, contra otro pueblo que intenta arrebatarle estos bienes
sin más derecho que el de ser más fuerte y más poderoso. Compréndense,
a poco que a la luz de la reflexión se examinen, las causas de la
prolongación de una lucha al parecer tan desigual, sostenida por dos
pueblos, el uno afanoso de conquistar, el otro tenaz en resistir;
entre una república poderosa, vasta, de muchos siglos ilustrada y
sabiamente regida, y poblaciones rústicas y aisladas que aún no constituían
nación: entre legiones disciplinadas y aguerridas, y soldados sin
organización y sin táctica; entre capitanes ceñidos de laureles recogidos
en otras guerras, y caudillos improvisados que dejaban sus grutas
y sus riscos para salir a los campos de batalla. Cegaban a Roma dos pasiones; el afán de la conquista, y la sed
de dinero. Lo primero la hacía cruel, destructora, asoladora; era
su bárbara máxima reducir un país conquistado á situación en que no
pudiera rebelarse: «Roma no trata con sus enemigos hasta después que
deponen las armas». Por lo mismo no escrupulizaba en exterminar, cuando
creía necesario, los moradores todos de una población o comarca, desde
el decrépito anciano hasta el niño de pecho y en yermarla de habitantes.
Y ellos, los que se jactaban de haber nacido para dar la libertad
a las naciones de la tierra, la asolaban para esclavizarla. Catón,
el austero, el probo Catón, hacía ostentación de haber derruido cuatrocientos
pueblos en tres meses: y los sobrenombres de Africano;
de Numantino y de Macedónico, significaban la ruina de otras tantas
ciudades o naciones. Lo segundo hacía a Roma desapiadada consigo misma.
«Vengan arroyos de oro, y más raudales de sangre». Así sacrificaba
sus hombres, y los hombres de todo el mundo. César, a quien pintan
como el más humano de los guerreros de aquel tiempo, hacía murallas
de los cadáveres, y calculan que había muerto en batalla ordenada
un millón de hombres y hecho un millón de esclavos. Pero conquistaba
pueblos para Roma, y a su vuelta de España ostentaba entre sus trofeos
un carro de plata fabricado de la recogida en este país. César era
divinizado, y la sangre que aquel carro hubiera costado a Roma, no
se tomaba en cuenta. Galba asesinaba inicua y traidoramente a los
lusitanos, y Roma lo disimulaba, sin advertir, o por lo menos sin
escarmentar, si lo advertía, que aquella matanza producía la guerra
de Viriato, que le costó tan cara. Así se prolongaba la conquista,
porque se reproducían con la exasperación las causas de la resistencia.
Ya hemos indicado como otra de las causas de la lentitud en los
progresos de las armas romanas la breve duración de las magistraturas
militares; y por lo mismo que procuraban los pretores aprovecharla
para acumular riquezas, solían emplear en esto tiempo y cálculos que
hubieran necesitado para combinar y activar las operaciones de campaña.
Acaecía muchas veces que cuando un general empezaba a conocer el terreno
era reemplazado por otro desconocedor del país, el cual a su vez tenía
que ceder el puesto al que venía a sustituirle en ocasión que acababa
de concebir un plan de ataque o que comenzaba a asediar una plaza.
El pesado armamento de los soldados romanos, de aquellos guerreros,
almacenes vivientes cargados de armas ofensivas y defensivas, de víveres
y provisiones para dos o tres semanas, de estacas para formar trincheras,
de instrumentos y útiles para abrir fosos y construir terraplenes,
era un obstáculo para guerrear con gente tan ágil, tan desembarazada
y frugal como era la española, para el sistema de asaltos, de correrías
y de sorpresas que usaban y en que eran tan diestros y mañosos, compitiendo
caballos y jinetes en agilidad y soltura, y para aquella guerra de
emboscadas que era la desesperación de las tropas regulares. Agregúese a esto el temor de los romanos a los inviernos de
España, durante los cuales suspendían frecuentemente las operaciones,
en especial en los países próximos a las montañas, donde no podían
sufrir el frío y rigidez de la estación. Pero hubo otra causa que, más poderosamente que todas las que hemos
enunciado, aumentaba las dificultades de la conquista provocando la
resistencia. Empeñáronse los romanos en
fiarlo todo a la ley de la fuerza, nada al atractivo de la dulzura;
en ser siempre conquistadores, nunca civilizadores; en hacer esclavos,
no súbditos, mucho menos amigos; no en hacer a España una provincia
tributaria de Roma, sino en explotarla como una mina siempre abierta
a su voracidad. Desconocieron la índole y carácter de los indígenas,
toscos, pero altivos, rústicos pero nobles, sencillos pero pundonorosos
y leales, fáciles en apasionarse de los grandes genios, en adherirse
a los que los trataban con dulzura o con generosidad, prontos a sacrificarse
por ellos, a morir por ellos, a no sobrevivir a los que una vez habían
jurado devoción; pero indóciles, tenaces, indomables, tratándose de
tiranizarlos y oprimirlos. No enseñaban nada los ejemplos a los romanos.
Olvidaron lo que había sucedido con los Escipiones;
no atendía Roma a lo que ganaba en España con el proceder desinteresado
y noble de Sempronio Graco, y a lo que perdía con las vejaciones y
latrocinios de Furio Filón: no veía que las monstruosidades y perfidias
de Lúculo y Galba provocaban una guerra en la Lusitania. y que un
rasgo de generosidad de Metelo en Nertóbriga le captaba la amistad de las ciudades celtíberas;
menester era que estuviese muy obcecada para no ver a los españoles
seguir a porfía las banderas de Sertorio, siendo romano, porque les
dispensaba beneficios, al propio tiempo que preferían entregarse a
las llamas hombres y pueblos antes de sucumbir a otros romanos de
quienes sólo servidumbre aguardaban. Si Roma hubiera respetado los
tratados hubiera hecho muchos súbditos, y se hubiera ahorrado más
de la mitad de su sangre, y muchas ignominias; los rompía con escándalo
del honor y de las leyes, y con oprobio y baldón de la fe romana,
y costábale ejércitos enteros para dominar
sobre cadáveres, sobre yermos y sobre ruinas. Así duró la lucha dos
siglos. No pretendemos hacer la apología de nuestros antepasados,
ni inventamos cargos que hacer a nuestros dominadores. Reflexionamos
sobre los hechos tomados de las historias romanas. Perdió por su parte a los españoles, y fue causa de que se malograran
tan heroicos esfuerzos y tan maravillosa constancia, la falta de concierto
y de unidad. Tribus independientes y aisladas, jamás formaron un cuerpo
compacto para resistir al enemigo común. Sobrábales
de valor individual lo que les faltaba de acuerdo. Ni sabían apreciar
las ventajas de las combinaciones, ni eran propensas a ellas. A veces
reposaban los celtíberos mientras guerreaban los lusitanos, o se levantaban
los vacceos cuando los bastetanos acababan de ser sometidos, o estallaba
la insurrección en la Lacetania cuando la
Bética tributaba honores semidivinos a un general romano; y cuando
los cántabros y astures se alzaron en defensa de su libertad, ya estaba
subyugada toda España menos ellos. Hubo un español que concibió el
pensamiento de proclamar una patria común, y dirigió su voz y envió
emisarios para ello a cuantos pueblos él conocía: tuvo al pronto algún
resultado el llamamiento entre las tribus más vecinas, pero Viriato
se vio reducido a pelear con solas sus bandas lusitanas, y Numancia
a defenderse sola. Cuando Viriato llevó la guerra cerca de Cádiz olvidóse
sin dada de que hacía ya cincuenta años que Cádiz había solicitado
ser ciudad romana. Así divididos los españoles, no podían dejar de
sucumbir más o menos tarde ante las inagotables legiones de la perseverante
y poderosa Roma. A pesar de todo, muchas veces hicieron vacilar el
poder de la ciudad-reina, que hubo de humillarse a recibir condiciones
de paz de una ciudad pobre, o de un hombre a quien había llamado bandido:
y César no fue señor del Mundo hasta que ciñó el ensangrentado laurel
de Munda.
No sabemos que la república estableciera en las comarcas españolas
que iba conquistando otro gobierno que el de aquellos magistrados
militares llamados pretores que solían ser cónsules que habían cumplido
el tiempo de su encargo. A éstos acompañaba comúnmente un cuestor
para la recaudación de los impuestos, y era como una especie de intendente
militar. La cuestura, según Cicerón, era el primer paso para la carrera
de los honores, lo que, como veremos luego, equivalía a la carrera
de las riquezas: por eso muchos antiguos cónsules no se desdeñaron
de ejercer la cuestura. Siendo sus funciones recaudar los tributos,
proveer de víveres y de dinero a la tropa, distribuir el botín, dar
cuenta de los productos de las exacciones al tesoro central de Roma,
era un empleo de los más apetecidos, y entre el cuestor y el pretor
solía haber muy estrecha amistad. Cuando el pretor ó
procónsul dejaba la provincia, le reemplazaba el cuestor interinamente
en sus funciones. Era, pues, un gobierno militar en que las leyes
de la metrópoli y los decretos del senado influían poco: pendía casi
todo de la voluntad o del capricho y de las cualidades personales
de cada pretor. No obstante, alguna representación
debieron alcanzar las autoridades indígenas, desde que a fuerza
de reclamaciones obtuvieron las ciudades el derecho, bien que casi
nulo en la práctica, de acusar a sus depredadores, y más adelante
el de fijar ellas mismas la cuota y calidad de los impuestos. Remedio
este último, que vino a hacerse tan ineficaz como el primero, porque
lo que no podían sacar los pretores por medio de contribuciones, sacábanlo
a título de empréstitos y donativos como lo hicieron Lúculo y César.
Explícase
la avidez de los pretores y su sed de riquezas por el estado moral
a que había llegado la república. Habían pasado los tiempos de los
Fabricios, de los Cincinatos
y de los Camilos, aquellos tiempos de austeridad republicana, en que
la pobreza era una virtud, y en que el laurel iba a honrar el arado.
Las riquezas eran ahora las que abrían el camino de los honores y
de los empleos. Con oro se compraban los triunfos, con oro se ganaban
las votaciones de las asambleas, oro era el que hacía senadores, pretores,
cónsules y generales. La miseria a que la aristocracia del dinero
había ido reduciendo a la plebe romana, que en lo general vivía de
una especie de limosna pública, o de alguna corta distribución de
moneda que de tiempo en tiempo se le hacía después de algún triunfo,
o de las sobras que los ricos le arrojaban alguna vez por ostentación,
se veía obligada a vender su voto, viniendo de esta manera a hacerse
el sufragio un objeto de lucro y de tráfico inmoral. Por eso se daban
tanta prisa los pretores a esquilmar las provincias, y así se hicieron
en Roma aquellas fortunas desmesuradas que todavía nos escandalizan.
Se siente una admiración disgustosa al leer las descripciones de
las espléndidas moradas, de los soberbios palacios, de las suntuosas
casas de recreo, que dentro de Roma y en las campiñas se ostentaban,
y en que pasaban los opulentos patricios una vida voluptuosa y de
deleites, rodeados de todo cuanto podía halagar los sentidos: aquellas
paredes de mármol, aquellas estatuas, aquellos baños, aquellos jardines
y bosquecillos de plátanos, de mirtos y de laureles; aquel costosísimo
menaje, aquellos lechos de riquísimas maderas, cubiertos con planchas
de plata, incrustados de oro, de marfil, de concha, de nácar y de
perlas; cobertores nupciales que costaban millares de sestercios;
mesas y triclinarios de maderas rarísimas
sostenidas por delfines de plata maciza, como la de Cayo Craso, que
valía un tesoro, o como la de Cicerón, que equivaldría a cerca de
un millón de nuestra moneda; platos de plata de doscientos marcos
de peso como el que poseía Sila, tazas y vasos, candelabros y lámparas
cinceladas de oro; aquellas bodegas como palacios en que se guardaban
en trescientas mil ánforas los más exquisitos vinos de todas las partes
del mundo; aquellos estanques en que se alimentaban peces con carne
humana para hacerlos más sabrosos; aquellos opíparos banquetes, en
que se hacían servir ostras del lago Lucrino,
salmonetes del Adriático, cabritos de Dalmacia, caza de Jonia y de
Numidia, ciruelas de Egipto, dátiles de Siria, peras de Pompeya,
aceitunas de Tarento, manzanas de Tibur, aves preciosas y raras llevadas
de los bosques de las más apartadas provincias para un determinado
festín; todo esto servido por multitud de esclavos, y alegrando el
banquete músicos, cantantes y cómicos. No nos detendremos a pintar los repugnantes placeres de otros géneros
en que pasaban la vida aquellos opulentos y voluptuosos romanos. Las
doctrinas sensuales de Epicuro se habían introducido no sólo en las
escuelas, sino en la práctica de la vida ordinaria, y abandonábanse
a toda clase de goces y placeres. Así vivía aquella aristocracia degenerada
y corrompida. Entretanto la plebe, la inmensa mayoría del pueblo romano, yacía
sumida en la indigencia, hacinada en miserables barrios y habitando
hediondas viviendas, atenida a las limosnas públicas, o esperando
en vergonzosa ociosidad las liberalidades de los patricios, a quienes
baja y humildemente servían y adulaban, y a quienes vendían su voto
o su puñal. Recogiendo Roma el oro, la plata, las producciones, los
artefactos de todos los pueblos conquistados, descuidaba las artes,
miraba como profesión innoble el comercio, encomendaba los trabajos
de la agricultura á esclavos y á brazos serviles; y aquel pueblo sin
artes, sin comercio y sin campos que labrar (que las propiedades estaban
aglomeradas, concentradas en las manos de unos pocos patricios), no
tenía más alternativa que la guerra o la miseria, y por eso también
la guerra se perpetuaba. Queríanla los generales
porque era el medio de alcanzar riquezas, influencia y honores, y
apetecíala el pueblo, porque algo le tocaba
de los despojos de los vencidos. César decía que para adquirir, aumentar
y conservar el poder, sólo se necesitaban dos cosas, dinero y soldados.
La respectiva situación de plebeyos y patricios había producido
revoluciones y guerras civiles. Los Gracos
se habían declarado por el pueblo. Su muerte fue un triunfo para la
aristocracia. Mario y Sila habían defendido, el primero la democracia,
la nobleza el segundo. Sila había realzado la aristocracia senatorial.
Sertorio, Lépido y Catalina la combatieron. César se había hecho dictador
con el apoyo del ejército y de la plebe. No pudieron sufrirlo los
patricios y le asesinaron. El senado, compuesto de aristócratas, protegía
a los asesinos de César, Octavio vengó a su tío, y en la batalla de
Filipos dio el último golpe a aquella corrompida aristocracia. El
pueblo y el ejército le aclamaron con gusto emperador, porque defendía
sus derechos, y preferían el gobierno y aún el despotismo de un hombre
solo encumbrado por ellos, al de muchos aristócratas orgullosos. Así
la verdadera base del poder de Augusto, más que los títulos de dictador
y de emperador, fue la autoridad tribunicia perpetua. Obra de los
soldados y del pueblo su elevación, contentó al uno y a los otros
con donativos y recompensas, distribuyéndoles tierras y dándoles pan
y espectáculos, panem et circenses. Augusto supo consolidar su poder respetando las formas
y dejando una sombra de autoridad al senado; y fue fortuna para Roma,
al pasar de la República al imperio, haber caído en manos de un hombre
que se dedicó a pacificar el mundo conquistado por César, a reformar
las costumbres públicas y a promover la civilización y las letras.
Tal era el pueblo y el hombre a quien se sujetó toda España, El
estado intelectual de los españoles hasta esta época, era muy vario
y distinto en sus diversas comarcas o provincias. Los cántabros y
algunos otros pueblos del Norte conservaban toda su rudeza
primitiva, su lengua y sus costumbres. Allí no había penetrado ni
la civilización ni las armas romanas hasta el tiempo de Augusto. Era
donde se mantenía en su pureza la raza indígena. En las demás regiones
españolas, habíanse ido introduciendo y
adoptando las costumbres, el idioma, el culto romanos;
más en aquellas en que la dominación o había sido o era más antigua,
menos en aquellas en que la resistencia había sido mayor. De todos
modos es indudable que las divinidades ele la teogonía romana vinieron
a mezclarse con los dioses de los indígenas y con los que ya les habían
comunicado antes los fenicios y los griegos; y Júpiter Capitolino
vino a alternar con la Diana Helénica y con el Hércules Tirio en las
fiestas religiosas de los españoles. Sin embargo, no debía ser ya tanta la rusticidad y la barbarie
en los pueblos del Oriente y centro de la Península durante las guerras
con la república romana, a juzgar por las muchas ciudades populosas
de sólo la Celtiberia que hallamos ya mencionadas en Estrabón, Tolomeo,
Polibio, Tito Livio, Floro y Appiano. De
que no les eran desconocidas algunas artes mecánicas dan testimonio
así las telas y vestidos de los naturales, no sin inteligencia fabricados,
como las armas e instrumentos de guerra, tan celebrados por su temple
y por la perfección de su trabajo, entre las cuales sobresalían las
renombradas espadas de las fábricas de Bilbilis, adoptadas por los romanos con preferencia a las
suyas tan pronto como las conocieron. Las monedas celtíberas tenían
ya una regularidad en su forma y una corrección en el dibujo de los
caballos, bueyes y otros animales que representaban, que nos dan una
idea más aventajada de la que podría esperarse de los adelantos a
que en este género habían llegado. Si no cultivaban las letras, por
lo menos no carecían de discreción sus discursos: en ellos se revelaba
la aptitud intelectual de aquellas gentes, las cuales ni dejaban de
hablar con desembarazo a los generales y magistrados de la culta Roma,
ni tenían dificultad en exponer sus querellas en pleno senado, y entrar
en contestaciones y razonamientos con los padres conscriptos. En la Bética fue donde debieron, antes que en otras provincias
de España, empezar a cultivarse las letras. Cuando el cónsul Metelo
regresó a Roma se llevó consigo multitud de poetas cordobeses, algunos
de los cuales se hicieron célebres allí, y de ellos se ocupó Cicerón
en una de sus más bellas oraciones. Contábase
entre ellos Cornelio Balbo de Cádiz, distinto del otro Balbo el triunfador.
No es extraño, habiendo sido la Bética donde dejaron derramadas más
semillas de civilización los fenicios, y donde menos obstinada resistencia
hallaron los romanos. La Celtiberia y la Lusitania; y en general la
España toda, fueron deudoras á Sertorio de la participación que comenzaron
a tener en la ilustración romana. La escuela de Huesca y el senado
de Évora que estableció aquel ilustre romano, fueron las dos grandes
bases por donde España entró en el movimiento intelectual del mundo
civilizado. Desde entonces empezó a hacerse el latín la lengua vulgar
de los españoles, y el gusto a las letras que nació con Sertorio no
hizo sino desarrollarse con Augusto. Cierto que Augusto acabó de someter la España al yugo de Roma.
Pero fue un yugo mil veces más soportable que el que había sufrido
bajo los tiránicos pretores. El hombre que dio reposo al mundo, el
que le dio una unidad civil y política, el que sustituyó al principio
de conquista el de civilización, y reemplazó el de la fuerza con el
de la inteligencia, no podía menos de ejercer en España un influjo
altamente benéfico. Desde los primeros años prohibió a los gobernadores
de las provincias pedir ningún género de subsidio, como tenían de
costumbre al expirar el término de su magistratura, y sólo les permitió
poder aceptar algún donativo que por vía de obsequio quisieran hacerles
las ciudades agradecidas a sus servicios; y esto después de trascurridos
setenta días de haber salido de las provincias. Dejó también a las
ciudades libres que se administraran por sí mismas. Abrió escuelas
públicas en las ciudades principales y las dotó de profesores ilustres.
En ellas se fueron formando algunos de aquellos ingenios que después
dieron lustre a la literatura romano-hispana. Sufrió, pues, España bajo Augusto una completa trasformación social.
Pero no olvidemos que si las guerras romanas trajeron a España la
civilización que entonces se conocía, que si España dio por este camino
un gran paso en la carrera del mejoramiento social, este mejoramiento
y esta civilización los compró al caro precio de dos siglos de guerras,
de sangre, de calamidades, de horrores, y de sacrificios y víctimas
sin cuento. ¡Ley fatal de la humanidad, que cada paso hacia un bien
respectivo ha de ir precedido de una serie de males y de una cadena
de angustias y de dolores! ¡Y aun se ha de agradecer; si tras un siglo
y otro de tragedias se encuentra al fin un Augusto!
19 a.C. - 98 d.C. Fuese que ejerciera Augusto la autoridad suprema en Roma bajo el
nombre de emperador que conservaron sus sucesores, fuese el fundamento
principal de su poder el tribunado perpetuo, fuese la reunión de las
más altas magistraturas en su persona la que le hiciera árbitro y
soberano del Estado; que el gobierno de Roma fuese una monarquía con
formas republicanas, o que fuese una prolongada dictadura; que Augusto
disfrazara con más o menos astucia y disimulo su poder ilimitado y
absoluto conservando antiguos nombres, y que el pueblo y el senado
comprendieran toda la mudanza que bajo cierta apariencia de respeto
a los poderes existentes se había efectuado en el gobierno de la ciudad
y de las provincias, y que se sometieran a él, los unos por seducción,
los otros por creer el cambio provechoso, los otros por impotencia
de resistir, es lo cierto que los vastos dominios romanos se sujetaron
desde Augusto a la autoridad omnipotente de un solo hombre. Nueva
era para Roma, que ya se rigió siempre con gobierno imperial. Subyugada España y sujeta al imperio romano, acostumbrados como
estaban los españoles a ver y sufrir el azote y la opresión de aquellos
gobernadores rapaces y crueles, tuvieron a dicha el ser gobernados
por un hombre, que si bien había dado el último golpe a su independencia
y a su libertad material, mostrábase con ellos no sólo dominador clemente, sino hasta
protector generoso. Veíanle amparar a los
pueblos contraías vejaciones y rapiñas de los pretores, declarar algunas
ciudades exentas de tributos, fundar nuevas colonias, abrir vías de
comunicación, establecer escuelas, y honrar los indígenas elevando
a muchos de ellos a las más altas dignidades, y no es extraño que
ellos, que eran duros y tenaces en vengar ultrajes y agravios, y extremados
y ardientes en amar a los que les dispensaban favores, se apasionaran
de Augusto hasta el punto de erigirle templos y altares. O no conocían,
o importábales poco, aunque lo conocieran,
que el proceder de Augusto no fuese hijo de la virtud sino de cálculo;
que tuviera todas las flaquezas de la humanidad como hombre, si era
generoso y humanitario como político; que fuera un usurpador de autoridad
en Roma, si era reparador de injurias en España. Nunca los españoles
fueron escasos ni en sentir ofensas ni en agradecer beneficios. Levantaron los sevillanos un monumento a la emperatriz Livia, a
quien se llamó generatrix orbis, madre
de todos los pueblos. Los de Tarragona erigieron más adelante un templo
y un altar a Augusto. Sin aprobar la parte de adulación que entraba
en la apoteosis, disculpamos el entusiasmo. Mucho más había hecho
Roma con César vencedor, y eso que se constituía en árbitro de la
república. Al fin los españoles lo hacían en obsequio de quien los
redimía de mayor servidumbre. Vióse, pues,
a la sombra del gobierno protector inaugurado por Augusto, desarrollarse
en España la agricultura, la industria y el comercio. De las costas
del Mediterráneo partían continuamente bajeles españoles para llevar
a Roma las producciones de este suelo, así naturales como manufacturadas.
España surtía a la gran ciudad de aceites, de cereales, de carnes,
telas, y de aquellas exquisitas lanas, que en tanta estimación tenían
y á tan subido precio pagaban los romanos, al decir de Estrabón. Refiere también Dión Casio, y apenas hay historiador que no lo
haya reproducido, el caso ocurrido entre Augusto y un español nombrado
Caracota o Corocota, capitán de
una cuadrilla de bandoleros con la cual recorría el país, y aun se
atrevía a penetrar en poblaciones considerables. Augusto había pregonado
su cabeza. Esto y la viva persecución que sufría, inspiraron al famoso
bandido la idea de presentarse en persona al emperador. Solicitó una
audiencia. Otorgósela Augusto, y después de haber prometido que si le
indultaba viviría honradamente el resto de su vida, concluyó reclamando
para sí el premio ofrecido al que le presentara vivo ó
muerto, puesto que se presentaba él mismo. Concedióselo
todo Augusto, encantado de la singular franqueza del célebre salteador.
Los antiguos historiadores latinos, y los modernos historiadores extranjeros
se muestran maravillados del carácter, resolución y grandeza de ánimo
de aquel hombre. Este mismo Estrabón nos habla también de los medios de comunicación
que Augusto había hecho construir en España para facilitar los trasportes
de los productos del interior a las embocaduras de los ríos. Cuando Augusto se vio señor del mundo, queriendo saber cuántos
hombres tenía sometidos a su autoridad, mandó hacer un empadronamiento
general en todo el imperio. Hacíase esta
operación en la Palestina como provincia tributaria de Roma. Entonces
fue cuando al ir María, esposa de José, artesano de Galilea, a inscribir
su nombre en Belén, nació en un humilde establo el que había de redimir
al género humano, el salvador de los hombres, JESUCRISTO, hijo de
Dios. Cumpliéronse, pues, en el reinado
de Augusto César los tiempos anunciados por los profetas, y vino al
mundo el gran regenerador de la humanidad, el que la había de colocar
en el verdadero camino de la civilización, el que había de darle la
verdadera libertad. Sin embargo, este acontecimiento, el mayor que
han presenciado los siglos, pasaba en un apartado rincón de la Judea,
sin que apenas se apercibieran por entonces los hombres de un suceso
que había de cambiar la condición moral del universo. Augusto, que
entre otros medios de inmortalizarse había discurrido el de dejar
consignado su nombre en la cuenta de los tiempos, poniéndole a uno
de los meses del calendario romanos, ni siquiera imaginaba que existía
en los dominios de su imperio el hombre cuyo nacimiento había de servir
de base a una nueva cronología a que se habían de ajustar todos los
cómputos en lo sucesivo. Aunque no faltaron en los postreros años del reinado de Augusto
alteraciones y guerras en diversas provincias del imperio, mantúvose
España sosegada y en paz hasta su muerte, acaecida en Nola, ciudad
de la Campania, a los setenta y tres años de su edad, y a los catorce
de J. C. Dijese de él que nunca hubiera debido nacer, y que nunca
hubiera debido morir. Creemos, sin embargo, que el mundo ganó algo
con su vida, y perdió mucho con su muerte. Sus sucesores parecían como escogidos para acreditar que si Augusto
había sido usurpador y tirano, era el menos perverso de los tiranos
y usurpadores. Si es cierto que al designar por sucesor a Tiberio,
tuvo el pensamiento de que la tiranía de éste hiciera resaltar la
moderación suya, logrólo cumplidamente, pero la posteridad no le perdonaría
el haber sacrificado la humanidad a un goce de criminal egoísmo. Tiberio, el primero de los monstruos que deshonraron el trono imperial,
tuvo la habilidad de engañar los primeros años al mundo que acababa
de heredar. Afectando una modestia loable, fingió rehusar el imperio
como una carga superior a las fuerzas de un hombre solo, y aunque
concluyó por admitirle, fue aparentando hacerlo como con repugnancia
y de mal grado. Mostraba gran deferencia y respeto a los cónsules
y senadores; erigióse en reformador de las
costumbres públicas; manifestábase enemigo
de las delaciones, y negábase a castigar
las sátiras que contra él se publicaban, diciendo que en un Estado
libre debían serlo también el pensamiento y la palabra. Creyéronse
sinceras su moderación y su dulzura. Pero luego arrojó la máscara,
y el hombre moderado y dulce apareció en toda su desnudez el déspota
y el malvado. Horroriza leer en Tácito y en Suetonio
el catálogo de asesinatos y de crímenes que en este doble concepto
ejecutó, bien por sí, bien sirviéndose del senado como de un fácil
instrumento, bien con ayuda de su privado y consejero, el infame Sejano.
Su misma madre Livia, a quien debía el trono, no se eximió de probar
su ingratitud; y su esposa Julia, la hija de Augusto, vióse
reducida a morir de hambre. Extraños y deudos, a todos alcanzaba su
crueldad calculada y fría. Había cierto legatario suyo usado la chanza de decir a un muerto:
Ve a decir a Augusto que aún
no se ha ejecutado su última voluntad. Súpolo
Tiberio y mandó degollarle diciéndole con impasibilidad horrible:
Asi podrás llevar tú mismo a Augusto noticias más recientes y exactas.
Tal fue la ferocidad que desplegó, y tal lo que gozaba con los suplicios,
que si alguno por sustraerse á ellos
se daba a sí mismo la muerte, exclamaba: Ese se me ha escapado; así sucedió con Carnucio.
El sistema de delaciones que al principio había fingido aborrecer,
fue después objeto de premios y recompensas, y le convirtió en medio
ordinario de gobierno. Premiados los delatores, pululaban los espías;
llovían cada día acusaciones: esclavos, ciudadanos, senadores, todos
se daban prisa a denunciar a otros, como único medio de libertarse
a sí mismos. Nadie se atrevía á hablar,
pero el silencio mismo se representaba como sospechoso; no era lícito
ni alegrarse ni entristecerse, porque la alegría era tomada como la
esperanza de alteraciones que se fraguaban en el Estado; la tristeza
se traducía por descontento del emperador. Se suprimió hasta la libertad
de pensar, se condenaba por supuestas intenciones, y se prohibía lamentar
la suerte de las víctimas. ¡Desgraciado el que dijera una palabra
en elogio de Augusto! Elogiar a Augusto era despreciar á Tiberio,
y se castigaba como crimen de Estado. Una expresión, un gesto, un
signo bastaba para condenar a muerte un hombre. Con pretexto de lamentar que el pueblo abandonara sus ocupaciones
para asistir a los comicios, le arrancó el derecho de elegir sus magistrados
y de sancionar las leyes, y trasmitió estas prerrogativas al senado,
de quien disponía a su antojo, hasta el punto de disgustarle, ya tanta
humillación y tanta bajeza como veía en los senadores. Así acabó la
intervención del pueblo en los negocios de la república, ó
por mejor decir, la república dejó de existir definitivamente. Había
hecho Augusto una ley estableciendo penas contra los que ofendieran
la majestad del pueblo romano. Tiberio aplicó esta ley a los que le
ofendían a él, como representante del pueblo, y tomó de ella ocasión
para consumar mil asesinatos legales. En verdad el pueblo moralmente
no existía, y Tiberio fue el primero que se atrevió a decir sin rebozo:
El Estado soy yo: expresión
que, reproducida siglos adelante en boca de un esclarecido monarca,
adquirió una celebridad histórica que aun dura en nuestros días. ¡Y
sin embargo, humeaba el incienso en los altares ele la corrompida
y degenerada Roma en honor de Tiberio! Natural era que los prefectos y delegados de las provincias fueran
dignos mandatarios de tal emperador. Condujéronse
como tales en la Península, Vivio Sereno
y Lucio Pisón, el primero en la Bética, en la Tarraconense el segundo.
España demostró todavía, que aunque oprimida y sujeta, no toleraba
ni las depredaciones ni el despotismo, y se insurreccionó en gran
parte contra los dos prefectos. Los españoles, con más dignidad que
los romanos, no depusieron las armas hasta que el senado decretó la
separación de Vivio, y prometió hacerles
justicia. Puede juzgarse cuáles y cuántas serían las demasías y excesos
de aquel pretor, cuando el senado, tal como era ya entonces, oídas
las querellas y acusaciones que le elevaron los de la Bética, no pudo
dejar de desterrar a Vivió a una de las islas del mar Egeo. No era
menos culpable Lucio Pisón, pero siendo provincia imperial la Tarraconense,
no quiso Tiberio castigar al prevaricador, antes bien le mantuvo en
su empleo. Semejante impunidad irritó de tal manera aun labrador de
Termes, que haciéndose intérprete de la indignación de sus compatricios,
acometió un día al prefecto, y le dio muerte por su mano. Preso aquel
español, y puesto a tormento para que declarara sus cómplices, respondió
con admirable firmeza que su único cómplice era la abominable conducta
de Pisón. Cuando le llevaban al suplicio, se desasió de repente de
sus conductores y se estrelló de propósito la cabeza contra una piedra.
Aunque aislado, el hecho de este vengador rústico fue bastante
para que, deduciendo el emperador la antipatía con que se miraba en
España á sus prefectos, hiciera sentir su tiranía y descargara el
peso de su ira sobre las cabezas de los españoles más ilustres. Entre
ellos fue víctima de su saña Sexto Mario, avecindado en Roma, hombre
de gran fortuna, y en cuya hija, notable por su hermosura, había puesto
Tiberio sus torpes y lascivos ojos, como quería poner su avara mano
en la caja de las riquezas del padre. No viendo medio de lograr ni
lo uno ni lo otro, hizo que se acusara al padre del delito de incesto
con su hija. Nada más fácil al emperador que probar todo lo que se
proponía. Ambos fueron arrojados de lo alto de la roca Tarpeya, y
Tiberio se apoderó seguidamente de todo el oro de aquel desgraciado.
Era menester que bajo el imperio de este tirano se cometiera el
mayor desafuero, y la más negra ingratitud que ha manchado las páginas
de la historia de la humanidad. Era menester que el que había venido
a salvar a los hombres y a predicar una religión de caridad, fuera
sacrificado por el que ejercía la autoridad en nombre de Tiberio en
el pueblo escogido por Dios. En el año 19 del reinado de Tiberio se
verificó el gran suceso de la muerte y pasión de nuestro redentor
Jesucristo (33). «Del pie de la cruz en que fue clavado por la ingratitud
y ceguedad de los hombres partieron doce nuevos legisladores, pobres,
humildes y desnudos, a predicar por el mundo la doctrina de la salud,
y a derramar por las naciones las semillas de la verdadera civilización
que había de cambiar la faz del universo (2)» Cuatro años más tarde (37) acabó Tiberio la vida de desórdenes
con que había escandalizado al mundo. ¡Pluguiera a los
dioses que el pueblo romano tuviera una sola cabeza para derribarla
de un solo tajo! Esto decía en una ocasión el sucesor de Tiberio,
Cayo Calígula, llamado así de cierto calzado militar (caliga) que usaba. Bastaría esta
brutal expresión para calcular la bárbara ferocidad del nuevo emperador
romano. Propio era esto de quien cerraba los graneros públicos por
el placer de ver al pueblo morir de hambre; de quien decía a la mujer
que amaba “me parece muy hermosa tu cabeza, y sobre todo
cuando ypenso que a la más leve indicación
mía la podría hacer rodar a mis pies”. Instintos tan sanguinarios
y feroces sólo pueden explicarse por el estado de desarreglo y de
delirio en que debía encontrarse su cerebro; y si de estar desjuiciado
no hubiera dado mil pruebas, con todo género de extravagancias, sobrara
la ridícula insensatez de hacer para su caballo cuadras de mármol,
pesebres de marfil, ronzales de perlas y mantas de púrpura; de darle
a comer avena dorada, de ponerle a su mesa, de incorporarle en el
colegio de sus sacerdotes, y de designarle para cónsul. ¡Y los envilecidos
romanos obedecían a este loco! Un español llamado Emilio Régulo quiso
librar la tierra de este monstruo imperial, pero descubierta la conspiración,
fue Régulo condenado a muerte. A l fin la espada de Casio Choreas,
tribuno de los pretorianos, ejecutó lo que aquél no había podido conseguir
(41). Pero al desjuiciado Calígula sucedió el imbécil Claudio su tío,
el digno esposo de la célebre prostituta Mesalina, cuyas obscenidades
y desarreglos no abochornaban a Roma que las presenciaba y ruborizan
a la posteridad que las recuerda. Comprenderíamos que Roma hubiera
sufrido la imbecilidad de Claudio, si hubiese sido una imbecilidad
inofensiva; que hubiera tolerado el destierro de Séneca de parte de
quien tenía pretensiones de pasar por sabio, cuando su misma madre
para calificar a un hombre de necio solía decir: Es bestia como mi hijo Claudio; que se
burlaran de él los tribunales a que tenía la manía de asistir; pero
no se comprende que se sufriera a un imbécil que llevaba al suplicio
á treinta y cinco senadores, á trescientos caballeros romanos,
y a gran número ele mujeres de las principales familias, y que por
no tomarse el trabajo de pronunciar una sentencia indicaba con un
gesto su voluntad de que un hombre fuera degollado. Y sin embargo
,a este hombre no sólo le obedecía la ciudad del Capitolio,
sino que se denunciaba y castigaba a los que ofendieran su majestad,
habiendo llegado a ser en su tiempo el oficio de denunciador uno.
de los más lucrativos. Y lo que es más, seducidos los españoles por
una ley de Claudio, en que se mandaba que los gobernadores de provincias
hubieran de pasar un año en Roma antes de poder ser reelegidos, a
fin de que los pueblos tuvieran tiempo para exponer las quejas á que
hubieran dado lugar, por más que esta ley quedara sin ejecución como
tantas otras, tuvieron la debilidad de levantarle estatuas; que así
iba contagiando a España el espíritu servil y adulador de los romanos.
Por fortuna no era esto sólo lo que tomaban de sus dominadores.
Las semillas literarias que Augusto había sembrado en España no habían
caído en tierra estéril, y producían ya sus frutos. Florecían unos
y comenzaban a distinguirse otros españoles como oradores, como filósofos,
como poetas y como hombres científicos. Séneca, Sextilio
Ena, Marco Porcio Latrón, Moderato
Columela, Pomponio Mela, Turanio Grácil, y otros españoles, de cuyos
escritos nos ocuparemos más adelante, brillaban en Roma precisamente
cuando las ciencias y la literatura latina habían venido a precipitada
decadencia come las costumbres. Aunque algunos de ellos no dejaron
de participar de la baja adulación que entonces parecía estar en boga,
no por eso se libraron de la persecución de unos emperadores que tenían
la insensata presunción de pasar por sabios, y no sufrían a los que
lo eran más que ellos. Murió Claudio (54), envenenado, a lo que se cree, por su segunda
mujer Agripina, y le sucedió Nerón, cuyo nombre parece haber alcanzado
el privilegio de servir para designar a los hombres tiranos y feroces.
Comenzó, no obstante, a gobernar con dulzura como Tiberio, declarando
que se proponía seguir las huellas del divino Augusto. Y las siguió
en un principio. Al oirle decir cuando tuvo
que firmar la primera sentencia de muerte: Quisiera no saber escribir, ¿quién no le
tendría por clemente? Cuando al decretarle el senado estatuas de oro
y plata dijo: Que aguarden a
que las merezca, ¿quién no elogiaba su modestia? Eran entonces
sus maestros Afranio Burro, jefe del pretorio, y el español Anneo
Séneca, el filósofo, aquél en lo relativo al arte militar, y éste
en moral y elocuencia. Había querido Agripina, madre de Nerón, aprovechándose
de la corta edad de su hijo, gobernar a su arbitrio el imperio; Séneca
cortó el pernicioso influjo de aquella mujer ambiciosa, de que murmuraba
ya y se quejaba el pueblo. ¿Por qué no empleó la misma energía con
su augusto discípulo cuando le veía después despeñarse por la senda
de los crímenes? Pero el moralista que encontró medio de evitar un
incesto entre el imperial alumno y su impúdica madre, no le halló
para impedir que el emperador expidiera sicarios para que matasen
a aquella misma madre, y que les dijera: Abrid aquel vientre que ha llevado a Nerón, y que se recreara después
en examinar su cadáver y en analizar sus formas: antes escribió al
senado justificando en lo posible el bárbaro parricidio. Había alcanzado a Séneca el contagio de la corrupción, y sus obras
no iban en consonancia con sus escritos. Escribía contra la lisonja,
y adulaba al hombre más perverso: declamaba contraía avaricia, y ejercía
la usura; acriminaba el lujo, y poseía quinientas mesas de limonero
con pies de marfil que valían una fortuna. Si no pudo apartar a Nerón
del camino del crimen, fue por lo menos débil en no abandonarle cuando
le vio encenagado en los vicios. Triste recompensa recibió el filósofo
estoico del hombrea quien había lisonjeado.
Cansado de él el emperador, le condenó a muerte, suponiéndole cómplice
en la conjuración de Pisón; dióle a escoger
el género de muerte que más gustase: Séneca se abrió las venas, y
acabó con la entereza del estoicismo una vida sobre la que pesaban
flaquezas indisculpables. Aconteció otro tanto con el poeta Lucano,
su sobrino, y con Junio Gallión, su hermano.
Familia española tan desgraciada como ilustre. Por estragadas que estuvieran las costumbres en la corrompida Roma,
podría, si se quiere, mirarse sin indignación el desenfreno de las
pasiones personales de los emperadores, en que sus mismos súbditos
se apresuraban a imitarlos, así como ciertos caprichos pueriles, hijos,
ó de la estupidez ó
de la presunción. Pero el placer feroz que Nerón quiso darse de pegar
fuego a la ciudad eterna, de ver cómo se abrasaban sus cuarteles,
de gozar en el incendio, y de cantar al son de la cítara la destrucción
de Troya a la luz de las llamas, no era posible que dejara de indignar
a los romanos por prostituidos que estuviesen. De España partió el
golpe que había de libertar al mundo de aquel odioso incendiario.
Hallábase de pretor en la Tarraconense Servio Sulpicio Galba, donde
so había hecho querer de los naturales por la severidad con que castigaba
a los que empleaban malos medios para enriquecerse: había mandado
crucificar a un tutor que envenenó a su pupilo para apoderarse de
su hacienda: a un administrador a quien se probó falta de pureza en
el manejo de los caudales mandó cortarle las manos y clavarlas en
la mesa: terrible rigidez, pero acaso necesaria en el estado a que
había llegado la desmoralización. Antiguo consular, y anciano de más
de setenta años, ni siquiera soñaba Galba, en reemplazar a Nerón,
cuando le fue propuesto por Julio Vindex,
simple propretor de la Galia. Irresoluto se mostró Galba a pesar de
verse proclamado por la tropa y el pueblo, y de habérsele adherido
Otón que gobernaba la Lusitania. Un acontecimiento inesperado vino
á alentar su timidez. Hallábase retirado
en Olunia (Coruña del Conde), cuando supo
que Nerón, objeto ya de la execración pública, insultado y maldecido
por todos, perseguido por los soldados de la guardia pretoriana, había
puesto término por su misma mano a su abominable existencia en una
casa de recreo cerca de Roma. Nerón había hecho abrir a su presencia el hoyo que le había de
servir de sepulcro. Al oir el ruido de los
pretorianos que iban en su busca, acarició la hoja de su puñal, recitó
algunos versos de Homero, y clavósele diciendo:
¡Qué artista va a perder el mundo! Galba entonces partió a tomar posesión del imperio (68). La proclamación
de Galba, dice Tácito, descubrió el peligroso secreto de que podía
elegirse emperador fuera de Roma. Galba hubiera pasado por el mejor
emperador posible, si no hubiera llegado a serlo. Pero el emperador
romano estuvo lejos de ser el gobernador de la Tarraconense. Rodeado
de tres oscuros aduladores que el pueblo llamaba sus pedagogos, ejecutó
crueldades que debieron el no parecer mayores a estar tan reciente
la memoria de las de Nerón. España, que tanto había contribuido a
su elevación, fue tratada con ingratitud, gravada con exorbitantes
impuestos, y condenados a muerte muchos de los que le habían servido
de escala para subir al poder. Condújose
lo mismo con los pretorianos que le allanaron el camino del trono.
Cuando se le presentaron a reclamar la recompensa ofrecida, les contestó:
Yo elijo mis soldados, no los
compro. Palabras dignas de un emperador, si este emperador no
fuese el mismo que había querido comprarlos. No faltó quien lo hiciera,
ya que él les había enseñado que podían venderse. Creyéndose también
Otón mal correspondido, aquel mismo Otón que siendo gobernador de
la Lusitania puso a disposición de Galba sus tropas, y aun le regaló
su rica vajilla para que la convirtiera en moneda, sedujo a aquellos
mismos soldados, y con ellos asesinó a Galba en la plaza pública.
El septuagenario emperador alargó el cuello a los asesinos, diciéndoles:
Herid, si mi muerte es útil
al pueblo romano. No desarmaron estas palabras a los soldados,
que se cuidaban poco de que su muerte fuese ó
no útil al pueblo. Imperó Galba siete meses. Proclamado Otón emperador, pueblo y soldados, caballeros y senadores,
fueron con humilde bajeza a besarle la mano y a prodigarle títulos
y honores. Otón tuvo presente que en España había comenzado su engrandecimiento
y quiso engrandecerla también, agregando á
la Bética las costas de África bajo el nombre de Hispania Tingitana.
Entretanto, habiendo aprendido los soldados que ellos eran los que
hacían emperadores, quisieron los de Germania, á ejemplo de los de
España, tener también su emperador, y nombraron a Vitelio. Otón se
suicidó. Una noche se acostó diciendo: Añadamos esta noche más a nuestra vida.
Colocó dos puñales debajo de la almohada, y a la mañana siguiente
hallóse sólo un cadáver en su lecho. Vitelio solamente se hizo notable por su glotonería. Hasta repugnantes
son las descripciones que se hacen de sus comidas y banquetes, y de
los medios que empleaba para excitar su estragado apetito. Poco le
duró también aquella, vida de brutales deleites. A ejemplo de los
ejércitos de España, de las Gallas y de Germania, las legiones de
Oriente habían proclamado á Vespasiano. Los parciales de uno y otro
llegaron a pelear dentro de la misma Roma. Vitelio se escondió en
un lugar inmundo de su propio palacio, acompañado de su cocinero y
su panadero, dignos secuaces de tal emperador. Sacáronle
de allí los soldados, y entretuviéronse
en pasearle todo lo largo de la Vía-Sacra, con una soga al cuello,
las manos atadas a la espalda, y desgarrados los vestidos, entre la
gritería de la muchedumbre, que ya le arrojaba inmundicias, ya le
llamaba a voces ebrio y glotón, a cuyos ultrajes respondía él: A
pesar de todo he sido emperador vuestro. Quitáronle
luego la vida, y después de pasear su cabeza clavada en una pica,
arrojaron su cuerpo al Tíber (69). A tal degradación había venido
en poco tiempo la dignidad imperial. Iban ya ocho emperadores, y los
seis habían muerto desastrosamente. ¡Desgraciada Roma, y desgraciada
España, que seguía su suerte! Afortunadamente, tras de tantos vicios, tras de tanta corrupción
y desorden, vino un período de reposo y de consuelo al mundo. Trájolo Flavio Vespasiano, el único que al revés de todos
los que le habían precedido, se hizo mejor desde que ascendió al trono.
Indiferente, y aun desafecto a los títulos pomposos, modesto y sencillo
en sus costumbres, él mismo hablaba muchas veces de su humilde nacimiento;
enemigo de derramar sangre humana, lloraba cada vez que se veía en
la necesidad de pronunciar una sentencia de muerte. España se había
pronunciado por su partido, y más agradecido que Galba, la remuneró
concediendo a los españoles los derechoslatinos.
Reconocidas a esta honra muchas ciudades, tomaron el nombre de Flavias, como en otro tiempo habían tomado el de Julias o
Augustas. De este número fueron Flaviobriga, Aquae Flaviae, Iria Flavia, Flavium Brigantinum, y otras muchas que no pueden verse en nuestro
catálogo. Debióle también España la construcción
de varios caminos, puentes y monumentos públicos. Y no falta quien
suponga obra suya una de las más maravillosas que en España se conservan,
y que por la grandiosidad de sus proporciones y por las dificultades
vencidas para su ejecución, excita el asombro de cuantos la visitan:
hablamos del famoso acueducto de Segovia, que los más, aunque sin
fundamento seguro en que apoyarse, atribuyen a Trajano. Uno de los más bellos presentes que Vespasiano hizo a España, fue
haber enviado en calidad de cuestor a esta provincia á Plinio el Mayor,
que no sólo desempeñó con celo sus funciones como procurador de la
hacienda imperial, sino que hizo grandes mejoras en la Bética, visitó
una gran parte de España, y estudiando a fondo sus diferentes climas
y países, recogió en ellos abundantes materiales para su historia
natural. Hizo además relaciones de amistad con los españoles más distinguidos,
con los cuales siguió después correspondencia desde Roma, no perdiendo
nunca su afición a España. Realizóse
en el reinado de Vespasiano una de las grandes profecías de los divinos
libros, la destrucción del templo de Jerusalén y la dispersión de
los judíos por todas las naciones de la tierra: terrible expiación
impuesta a un crimen sin ejemplo. Su mismo hijo Tito, tan celebrado
después por su piedad y dulzura, fue el que recibió la triste misión
de destruir el templo y la ciudad y no dejar piedra sobre piedra.
Fué este uno de aquellos grandes y terribles
acaecimientos que forman época en los siglos, y que se imprimen indeleblemente
en la historia del linaje humano. Millón y medio de israelitas perecieron
en aquella célebre guerra; noventa y siete mil fueron hechos cautivos.
Tito no pudo reprimir el llanto al contemplar el miserable estado
de Jerusalén, atestada de cadáveres y convertida en ruinas. Los que
quedaron con vida se diseminaron sobre toda la haz
de la tierra, en cumplimiento de la terrible profecía. La Judea dejó
de existir como nación, y España recogió en su seno una parte de aquellos
fugitivos, que aunque perseguidos y anatematizados habían,
no obstante, de constituir una gran parte de su población por muchos
siglos. Créese que se les señaló por primer asiento la ciudad de Mericla.
España conservó por mucho tiempo gratos recuerdos de Vespasiano.
Murió este emperador el año 79, dejando por sucesor a su hijo Tito,
que aun aventajó a su padre en virtudes, y a quien los españoles llamaron
las delicias del género humano. Éralo realmente el hombre que profesaba
la máxima de que nadie debía salir apesadumbrado de la presencia del
príncipe; el que si se acordaba de noche de no haber dispensado algún
beneficio desde la mañana, exclamaba pesaroso: He
perdido el día; el que al aceptar el pontificado declaró que desde
aquel momento se conservaría puro de toda efusión de sangre; el que
no permitía que se denunciara a nadie por haber hablado mal de su
persona; el que fulminó nota de infamia contra los jueces venales
y contra los gobernadores concusionarios; el que prohibió a los caballeros
hacer el papel de histriones y degradó a un senador por haber bailado;
el que reprimió la licencia pública, e hizo todo lo posible por restablecer
la decencia de las costumbres. La corta duración de su reinado no dejó tiempo ni a España ni a
la humanidad de probar todos los efectos de la justicia y de la bondad
de este príncipe. Pero la paz que gozaba le permitía entregarse a
la cultura de las letras y de las artes, y alas dulzuras de la vida
social. Poco más de dos años disfrutó el mundo de la felicidad con
que comenzaba a regalarle este benéfico príncipe (81). Parece que la Providencia quiso mostrar a la especie humana que
aún no merecía príncipes tan buenos, y la castigó enviándole un Domiciano,
que más que de la familia Flavia y hermano de Tito, parecía de la
raza de los Claudios y hermano de Nerón. Jamás hubo hermanos más desemejantes
que Tito y Domiciano. No cedió Domiciano ni en crueldad ni en desenfreno
ni en tiranía a ninguno de sus predecesores. Mataba por complacencia,
y derramaba sangre por deleite. España volvió a sufrir las vejaciones
y despojos de los gobernadores romanos: pero también tenía defensores
celosos. Acusado un procónsul por sus rapiñas ante los tribunales,
y llevada la causa a Roma, abogaron en favor de los españoles Plinio
el Joven y Herennio Senección, natural de la Bética,
e hiciéronlo con tanto ardor y tales eran
los excesos del acusado, que aun imperando un Domiciano, sufrió por
sentencia del tribunal el secuestro de todos sus bienes. Nerón había dado el primer edicto de persecución contra los cristianos;
Domiciano dio el segundo. Confundía con los cristianos a los matemáticos
y filósofos, y los desterró a todos de Roma. Domiciano murió como
morían los tiranos, y su muerte fue mirada como una felicidad para
los pueblos (90). El senado decretó que su nombre fuera borrado de
todos los monumentos públicos. Fue el último de los emperadores designados
con el nombre de los doce Césares. Sucedióle
el anciano Nerva. ¡Lástima que su edad no le permitiera dar al mundo
más años de felicidad y de justicia! Nerva abolió el crimen de lesa
majestad aplicado a los emperadores por Tiberio, castigó a los delatores,
dotó a España de magistrados sabios, embellecióa
Córdoba con soberbios edificios, e hizo al morir el mayor beneficio
que pudiera hacer a España: el de darle por emperador a un español,
al insigne Trajano (98).
|
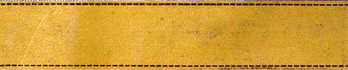 |