| cristoraul.org |
SALA DE LECTURA |
| Historia General de España |
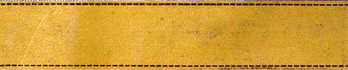 |
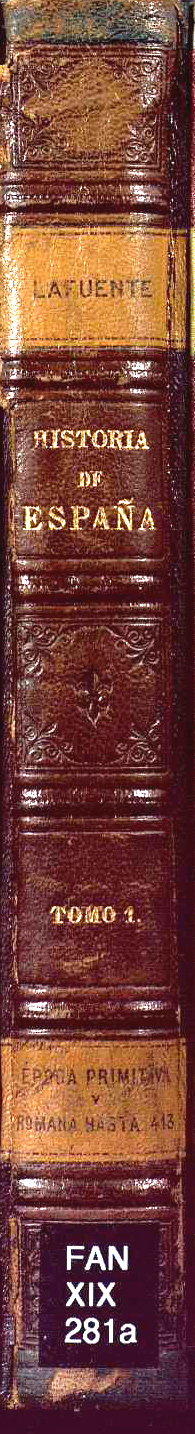 |
ESPAÑA BAJO EL IMPERIO ROMANO
DE TRAJANO A MARCO
AURELIO 98 - 180 d.C.
Roma, aquel centro de corrupción y de desorden que se llamaba la
capital del mundo, no tenía ya emperadores que dar que no fuesen déspotas
y corrompidos. Pero había una provincia que estaba siendo nuevo plantel
de grandes hombres, y allí se encontró el más digno de ceñir la diadema
imperial. Esta provincia era España. El viejo Nerva, en cuya cabeza encanecida estaban amortiguadas
todas las pasiones menos el amor de la patria, había adoptado por
hijo a Trajano, natural de Itálica, y quiso hacer el mayor bien posible
al imperio y a la humanidad dejándole por sucesor suyo. Así España
puede blasonar de haber sido la primera que dio a Roma un emperador
extranjero. Pero aun sería escasa gloria si este emperador no hubiese
sido el que mereció el dictado de
príncipe óptimo, que ninguno antes de él había obtenido. Verdad
es que Trajano tenía ya en su favor, más que el testamento de Nerva,
sus grandes y nobles cualidades para ejercer dignamente la soberanía
imperial. No es que no le faltasen a Trajano flaquezas y vicios como
hombre privado: su pasión al vino y a las mujeres no conoció
medida; pero la sombra de sus malos hábitos como particular desaparecía
ante el brillo de sus virtudes como hombre público; bien es verdad
que menester era que fuesen muchas, como realmente lo fueron. Hallábase el español ilustre en Colonia cuando fue aclamado emperador
(99). Partió para Roma, donde hizo su entrada pública como un padre
en medio de sus hijos. Marchaba a pie, al modo que había marchado
siempre en las guerras de la Germania, confundiéndose con los simples
soldados como se confundía ahora entre la muchedumbre que se aglomeraba
a saludarle y bendecirle. Así continuó siempre, sin que las lanzas
de su guardia tuvieran que abrirle paso por entre las masas de un
pueblo que le adoraba. Trajano no necesitaba de estatuas; su presencia reemplazaba al
mármol y al bronce; pero aunque las mejores inscripciones para él
eran las alabanzas que salían de las bocas de sus gobernados, le gustaba
ver inscrito su nombre en las paredes de todos los edificios, lo que
le valió el apodo de Parietario; una
flaqueza de la que no suelen librarse los más grandes de entre los
hombres. Sus liberalidades proporcionaban el sustento a dos millones
y medio de personas. Cuando algunos le tachaban de pródigo en sus
larguezas, por las sumas que destinaba al socorro de los pobres y
a la educación de sus hijos, Trajano daba por toda respuesta: Quiero
hacer lo que yo, si fuese un simple particular, querría que hiciese
un emperador. Dedicóse a curar los males
del despotismo y las llagas de la anarquía. Toma esa espada, le dijo al prefecto del
pretorio: esgrímela en favor
mío si cumplo con mi deber, en contra si a él faltase. Propendiendo
siempre en la administración de justicia a la indulgencia y a los
sentimientos humanitarios: Prefiero, decía, la impunidad de cien culpables a la condenación de un solo inocente. Menos instruido que vigoroso y enérgico, Trajano distinguió su
reinado por el carácter belicoso que había faltado a los de sus antecesores.
Triunfó en la Dacia, subyugó la Asiria, combatió a los Partos, venció
varios reyes, llegaron sus ejércitos hasta la India, y para monumento
perpetuo de sus victorias se erigió en Roma la famosa columna Trajana,
formando para ello una plaza magnífica en terreno que antes ocupaba
una montaña de ciento cuarenta y cuatro pies: su inauguración se solemnizó
con espectáculos que duraron ciento veintitrés días, y en el que murieron
más de mil fieras. Llegó con él al apogeo de su grandeza el imperio
romano. El país natal de aquel grande hombre no podía menos de ser especialmente
favorecido. España, que no había tomado parte en aquellas apartadas
guerras, vio florecer las artes a la sombra de la paz y del gobierno
paternal y protector de Trajano. Construyéronse
caminos nuevos, reparáronse los antiguos, levantáronse
edificios y monumentos soberbios, tales como la ostentosa columna
de Zalamea de la Serena, la grandiosa Torre d'en
Barra en Cataluña, el Monte-Furado y la
Torre de Hércules en Galicia, el circo de Itálica, y el magnífico
y asombroso puente de Alcántara sobre el Tajo, no menos admirable
que el que hizo construir, sobre el Danubio.
Puente de Alcántara sobre el Tajo
También experimentaron los españoles que la justicia reinaba en
el imperio de Trajano. Cecilio, procónsul de la Bética, se había hecho
odioso y criminal por su tiranía y sus depreciaciones. Las ciudades
llevaron su acusación al senado: sostuvo por segunda vez la causa
española Plinio el Joven: elocuente y vigorosa fue su oración, los
cargos graves, los capítulos de acusación plenamente probados. Cecilio,
temeroso de la sentencia, prefirió el suicidio al castigo que le guardaba:
el senado mandó restituir a los pueblos todos los bienes que les habían
sido arrebatados o injustamente confiscados; los cómplices del procónsul
fueron condenados a largo destierro, y a la hija de éste dejáronle sólo los bienes que su padre poseía antes de ir
a España. Plinio en esta ocasión (104) dio una nueva y brillante prueba
de sus simpatías hacia los españoles, y éstos le cobraron nueva afición
y cariño. Sensible es que este príncipe, honor de España y del imperio y
que con tanta justicia mereció el renombre de padre de la patria,
desmintiera su habitual dulzura con las persecuciones que ordenó contra
los cristianos, cuyas doctrinas se iban propagando ya en aquel tiempo
por el Occidente. Menester es no obstante advertir que la enemistad
de algunos emperadores hacia los cristianos no nacía tanto en ciertas
ocasiones de odio a sus creencias como de hacerles creer los pretores
que eran peligrosos al Estado, y de representárselos como miembros
de asociaciones prohibidas por la ley. Murió este gran príncipe en el año 117 de Cristo, después de un
reinado de diez y nueve años y medio. Sus cenizas fueron depositadas
debajo de la columna Trajana destinada a recordar sus triunfos a la
posteridad. Dos siglos y medio después, cuando los romanos saludaban
a un nuevo emperador, le deseaban que aventajara en felicidad a Augusto
y en virtudes a Trajano.
Otro español, Elio Adriano, deudo suyo, y oriundo de Itálica también,
pasó a ocupar el trono imperial. A su entrada en Roma, honró la memoria
de Trajano colocando su estatua sobre el carro triunfal. Era Adriano
a la vez excelente artista y gran literato, aunque de mal gusto. Poseía
conocimientos no comunes en matemáticas, en astrología, en cosmografía
y medicina. Era orador y filósofo, gramático, arquitecto, músico,
hábil pintor, y poeta griego y latino. Acompañaban a tanta ciencia
virtudes muy recomendables; pero oscurecíanlas grandes vicios. Era generoso, amigo de hacer
justicia, y gustábale premiar el mérito,
pero tachábasele de inconstante y caprichoso, y sus versos destilaban
una voluptuosidad indigna de un príncipe, y descubrían una impudencia
vergonzosa. Sin faltarle disposición para la guerra, se mostró más
inclinado a las artes de la paz, y en su tiempo comenzaron a vacilar
por primera vez las armas romanas y los límites del imperio a retroceder.
Verdad es que como guerrero y como hombre de virtudes, se hubiera
deslucido menos si no le hubiera tocado vivir entre un Trajano y un
Antonino. Dícese que en el ejército marchaba a pie y con la cabeza
desnuda, así por entre las nieves y escarchas de los Alpes como por
las ardientes arenas de África: singularidad no inverosímil en quien
se hacía notar así por los caprichos de artista como por las rarezas
de filósofo. Llevado de la idea de que un emperador debía, a semejanza del sol,
hacerse presente en todos los países, visitó personalmente todas las
provincias del imperio, en cuya excursión empleó once años (del 120
al 131). Siendo ya España una de las más importantes, y siendo además
su patria no podía dejar de comprenderla en su visita. Reedificó en
Tarragona el templo de Augusto erigido por Tiberio. Hallándose en
aquella ciudad, paseándose un día solo por su jardín, se vio acometido
por un hombre con una espada desnuda en la mano: el emperador, por
medio de diestros movimientos, pudo ir burlando los ataques del agresor
hasta que acudió gente en su auxilio. Informado después de que aquel
hombre no tenía su juicio cabal, se opuso a que se le castigara y
mandó entregarle a los médicos (122).
Allí convocó una asamblea de los representantes de las principales
ciudades españolas. Todos acudieron a excepción de los de Itálica,
que despreciaron el edicto no sabemos por qué. Justamente resentido
Adriano, en el viaje triunfal que después hizo por las provincias
españolas pagó a Itálica su desaire negándose a visitarla por más
instancias que para ello le hicieron. En la asamblea de Tarragona
mostraron los diputados españoles una entereza y una independencia
que pudiera servir de ejemplo para ulteriores tiempos. Aunque amante
Adriano de la paz, necesitaba de numerosas legiones para guarnecer
las vastas posesiones romanas, y pidió un nuevo contingente de hombres
(123). Expusiéronle los diputados que no podían acceder a la demanda
de un subsidio que privaría al país de la flor de su juventud. No
le valieron al emperador sus dotes oratorias para convencer de la
necesidad del impuesto: a pesar de su elocuencia, el subsidio fue
denegado. Obsequiáronle, no obstante, con grandes festejos en Tarragona.
Desde allí emprendió su viaje por las demás ciudades de la Península,
las cuales se disputaban el honor de consagrarle medallas y de erigirle
monumentos. En una inscripción hallada en Munda
se le llama Emperador, César,
nieto del divino Nerva, Trajano, Augusto, Dácico,
Máximo, Británico, Sumo Pontífice, por segunda vez investido del poder tribunicio y del consulado, padre
de la patria. De la misma medalla se deduce que hizo gracia a
la provincia de un millón novecientos mil sestercios que debía, y
que restableció a su costada calzada pública desde Munda
a Cartima en una longitud de veinte mil pasos No se contentaba Adriano con proteger las letras y las artes liberales. Ocupóse también de la reforma del derecho civil, y publicó el Edicto perpetuo, tan célebre en la historia de la jurisprudencia:
Una de las más peculiares instituciones del Derecho Romano, a ojos del mundo occidental acostumbrado a leyes que se otorgan desde un Parlamento, es el Edicto Perpetuo. Su interés radica en que combinaba de manera casi ideal dos características muy deseables de las leyes, a saber, que estén fijas para que todo el mundo sepa a qué atenerse respecto de ellas, y que sean lo suficientemente flexibles para permitirles cambiar de acuerdo a las necesidades y circunstancias de la vida exterior. En el año 243 a.C., o sea en plena República Romana, se aumentó de manera definitiva el número de pretores de uno a dos. Los pretores eran los funcionarios encargados de la administración de justicia, y sobre ellos sólo estaban los dos cónsules, que eran lo que hoy en día consideraríamos el Poder Ejecutivo. En la época, la República Romana estaba en pleno proceso de expansión militar, y esto involucraba una serie de problemas jurídicos relativos a los negocios cada vez más amplios en que se involucraban los privados romanos. Al principio, como una idea inspirada, los pretores urbanos (el otro pretor era el "pretor peregrino": el urbano para la "Urbe" o la "Ciudad" de Roma, y el peregrino para los "afuerinos" o las provincias) dictaban sendas declaraciones sobre qué principios iban a seguir para administrar justicia durante su año de ejercicio (duraban un año en su cargo). La idea pareció lo suficientemente buena como para que los pretores sucesivos hicieran lo mismo, y de esta manera, lo que partió como un uso práctico devino en costumbre.En la teoría jurídica de los romanos, el Edicto Perpetuo (llamado así a partir de la Lex Cornelia de 67 a.C.) era un acto de pura facultad del Pretor, y por lo tanto, si el nuevo Pretor quería ignorar por completo el edicto del anterior y reescribirlo desde cero, podía perfectamente hacerlo, y hacerlo era "constitucional". Pero con buen sentido común, esto hubiera introducido el caos en los asuntos jurídicos, además de que la cada vez más compleja legislación romana imposibilitaba que pudiera reescribirse el Edicto Perpetuo desde cero. De manera que los nuevos pretores en realidad trasladaban el Edicto Perpetuo del año anterior y lo hacían suyo, introduciéndole sólo cambios y reformas por aquí y por allá en donde hiciera falta, siempre haciéndose asesorar por los "iurisprudentes", los privados especialistas en cuestiones de derecho. La mencionada Lex Cornelia fijó el Edicto Perpetuo y lo consagró como una obligación del Pretor, y con ello esta costumbre se "oficializó".En el año 131 d.C., pasadas las grandes conmociones del Imperio Romano, detenida su expansión imperial, y viviendo por tanto una calma chicha, el Emperador Adriano juzgó prudente fijar aún más el Edicto Perpetuo. De manera que ordenó al jurista Salvio Juliano que ordenara y sistematizara el Edicto Perpetuo, y lo promulgó como ley definitiva, a la que ya no se le iban a introducir modificaciones año a año. Esto, salvo que el propio Príncipe (el Emperador) a voluntad y en el momento en que se le ocurriera, decidiera. La cristalización del Edicto Perpetuo fue un síntoma de la esclerotización del hasta entonces dinámico Derecho Romano, así como una confirmación del poder absoluto que poseía el Emperador. Fuente:https://sigloscuriosos.blogspot.com/2010/11/el-edicto-perpetuo.html
Adriano, además, hizo leyes contra la corrupción, y contra
la barbarie con que se hacía el comercio de esclavos: prohibió los
sacrificios humanos, y los establecimientos de baños comunes a los
dos sexos, y realizó otras reformas saludables a la civilización y
a la moral. Consumóse
bajo el imperio de Adriano la ruina nacional de los judíos. Cuando
este emperador visitó la Judea, hizo reedificar la ciudad de Jerusalén,
pero prohibiendo la entrada a los judíos, que sólo a fuerza de oro
lograban el consuelo de ir a llorar sobre las ruinas de su patria.
Habíalos ocupado el emperador en fabricar
armas para sus tropas. Sirviéronse de ellas
para insurreccionarse contra sus dominadores. Dirigíalos
un tal Barcochebas que se decía el Mesías,
y a quien proclamaban el astro de Jacob. Horrible fue la mortandad
que ejecutaron aquellos furiosos hebreos. Cerca de quinientos mil
griegos fueron degollados en Cirene, Chipre y Egipto. Con bárbara
ferocidad aserraban los cuerpos de las víctimas, devoraban sus carnes
y bebían su sangre. Pero la espada romana se cebó a su vez en la sangre
del ingrato pueblo hebreo (134). Sobre seiscientos mil israelitas
recibieron la muerte : de los que quedaron vivos unos fueron vendidos
en los mercados, otros pudieron huir, y algunos se refugiaron en España,
acreciendo el número de los que ya existían desde el tiempo de Tito:
prohibíaseles hasta volver el rostro para mirar a Jerusalén:
centenares de poblaciones fueron arrasadas, y la Judea se convirtió
en un desierto. La nueva ciudad se llamó Elia Capitolina, sobre el
Santo Sepulcro fue colocado un ídolo de Júpiter, en el Calvario una
Venus de mármol, y el pesebre en que había nacido Jesús fue profanado
dedicándosele a Adonis. Pero al tiempo que se extinguía totalmente la nación judaica, y
que los dioses de la gentilidad se posesionaban de los lugares santificados
por el verdadero Dios, el cristianismo iba progresando, las herejías
comenzaban también a nacer, y la humanidad se hallaba en uno de aquellos
períodos que anuncian va a obrarse una regeneración. La muerte de Adriano fue tan singular y caprichosa como había sido
su vida. Retirado a su casa de recreo de Tívoli como Tiberio a la
de Caprea, atacado de hidropesía, pero profesando la máxima de
que un príncipe debe morir alegre, entregábase
a todos los placeres y desórdenes sensuales que la anchurosa moral
del paganismo permitía. Por último, a consecuencia de los excesos,
dejó el mundo (138), no sin recitar al tiempo de morir unos chistosos
versos de su composición que se han conservado por su rareza, así
en la idea como en la estructura.
Había adoptado a Antonino, que le sucedió, y recibió el nombre
de Pío, o el piadoso, por
el afecto que a su padre adoptivo mostró siempre. Fue Antonino uno
de los mejores príncipes de que hace mención la historia. Religioso,
justo, benéfico, fue el más amado de todos los emperadores, el más
querido de sus pueblos, y nadie tampoco lo había merecido más que
él. Cerca de veintitrés años duró su pacífico reinado, y en este largo
período no hay que decir de España sino que gozó de venturosa tranquilidad.
Antonino dejó por sucesor a Marco Aurelio (161), oriundo también de
familia española y pariente de Adriano. «Dichosos los pueblos, se ha dicho siempre, cuyos reyes son filósofos
y cuyos filósofos son reyes». Esta dicha se realizó con Marco Aurelio,
llamado con justicia el Filósofo. Vosotros no sabéis, les decía a
sus amigos cuando supo su elevación al imperio, cuántas espinas
crecen en las gradas de un trono. Y cuando dejó los jardines
de su madre para ir a vivir en el palacio de los Césares, las lágrimas
corrían de sus ojos al compás de los unánimes trasportes de alegría
a que se entregaba el pueblo. Uno de sus primeros actos fue asociarse
al imperio a su hermano Lucio Vero. Por primera vez se vio con sorpresa
en Roma a dos emperadores con igual ejercicio de poder. Pero la muerte
de Lucio no tardó en dejarle solo en la silla imperial. Esto y las
calamidades públicas que sobrevinieron hicieron que resplandecieran
más sus virtudes. Los horrores del hambre acosaban al pueblo, y Marco
Aurelio supo aliviarlos. Como su esposa Faustina se quejara
de que hubiese gastado la mayor parte de sus bienes en socorrer a
los menesterosos: La riqueza
de un príncipe, le respondió, es
la felicidad pública. Regularizó los impuestos; selló con la nota
de infames a los calumniadores, y afirmó la autoridad vacilante del
senado. El reinado de Marco Aurelio era el solo capaz de hacer que
no se llorara el de Antonino Pío. El imperio gozaba de felicidad;
el más desgraciado era el emperador, cuya vida amargaba los desórdenes
de su esposa, la impúdica Faustina.
En el año décimo de su reinado (171), los africanos de la Mauritania
pasaron el estrecho, vinieron a devastar las provincias meridionales
de la Península, y pusieron sitio a Antequera la Vieja; pero los gobernadores
Vallio y Severo los obligaron a levantarlo
y los sarrojaron de España, persiguiéndolos hasta las costas de Tánger.
Otras guerras más terribles turbaron la filosófica tranquilidad de Marco Aurelio. Las fronteras del imperio comenzaron a ser asaltadas por los pueblos bárbaros del Norte, como si fuesen la vanguardia de los que, tiempo andando, habían de concluir por derrocarle. En todas partes los arrolló, rechazándolos más allá del Danubio, que ya habían franqueado. A consecuencia de aquellas victorias que le valieron el título de Germánico, devolvieron los bárbaros a Roma cien mil prisioneros: prueba de cuán grande era ya su poderío. Aconteció en el curso de aquellas guerras un suceso que hizo gran ruido en el mundo. Hallábase Marco Aurelio allende el Danubio cercado por los marcomanos. La falta de agua tenía a sus tropas devoradas por la sed en un estado de desesperación (174). De repente se oscurece el cielo, y a poco rato comienza a caer a torrentes la lluvia, que los soldados reciben con ansia poniendo sus cascos para recogerla. Cuando estaban entretenidos en esta ocupación consoladora caen de improviso los bárbaros sobre ellos y ejecutan horrible matanza. Mas luego aquella misma nube descarga sobre los enemigos un diluvio de granizo, acompañado de truenos, que los llena de terror, y alentados a su vez los romanos, los vencen, los arrollan y los ahuyentan. Gentiles y cristianos, todos tuvieron aquel suceso por milagroso. Lo que hace más a nuestro intento fue que el emperador lo creyó así, y escribió al senado indicando, aunque muy circunspectamente, que debía aquella victoria a los cristianos, y es lo cierto que ordenó fuesen castigados los que profiriesen calumnias contra ellos. Lo citamos como prueba de lo que ya entonces habían cundido las doctrinas del cristianismo
En la campaña de 172 el emperador marchó con seis legiones hacia el norte subiendo por el río Morava, hasta llegar a donde este confluye con el Thaya; una parte pequeña de sus tropas continuo por el Morava atacando a los cotinos, pero el resto siguió por el segundo curso y construyó la fortaleza de Musov, que se convirtió en su principal base de operaciones, en pleno territorio marcomano, la expedición tenía como propósito el castigo y sometimiento de estos y de los naristios. Las campañas contra los germanos se realizaron continuamente durante los años 171 a 174. Los romanos lanzaron ataques desde Carnuntum por los ríos Morava, Thaya, Dyje y Jihlava, desde Brigetio por los valles del Nitra y el Waag y desde Granua (Hron, Hungría) hacía la fortaleza de Solva, venciendo repetidamente a los marcomanos, naristios y cotinos, pero los cuados de la actual Eslovaquia se mostraron mucho más renuentes al sometimiento por lo que fue necesario un uso mayor de la fuerza con ellos.El primer año de campaña Marco Aurelio logró una gran victoria tras cruzar por primera vez el Danubio y entrar en territorio de los cuados, siendo proclamado Imperator, pero también cosechó una humillante derrota cuando sus generales Siseuma y Vindex fueron vencidos en batalla, y este último resultó muerto. El emperador hizo eregir tres estatuas en su honor y se vengó posteriormente. Los germanos, conscientes de su inferioridad en campo abierto, prefirieron lanzar ataques por sorpresa contra las guarniciones romanas, con feroces represalias de las legiones atacando pueblos enemigos, masacrando y esclavizando a su población. Los bárbaros planearon una emboscada esperando que las legiones se separaran en las distintas guarniciones que ocupaban el territorio germano. Durante esta campaña marcomana la Legio XII Fulminatam permaneció en su fortaleza junto al César, mientras el resto de las tropas siguió su marcha hasta que una enorme fuerza de cuados y marcomanos rodeó su campamento y lanzó un gran ataque, actuando como una formación romana rodeando el campamento con un movimiento de pinzas. Los legionarios resistieron, a pesar del agotamiento por la sed y el calor. Cuando la fortaleza estaba a punto de caer los romanos vieron como un rayo impactó sobre la torre de asedio enemiga y la incendió, desatándose una lluvia torrencial, que hizo huir a los germanos. El hecho fue conocido como el Milagro de la lluvia; algunos lo atribuyeron a las oraciones de los soldados cristianos y otros a que Marco Aurelio, al ver el desastre casi inevitable para el y su legión, ordenó hacer un sacrificio a sus dioses, lo que fue recompensado con el milagro mencionado. Esta batalla suele ser fechada en la campaña de 172, aunque otros autores la sitúan en la de 173 ó 174.Para los legionarios fue una señal de la providencia divina, que los acompañaba, incrementando su moral, lo que les permitió continuar con el plan original y avanzar hacia las montañas por el río, sin oposición por parte de los germanos; siguieron marchando hasta que los fuertes vientos, granizos y lluvias les hicieron retroceder. Los germanos veían estas tormentas como terribles y, como interpretaban su anterior derrota como castigo divino, desistieron de resistir. Los marcomanos ante el fracaso de su ataque y las terribles consecuencias de la ocupación imperial optaron por el sometimiento y acordaron la paz, cuyas condiciones, impuestas por Marco Aurelio, fueron durísimas, teniendo que entregar gran parte de su ganado, caballos y 13.000 prisioneros enviados a Italia por el César para repoblarla.
Volvieron, no obstante, a mover después nuevas guerras las hordas
salvajes del Norte, y Marco Aurelio murió antes de acabar de sujetar
a los bárbaros (180). Con él perdió Roma el príncipe más cumplido
y cabal que se había sentado en el trono de los Césares, y España
lloró la pérdida del que le había dado otros diez y nueve años de
paz y de ventura. Llegó el imperio romano con Marco Aurelio el punto
culminante, del que no hará ya sino descender.
DESDE MARCO AURELIO HASTA CONSTANTINO 180 - 306 d. C. Hemos recorrido esta galería de ilustres príncipes, los Flavios y los Antoninos, que dieron a España, al imperio y
al mundo cerca de un siglo de paz y de ventura, no interrumpida sino
por el reinado de Domiciano, que fue como una mancha que cayó en medio
de aquellas púrpuras imperiales. La firmeza de Vespasiano, la dulzura
de Tito, la generosidad de Nerva, la grandeza de Trajano, la ilustración
de Adriano, la piedad de Antonino y la filosofía de Marco Aurelio,
hicieron de aquellos insignes varones otros tantos astros benéficos
que resplandecieron y alumbraron al mundo romano, y bajo su influjo
España dio grandes pasos en la carrera de las artes, de la política
y de la civilización. Sólo faltaron a estos buenos príncipes dos grandes
pensamientos para acabar de ser buenos; el de haber abrazado la nueva
religión, y el de restituir al pueblo los derechos que sus antecesores
le habían quitado. Tócanos ahora repasar con disgusto otro catálogo de emperadores,
que como aquéllos para dicha, éstos para azote de la humanidad, parece
haber sido permitidos, por no atrevernos a decir enviados por la Providencia.
Lo haremos rápidamente, ya porque no nos proponemos escribir la historia
de los emperadores romanos sino en la parte que de ello pudo tocar
a España, ya porque no es grato ni exponer ni contemplar un negro
cuadro de horribles vicios, y ya porque por fortuna la España, colocada
a alguna distancia de Roma, participaba menos que la capital del imperio
del siniestro influjo de aquellos corrompidos seres que para afrenta
de la humanidad conservaron el título de emperadores.
Imposible parece que un padre tan virtuoso como Marco Aurelio engendrara
un monstruo como su hijo Cómodo, y no nos extrañemos de que por respeto
a las virtudes del padre supongan algunos historiadores que Cómodo
no fue hijo del emperador filósofo, sino de la disoluta Faustina y
de un gladiador, que, entre otros de la hez del pueblo, obtuvo sus
favores. Los hombres no pueden imaginar vicio, ni crimen, ni torpeza,
ni crueldad, ni corrupción de ningún género que no se hallase reunido
en Cómodo. Sus acciones, sus gustos, menos eran ya de hombre corrompido
que de bestia salvaje. Tiberio, Nerón, Calígula, Vitelio y Domiciano,
habían sido templadamente desenfrenados en comparación de Cómodo.
«El cielo, dice un escritor ilustre, añadió la locura a sus crímenes
a fin de no espantar demasiado a la tierra». En efecto, el vender
todos los cargos públicos, el quitar la vida a muchos senadores, patricios
y familias consulares, el tener un serrallo de trescientas concubinas
y otros tantos mancebos, podía atribuirse a avaricia, a tiranía y
a voluptuosidad. Pero el dividir en dos pedazos a un hombre grueso
por el bárbaro placer de ver derramarse por la tierra sus entrañas;
el mandar asesinar una noche en el teatro a todos los que a él habían
asistido; el sacar los ojos o cortar los pies a los que tenían una
fisonomía que le desagradara... esto ya no cabe en las medidas de
la maldad y de la corrupción, sin recurrir a un extravío de la razón,
a una verdadera locura. Sin embargo, el pueblo consentía que se llamara
a sí mismo el Hércules Romano; que Roma se titulara Colonia Comodiana,
y hasta el senado inscribió a la puerta de la asamblea: Casa de Cómodo. Increíble parece tanta abyección. ¡Y aun reinó trece
años este monstruo! Esto parece menos comprensible. Al fin tuvo que
morir a manos de un atleta y con el veneno de una concubina (193).
Apartemos ya la vista de tanta infamia y de tanta degradación. Sólo
el cristianismo no fue perseguido por este hombre bestial, gracias
a Marcia, una de sus favoritas que protegía a los cristianos. España vio pasar sin acaecimiento alguno notable el corto reinado
de Pertinaz. Asesináronle los pretorianos
porque quiso restablecer la disciplina; y se sacó el imperio a pública
subasta. Presentáronse dos postores, y se
adjudicó a Didio Juliano que ofreció mil doscientas cincuenta dracmas
más que su competidor, entregándole ciento veinte millones de hombres
como quien entrega una mercancía. Didio no pudo pagar la suma ofrecida,
y a los sesenta y seis días fue asesinado (194). Cada legión quería
ya nombrar su emperador. Tres fueron elegidos; el más fuerte se quedó
con el imperio. Fue este Septimio Severo. Para que se forme juicio
de lo que era, sólo diremos que obligó al senado a colocar a Cómodo
en la clase de los dioses. ¡A Cómodo! Y para que todo en él fuese
completo se declaró el mayor perseguidor de los cristianos: aunque
era la tercera persecución, puede decirse que para España fue la primera,
así por haber sido la más rigurosa y cruel, como porque entonces era
ya grande en España el número de los discípulos de la Cruz. En los
reinados de Cómodo, de Pertinaz, de Juliano y de Severo se vio brillar
la elocuencia de los primeros padres de la Iglesia. Por lo demás España,
apartada un tanto de los teatros de los desórdenes y sin mezclarse
en ellos, seguía su marcha, sin sentir sino débilmente las grandes
sacudidas del imperio.
Severo dejó por sucesores a sus dos hijos Caracalla y Geta; pero
aunque hermanos, eran enemigos mortales, y Caracalla, deseando reinar
solo, se deshizo de su hermano asesinándole en los brazos de su madre
(211). Caracalla tuvo la necia presunción de querer imitar a Alejandro
y Aquiles. Nos hemos propuesto no fatigar al lector con la pintura
de los vicios de cada uno de estos seudo-emperadores. Murió asesinado por Macrino
(218), que obtuvo el imperio, y no hizo nada sino mandar levantar
altares al mismo a quien había asesinado. Los romanos, luego que morían
los déspotas, los convertían en dioses: así gozaban de dos inmortalidades,
la del odio público y la de la ley que le consagraba. Catorce meses
reinó Macrino, hasta que el ejército que
le había dado el imperio se le quitó con igual facilidad. Por un concurso
extraordinario de circunstancias después de Macrino una intriga de mujeres elevó al imperio a un joven
sirio; por sobrenombre Eliogábalo, o más
exactamente Elagábalo o Elagabal, el cual fue
muerto con su madre en un lugar inmundo, y arrojado su cadáver al
líber, después de uno de los más execrables reinados. Su nombre fue
borrado en España de todos los monumentos como una mancha que los
deshonraba.
Permítansenos dos palabras sobre el reinado de Elagábalo siquiera por su singularidad. Era Elagábalo en Siria sacerdote del Sol, y entró en Roma con
las mejillas y párpados pintados, vestido con tiara; collar, brazaletes,
túnica de tela de oro; y rodeado de eunucos y bufones, de enanos y
enanas bailando delante de una piedra triangular. Este sacerdote era
el que iba a empuñar el sagrado escudo de Numa. El
joven imberbe tenía el capricho de vestirse de mujer, y de entretenerse
en las labores de este sexo, y hacíase saludar
con el título de señora y de emperatriz. Concedió asiento a su madre
en el senado al lado de los cónsules, y creó otro senado de mujeres
que deliberaran sobre los honores de la corte y sobre las hechuras
de los vestidos. ¡Este era el trono de los Cesares y el senado de
los Escipiones y de los Brutos! El reinado
de Elagábalo o Eliogábalo
no fue el de la gastronomía, como una errada tradición vulgar ha hecho
a muchos creer, sino el de la lascivia y la lubricidad, que llevó
a un grado que el pudor no consiente expresar. Era preciso que todos
los vicios pasaran por encima del solio romano antes que se sentara
en él la religión de las verdaderas virtudes, para que se pudiera
apreciar mejor. Después de tanta imbecilidad, de tanta degradación, de tantas iniquidades
y de tantos crímenes, la España y el imperio van a gozar de un respiro
bajo el gobierno de un príncipe sabio, ilustrado, juicioso y protector
(222). Al modo que tras largos días de procelosas borrascas y por
entre nubes espesas y sombrías se deja ver momentáneamente un sol
claro, que suele ser signo y causa de arreciar más la tempestad, así
apareció Alejandro Severo como un resplandor fugaz entre las negras
tormentas que le habían precedido, y los huracanes que le habían de
seguir. Ya España participaba de la suerte desastrosa de la metrópoli:
al peso de tanto emperador monstruoso iba también sucumbiendo: Alejandro.
Severo la reanima; la provee de gobernadores sabios y amantes del
bien, y la hace entrar de nuevo en la senda de la prosperidad. En
aquellos primeros tiempos el pueblo elegía sus sacerdotes y sus obispos:
Severo quiso que se hiciera lo mismo con los gobernadores de las provincias:
el emperador los proponía, proclamaba sus nombres, y dejaba al pueblo
el derecho de aplaudir o vituperar la elección. Esta deferencia hacia
el pueblo no podía dejar de lisonjear los instintos de libertad de
los españoles, y agradecidos levantaron monumentos a quien con tanta
consideración los trataba.
Por otra parte, el cristianismo iba penetrando, aunque de un modo
como vergonzante, en el alcázar de los Césares. Alejandro Severo colocó
ya en su capilla particular una imagen del Crucificado, entre las
de Apolonio de Tiana, de Abraham y de Orfeo. Algo era. Al fin ya los
cristianos no se veían obligados como hasta entonces á
vivir en grutas y cuevas subterráneas por librarse de la vigilancia
de magistrados perseguidores: ya podían vivir en público, porque el
emperador gustaba de sus libros y de su moral; y Mammea su madre, si no era ya cristiana, al menos inspiraba
a su hijo sumo respeto hacia esta religión. Algunos pueblos le erigieron
estatuas, entre ellos, la colonia Gémina Accitana. En cuanto a Alejandro,
lo diremos todo con decir que tomó por tipo y regla de su conducta
esta máxima que es el compendio de toda la moral: «No hagas a otro
lo que no quieras que te hagan a tí:» y que la hizo grabar en su palacio y en todos los edificios
públicos. Reinó Severo trece años, al cabo de los cuales murió asesinado
por Maximino. Alejandro Severo fue como un puntal puesto a un edificio que se
resquebrajaba por todas partes. Quitado el puntal, el viejo y combatido
edificio comenzó a desmoronarse como tenía que suceder. Maximino ya
no era romano, ni español, ni africano, ni sirio; era nacido en Tracia,
de madre alana y de padre godo. Ya tenemos a un bárbaro sentado en
el trono de los Césares, porque había entrado a servir de soldado
en las legiones romanas (135). El mérito de Maximino era ser el hombre
más alto y más fornido que se conocía, comer muchas libras de carne,
y beber muchas azumbres de vino; arrastrar él solo un carro cargado,
echar a rodar por el suelo quince o veinte luchadores, y otras semejantes
proezas y virtudes. Los cristianos no podían dejar de ser perseguidos
por un príncipe tan bárbaro: así hubo muchos mártires en España, y
entre ellos se cita a San Máximo, que se cree ser el que los catalanes
nombran San Magín. El manto imperial ya no era un manto de púrpura;
era un harapo manchado y viejo que recogía un extranjero pobre y salvaje.
Mientras Maximino estaba ocupado en batir a los germanos y a los sármatas,
que todos querían dar ya emperador, el senado hacía rogativas públicas
a los dioses porque no volviese a entrar en Roma. Pareció haberlos
oído los dioses, porque Maximino quedó por allá asesinado con su hijo.
En África habían proclamado emperadores a los Gordianos, padre
e hijo, descendientes de los Gracos y de
Trajano. El viejo Gordiano rechaza llorando el manto imperial, pero
se le visten a la fuerza, y saludan también Augusto a Gordiano el
joven, que, amigo de las letras, lamentaba los males de su patria
entre las mujeres y las musas. Muere el hijo, y el padre se ahoga
con un cinturón por no sobrevivirle, y se desprende gustoso de las
grandezas de un trono que repugnaba. El senado designa dos nuevos
emperadores. Máximo Papiano y Balbino, bravo
soldado el primero y orador y poeta el segundo (240). Suscítase
en Roma una guerra civil: hay asaltos, combates e incendios: un niño
los apaga con su presencia, un tercer Gordiano, hijo y nieto de los
otros. Este tercer Gordiano, aunque joven, sostiene el honor del imperio
por cinco años. Pero Filipo abusa de su inexperiencia, le hace perder
el prestigio, le malquista con los soldados, y últimamente le hace
morir a manos de ellos (244). No se sabe si Filipo fue cristiano o no. Sábese
que fue árabe, y que había sido bandido. Ya era emperador cualquiera,
y de cualquier país. Enrédanse nuevas guerras,
y apenas puede distinguirse a quienes se nombra emperadores. Suenan
los nombres de Prisco, hermano de Filipo, de Jotapiano,
de Marino y de Decio. Este último sube al trono, y desplega
tal crueldad contra los cristianos, que muchos, no pudiendo sufrir
tantos suplicios, apostatan públicamente e inciensan los ídolos; otros
firman una abjuración escrita de su creencia. A los primeros nombran
sacrificantes, a los segundos libelistas. La España no podía ser indiferente espectadora de acontecimientos
que tan de cerca la tocaban. ¡Qué ocasión tan favorable la de tanta
flaqueza y tanto desorden para haber podido reconquistar su independencia,
si no se hubiera hecho tan romana! Sin duda el destino a que la llamaba
la Providencia no se había cumplido. Ciertamente hay en la historia
de las naciones misterios que no se pueden penetrar. España sigue
todavía la suerte de Roma. Grandes acaecimientos, grandes trastornos
se preparan (250). A la manera que vemos muchas veces levantarse lejos de nosotros
y en lo más apartado de nuestro horizonte pequeñas y dispersas nubes,
que uniéndose y condensándose después, van ennegreciendo la atmósfera,
y apenas llega a nuestros oídos el ruido del trueno que de lejos las
anuncia; mas luego las vemos acercarse impulsadas por el viento, los
relámpagos crecen, el trueno retumba, y por último, la tempestad viene
a descargar sobre nuestras cabezas, y los torrentes que de ella se
desgajan inundan nuestros campos: asi España en los tiempos en que
vamos a entrar veía levantarse a lo lejos aquellas masas de bárbaros
que a manera de nubes amenazaban el Norte del imperio; veíalas
en lontananza unirse, engrosarse, avanzar como empujadas por el viento:
mas colocada España al extremo occidental
del mundo romano el ruido de aquellas guerras llegaba a ella como
el sordo rugido de un trueno lejano. Y sin embargo, aquellas nubes
de godos, de hérulos, de vándalos, de sármatas, de escitas, de borgoñones,
de hunos, de alanos y de otras mil razas y tribus, habían de venir
a descargar sobre sus campos y a inundar su suelo. Preciso es conocer
la marcha y progresos de aquellas masas de guerreros salvajes, que
habían de derramarse por el Occidente, que habían de trastornar el
imperio de los Césares, derribar el Capitolio y cambiar los destinos
del mundo. Los godos, empujados acaso por otros pueblos que detrás de ellos
venían, se habían ido aproximando a las fronteras del imperio, que
desde la conquista de la Dacia por Trajano, habían quedado abiertas
y sin barrera que oponer a una invasión. Crispo, hermano de Filipo,
les revela la debilidad del imperio, y los godos invaden primeramente
la Mesia, y después la Tracia y la Macedonia
(250). Decio se empeña con ellos en una lid desesperada, en que después
de ver perecer a su hijo, encuentra también él mismo la muerte: y
Galo, acaso vendido también a los godos como Prisco, es proclamado
emperador. Galo celebra con los godos una paz vergonzosa, obligándose
a pagarles un tributo anual, a condición de que respeten las tierras
del imperio, condición que los bárbaros se cuidaron muy poco de cumplir.
La peste asolaba aquellas provincias (252), y multitud de razas salvajes
las invadían. Además de los godos, la Escitia y la Germania arrojaban
masas innumerables de guerreros, los godos se derramaban por la Tracia
y la Macedonia, los francos invadían las Galias por el Rin, los escitas
caían sobre el Ponto Euxino y avanzaban
hasta Calcedonia, y Sapor, rey de los persas, ocupaba la Armenia,
y se proponía arrojar a los romanos de toda el Asia. Y mientras los
bárbaros sitiaban el imperio por todas partes, los aspirantes a la
púrpura se hacían proclamar cada cual por su ejército, se combatían,
o se asesinaban.
Tal estaba el imperio cuando Valeriano se ciñó la púrpura pasando
por encima de los cadáveres de Galo y de Emiliano. Él y su hijo Galieno, mozo afeminado y vicioso, auxiliados de Póstumo,
Claudio, Aureliano y Probo, que en el hecho de ser caudillos del ejército,
eran candidatos a la púrpura, vencieron a los godos, rechazaron de
España a los franco-germanos, pero marchando después contra los persas,
cayó Valeriano prisionero del rey Sapor (260). Todos los crímenes
del imperio y todas las flaquezas del Capitolio se vieron castigados
en la persona de aquel desventurado emperador. Propúsose
el Persa hacer a su imperial cautivo objeto
de ludibrio y de afrenta. El bárbaro rey le hacía servir de estribo
para montar a caballo, apoyando orgullos amenté su pie sobre la encorvada
espalda del prisionero, revestido de la púrpura. Y porque un día le
irritó mandó desollarle vivo, y adobada su piel y teñida de encamado,
la rellenó de paja para que conservara la forma humana, y la hizo
colgar de la bóveda del templo principal de Persia, donde se conservó
por espacio de muchos siglos. ¡Barbarie inaudita! Cuando Galieno
supo el desastroso fin de su padre se contentó con decir: Ya sabía yo que mi padre era mortal. Y recogiendo la otra mitad de
la vieja púrpura, como quien recoge la mortaja de un muerto, continuó
impasible entre sus cortesanas y sus deleites. No sabemos cuál acabó
de humillar más el imperio, si la muerte afrentosa del padre, o la
conducta vergonzosa del hijo. Entonces fue cuando se levantó simultáneamente un enjambre de tiranos,
que unos fijan en treinta por asemejarlos a los de Grecia, otros en
diez y nueve: entre ellos se distinguían las dos reinas Zenobia y
Victoria. Esta última elevó al rango de Augusto en las Galias a Mario,
que había sido armero, el cual llamaba a Galieno
lujuriosísima peste. Mario pereció a manos
de un soldado que había sido oficial de su taller: al atravesarle
el cuerpo con la espada le dijo: Tú la fabricaste. Victoria, aquella Zenobia de las Galias, no se desalentó
por esto, y nombró todavía emperador a Tétrico, que lo fue de las
Galias y de España. Pero ¡cosa maravillosa! Aún producía Roma
genios, no comunes. Tal fue Claudio, que sucedió a Galieno:
mereció y obtuvo el nombre de Gótico, por la brillante derrota que
causó a los godos. Curiosas son las palabras con que él mismo la describe:
«Hemos destruido trescientos mil godos, y echado a pique dos mil naves.
Los ríos están cubiertos de escudos, y sus márgenes de anchas espadas
y pequeñas lanzas. Las llanuras se ocultan bajo los montones de huesos
blanquecinos: no hay camino que no esté tinto de sangre hemos hecho
tantas mujeres prisioneras, que no hay soldado que no pueda tener
dos o tres esclavas». La fortuna ayudaba a Claudio por otra parte.
Los tiranos se habían destruido unos a otros; no le quedaban sino
Zebonia en Oriente y Tétrico en Occidente: ya se disponía
a ir contra ellos cuando le sorprendió la muerte (270).
Hízolo por él
su sucesor Aureliano, llamado Espada-en-mano, Manus ad ferrum. Dotado Aureliano de cualidades
brillantes, de gran valor y de un golpe de vista pronto y certero,
subyugó a los dacios, y venció a Zenobia y a Tétrico. El triunfo de
Aureliano fue el más pomposo y brillante que se vio jamás: todos los
pueblos figuraron en él: llevaba prisioneros godos, alanos, alemanes,
vándalos, roxolanos, sármatas, suevos y
francos; tras ellos iba Tétrico, que algún tiempo había dominado en
España, vestido con la púrpura imperial; entre las reinas prisioneras
distinguíase la famosa Zenobia, reina de
Palmira, atadas las manos con una cadena de oro tan pesada, que los
grandes de su corte, cautivos como ella, tenían que irla aliviando
el peso; las perlas que cuajaban su vestido apenas la permitían andar.
Ostentábase Aureliano sentado en un carro
triunfal arrastrado por cuatro siervos. Así renovó todavía Aureliano
las antiguas glorias de Roma. Era naturalmente severo: no permitía
a los soldados tomar ni un pollo de los labradores, diciendo que los
guerreros deben verter la sangre de los enemigos, no la de los pollos
ni las lágrimas de los infelices conciudadanos. Cuando se dirigía
a Oriente a hacer la guerra a los persas, fue muerto por los oficiales
de su armada. Los cristianos lo agradecieron, porque meditaba contra
ellos una nueva persecución (275). Sucedió entonces un fenómeno inexplicable. El mundo estuvo ocho
meses sin dueño. El senado remitía al ejército el cargo de nombrar
emperador: el ejército a su vez le remitía al senado: ni el uno quería
usar de su derecho ni el otro de su fuerza. Cosa extraña: no sabemos
si sería capricho o cansancio. Por fortuna, con las últimas victorias
contra los bárbaros de fuera y contra los tiranos interiores, el imperio
estaba tranquilo. Roma hubiera podido recobrar su libertad, y no lo
hizo: parecía haberla ya olvidado. Por fin, el senado proclamó emperador
a Tácito, anciano de setenta y cinco años, y de la familia de Tácito
el historiador filósofo. Este anciano pareció rejuvenecer un poco
la corrompida decrepitud de la república, mas
cuando iba a colocarse a la cabeza del ejército para repeler una nueva
invasión de los alanos, halló un fin desastroso. Su hermano Floriano,
que le sucedió, reinó poco, y le mataron los soldados, por pasarse
a las águilas de Probo, o más bien, los soldados asesinaban ya emperadores
por costumbre (276).
Probo fue uno de los más grandes emperadores del tiempo de la decadencia.
En otra época hubiera podido ser un Augusto. Tan rígido soldado como
hábil político y celoso administrador, defendió el imperio contra
los enemigos, y las provincias contra los excesos de los soldados,
los cuales veían en él un soldado más frugal y más disciplinado que
ellos. No podían ser insensibles al ejemplo de un emperador, que sentado
en tierra sobre la hierba en la cima de una montaña de la Armenia,
comiendo legumbres en un puchero, con un sencillo vestido de lana
teñido de púrpura, recibía a los embajadores del rey de Persia. La
modestia de Probo era tan grande, que cuando sus soldados le aclamaban:
«Me matáis, decía, cuando me llamáis emperador». Cuando le murmuraban
su pobreza, decía a su ejército: «¿Queréis riquezas? Ahí tenéis el
país de los persas. Creedme; de tantos tesoros como poseía la república
romana, nada ha quedado; el mal viene de. los que han enseñado a los
príncipes a comprar la paz de los bárbaros. Nuestras rentas están
agotadas, nuestras ciudades destruidas, nuestras provincias arruinadas.
Un emperador que no conoce otros bienes que los del alma, no se avergüenza
de confesar una honesta pobreza.» Como guerrero derrotó a los francos,
a los borgoñones y a los vándalos que se habían apoderado de las Galias.
Mató a cuatrocientos mil bárbaros, libertó y reedificó setenta ciudades,
trasladó a la Gran Bretaña colonias de prisioneros, sometió una parte
de la Alemania, levantó una muralla de doscientas millas desde el
Rin hasta el Danubio, y libre de las guerras extrañas sofocó las rebeliones
interiores: como administrador, afianzada la paz, empleó sus ejércitos
en labores de agricultura, y mandó plantar de nuevo viñas en España,
revocando el ridículo edicto de Domiciano. «Si los dioses me conceden
vida, dijo en una ocasión, pronto el imperio no necesitará de soldados».
Las legiones recogieron esta expresión, y no aguardaron más que una
ocasión para deshacerse de quien tal ánimo mostraba de disolverlas.
Al día siguiente de haberle asesinado (282), le erigieron un sepulcro
de mármol con esta inscripción: Aquí
yace Probo, el mejor de los emperadores, el vencedor de los tiranos
y de todas las naciones bárbaras. Esta inscripción era una verdad,
y aun pudieron decir más de sus virtudes pacíficas. Siguieron Caro, Carino y Numeriano. Carino residió en España.
De su estancia se hallaron monumentos en el mercado público de Sagunto,
y muchas inscripciones han perpetuado su administración. Sucedió a
éstos Diocleciano, con el que empieza la era famosa de la Iglesia
conocida con el nombre de Era de Diocleciano o era de los Mártires.
Aún estaba España bajo la
dominación de Carino cuando fue contra él
Diocleciano: encontráronse sus ejércitos,
pero los soldados de Carino ahorraron á
Diocleciano el trabajo de vencerle. Parecía ya como artículo de ordenanza
para los soldados asesinar a sus jefes, o para dar la púrpura a otro,
o para quitársela a los mismos que habían proclamado. Diocleciano
no se reconoció bastante fuerte para sustentar solo el peso de tan
vasto imperio y le compartió con Maximiano Hércules (285). Aun hizo
más, nombró luego dos Césares, a saber, Constancio Cloro y Galerio, y dividió los dominios imperiales en cuatro grandes
provincias. España con la Bretaña y las Galias le fue encomendada
a Constancio, que era el mejor de los tres. Tiénese,
no obstante, en lo general una idea muy exagerada de la crueldad de
Diocleciano, sin duda por la persecución general que en su reinado
sufrió la Iglesia. Pero Diocleciano, príncipe prudente y hábil, había
dado antes de la persecución diez y ocho años de gloria al imperio;
había sido gran administrador, y refrenó mucho el despotismo militar
y la preponderancia de las legiones. El mismo edicto de persecución
que con tanta sangre de mártires enrojeció la tierra le dio de muy
mala gana; el delito de Diocleciano fue la flaqueza de haber cedido
a las inicuas sugestiones de Galerio. El
emperador quiso antes consultar a un consejo de magistrados, y este
consejo opinó que los cristianos debían ser perseguidos. Diocleciano,
no tranquilo todavía, envió a consultar a Apolo de Mileto, y Apolo
respondió que los justos esparcidos por la tierra le impedían decir
la verdad; los arúspices declararon que estos justos eran los cristianos:
resolvióse con esto su persecución, y se
dio el famoso edicto de Nicomedia, obra de la maldad de Galerio y de la debilidad de Diocleciano. Antes de este edicto, y en los reinados de Galo, Valeriano, Galieno, Claudio y los demás que le sucedieron, los decretos
de persecución habían sido o parciales o contradictorios, y los gobernadores
de las provincias, más bien que los emperadores, eran los que empleaban,
según su carácter, la tolerancia o el rigor con los cristianos. Ahora
la persecución se hizo general; el decreto prevenía el exterminio;
Galerio no se contentaba con menos; se empezó destruyendo
las iglesias y entregando a las llamas los libros santos y las actas
de los mártires que había habido, y siguieron los suplicios sin distinción
de orden, clase ni edad: las cárceles rebosaban de víctimas, los caminos
se veían cubiertos de montones de hombres mutilados; los garfios,
el potro, la cruz y las bestias feroces despedazaban a niños y madres,
o los arrojaban confundidos a las piras, o los precipitaban al fondo
del mar a centenares, porque no había verdugos para tantas víctimas
(300).
Muchos mártires hubo también en España, no por culpa del César,
porque Constancio no los perseguía, y acaso en su interior los amaba,
sino del gobernador Daciano, escogido de
entre la aristocracia romana, la más enemiga de las novedades (que
así llamaban la nueva religión), para dar cuenta de los cristianos
desde los Pirineos hasta el Océano. Murieron obispos, centuriones,
magistrados; y de este tiempo fueron los innumerables mártires de
Zaragoza. Hubo también en España, fuerza es confesarlo, falta de constancia
en muchos; bastantes abjuraron o por debilidad o por poco arraigados
en la fe, y faltábale todavía mucho a la
España para ser toda cristiana. La persecución duró en Occidente dos
largos años, los últimos del reinado de Diocleciano: en Oriente la
continuó Galerio por ocho años más. Galerio
no se saciaba de sangre cristiana. El impío e infame Galerio había logrado
persuadir a Maximiano, padre de su mujer, a que abdicase la púrpura.
Logró después lo mismo de Diocleciano, más ciertamente con amenazas
que con la persuasión, y Diocleciano, tan generoso en partir con otros
el imperio, obligado a bajar de él por el mismo a quien había elevado,
se retiró a Salona su patria. Así quedaron por emperadores Galerio en Oriente y Constancio en Occidente. Con la elevación
de Constancio al imperio cesó en España la persecución de los cristianos
(305), antes se entregó públicamente a su confianza; abriéronse las cárceles a todos, y entre ellos recobró la
libertad Osio, obispo de Córdoba, que después se hizo tan justamente
célebre. Constancio fue un excelente príncipe, dulce, justo y tolerante,
y tan pobre, que cuando daba un festín tenía que pedir la plata prestada.
Suidas le llama Constancio el pobre. Su hijo Constantino,
el que después había de dar tanto engrandecimiento y lustre a la Iglesia,
tenía entonces diez y ocho años, y habiéndose alistado antes en las
banderas de Diocleciano, continuaba sirviendo en Oriente bajo los
estandartes de Galerio. Reclamábale
su padre, agobiado de enfermedades; pero el inicuo Galerio
le retenía en su poder, hasta que una noche se salvó de sus lazos
con la fuga. Para librarse Constantino de la persecución, iba en cada
parada de postas cortando las piernas a los caballos de que se servía,
y de este modo llegó a incorporarse con su padre, el cual murió luego
en York; las legiones, haciendo el último ensayo de su poder, aclamaron
á Constantino emperador, en nombre de las virtudes de su padre (306).
Muchas guerras tuvo
que sostener todavía Constantino antes de sentarse tranquilo en el
trono de Occidente, ya contra Maximiano, que, arrepentido de su abdicación,
quiso vestirse otra vez la púrpura, ya contra Galerio,
ya contra Majencio y Licinio. Por este tiempo se celebró en España
el concilio de Illiberis. La Iglesia y el mundo van a recibir una trasformación
bajo el imperio de Constantino.
EL CRISTIANISMO Estaba elaborándose lentamente en el imperio romano una revolución
social, la mayor que han presenciado los siglos, y la mayor también
que se verá hasta la consumación de los tiempos. Todos los sucesos
que hasta ahora llevamos referidos carecen de importancia al lado
del grande acontecimiento que se estaba preparando. La sociedad antigua
iba a disolverse, el mundo iba a sufrir una trasformación física y
moral, y la gran familia humana iba a ser regenerada en su religión,
en su gobierno, en su legislación, en su moral y en sus costumbres.
Los elementos existían ya, pero iban obrando paulatinamente como todo
lo que está destinado a producir cambios y revoluciones que han de
durar largas edades. Menester es que conozcamos las causas que fueron
preparando esta gran metamorfosis social, para que podamos apreciar
después debidamente sus efectos. Por el imperfecto cuadro
que hasta ahora hemos delineado se ha podido ver a qué grado de corrupción,
de inmoralidad, de desenfreno habían llegado las costumbres en el
imperio romano, y el imperio romano era entonces el mundo. Aunque
la disolución y los vicios tenían ya gangrenada la sociedad romana
en los últimos tiempos de la república, veíanse
todavía algunos ejemplos, si no de virtudes morales, por lo menos
de virtudes cívicas, de las virtudes propias de un resto de energía
nacional, de un resto de amor a la libertad. Bruto y Casio fueron
llamados los últimos romanos. La voz de Cicerón dejó de oírse, y no
hubo quien la reemplazara, porque la elocuencia enmudece con la tiranía.
Mientras la república estuvo ocupada en conquistar, la necesidad del
heroísmo produjo todavía algunas virtudes: cuando los hombres dejaron
de pensar en guerras; pensaron en deleites y en cortesanas. Cuando
Augusto dio la paz al mundo avasallado, no pudo hacer sino llamar
en su auxilio las musas para que encubrieran con sus laureles la tiranía
y la relajación. Aunque de buena fe quisiera Augusto corregir las
costumbres, era ya impotente para ello, porque el corazón de la sociedad
estaba corrompido, y lo estaba por la misma organización social. Así desde Augusto que aparentó querer contener la inmoralidad,
corre después y se precipita desbocada y sin freno, ayudada de la
tiranía desenmascarada, que era lo único que le había faltado. Desde
entonces no se ve sino una depravación profunda en todos los miembros
de la sociedad: el vicio y la impiedad, la ferocidad y la adulación,
la crápula y la sensualidad, erigidas en sistema. Emperadores malvados
disponían de un pueblo corrompido, y soldados licenciosos se daban
emperadores tan desenfrenados como ellos. Plebe y soldados nombraban,
aplaudían, divinizaban al que esperaban les hiciese más distribuciones
de trigo o de dinero con que matar el hambre, y que les diese más
espectáculos con que divertirse: cuando las distribuciones y los juegos
se acababan, asesinaban a aquel y aclamaban a otro. Así el pueblo
lloraba como una desgracia la muerte de Calígula, de Nerón, de Cómodo,
de Caracalla y de Eliogábalo, porque habían sido los más pródigos para él. «El
pueblo, dice elocuentemente un escritor español, el pueblo, siempre
mendigo y siempre seguro, decía al tirano: tenga yo dinero, y tú confisca:
tenga yo trigo, y tú mata: tenga yo espectáculos, y tú harás cuanto
te agrade: así que entre el pueblo y el mal príncipe había
una tácita convención, mediante la cual el déspota daba el trigo y
el pueblo los aplausos... Cuando los tiranos salían de sus palacios,
y oían las salutaciones y agradecimientos del pueblo, imaginábanse que todo el imperio se hallaba en el más floreciente
estado, y tenían las interesadas y compradas aclamaciones de la canalla
bien alimentada por indicios de la pública felicidad.—¿Hacíase, dice en otra parte, una carnicería de los ricos?
Pan al pueblo, y allá que todos los ricos se maten. ¿Subía
un emperador a la escena, o descendía al palenque con los gladiadores?
Pan al pueblo, y en el senado y en el circo resonaban aplausos al
emperador comediante, citarista o cochero. ¿Volvía el príncipe de
la guerra sin haber visto al enemigo, o después de haber hecho una
paz vergonzosa? Pan y dinero al pueblo, y el príncipe quedaba hecho
padre de la patria, y entraba victorioso en Roma entre las aclamaciones
y bajo los arcos de triunfo. ¿Moría una cortesana, una vil prostituta,
esposa del emperador y mujer de todos los hombres? Pan y dinero y
aceite al pueblo, y la casta consorte del tálamo nupcial era hecha
una diosa, se derramaban lágrimas sobre su tumba, y sus estatuas se
adornaban de flores» Así los príncipes apresuraban la corrupción del pueblo, y el pueblo
ayudaba a la corrupción de los príncipes. ¿Pero era sólo el pueblo ignorante y estúpido el que así adulaba
a sus tiranos? ¿No hacían lo mismo los hombres de letras, los sabios
y filósofos? Valerio Máximo dedica su obra al infame Tiberio, y en
el prefacio se dirige a él diciéndole: A
vos, a quien los dioses y los hombres de concierto han dado el gobierno
del mundo; a vos, de quien pende la salud de la patria, pues que vuestra
divina sabiduría alienta con tanta bondad las virtudes que hacen el
objeto de esta obra y castiga con severidad los vicios contrarios;
a vos, César, es a quien invoco para el éxito de mi empresa.—El
mismo Séneca, el preceptor de Nerón, el que mejor escribía de moral
y de virtud, pero que a favor de sus usuras había amontonado en cuatro
años trescientos millones de sestercios; el que por impedir a su depravado
discípulo que fuese incestuoso le inclinaba a ser adúltero; el mismo
Séneca, ¿no le decía a Nerón que podía
vanagloriarse de un mérito que ningún otro emperador tenía, la inocencia;
y que hacía olvidar los tiempos de Augusto? Jamás, ni en tiempo ni en parte alguna, se vio la humanidad agobiada
bajo el peso de tantos vicios y de tantos crímenes. Es un cuadro que
asombra y espanta. ¿De dónde provenía tanto desorden? ¿Qué causas
habían producido aquel refinamiento de disolución y de maldad? La
religión y el culto, la organización política, el gobierno, las leyes,
las doctrinas filosóficas, todo contribuía a fomentar la corrupción
intelectual y moral del pueblo romano. Los hombres del mundo antiguo, no habiendo alcanzado el conocimiento
de la verdadera divinidad, se fabricaron dioses con las mismas pasiones
y con los mismos defectos que ellos; y si al principio les tuvieron
respeto, fueron perdiéndosele después. Había dioses para todas las
virtudes, pero había también dioses para todos los vicios, y los hombres
encontraban más fácil asemejárselos en éstos que imitarlos en aquéllas.
Si Júpiter trasformándose en lluvia de oro,
decía Terencio en una de sus comedias, seduce las mujeres, ¿por qué
yo, siendo un miserable mortal, no he de poder hacer otro tanto? Y
como si el politeísmo de Roma no fuera bastante, como si el catálogo
de los dioses romanos necesitara ser aumentado para autorizar todos
los crímenes, llevaron los de Egipto y Grecia para que los ayudaran
a proteger y santificar los vicios. Si en el templo de la Venus de
Babilonia se prostituían públicamente las mujeres, si en el de Corinto
se consagraban más de mil meretrices a la madre de los amores, ¿por
qué en Roma había de haber vestales? Nadie quería ya serlo, y no se
encontraba quien mantuviera el fuego sagrado. Pero en cambio las madres
llevaban a sus hijas a las fiestas Lupercales, asistían con ellas
a las danzas impúdicas de Flora, y las acompañaban al teatro a ver
representar con demasiada realidad los amores lascivos de Parsifae.
En cambio las doncellas llevaban Príapos colgados al cuello, y las
cortesanas ostentaban su desnudez en los combates de los gladiadores,
y exigían que éstos escogieran para morir las posturas más lúbricas.
Así se formaron aquellas Mesalinas, aquellas Lépidas,
y aquellas Julias, cuyas obscenidades y cuyos delitos dejamos a los
poetas de aquel tiempo que los celebren. No eran solos el sensualismo y la lascivia los que contaban con
protectores en el Olimpo, ni solos los altares de Venus, de Adonis
y de Príapo los que tenían adoradores. A ningún vicio le faltaba su
divinidad, inclusos el homicidio y el robo. Hasta la hipocresía era
pedida a los dioses como una virtud. Hermosa
Laverna, decía Horacio, enséñame
el arte de engañar, y concédeme parecer justo y santo. Los templos
de la Piedad, de la Castidad, de la Concordia, de la Virtud y del
Honor, estaban u olvidados o desiertos; los votos y las ofrendas se
colgaban en el de Júpiter Prcedator, para
que les fuese propicio en sus latrocinios. No extrañamos que Cicerón
y los hombres ilustrados de su tiempo se burlaran ya públicamente
de aquellas divinidades, avergonzados de lo absurdo del politeísmo,
pero no encontraban un dios que pudiera estar libre de caer en aquel
descrédito. No se halló, como veremos luego, otra cosa que oponer
al desautorizado paganismo, que una filosofía ineficaz. Si la idolatría favorecía la corrupción, no la fomentaba menos
la organización política del estado. El imperio romano era un gigante
que tenía abrazada la mitad del mundo con un círculo de hierro. Nunca
se había extendido tan lejos la opresión de la familia humana, nunca
se llevó tan adelante el desprecio de la humanidad, y nunca se vieron
tantas miserias, egoísmo tan universal, relajación tan absoluta de
los vínculos sociales. «El despotismo de los emperadores, dice un
ilustre escritor, parece haber sido permitido para dar al mundo un
ejemplo de los excesos a que la embriaguez del poder absoluto puede
conducir a los hombres.» ¿Necesitaremos recordar la execrable depravación
de ese catálogo de monstruos imperiales que tuvieron encadenado al
mundo, que mataban a sus semejantes por recreo, que amaestraban a
las fieras en el arte de devorar hombres, que gozaban en los espectáculos
viendo la presteza con que los leones engullían esclavos, o prisioneros,
o mujeres, o conspiradores denunciados, y que se saboreaban en las
mesas con las lampreas cebadas en sus estanques con carne humana?
Lo que parece sorprender más es que hubiera un pueblo tan sumiso que
tolerara tan abominables monstruos y tan horribles monstruosidades.
Pero armados ellos con la terrible ley que establecía el delito de
lesa majestad, autorizando y premiando los delatores, provistos de
numeroso espionaje a que se prestaba grandemente un pueblo de mucho
tiempo atrás corrompido, ellos podían deshacerse fácilmente de todo
ciudadano que pudiera hacerles sombra, o cuyos bienes codiciaran,
y los especuladores y traficantes en delaciones les surtían abundantemente
de víctimas, y a trueque de ganar un premio, importábales
poco llevar familias enteras a los suplicios o ejecutar por sí mismos
cuantos asesinatos les fuesen ordenados. Por otra parte, ¿qué sentimiento de dignidad, de pensamientos nobles
podía haber en la inmensa mayoría del pueblo romano, pobre, abyecta,
deprimida, degradada por la ley, no habituada al trabajo, despojada
de toda garantía social y acostumbrada a vivir de limosnas que a título
de distribuciones le daban los príncipes, o a merced de un pequeño
número de ricos a quienes tenía que adular y servir? Porque ¿qué era
el imperio romano? Una agregación de ciento veinte millones de pobres
o de esclavos, al servicio de diez millares escasos de opulentos.
Porque allí no existía esa clase intermedia, que es el alma de las
sociedades, esa clase de libres cultivadores, y de talentos independientes,
esa que hoy denominamos clase media, donde suelen residir la ilustración
y la virtud. No había más que un número inmenso de miserables que
se morían de hambre, al lado de unos pocos que nadaban en la opulencia
y en el lujo, que gastaban en un banquete lo que hubiera bastado para
alimentar en un mes una provincia entera, y cuyos criados se contaban
por millares. Plinio menciona un ciudadano, que después de lamentarse
de las pérdidas que había sufrido durante las guerras civiles, dejó
al morir cuatro mil ciento diez y seis esclavos, tres mil seiscientos
pares de bueyes, doscientas cincuenta mil cabezas de ganado, y sesenta
millones de sestercios sin contar las tierras. Patricios había que
poseían más vasallos que súbditos algunos monarcas. La esclavitud, base y vicio radical de las antiguas sociedades,
estaba prescrita en Roma por las leyes. El imperio estaba poblado
de esclavos, que no eran mirados como hombres. La ley los consideraba
como cosa, como propiedad de sus señores ellos y sus hijos. La más
ligera falta, el más leve descuido en el servicio doméstico, autorizaba
al señor para arrojarle al vivero de los peces. Podía matarle, o venderle,
o echarle a las fieras, y los enfermos eran
despedidos y abandonados como muebles inútiles. La más remota sospecha
bastaba para entregarlos a la tortura; y la legislación prescribía
los tormentos, las planchas de hierro candente, los garfios para despedazar
las carnes, los potros en que se estiraban los miembros hasta descoyuntar
los huesos. Un pueblo en que el homicidio se había convertido en espectáculo
de placer, un pueblo a quien se divertía con juegos y fiestas que
duraban ciento veintitrés días, en cuyo espacio morían en la arena
diez mil gladiadores, ¿podía tener sentimientos generosos y humanitarios?
Ejercíase
una tiranía legal hasta en el hogar doméstico. Los derechos del padre
sobre los hijos eran los derechos de un tirano, y las mujeres, esa
preciosa mitad del género humano, eran miradas por los romanos como
esclavas. Pobres y ricos rehuían el matrimonio, los unos por la falta
de medios con que sustentar la familia, los otros por preferencia
a las caricias fácilmente compradas en un celibatismo licencioso. Hubo necesidad de establecer leyes
penales contra los célibes, pero la unión a que muchos se sujetaron
por no incurrir en las penas de la ley Pappia-Poppea
vino a hacer del matrimonio una vergonzosa prostitución. Habiendo
caído en desprecio, se facilitaron los divorcios, y llegó a hacerse
legal el adulterio. Juvenal nos habla de una mujer que llevaba ocho
maridos en cinco otoños, y San Jerónimo testifica haber visto en Roma
a uno que enterraba á su vigésima prima
esposa, la cual a su vez había tenido veintidós maridos. Juzgúese cuál debería ser la educación de los hijos: sirviéndoles
de estorbo y de carga, o perecían antes de nacer, o los dejaban abandonados,
exponiéndolos en la vía pública. En ayuda de una religión y de una legislación que así autorizaban
la tiranía y la esclavitud, y que así conducían á
la disolución de costumbres, vino la filosofía de Epicuro, trasportada
de Grecia, con sus doctrinas de egoísmo material, de goces y de placeres
sensuales, a poner el sello del refinamiento al egoísmo y a la sensualidad
romana. Abrazáronla emperadores y patricios,
y entregáronse sin freno a todos los goces del lujo, de la lubricidad
y de la crápula, llevando el fausto, la molicie y hasta la gula a
un grado que nos cuesta hoy violencia creer, aun atestiguándolo unánimemente
todas las historias romanas, y que dejaba atrás el lujo y la delicadeza
tan ponderada de Asia. El oro, la plata, el marfil, la concha, el ébano y el cedro, eran las materias comunes del ajuar de sus palacios.
Calígula hizo guarnecer de perlas las proas de las galeras de cedro
en que costeó las deliciosas playas de la Campania. Con perlas adornaba
Nerón los lechos de sus liviandades. Con perlas ataviaban las nobles
y ricas matronas su cabeza, su cuello, su pecho, sus brazos, y hasta
sus piernas. Lola Paulina llevaba un aderezo que se evaluaba en cuarenta
millones de sestercios. La Arabia, la India, la Persia, el África,
el Oriente, el Mediodía, el Norte, los mares, los golfos, las islas,
los bosques y los campos de todas las regiones, no bastaban a surtir
a los voluptuosos romanos de perfumes y aromas, de perlas, de piedras
preciosas, de telas, de metales, y de maderas olorosas. Cada magnate
sostenía una turba de perfumistas, bañistas, y otros ministros de
la molicie y de la afeminación: las ricas matronas, además de la multitud
de mujeres que en su tocador empleaban, hacían gala de no presentarse
en público sin un cortejo numeroso de eunucos, de galanteadores y
rufianes, y de otros viles servidores de la prostitución. De Nerón
dice Plinio que hizo derramar en la pira de Popea tal copia de bálsamos
exquisitos que toda la Arabia no podría producirla en un año. Y Adriano
el filósofo, el que viajaba a pie y con la cabeza descubierta, regaló
en una ocasión en honor de su suegra y de Trajano a todo el pueblo
de Roma una cantidad prodigiosa de aromas preciosos, e hizo correr
los bálsamos y los ungüentos por el vestíbulo y graderías del teatro.
Nada hay, sin embargo, que represente el desarreglo, el estrago,
la locura á que habían llevado sus goces los voluptuosos y corrompidos
emperadores de Roma, como la descripción que hace Lampridio
de la vida de Eliogábalo. «Alimentaba, dice,
a los oficiales de su palacio con entrañas de barbo de mar, con sesos
de faisanes y de tordos, con huevos de perdiz y cabezas de papagayos.
Daba a sus perros hígados de ánades, a sus caballos uvas de Apemenes,
a sus leones papagayos y faisanes. Él comía carcañales
de camello, crestas arrancadas a gallos vivos, lenguas de pavos reales
y de ruiseñores, guisantes mezclados con granos de oro, lentejas con
piedras de una sustancia alterada por el rayo, habas guisadas con
pedazos de ámbar, y arroz mezclado con perlas. Un día ofreció a sus
parásitos el ave fénix, y a falta de ella mil libras de oro Eliogábalo
(dice el mismo historiador) nadaba en lagos y en albercas rociadas
de bálsamos los más exquisitos, y hacía derramar el nardo á calderadas
Llevaba un vestido de seda bordado de perlas: nunca usaba dos veces
el mismo calzado ni la misma sortija ni la misma túnica: no conoció
jamás dos veces una misma mujer. Los almohadones en que se acostaba
llenábanse con una especie de vello de pluma de las alas de
las perdices. A un carro de oro embutido de piedras preciosas (porque
despreciaba los de plata y de marfil), uncía dos, tres y cuatro mujeres
hermosas con el seno descubierto, y hacía que le arrastrasen en su
carroza. Algunas veces iba desnudo como su elegante tiro, y rodaba
por debajo de los pórticos sembrados de lentejuelas de oro, como el
sol conducido por las Horas.» No sabemos cuál irrita más, si el refinado
lujo o la estragada lujuria. Tal depravación de costumbres trajo tras sí el escepticismo, y
la filosofía escéptica hizo alianza con la sensualidad epicúrea. Era
consiguiente la incredulidad, nacida en los pervertidos patricios
de su misma relajación, en la plebe de la imitación y de la ignorancia.
El populacho se entregaba simultáneamente a los vicios de la superstición
y a los de la incredulidad. Los hombres ilustrados, los que al mismo
tiempo eran almas fuertes y espíritus generosos, buscaron un asilo
contra la corrupción en las doctrinas de otra filosofía, en el estoicismo,
«noble consuelo, dice un erudito escritor, para las almas solitarias,
pero estéril para la sociedad.» En efecto, ¿a qué conducía el estoicismo? ¿a qué guiaba? A l desprecio
de la vida, al suicidio. «Si no podéis soportar tanta disolución,
si os desesperan los males de la humanidad, les decía Séneca, suicidaos».
La escuela estoica enseñaba a los individuos a desprenderse de la
vida con fría insensibilidad, con la impasibilidad del fanatismo;
pero no hallaba medio de corregir los males que sentía la humanidad
sino destruyéndola. Sabían los estoicos morir y no sabían vivir. Elogiábase
mucho la serenidad de aquel ciudadano, que condenado a muerte por
Calígula, y como se hallase jugando a las damas cuando entró el centurión
a anunciarle que era llegada la hora de morir, respondió:
Aguardad un poco, voy a contar los peones. ¿Y qué ganaba con esto
la sociedad? ¿Mejoraban algo las costumbres con que hubiera algunos
hombres a quienes no les importaba más vivir que morir? Hasta llegó
a perder el mérito aquel valor, si valor en ello había, puesto que
se practicaba ya por vanidad, añadiéndose así otra corrupción nueva
en vez de corregir la corrupción antigua. Por otra parte aquella filosofía
no descendía al vulgo, que no entendía la metafísica en que iba envuelta.
Los emperadores que la practicaron, los Nervas,
los Trajanos, los Adrianos y los Marco Aurelios, reunieron
una mezcla de virtudes y de vicios que los hacía cometer o crueldades
o extravíos; echaron de menos los grandes hombres y no pudieron formarlos.
Aquel estado del mundo era intolerable. Había una necesidad de
creer, y nadie creía: había una necesidad de reformar las costumbres
públicas, y nadie hallaba el medio de reformarlas. El politeísmo había
recorrido todas sus fases, y se encontraba desacreditado: se recurría
a las escuelas filosóficas, y las unas desmoralizaban más, y las otras
eran ineficaces para contener la desmoralización. Necesitábase
una revolución general en los espíritus y en los corazones. La humanidad
necesitaba de un asilo, de un consuelo, de un principio moralizador.
¿Dónde se encontraba? ¿De dónde había de venir? ¿Del cielo o de la
tierra? Del cielo y de la tierra vino juntamente. En un rincón de
la Judea había nacido el que tenía la misión divina y sublime de regenerar
el mundo. «De la humilde cabaña de Galilea, dice un elocuente escritor
contemporáneo, salió la buena nueva pregonando un Dios único, la fraternidad,
la igualdad de los hombres, y un reinado de virtud, de verdad y de
justicia... Desde ahora la unidad de Dios enseña la unidad del género
humano. Queda prescrita la inocencia, no sólo en las obras, sino también
en el pensamiento emancipado. Hasta entonces el único medio de poderío
y de gloria había sido la guerra, el único objeto de los héroes la
conquista; se había declarado la servidumbre como un hecho necesario,
natural, equitativo; y condenado el esclavo a todas las miserias,
y además al embrutecimiento intelectual y moral, vivía sin existencia
religiosa, sin afecciones, sin legítima descendencia. Ahora una nueva
palabra, la caridad, hace menos pesadas las cadenas, mientras logra
romperlas del todo: la paz universal es proclamada, y quedan extinguidos
los privilegios de nacimiento y de conquista. Propende todo a inspirar
horror a la efusión de sangre. Vése aparecer
el modelo de una sociedad sobre la combinación de formas pacíficas,
de un poder espiritual en su esencia, opuesto a los excesos del poder
armado; el modelo de una fraternidad de naciones, que en vez de aniquilarse
unas a otras se comunican para perfeccionarse mutuamente. ¿Y quién
ha obrado este prodigio? Un artesano de Galilea.» Vino, pues, el cristianismo, y el mundo oyó por primera vez: No hay más que un solo Dios verdadero.
Habían pasado cuatro mil años, sin que nadie hubiera dicho a los hombres: Todos sois hermanos; haced bien a vuestros
mismos enemigos; hasta, que Cristo vino a enseñarles esta sencilla
máxima que a todos se les había escapado. A los tiranos les dijo:
Todos los hombres son iguales ante Dios: y los rebajó hasta nivelarlos
con los oprimidos. A los esclavos les dijo: Todos
los hombres son libres: y los elevó hasta igualarlos con los emperadores
ante la presencia de Dios. A los epicúreos: Los
goces materiales no hacen la felicidad del hombre, porque hay en él
algo más elevado y noble que la materia y el cuerpo; y a los estoicos:
No os suicidéis, porque el disponer de vuestra
vida le toca sólo a Dios que os la ha dado y porque hay otra vida
más allá de este mundo: y les enseñó la inmortalidad del alma.
Dijoa los pobres: Bienaventurados
los humildes: y los consoló. Y a los ricos: La mayor
de todas las virtudes es la caridad. Los sabios habían ignorado
el medio de contener la corrupción universal, y Cristo se lo enseñó
con la doctrina y el ejemplo. Santificó el matrimonio, y haciendo
a la mujer compañera del hombre y no esclava, emancipó con esto solo
a la mitad del género humano. No había salido doctrina semejante de
las escuelas de Pitágoras ni de Epicuro, de Sócrates ni de Platón.
La revolución moral que necesitaba el mundo quedaba iniciada. Como
religión, aventajaba el cristianismo a todas las religiones fundadas
sobre el politeísmo: porque en vez de dioses cargados de flaquezas
o de vicios humanos, enseñaba a adorar un solo Dios puro y sin mancilla.
Como filosofía, era más digna, más elevada, más sublime que cuantas
habían producido las academias, porque enseñaba la fraternidad universal:
como sistema de gobierno, ninguno más aceptable, más noble, más liberal,
que el que daba al hombre derechos que no había gozado nunca, el que
arrancaba la humanidad de la dominación de la fuerza bruta, el que
proscribía la tiranía, abolía la esclavitud, y proclamaba la libertad,
la igualdad, la emancipación del pensamiento; el que decía a los súbditos:
Obedeced, pero sin servidumbre;
y a los príncipes: Gobernad,
pero sin tiranía : el que prescribía, en fin, dar al César lo que es del César, y a Dios
lo que es de Dios. Los hombres escarnecieron al que se anunció como regenerador del
mundo sin espadas y sin ejércitos, al que se presentó como moralizador
y civilizador, y le hicieron sellar con su propia sangre su doctrina.
Todo estaba previsto, o por mejor decir, todo estaba decretado, y
el Hombre- Dios quiso dejar al mundo el ejemplo más sublime que ha
podido concebirse de abnegación, de amor y de caridad. Fue el primer
mártir de su culto. Él se había presentado humilde, y los que después
de él se encargaron de propagar su legislación eran tan pobres y tan
humildes como él. Hasta entonces, todos los sistemas filosóficos,
todas las creencias religiosas habían nacido en los entendimientos
de los sabios, de allí se trasmitían a las inteligencias de segundo
orden, y poco a poco se difundían por el pueblo. Este es el orden
natural de las influencias. El cristianismo, al contrario, tuvo por
primeros propagadores á artesanos pobres y de ingenios rudos: de allí
subió a las escuelas, se difundió entre los sabios y filósofos, y
había de remontarse hasta el trono de los Césares. O en el fondo de
la doctrina, o en el modo de su propagación tenía que haber algo de
sobrenatural. Habíalo en uno y en otro.
Sublime contraste formaban
las costumbres de los primitivos cristianos con las que seguían practicando
los hombres de la sociedad antigua. De parte de los paganos, disolución,
inmoralidad, prostitución; de parte de los seguidores de Cristo, moralidad,
pureza, inocencia. Mientras los mancebos idólatras acudían anualmente
al sepulcro de Diocles, donde se coronaba al más lascivo, los cristianos
proclamaban la virginidad como el estado más perfecto del hombre.
Mientras aquéllos pasaban la vida en la embriaguez de los deleites,
en doradas viviendas, entre aromas y perfumes, en opíparos banquetes,
donde tenían que discurrir cómo excitar su apetito ya embotado, éstos
recomendaban y practicaban la mortificación y la abstinencia, sus
comidas eran frugales y reguladas por la necesidad, no por la gula,
vestían modestamente, menospreciaban el lujo y el fausto, y no mantenían
esclavos ni eunucos. Mientras los idólatras repudiaban diariamente
sus mujeres, exponían sus hijos en los caminos o en las plazas públicas,
y hacían de la ley del divorcio un comercio de prostitución, los cristianos
predicaban la indisolubilidad del matrimonio, hacían de la fidelidad
conyugal una de las primeras virtudes y una prenda segura de la felicidad
doméstica, y mirando como un deber sagrado el sustento y educación
de los hijos, estrechaban las relaciones de familia con lazos de amor.
Mientras aquéllos se recreaban con los sangrientos espectáculos del
circo, y se saboreaban con los sacrificios humanos, éstos visitaban
a los presos en los calabozos, socorrían a los necesitados en sus
humildes cabañas, asistían a la cabecera de los enfermos, y consolaban
en el lecho del dolor a los moribundos. De un lado había un pueblo
miserable y esclavo recogiendo las migajas de las mesas de los opulentos
patricios, de otro: familias que partían entre sí fraternalmente un
pan de caridad. Semejantes prácticas eran una acusación, una censura elocuente
de los vicios dominantes, y los que así obraban no podían menos de
ser objeto de las iras de los disipados emperadores y de los prefectos
libertinos. De aquí esa lista de edictos sanguinarios; esas Persecuciones,
esos refinados tormentos, esos suplicios atroces, esas diez batallas
generosas que sostuvieron los cristianos desde Nerón hasta Diocleciano,
inclusos los Antoninos, aquellos príncipes humanitarios que merecieron
ser llamados las delicias de la tierra, pero que no se eximieron de
ensangrentarse contra los que se negaban a quemar incienso en los
altares de los dioses del imperio. No había medio para los cristianos
de librarse de la persecución. Si se congregaban a la luz del día
con el fin inocente de celebrar los misterios de su culto, eran perturbadores
de la pública tranquilidad. Si huyendo del hacha del verdugo se retiraban
a las catacumbas a comer el pan eucarístico, eran sociedades secretas
que conspiraban contra el Estado. ¿Afligía una guerra al imperio,
o le desolaba una peste? La culpa la tienen los cristianos, gritaba
el populacho; y el emperador decretaba: Cristianos a las hogueras.
¿Sobrevenía una sequía, un hambre, un incendio? La culpa la tienen los cristianos, decía el emperador; y el pueblo
gritaba: Cristianos a los leones. Y los cadáveres de los cristianos
palpitaban en los anfiteatros, sus entrañas desgarradas por tigres
o por leones cubrían la arena del circo, y los que no eran derretidos
en las llamas, eran despeñados de lo alto de una roca, o despedazados
en ruedas de cuchillos, o arrojados a las aguas del líber. ¿Y quiénes eran esas almas heroicas que tan rudas pruebas sufrían
sin desaliento, y así desafiaban a los verdugos a quién se fatigara
primero, y á quién faltara más pronto, si
las víctimas o los sacrificadores? ¿Eran guerreros avezados a los
peligros y familiarizados con la muerte? ¿Eran temperamentos robustos,
ejercitados con la fatiga y endurecidos con el trabajo? Eran muchas
veces viejos encorvados con el peso de los años; eran pontífices y
sacerdotes encanecidos a la sombra del santuario; eran unas veces
tiernos niños que apenas se habían desprendido del regazo maternal;
eran delicadas doncellas que no habían probado otras caricias que
las de sus padres, y que caminaban al suplicio como si caminaran al
festín de las bodas, no por hastío de la vida como los estoicos, sino
con la esperanza de otra vida mejor. ¿Quién infundía tanto aliento
á gentes tan flacas? ¿Quién trasformaba
a los débiles en fuertes? ¿Qué secreta inspiración los conducía al
heroísmo? El pueblo lo veía, lo contemplaba y lo admiraba; los hombres no
querían ser menos héroes que las mujeres, y acababan por convertirse
a aquella religión que parecía tener el privilegio de vigorizar las
almas. El pueblo por otra parte oía por primera vez sonar en sus oídos
una doctrina filosófica que comprendía, un principio social que estaba
al alcance de su inteligencia, reflexionaba
sobre él, y deducía cuánto iba a mejorar su condición en el caso de
que prevaleciera. El pueblo, a quien ningún filósofo había enseñado
todavía, ni él se había imaginado nunca que podía dejar de ser esclavo,
oyó predicar una doctrina que condenaba la esclavitud en nombre de
Dios, y se fue adhiriendo a ella, porque los más dispuestos a creer
son siempre los más oprimidos. Los poderosos la rechazaban, porque
les era violento renunciar a los goces materiales a que estaban tan
apegados. Poco a poco fue penetrando la nueva doctrina en las escuelas, y
se hizo objeto de examen y de discusión entre los sabios. Compararon
los filósofos a Sócrates con Jesús, y en el primero hallaron toda
la grandeza de un hombre, en el segundo toda la grandeza humana y
toda la grandeza divina. Cotejaron la filosofía del Evangelio con
las de Aristóteles, de Platón y de Epicuro; pusieron el Dios de los
cristianos al frente de todos los dioses del gentilismo, y resultó
de la comparación que los sabios no sólo se hicieron creyentes, sino
que se convirtieron en apologistas del cristianismo. Aquella doctrina
que al principio habían llamado por desprecio stultitia, insipientia, insania, era lo más sublime que había salido
de la boca de los instructores y de los legisladores de la humanidad.
Los filósofos vinieron entonces en apoyo de los apóstoles, y los académicos
continuaron la misión de los artesanos. Entonces salieron los elocuentes
escritos apologéticos de Justino, de Tertuliano, de Clemente de Alejandría,
de Cipriano, de Lactancio y de Orígenes,
desafiando a toda la sabiduría pagana. Desgarraré
el velo que cubre vuestros misterios, les decía Clemente Alejandrino,
versadísimo en la filosofía de Platón: Cántanos,
Homero, tu magnífico himno: Los AMOROSOS HURTOS DE MARTE Y VENUS:
pero no, enmudece; no es magnífico el canto que enseña la idolatría. Vuestros
dioses, crueles e implacables con los hombres, oscurecen su espíritu
Así se iba infiltrando el principio civilizador en las clases más
elevadas de la sociedad romana; ya los magnates, los patricios, las
matronas, no se desdeñaban de creer: el sentimiento religioso se había
ido propagando de las aldeas a las ciudades, de las grutas a las academias,
de las chozas a los palacios: ¿cuánto tardará en subir hasta el trono
imperial? Ya Alejandro Severo se había atrevido a poner la imagen
de Jesús entre las de Abraham y Apolonio. Marco Aurelio se había hecho
semi-cristiano desde el prodigio de la Legión
Fulminante; y de cristiano se murmuraba al emperador Filipo. Ya no
sólo se extendía la nueva fe por las provincias romanas, sino que
había franqueado los límites y barreras del imperio; ya cundía por
los pueblos bárbaros, y ganaba soldados donde no había llegado el
vuelo de las águilas romanas: allá se propagaba hasta por regiones
y lugares en que ni siquiera se sabía que existía Roma, y que había
un sonado y un hombre que se llamaba emperador. Siendo España una de las más importantes provincias del imperio,
y teniendo tanta comunicación con la metrópoli, no pudo tardar en
tener conocimiento de la doctrina que había venido a alumbrar al mundo.
Una piadosa tradición, no interrumpida por espacio de diez y ocho
siglos, hace a España el honor de haber tenido por primer mensajero
de la fe cristiana al apóstol Santiago el Mayor, y de haberla predicado
en persona en varias regiones de la Península; cumpliéndose así la
profecía de que las palabras de los apóstoles llegarían hasta los
confines de la tierra. El rayo, el hijo del trueno, como le llamaba
su maestro divino, derrama el fulgor de la fe en las comarcas de Galicia,
donde siete de sus más esclarecidos discípulos le ayudan a plantar
la viña del Señor. Algunos de ellos le acompañan en su regreso a Jerusalén,
a donde le llamaba la Providencia para coronar su celo. Allí recibe
el martirio, y recogiendo sus discípulos el cadáver de su venerado
maestro, se embarcan para Galicia, su patria, trayendo consigo el
sagrado depósito. Dios permitió que el lugar en que se guardaron las
cenizas del santo apóstol permaneciera ignorado, para que su prodigioso
hallazgo diera, al cabo de ocho siglos, días de regocijo a la Iglesia
española y días de gloria al pueblo cristiano. Con el propio objeto de difundir la doctrina del Evangelio en esta
favorecida porción del globo, España tuvo también la gloria de ser
luego visitada por el apóstol filósofo, San Pablo, que hasta en el
palacio del mismo Nerón había logrado hacerse discípulos y ganar prosélitos.
El elocuente apóstol dirige su rumbo hacia las regiones de la Península
á que no había podido llegar la voz del Zebedeo, y derrama por las
comarcas de Oriente el conocimiento de la doctrina civilizadora del
cristianismo. La sangre de los mártires empezó pronto á colorear este suelo en
que tanto había de prevalecer y donde tanto había de fructificar la
semilla de la fe. A pesar del influjo que en España ejercían los opulentos
patricios, que atraídos de la belleza de su clima la habían hecho
como una colonia de la aristocracia romana, no pasa el primer siglo
sin que España vea algunos de sus hijos figurar gloriosamente en el
martirologio cristiano. Eugenio de Toledo es colocado ya, desde la
segunda persecución movida por Domiciano, en la nómina de los que
vertieron una sangre generosa en obsequio del Crucificado. En el segundo
siglo, imperando Marco-Aurelio, y gobernando en León Tito Claudio
Atico, se ofrecen Facundo y Primitivo en
holocausto a la nueva fe, dejando con su valor y su constancia maravillados
a sus perseguidores. Fructuoso de Tarragona, prelado de su iglesia,
presenta el modelo del héroe cristiano, y con sus dos compañeros de
martirio asombra y confunde al cruel ministro del despreciable Galieno. Los atletas de la fe se multiplican en el tercer
siglo, y las vidas de los santos, «ese gran árbol genealógico de la
nobleza del cielo,» presentan ya en sus páginas un largo y auténtico
catálogo de ilustres mártires españoles. Mas cuando se vio aparecer en España huestes, legiones enteras
de campeones de la fe de Cristo, fue en la horrible persecución de
Diocleciano. Entonces, cuando más arreció la tempestad, cuando Daciano,
el ministro más sanguinario y cruel que había tenido emperador alguno,
levantó por todas partes cadalsos y multiplicó los suplicios, entonces
fue cuando España acreditó que vivían en su suelo los descendientes
de los que en Sagunto, en Astapa, en Numancia habían sabido sacrificarse arrojándose
a las llamas por defender su libertad y sus hogares, y que los despreciadores
de la muerte por sostener su independencia, lo eran también por sostener
la fe una vez abrazada, cuando se intentaba arrancarles brutalmente
la una o la otra. Hombres, mujeres y niños desafían entonces con intrepidez
el hacha del verdugo y la cuchilla del tirano. Toledo, Alcalá, Ávila,
León, Astorga, Orense, Braga, Lisboa, Mérida, Córdoba, Sevilla, Valencia,
Gerona, Lérida, Barcelona, Tarragona y otros cien pueblos y ciudades,
cuentan entre sus blasones cada cual su hueste de mártires, Daciano
medita sacrificar en masa la población cristiana de Zaragoza, y no
pudieron contarse los mártires de Zaragoza, porque fueron innumerables.
El poeta cristiano Prudencio la llamó Patria sanctorum martyrum.
La ciudad que había de suministrar muchedumbre de mártires a la patria, comenzó por proveer de mártires a la religión. Mas no eran solamente mártires los que producía la naciente Iglesia
española. Varones y prelados eminentes en letras producía ya también.
Y Osio, el venerable obispo de Córdoba, el enemigo terrible del paganismo
y de la herejía, lumbrera de la cristiandad y presidente futuro de
casi todos los concilios de su tiempo, comenzaba a asombrar con su
erudición y con su fogosa elocuencia, no sólo a España, sino al mundo
entero. Ni por eso negamos que hubiera en España defecciones y flaquezas
lastimosas durante las persecuciones. ¿En qué pueblo del mundo no
habrá espíritus débiles, ni qué nación podrá blasonar de que todos
sus hijos sean héroes? Lejos estaba también de ser el cristianismo la religión dominante
ni en España ni en las demás provincias del imperio romano en la época
á que alcanza nuestro examen. Paganos eran todavía los emperadores;
idólatra se mantenía el senado romano; las magistraturas civiles y
militares se conservaban en manos de los seguidores del antiguo culto,
y la mayoría de los pueblos adoraba todavía a los viejos ídolos, y
se postraba ante los dioses de la gentilidad. En tal estado se encontraba el mundo cuando subió al trono de los
Césares Constantino. Prosigamos ahora nuestra historia. DESDE CONSTANTINO HASTA TEODOSIO 308 - 380 d . C.
¡Contraste singular! En el año 275 no hubo en el espacio de ocho
meses quien ocupara el trono imperial. En el 306 reinan a un tiempo
seis emperadores: Constantino, Maximiano y Majencio en Occidente;
Caleño, Licinio y Maximino en Oriente; los unos con el título de Augustos,
los otros con el de Césares: novedad introducida por Diocleciano.
Todos irán desapareciendo para dejar solo al que estaba destinado
a reformar la vetusta sociedad romana. El viejo Maximiano, después de haber abdicado la púrpura (308),
quiere recogerla nuevamente, conspira contra Constantino su yerno,
pero cae prisionero en manos de éste, y Constantino hace morir a un
anciano que a haber podido le hubiera muerto a él (310). Galerio,
el enemigo implacable de los cristianos, el instigador de Diocleciano,
el autor del edicto dé exterminio, el inventor de nuevos tormentos,
muere de una enfermedad repugnante y vergonzosa (311), que los cristianos
no dejaron de atribuir a castigo del cielo. Si no lo fue, por lo menos
lo merecían sobradamente sus crímenes. Quedaban ya cuatro emperadores. Majencio traía escandalizado el
Occidente con sus tiranías y con su liviandad desencadenada: sacrificaba
a los senadores y les hacía cederles sus mujeres; dejaba a sus soldados
matar, robar y violar a mansalva: jactábase
de ser el único emperador verdadero, y aspiraba a derrotar a Constantino,
a cuyo fin reunió un ejército de cerca de ciento ochenta mil hombres.
Preparóse á su vez Constantino a marchar
a Italia para purgar la tierra de aquel malvado. Seguían a Constantino
sólo cuarenta mil soldados. Al pasar los Alpes, meditando sobre la
guerra que había emprendido, levantó los ojos al cielo, y vio una
cruz resplandeciente en la cual estaba escrito con letras de fuego:
IN HOC SIGNO VINCES: con esta enseña vencerás. Por si dudaba de la
significación de aquel prodigio, explicósela por la noche un sueño en que le fué revelado que con la cruz de los cristianos vencería a
los enemigos, y que aquella debería ser la bandera de su ejército.
Entonces Constantino hace poner en los estandartes la cruz con el
monograma de Cristo, y el signo de la redención de los cristianos
reemplaza en el Labarum a los atributos
e imágenes de los dioses paganos. Baja Constantino los Alpes: encuéntranse los dos ejércitos en Saxa
Rubra, a nueve millas de Roma. La religión antigua y la nueva se ven,
en presencia la una de la otra a orillas del Tíber y a la vista del
Capitolio. Los soldados de Júpiter Capitolino y los del Crucificado
en Judea van a decidir cuál de los cultos ha de dominar en el mundo.
La aparición de la cruz no había sido una visión engañosa. Realizóse
el pronóstico de la misteriosa cifra. Las numerosas tropas de Majencio
fueron hechas pedazos: el tirano fugitivo cae del Puente Milvio
y perece ahogado en el Tíber, y Constantino entra triunfante en Roma
con universal regocijo del senado y del pueblo (312), que le saludaron
libertador de la patria.
Poco tiempo después de esta victoria que resolvió la revolución que había de
hacerse en el mundo, Maximino, perseguidor todavía de los cristianos,
habiendo roto con Licinio, muere vencido por éste (313), quedando
así ya dueños del imperio Constantino y Licinio solos. Con diversos
pretextos se encienden varias guerras entre estos dos emperadores:
en todas va venciendo Constantino, hasta obligar a su rival a deponer
la púrpura humillado a las plantas del vencedor (323). Poco después
murió ahogado Licinio, viniendo a quedar así Constantino dueño y señor
único del imperio. Ya ocupa solo el trono del mundo el emperador amigo de los cristianos.
Ya la religión de Cristo cuenta con la protección de la púrpura imperial,
antes enemiga y perseguidora. El principio civilizador de la humanidad
ha subido desde la cabaña de Galilea hasta el trono de los Césares:
se anunció bajo Augusto, y se entronizó con Constantino. Un santo
alborozo se difunde por toda la cristiandad: las persecuciones han
cesado; ya pueden los sacerdotes y los fieles salir de las sombras
de las catacumbas a celebrar sus ritos a la luz del día en templos
erigidos y dotados por el mismo emperador: la cruz se ostenta sobre
los edificios públicos, y el lábaro ondea en los campamentos de los
soldados. Los fieles se abrazan llenos de júbilo como náufragos que
arriban a puerto de salvación después de una horrible tempestad. No había necesitado Constantino de quedar solo en el imperio para
favorecer a los cristianos, a cuyo sagrado signo debía su principal
triunfo. Ya había expedido edictos protectores, y el papa Melquíades
había comido a su mesa. Sin embargo, Constantino no abatió de repente
los ídolos, ni prohibió el culto de los dioses, tan arraigado en las
costumbres, tan sostenido por los intereses, y que profesaba aún la
mayoría del imperio. Antes con una política hábil y prudente, y con
una templanza que no es común en los innovadores, autorizó el culto
público de la religión cristiana, pero tolerando a su lado el del
paganismo. «Consiento, decía en un edicto que nos ha trasmitido Eusebio
de Cesárea, que los que están imbuidos en los errores de la idolatría
gocen del mismo reposo que los fieles. La justicia que se guardará
con ellos, y la igualdad con que unos y otros serán tratados, contribuirán
a atraerlos al buen camino. Que nadie inquiete a otro, que cada cual
elija lo que le parezca mejor: que los que se niegan a obedeceros
tengan templos consagrados a la mentira, pues quieren tenerlos; que
nadie atormente a los que no participan de sus convicciones. Si alguno
ha alcanzado la verdadera luz, sírvase de ella para iluminar a los
demás; si no, que los deje tranquilos. Una
cosa es combatir para alcanzar la corona do la inmortalidad, y otra
usar de violencia para obligar a abrazar una religión.» A los que
le pedían el exterminio de los gentiles respondía: «La religión quiere
que se padezca por ella la muerte, no que se dé a nadie». En cambio mostraba su predilección hacia el nuevo culto, ya publicando
edictos y leyes en favor de los cristianos, ya erigiendo y dotando
templos, ya otorgando a las iglesias y sacerdotes inmunidades y privilegios
que cercenaba a los magistrados civiles hasta que llegara el caso
de derribar los ídolos; y si no hizo al papa Silvestre la donación
de Roma y de Italia que apareció en el siglo VIII inserta en las Decretales
del español Isidoro Mercator, no por eso dejó de dotar con espléndidas
rentas las iglesias de Roma, y de decorarlas con todo el lujo y magnificencia
que era capaz de desplegar el que estaba siendo señor del mundo, al
propio tiempo que proscribía las fiestas escandalosas y las luchas
de los gladiadores. Harto explícitamente condenaba con esto la idolatría.
Mas luego que la Iglesia se vio convertida de perseguida en dominadora,
comenzó a verse trabajada más seriamente por las herejías que muy
desde el principio habían comenzado a combatirla. Las herejías eran
como las sectas filosóficas del cristianismo. Era menester que las
hubiera para que la controversia y la discusión depuraran más la verdadera
doctrina. En este sentido produjeron efectos saludables; porque ejercitaron
el pensamiento manteniendo siempre despierta la inteligencia, y nada
mejor probaba que el cristianismo ni aborrecía la luz ni esquivaba
los debates de la discusión. Celoso se mostró también Constantino
en ayudar a los prelados ortodoxos á extirpar las que entonces se
propagaban por la Iglesia de Occidente. En un concilio que hizo congregar
en Arles fue condenada la de los donatistas. Pero la que llegó a turbar
más profundamente no sólo la paz de la Iglesia sino también la tranquilidad
del Estado, fue la famosa herejía de Arrio,
que negaba la consustancialidad de naturaleza del Hijo y del Padre,
llamando a Cristo la primera de las criaturas. Hacemos expresa mención
de esta herejía, porque la veremos por siglos enteros ejercer una
influencia poderosa, no ya sólo en la parte religiosa, sino también
en la política de los Estados. Penetrado Constantino de lo peligroso de esta doctrina, y en vista
de la rapidez con que se propagaba y del ardor sedicioso con que era
sostenida, convocó un concilio general en Nicea de Bitinia, a que
concurrieron trescientos diez y ocho obispos de todas las provincias
del imperio: acaecimiento grande en la historia de la humanidad; tratábase
nada menos que de discutir libremente en la asamblea más respetable
que se había congregado jamás entre los hombres lo que éstos debían
creer (325). Quiso también asistir el mismo emperador. La herejía
de Arrio, condenada ya en otros concilios particulares, es anatematizada
también en esta solemne asamblea. En ella se compuso el símbolo de
la fe, que por más de quince siglos repiten los cristianos en toda
la superficie del globo. Extrañamos ciertamente y sentimos que muchos historiadores extranjeros,
al nombrar los prelados que más se distinguieron en este concilio
por su sabiduría y su virtud, o no hagan mérito alguno o le hagan
muy pasajeramente del ilustre y venerable español Osio, obispo de
Córdoba, a pesar de haber sido el que tuvo la honra de presidirle
en nombre del papa y por orden del mismo Constantino, y de ser a quien
se atribuye la redacción del símbolo de la fe. Omisión indisculpable,
en que desearíamos no entrase la intención de oscurecer nuestras glorias;
bien que no pueden eclipsarse fácilmente glorias que pregonó el mundo
entero. Con razón fue llamado Osio el padre de los obispos y el presidente
de los concilios. Este virtuoso y sabio prelado fue el alma de todas
las asambleas religiosas de aquel tiempo y una de las antorchas más
luminosas que ha producido España. Su contestación á
las cartas amenazantes del emperador Constancio, en la cual sostiene
la separación de las potestades eclesiástica y civil, es la obra maestra
de la magnanimidad episcopal. Desterrado a Sirmio a la edad de cien
años, se le presentó una fórmula arriana para que la suscribiese:
para ello emplearon con el venerable anciano todo género de tormentos:
y es objeto de la discusión de los críticos si realmente flaqueó y
llegó a suscribirla, o si después de suscrita se arrepintió. San Atanasio
le defiende de la calumnia de haber firmado su condenación; y la mayor
parte de los autores sostienen que murió en la comunión católica.
Otro tanto nos vemos precisados a decir de los que afirman que
a principios del cuarto siglo sólo había un corto y escaso número
de cristianos en España, y que sólo entonces comenzaron a dejarse
ver obispos y pastores. Si tantos testimonios auténticos no certificaran
del gran número de fieles que había ya en España en el siglo III,
si las actas de los mártires de aquel tiempo no estuvieran tan llenas
de nombres españoles, y si no se hubieran hecho conocer ya en aquel
siglo los nombres de tantos obispos, los unos como impugnadores de
las herejías, algunos como Marcial y Basilides,
en sentido menos favorable, acreditaríalo
sobradamente el concilio de Illíberis, incontestablemente
anterior al de Nicea, acaso también al advenimiento de Constantino,
y tal vez celebrado en el año mismo de 300, según Tillemont
y los monjes de San Mauro. Diez y nueve obispos asistieron a esta
célebre asamblea religiosa, y sin que estuviera ya muy difundida por
España la doctrina de la fe, ni hubieran podido congregarse tantos
dignos prelados, entre ellos el eruditísimo Osio, ni se hubieran hecho
aquellos célebres cánones, aquellas disposiciones disciplinarias,
en que se revela la fuerza que había adquirido ya el cristianismo
en España, a pesar de los obstáculos que una persecución ruda y reciente
había opuesto a sus progresos. Algunos cánones de este concilio merecen ser notados, por la idea
que dan de la relación en que estaban en aquel tiempo el antiguo y
el nuevo culto en España. Se prohíbe a los cristianos entrar en los
templos de la idolatría, dar sus hijas en matrimonio a los gentiles,
tener ídolos en sus propiedades, etc. Pero los duumviros
cristianos deberán, durante el año de su magistratura, abstenerse
de entrar en las iglesias, porque los deberes de su cargo los obligan
a asistir al menos a alguna ceremonia pagana. Infiérese que las magistraturas municipales las ejercían paganos,
si bien los cristianos iban teniendo ya ingreso en ellas. El concilio
huía de romper abiertamente con las autoridades constituidas; no se
oponía a que los cristianos que desempeñaban oficios de república
observaran el culto gentílico a que les forzaban los deberes civiles
de su cargo, pero no quería que mezclaran los dos cultos. Por el canon
LX se declaraba que no serían considerados como mártires los que fueran
muertos en el acto de derribar un ídolo, porque el Evangelio no lo
ordena, y los apóstoles no lo practicaban así. Conócese
que los prelados del concilio querían evitar las temeridades a que
un celo excesivo conducía a aquellos fogosos cristianos. Prohibíase la granjeria a los obispos
y sacerdotes, y se les prescribía la continencia. Dábanse
otras muchas disposiciones pertenecientes a disciplina eclesiástica,
y muy particularmente a la reforma de costumbres, y se establecían
penas contra la usura, contra el homicidio, contra el adulterio, contra
la bigamia, contra la prostitución, etc. Se prohibió pintar imágenes
sagradas en las paredes de los templos; acaso porque los infieles
no acusaran a los cristianos de ser también idólatras, o porque en
las persecuciones no estuvieran expuestas a la profanación. Grandes novedades políticas introdujo también Constantino en el gobierno del imperio. Roma
iba a perder en importancia política lo que estaba llamada a ganar
en importancia religiosa. La que había de ser ciudad de los pontífices
y centro del mundo cristiano, iba dejando de ser poco a poco ciudad
de los Césares y centro del mundo idólatra. Ya Diocleciano, residiendo
fuera de Roma, la había acostumbrado a pasar sin la presencia del
emperador, y dividiendo el imperio entre Augustos y Césares había
roto la antigua unidad. Constantino va más adelante todavía en menoscabo
de la grandeza romana. Constantino, después de residir alternativamente
en Roma, en Milán, en Treves, en Syrmium
o en Tesalónica, determina fijar su residencia en Bizancio. Desde
allí podía el emperador observar con un ojo a los bárbaros de la Germania,
con otro á los persas, los dos enemigos más formidables del imperio.
Desde allí podía extender sus dos brazos para recibir las riquezas
de Oriente y de Occidente. Comienza, pues, a sentar allí los cimientos
de una nueva capital (329). Los trabajos se emprenden y ejecutan con
actividad maravillosa. Calles, plazas, palacios, pórticos, circos,
termas, templos y basílicas se levantan como por encanto. Las estatuas
de los héroes de Roma van a decorar los edificios públicos de la nueva
ciudad, y todo el orbe es puesto en contribución para llevar allí
sus más preciosos objetos artísticos. Establece un senado particular;
créanse dignidades y magistraturas; allá concurren senadores, patricios,
cortesanos, y tras ellos el pueblo de artesanos y el pueblo de menesterosos,
los unos a vivir de su industria, los otros de las liberalidades del
emperador. En la nueva corte imperial se ostenta todo el fausto, todo
el lujo de Oriente. Dedícase un templo suntuoso
a la Sabiduría eterna, con el nombre de Santa
Sofía. La nueva población, que al principio se ha nombrado como
por modestia Nueva Roma, toma luego por adulación el nombre de Constantinópolis, o ciudad de Constantino
(330). Aunque Roma no renunció a la supremacía imperial, revelábase ya que Constantinopla compartiría con ella la importancia
de los sucesos del mundo. La voluptuosidad y la depravación se apoderaron
pronto de aquella segunda ciudad del imperio. Siguiendo Constantino un sistema semejante al de Diocleciano, dividió
el imperio en cuatro grandes prefecturas. La de las Gallas comprendía
también las provincias de Bretaña y las siete de España: el prefecto
residía en la Galia: España era regida por un vicario subordinado
al prefecto, al cual iban las causas en apelación. Constantino separó el servicio militar de la administración civil,
y trasformó en funciones permanentes los cargos que hasta entonces
habían sido pasajeros y a manera de comisiones. Creó dos maestros
generales, uno para la infantería y otro para la caballería, a los
cuales subordinó treinta y cinco comandantes militares con los títulos
de duces y de comites,
de que las naciones modernas han hecho duques y condes. Ostentando
la vana pompa de un soberano asiático, quiso rodearse de una aristocracia
fastuosa, y entonces aparecieron los orgullosos títulos de serenísimo, de ilustrísimo,
de venerable, de vuestra excelencia,
vuestra eminencia, vuestra alteza magnífica, y otros con que distinguía las diversas
jerarquías de los oficiales del imperio, y de que los pueblos modernos
se han apoderado. Los oficiales de palacio tenían también sus títulos
honoríficos, como el comes domesticorum,
el praefectus sacri cubiculi, y otros infinitos. Las tropas se dividían en
palatinas y fronterizas. Las primeras, estacionadas en la corte y en las grandes
ciudades, se desmoralizaban y afeminaban con la ociosidad, y excitaban
además con sus privilegios los celos de las que en las fronteras tenían
que luchar todos los días con los bárbaros. La admisión de éstos como
auxiliares contribuyó también a la desmoralización del ejército, y
todas estas causas producían el disgusto y horror de los romanos á
la milicia, hasta el punto de mutilarse los dedos para huir del servicio
militar. No sólo fueron admitidos godos y germanos en las legiones,
sino también en los oficios palatinos, y hasta en las primeras dignidades
y las magistraturas se fueron envileciendo de día en día. Hizo por otra parte Constantino multitud de leyes saludables. Restituyó
al senado las prerrogativas de que le habían despojado sus antecesores;
libertó al imperio de aquella milicia pretoriana que con tanta facilidad
daba y quitaba coronas; castigó a los delatores que creyendo lisonjearle
iban á denunciarle víctimas; condenó la bárbara costumbre de exponer
los niños recién nacidos que sus padres no podían alimentar; dio edictos
contra los parricidas, reprimió la insolente avidez de los grandes,
protegió la manumisión de los esclavos, y dictó otras muchas medidas
humanitarias que fuera prolijo enumerar. Pero al propio tiempo vélasele entregar a los leones del circo los prisioneros de
la cuarta campaña germánica, condenar a muerte de una manera misteriosa
a su mismo hijo Crispo, y ahogar en un baño a su mujer Fausta, la
calumniadora de aquél, acusada ella a su vez de mantener relaciones
vergonzosas con un criado de las caballerizas imperiales. Veíasele
en el concilio de Nicea tener la modestia de permanecer en pie hasta
que se sentaran los prelados, y por otra parte ostentar un lujo soberbio,
impropio de un príncipe cristiano, yendo siempre cargado de oro y
pedrería, agravando para sostener aquel fausto con nuevas cargas a
sus súbditos. Tal mezcla de virtudes y de vicios, y la circunstancia
de haber sido un innovador religioso y político, ha sido la causa
de los juicios tan encontrados que de él ha hecho la historia. Al decir de algunos, «supo combatir y vencer como César, gobernar
como Augusto, trabajar por la felicidad del mundo como Tito y Trajano,
y hacer servir a la gloria del verdadero Dios todo el poder que de
él había recibido». Al decir de otros, «no supo ni reprimir sus pasiones,
ni afianzar el imperio que había conquistado, ni tuvo un talento extraordinario,
y afeó sus buenas cualidades con una ambición desmesurada, con un
natural feroz, con su prodigalidad y sus voluptuosidades». Hay quien
dice que «reinó diez años como buen príncipe, otros diez como un brigante,
y los diez restantes como un pródigo». Otro, haciendo el paralelo
de sus virtudes y de sus vicios, afirma que siguió la senda inversa
de Augusto, y que acabó como Augusto había comenzado. Y ha habido
quien ha llevado su audacia hasta negarle la cristiandad. Emítense
juicios igualmente opuestos acerca de su muerte. A pesar de haber
recibido el bautismo al fin de sus días, y de declarar al tiempo de
morir que la única vida verdadera era aquella en que iba a entrar,
no se libertó de que sospecharan algunos que había muerto en la herejía
arriana, así por la confianza que a este heresiarca había llegado
a dispensar, como por su amistad con Eusebio de Nicomedia, y el destierro
de Atanasio á Alejandría. Pero el senado romano le coloco en el número
de los dioses, y la iglesia griega le aclamó apóstol y santo. Nosotros creemos que es imposible despojar a Constantino del mérito
de haberse puesto a la cabeza de la revolución social más grande,
más necesaria y más provechosa que se ha verificado en el mundo, y
que en este sentido la Iglesia y la humanidad le estarán siempre agradecidas,
y la posteridad no podrá menos de contar entre los más grandes monarcas
de la tierra al que dejó encumbrada en el solio del mundo la religión
que había nacido en un pesebre. Murió, pues, Constantino en el año 337 de J. C. a los 31 de su
reinado. El pueblo dio pruebas evidentes de su dolor, y su cuerpo
fue sepultado junto a la tumba de su madre Santa Helena, la que tuvo
la dicha de hallar el leño santo en que había sido crucificado el
Redentor. Constantino cometió el yerro de dejar dividido aquel mismo imperio
por cuya unidad tanto en el principio había trabajado. El pueblo y
el ejército, disgustados de esta división, hicieron una horrible matanza
en la familia imperial, comprendiendo en ella a dos hermanos, un cuñado
y cinco sobrinos del emperador difunto. Sólo se libraron de ella los
dos sobrinos Galo y Juliano, y los tres hijos de Constantino en quienes
quedó definitivamente compartido el imperio, a saber; Constantino,
Constancio y Constante. Al primero de ellos le tocaron las Galias,
Bretaña y España. Habiendo estallado la guerra entre los dos hermanos Constantino
y Constante, y perecido aquél en la lucha, quedó el segundo dueño
de España y de las demás provincias que antes habían pertenecido a
Constantino II (340). Constante era cristiano y piadoso, y convocó
el concilio general en Sardica, que presidió también nuestro Osio, obispo de Córdoba,
y al que asistió igualmente el infatigable Atanasio (347), mientras
los orientales disidentes, reunidos en Filipópolis,
se vengaban en excomulgar a Osio, a Atanasio y al papa Julio. Pero
Constante, al mismo tiempo inepto y vicioso, una tarde al volver de
caza, su recreo favorito, se halló suplantado por Magnencio,
que en un banquete se había hecho aclamar por los soldados emperador.
Huyendo Constante hacia España, fue alcanzado por las tropas de Magnencio,
que a la falda del Pirineo le quitaron la vida (350). Mientras esto acontecía en Occidente, y mientras en Oriente sostenía
Constancio la guerra con los persas, el ejército de Iliria aclamaba
Augusto a Vetranion, general anciano, que
ni siquiera sabía escribir, pero que declaró no aceptar la púrpura
sino para vengarse del usurpador Magnencio,
como lo realizó en la famosa batalla de Murza,
donde le derrotó completamente. En Roma se había hecho aclamar emperador
Nepociano. Así andaba revuelto el imperio.
A l fin logró Constancio quedar dueño único de todo el imperio como
su padre Constantino (355). Pero Constancio favorecía la causa de
los arríanos, que dio ocasión a la celebración de tantos concilios,
figurando honrosamente en casi todos nuestro Osio de Córdoba, Las
revueltas de las Galias y las devastaciones de los francos y germanos
movieron a Constancio a encomendar el cuidado de aquella guerra a
Juliano, último descendiente de Constantino. Este hombre hábil y elocuente
supo ganarse pronto la confianza del ejército, que acabó por aclamarle
Augusto. Murió Constancio, y quedó Juliano señor del imperio (361).
Fue este Juliano el llamado apóstata,
porque apostató de la fe cristiana en que había sido educado, y no
sólo volvió al culto de los antiguos dioses, sino que promovió una
reacción en favor del politeísmo, cuyos oráculos no dejaban todavía
de consultarse en mucha parte del imperio. También Juliano ha servido
de original á retratos bien distintos, como suele acontecer a los
príncipes reformadores. Los cristianos le han vituperado con razón
en la parte que se refiere al restablecimiento de la idolatría y al
afán de rejuvenecer las creencias paganas que Constantino había proscrito.
Pero los cristianos, que no veían en el emperador sino al apóstata, no al literato ni al filósofo, acumularon sobre su cabeza
enormidades en masa. Los incrédulos, por el contrario, le han ensalzado
en demasía, llamándole otro Marco Aurelio, y habiendo quien le haya
apellidado el segundo de los hombres: estos no han querido ver en
él sino un filósofo con quien congeniarían, pero no han visto en Juliano
el cínico, el burlón, el petulante; y de fanático y supersticioso
le califica el mismo Amiano Marcelino, siendo un historiador gentil.
Como enemigo de los cristianos, tuvo Juliano dos épocas; una de tolerancia,
en que quiso hacer el papel de un Constantino de los paganos, permitiendo
la libertad de cultos, si bien favoreciendo el de los antiguos dioses
como Constantino favorecía el de los cristianos: en una carta a Ecébola
le decía: «He resuelto usar de dulzura y humanidad con todos los galileos
(así llamaba él siempre a los cristianos), y no tolerar que en manera
alguna se violente a ninguno para que concurra a nuestros templos,
ni se les obligue con malos tratamientos a que hagan cosa alguna contraria
a su modo de pensar:» ¿quién no ve aquí una imitación afectada de
Constantino? Pero tuvo su época de intolerancia, en que hizo a los
cristianos una persecución, más corta, pero no menos encarnizada que
la de Diocleciano. Viéronse horrores que
hacen estremecer; por una ley que publicó en 362, tuvo la pequeñez
de prohibirles la facultad de enseñar la retórica y las bellas letras.
Ciertamente que cuando él subió al imperio, la sociedad religiosa
ofrecía ya un espectáculo bien triste: la herejía de Arrio lo había
invadido todo, y lo traía todo revuelto: los católicos celebraban
concilios contra los arríanos, y los arríanos los celebraban contra
los católicos; unos a otros se anatematizaban, y llegaban ya á no
entenderse: los obispos se disputaban las sillas, y mutuamente se
desterraban. Añadíase á esto los donatistas,
novacianos y eunomianos. No faltaba al desorden
sino la rehabilitación del paganismo, y esto hizo Juliano: aun hizo
más; por odio a los cristianos constituyóse
protector de los judíos, y quiso que se reedificase el templo de Jerusalén,
lo cual le impidió llevar a cabo un terremoto acompañado de erupciones
volcánicas, porque estaba profetizado que no se volvería a levantar
y era menester que la profecía se cumpliera. El desorden religioso
había llegado al más alto punto. Por fortuna de la cristiandad el reinado de Juliano fue corto;
no llegó a tres años; y el politeísmo murió con el mismo que había
querido resucitarle contra el torrente del siglo. Juliano fue el último
emperador pagano. No sabemos cómo un hombre de sus talentos emprendió
detener en su curso la revolución ya inevitable de las ideas. Bien
que era menester que el paganismo moribundo hiciera, como los hombres,
un esfuerzo vigoroso antes de expirar. Muerto Juliano, el ejército,
a quien se había vuelto momentáneamente el derecho de elección ofreció
la púrpura al prefecto Salustio, que no la admitió, y en su lugar
fue elegido Joviano, hijo de Vetranion (364):
este era cristiano, y como tal volvió la paz a la Iglesia. También
quiso dar la paz al imperio, pero la compró de los persas por medio
de un tratado vergonzoso en que les cedió cinco provincias. Reinó
sólo siete meses, y le sucedió Valentiniano, confesor de la fe en
tiempo de Juliano. A poco de su elevación se asoció al imperio su
hermano Valente, a quien dio todas las provincias orientales, quédándose
él con las de Occidente. Desde entonces se dividieron para siempre
el imperio Oriental y el Occidental: Valentiniano estableció su corte
en Milán, Valente en Constantinopla. Valente era un arriano furibundo,
y en sus dominios se encrudeció la persecución contra los ortodoxos,
inaugurándose con la muerte del venerable Atanasio, a quien Joviano
antes había restituido a su silla. Otra persecución de nuevo género se desplegó en el reinado de estos
dos hermanos. La magia y la hechicería se habían propagado prodigiosamente
en estos últimos tiempos en que el paganismo expirante había buscado
todos los medios de herir las imaginaciones vulgares para sostenerse,
y algo que sustituir a los milagros del cristianismo. Los dos emperadores
atestaron las cárceles de súbditos acusados de ejercer encantamientos,
y complacíanse en que los desgarraran las
fieras: porque ambos eran tiranos y crueles, Valente por debilidad,
Valentiniano por genio y por inclinación. Matadle: esta era la fórmula con que fallaba las causas. Increíble
nos parecería, si no lo dijera un historiador contemporáneo, que Valentiniano
hiciera dormir junto a su cama dos feroces osas, llamadas Inocente
y Lentejuela de oro (Innoxia y Mica-Aurea),
las cuales alimentaba de carne humana. ¡Y este era un cristiano! Sin embargo, este hombre cruel a quien una sentencia de muerte
por la más leve falta en su servicio personal no costaba nada, este
hombre que ordenó en una ocasión a sus lictores le llevasen las cabezas
de tres magistrados por provincia, este hombre de las dos fieras por
compañeras de dormitorio, ¡cosa rara y singular! hizo leyes sabias
y justas para el imperio. Dio a las ciudades defensores de oficio,
estableció médicos gratuitos en Roma para la asistencia de los pobres,
creó escuelas públicas a semejanza de las universidades modernas,
puso límites al acrecentamiento de las riquezas de la Iglesia y a
la multiplicación de las órdenes monásticas, prohibió al clero aceptar
legados testamentarios por el abuso que hacía de su oficio con los
moribundos, castigó severamente el adulterio, disminuyó los impuestos
y refrenó los desórdenes y vejaciones de los agentes, del fisco. Las
ideas civilizadoras del cristianismo luchaban en este hombre con la
ferocidad de su carácter. Por algunas de sus leyes vemos también que
el poder y la fortuna iba siendo un principio de corrupción en los
cristianos. Se acerca el tiempo de las grandes irrupciones de los bárbaros:
se aproxima el gran suceso que apresuró la caída del antiguo mundo.
Valentiniano tiene que combatir contra los alemanes que se arrojan
sobre la Galia. Aparecen los borgoñones salidos de los vándalos, y
como enemigos de los alemanes se alistan con Valentiniano y le ofrecen
un ejército de ochenta mil hombres. Los sajones y los francos se presentan
de nuevo en las costas de la Galia: los pictos y los scotos devastan la
Gran Bretaña. Un general español se hace conocer en esta guerra, Teodosio,
el padre del que había de ser emperador de Oriente. Teodosio liberta
la Gran Bretaña, rechazando los bárbaros hasta el centro de la Caledonia.
Los númidas y los mauritanos se revolucionan en África, y nombran
un emperador. Acude Teodosio, y pone al príncipe moro en tal apuro,
que le obliga a suicidarse. Teodosio liberta también el África. Por
recompensa de sus servicios, el virtuoso español, el hábil general,
el libertador de la Bretaña y del África es decapitado en Cartago,
después de haber recibido el bautismo. Los cuados y los sármatas desolaban
también la Iliria: Valentiniano corre al frente de las fuerzas de
la Galia, y en una audiencia que daba a los diputados de los cuados
reventó en un acceso de cólera que le rompió un vaso del corazón.
Tal era la irascibilidad del compañero de gabinete de las dos osas.
Fueron proclamados emperadores sus dos hijos Graciano y Valentiniano
II. Éste era demasiado joven, y aunque en la repartición le tocó la
Italia, la Iliria y el África, guardando para sí Graciano la Galia,
la España y la Inglaterra, Graciano fue el que en realidad gobernó
todo el Occidente. Coincidió con la muerte de Valentiniano la gran invasión de los
bárbaros. Los godos, que habían permanecido fieles a la familia de
Constantino, y que se habían ido multiplicando en los bosques y sujetando
entorno suyo otras poblaciones bárbaras, tenían a su cabeza al viejo
Hermanrico, que con más de un siglo de edad
iba todavía a los combates. El Danubio era la barrera que separaba
el imperio salvaje del imperio civilizado. Los ostrogodos, o godos
del Este, habían cedido su preeminencia a los visigodos, o godos del
Oeste, cuando se aparecieron los hunos, que después de haber derrotado
a los alanos se hallaron frente a frente con los godos. Las dos monarquías
salvajes, escita y tártara, iban a chocar una con otra, cuando murió
Hermanrico asesinado por la familia de un
jefe a cuya mujer había condenado a ser magullada por los cascos de
los caballos. Un corto número de ostrogodos se aventuró a combatir
con aquellas hordas desconocidas, pero no pudiendo resistir a la caballería
de los hunos y de los alanos, los ostrogodos se sometieron a sus vencedores.
Los visigodos, retirados hacia el Danubio, pidieron permiso Valente,
por medio de su Obispo Ulfila, para establecerse
en la orilla derecha del río (375). Valente accedió a su petición,
felicitándose de recibir en su imperio aquellas masas de bárbaros,
semi-cristianos la mayor parte, y que le
prometían hacerse arríanos y defenderle, pero a condición de que le
entregasen sus hijos y sus armas. Convinieron los godos en ello. Valente
mandó reunir una multitud de barcos, balsas y troncos de árboles para
que los godos pasasen el Danubio y los romanos se ocuparon día y noche
en trasladar a su imperio los que habían de destruirle. Varias veces
intentaron los romanos contar los que pasaban, y siempre tuvieron
que desistir: no era fácil contar un millón de individuos. Los hijos
fueron separados de los padres y distribuidos en varias provincias.
Pero las armas no las dejaron. Con las riquezas que llevaban sobornaron
a los oficiales del emperador, y así pudieron conservar sus aceros.
Había entrado en el trato que los romanos suministrarían víveres
a los godos, pagándoles éstos. Pero no tardó la avidez de los generales
romanos en agotarles todos los recursos; un pan les costaba un esclavo;
y cuando no tuvieron esclavos que vender, daban sus propias mujeres.
En esto los ostrogodos pasaron también el Danubio sin pedir permiso
a nadie: a la voz de Fritigernes, jefe de
los visigodos, fácilmente se aliaron los antiguos y los nuevos emigrados;
y un día, estando convidado Fritigernes
a un festín por Lupicino, general de los
romanos, estalló la rebelión en Marcianópolis:
una riña entre algunos soldados romanos y otros de la guardia de los
godos, hizo que las voces penetraran en la sala del banquete. Fritigernes
y los suyos desnudan sus espadas, atraviesan la ciudad, y se dirigen
al campamento donde la muchedumbre los recibe con aclamaciones. Lucipino
marcha con sus legiones contra ellos; los godos hacen resonar aquel
cuerno a cuyo ronco y triste sonido había de desplomarse el Capitolio;
empéñase el combate y los romanos quedan
vencidos. Desde aquel momento aquellas masas de salvajes, primero
fugitivos y suplicantes, luego aliados, y oprimidos después, se creen
ya señores del imperio. Con el orgullo de esta victoria marchan sobre Adrianópolis; saquean
por segunda vez la Tracia; a esta noticia Valente parte a toda prisa
desde Antioquía, solicita socorro de su sobrino Graciano, emperador
de Occidente; se encuentran los dos ejércitos a doce kilómetros de
Adrianópolis; el campo era llano; la infantería romana se ve envuelta
por la numerosa caballería de los bárbaros; las legiones, deshechas
y confusas, caen atropelladas bajo los innumerables sables de los
godos: una flecha hiere al emperador al cerrar la noche, retíranle a una cabaña, la asaltan los
godos, y hallando alguna resistencia le meten fuego: el emperador
con toda su pompa regia perece entre las llamas. Las dos terceras
partes del ejército romano con sus principales caudillos quedaron
en el campo. Horrorosa fue la carnicería. Los godos se presentaron
en seguida sobre Adrianópolis, pero hallando más resistencia de la
que habían pensado, extiéndense como, una
nube hasta las murallas de Constantinopla, dejando asolado y desierto
el país por donde pasaba aquella muchedumbre. Allí se encuentran los
bárbaros del Norte y del Mediodía. Los árabes que estaban al servicio
de Valente acometen a unos germanos, y los godos ven con horror a
un sarraceno arrojarse sobre el cadáver de un godo que había matado,
chupar la herida y beberse la sangre. Los bárbaros se asombran de
haber encontrado otros hombres más bárbaros que ellos (378). En este tiempo, Graciano, emperador de Occidente, enredado en la
guerra que le habían movido los germanos y alemanes, sin poder enviar
a su tío el socorro que le había pedido, recibe la noticia del desastre
de Adrianópolis y del asolamiento de la Tracia. Entonces busca un
general que sea capaz de resistir a torrente tan impetuoso: sólo uno
había que pudiera desempeñar tan ardua misión, y este hombre no estaba
en el ejército; estaba en España, retirado como otro Cincinnato.
Este general era Teodosio, el hijo de aquel Teodosio que tres años
antes había sido decapitado en Cartago, desde cuya época el hijo se
había desterrado voluntariamente a España, su patria, habiendo antes
servido gloriosamente a las órdenes de su padre. Graciano llama a
este ilustre y modesto español, y en presencia de las tropas le proclama
emperador de Oriente, agregando a las antiguas provincias las dos
grandes prefecturas de Dacia y Macedonia (379).
|
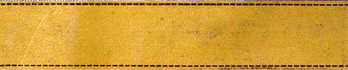 |