
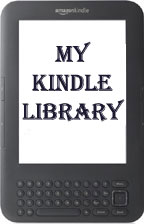
 |
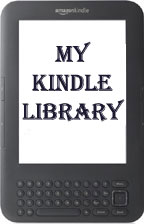 |
HISTORIA DE LOS PAPAS EN LA ÉPOCA MODERNALeopold von RankeLIBRO
TERCERO
LOS
PAPAS A MEDIADOS DEL SIGLO XVI
El siglo XVI
se caracteriza sobre todo por el espíritu de creación religiosa. Hoy vivimos
todavía en el antagonismo de las convicciones que por entonces se abrieron
paso.
Si
pretendiéramos señalar con mayor exactitud el momento de significación
histórica universal en que tuvo lugar la separación, ese momento no habría de
coincidir con la entrada en escena de los reformadores, porque las opiniones no
se perfilaron en seguida y se abrigó la esperanza de una conciliación durante
mucho tiempo. Pero en el año de 1552 todas las tentativas en este sentido estaban
totalmente agotadas y las tres formas del cristianismo occidental habían
cobrado su aspecto duradero. El luteranismo era más riguroso, más agrio y cerrado;
el calvinismo se separó de él en los artículos más importantes, habiendo pasado
antes Calvino por un luterano; enfrente de los dos, el catolicismo adquirió su
forma moderna. Y, a partir de los principios asentados, se fueron formando tres
sistemas teológicos con la pretensión de desplazarse mutuamente y someter al
mundo.
Parece que
la dirección católica, que pretendía sobre todo la renovación de la Iglesia
establecida, habría de tener tarea más fácil en su expansión. Pero su ventaja
no era mucha. También estaba rodeada y presionada por otras fuerzas seculares,
como la ciencia profana y la convicción teológica disidente, y se presentaba
más bien como materia de fermentación. Era caso de preguntarse si sería capaz
de dominar los elementos en cuyo centro había nacido o si sería vencida por
ellos.
La primera
resistencia la encuentra en los Papas mismos, en su persona y en su política.
Ya hicimos
observar cómo un sentir profano había hecho presa en los jefes de la Iglesia,
había provocado la oposición y fomentado en tan gran medida el protestantismo.
Había que
ver ahora en qué medida el movimiento rigorista llegaría a dominar y
transformaría este estado de espíritu.
En la
historia de los Papas que vamos a considerar ahora, me parece que la cuestión
principal reside en la oposición de esos dos principios, de la política
tradicional y de la necesidad de llevar a cabo una reforma interior profunda.
PAULO
III
En la
actualidad se presta a menudo demasiada atención a los propósitos y a las
influencias de altos personajes, de príncipes y de gobiernos, y su recuerdo no
pocas veces padece con las culpas de todos, pero también ocurre que a ellos se
atribuya lo que es mérito de la generalidad.
El
movimiento católico estudiado por nosotros en el libro anterior comienza bajo
el Papado de Paulo III, pero sería un error ver en este Papa a su iniciador. Se
dio muy bien cuenta de lo que el movimiento significaba para la Sede romana, y
no sólo dejó que tuviera lugar sino que lo estimuló en muchos aspectos. Pero
podemos decir, sin preocupación alguna, que el espíritu de ese movimiento no
formaba parte del suyo.
Alejandro
Farnesio —éste era el nombre de Paulo III— era un hombre de mundo en no menor
grado que otros antecesores suyos. Se ha formado por completo en el siglo XV
—había nacido en el año 1468—. Estudió en Roma con Pomponio Laetus y en
Florencia en los jardines de Lorenzo de Médicis, y se apropió la erudición
elegante y el sentido artístico de aquella época, sin ser ajeno tampoco a sus
costumbres. Su madre consideró conveniente una vez mantenerlo prisionero en el
castillo de San Angelo y, cuando pasaba la procesión del Corpus, aprovechó un
momento de descuido para deslizarse por una cuerda y escapar. Tenía un hijo y
una hija naturales. A pesar de todo, y en edad relativamente joven, pues
aquella época no se asustaba por gran cosa, fue nombrado cardenal. En su
condición de tal, mandó construir los más bellos palacios romanos, los Farnesinos. En Bolsena, donde radicaba su patrimonio,
construyó una villa que el Papa León encontró bastante atractiva para visitarla
unas cuantas veces. A esta vida magnífica juntó él otras actividades. Desde un
principio pensó en la suprema dignidad y le caracteriza bastante que la tratara
de alcanzar mediante una neutralidad completa. Las facciones francesa e
imperial se repartían Italia, Roma y el colegio cardenalicio. Se condujo con
tal cautela, con tal sagacidad, que nadie podía decir con qué partido
simpatizaba más. A la muerte de León, y todavía más a la de Adriano, estuvo a
punto de ser elegido Papa. Le enfadaba el recuerdo de Clemente VII, que le
había sustraído doce años de Papado que le pertenecían. Por fin, en octubre de
1534, a los cuarenta años de cardenal y setenta y siete de su vida, vio
colmados sus deseos.
Ahora le
afectaban de otro modo las grandes contradicciones del mundo contemporáneo: la
disputa de aquellos dos partidos, en medio de los cuales acaba de crearse una
posición tan importante; la necesidad de lucha contra los protestantes y la
alianza secreta que por razones políticas mantuvo con ellos; la inclinación
natural, debida a la situación de su principado italiano, a debilitar el
poderío español, y el peligro que inhería a cada una de estas tentativas; la
necesidad urgente de una reforma y la poco deseable limitación del poder papal,
que parecía su consecuencia.
Es admirable
cómo pudo transcurrir su política en medio de tantas exigencias
contradictorias.
Paulo III
tenía maneras agradables y acogedoras. Rara vez un Papa ha sido más querido en
Roma. Es magnífica aquella elección para cardenales de cuatro personajes
extraordinarios, sin conocimiento de los interesados; este proceder generoso
está muy lejos de aquellas pequeñas consideraciones personales que eran la
regla. Pero no sólo los nombró sino que les reconoció una desacostumbrada
libertad, soportando que le contradijeran en el consistorio y animándoles para
una discusión sin reservas.
Pero si
respetaba la libertad de los demás y les dejaba gozar de las prerrogativas de
su cargo, no era menor el empeño que ponía en mantener las suyas. Cuando el
emperador se le quejó de que hubiera hecho cardenales a dos nietos suyos en
temprana edad, repuso que haría lo que sus antecesores y había ejemplos de
niños de pecho hechos cardenales. En cuestión de nepotismo parecía exceder todo
lo conocido. Lo mismo que otros Papas, estaba decidido a obtener principados
para sus familiares.
No es que
todo lo demás lo subordinara a este propósito, como un Alejandro VI. No se
puede decir esto, porque pensaba seriamente en promover la paz entre Francia y
España, en someter a los protestantes, luchar contra los turcos y reformar la
iglesia; pero tampoco descuidaba, ni mucho menos, la prosperidad de su casa.
Al
proponerse tantas metas contradictorias y al mezclar finalidades públicas y
privadas, se vio forzado a adoptar una política cautelosa, morosa y mantenida
siempre a la expectativa. Lo que le importaba era la ocasión, la combinación de
circunstancias que él trataba de provocar con parsimonia para, rápidamente,
tomar el asunto por el punto más ventajoso.
Los
embajadores encontraban difícil tratar con él. Les extrañaba que no diera
muestra alguna de falta de valor y que, sin embargo, rara vez se le hiciera
tomar una decisión. Por el contrarío, él era quien trataba de sujetar a los
demás, de sonsacarles una palabra comprometedora, una garantía irrevocable,
mientras, por su parte, se escurría. Este rasgo se manifestaba también en cosas
de poca monta, pues era poco aficionado a decidir o prometer algo de antemano,
porque le gustaba guardar manos libres hasta el último momento y, claro, este
estilo lucía sobre todo en los asuntos de peso. A veces, había dado una noticia,
una información, pero en el momento en que se quería aprovecharla la negaba,
porque pretendía ser siempre dueño de las negociaciones.
Como
dijimos, pertenecía a la escuela clásica y, en latín y en italiano, buscaba
siempre la expresión elegante y escogía y pesaba cada palabra, cuidando del
contenido y de la forma. Las palabras salían quedas, con perezosa cautela.
Con
frecuencia no se sabía a qué carta quedarse con él. A veces, de lo que decía se
creía conveniente deducir que su opinión era la contraria. Pero con este
procedimiento no se hubiera acertado siempre. Los que le conocían mejor habían
observado que, cuando se proponía llevar a cabo algo, ni hablaba del asunto ni
aludía a las personas con las que tuviera relación. Lo que se sabía de fijo era
que, una vez adoptada una decisión, no cejaba en ella. Esperaba poder realizar
todo lo que se proponía, si no en seguida, en otra ocasión, en circunstancias
diferentes o por otras vías.
No
contradice los rasgos de un carácter de tan largo alcance, de tan circunspecta
mirada y de ponderación tan recóndita el que, además de las potencias
terrenales, tomara en cuenta también las celestiales. En la época era común la
creencia en el influjo de los astros sobre el resultado de las actividades humanas,
y Paulo III no asistió a ningún consistorio importante ni emprendió viaje
alguno sin escoger antes el día y sin consultar las estrellas. No se llegó a un
acuerdo con Francia porque no existía conformidad alguna entre el día del
nacimiento del rey y el del Papa. A lo que parece, este Papa se sentía en
medio de mil influjos contrarios, no sólo de las potencias de la tierra sino
también de las celestiales, de las constelaciones, y a tenor de su naturaleza
se propuso tener en cuenta unas fuerzas y otras para esquivar su desgracia y
aprovechar su favor y, así, poder navegar seguro en medio de los escollos hasta
arribar a puerto.
Examinemos
cómo trabajó en este sentido y si fue feliz en la empresa, si consiguió dominar
efectivamente el juego de tantas fuerzas antagónicas, o si éstas pudieron con
él por el contrario.
Consiguió en
sus primeros años una alianza con Carlos V y los venecianos contra los turcos.
Instó con vehemencia a los venecianos, y se levantó otra vez la esperanza de
ver las fronteras cristianas desplazarse hasta Constantinopla.
Pero la
renovada guerra entre Carlos V y Francisco I constituía un obstáculo peligroso
para cualquier empresa. El Papa no escatimó esfuerzo alguno para allanar la
enemistad. La entrevista de los príncipes en Niza, a la que asistió, fue su
obra. El embajador veneciano, que también estaba presente, no encuentra
palabras bastantes para loar el celo y la paciencia mostrados en esta ocasión
por el Papa. Después de grandes esfuerzos, y sólo en el último momento, cuando
amenazó con marcharse, consiguió que se llegara a la firma de un armisticio. Lo
utilizó para trabajar en la aproximación de ambos monarcas, aproximación que
parecía destinada a convertirse en confianza.
Mientras el
Papa cuidaba así de los negocios generales, no por eso descuidaba los suyos
propios. Se observaba que entretejía ambos intereses y que lo hacía con ventaja
para los dos. La guerra contra el turco le proporciona ocasión para apropiarse
de Camerino. Esta ciudad estaba a punto de aliarse con Urbino; la última Varana, heredera de Camerino, se hallaba casada con Guidobaldo II, que subió al gobierno de Urbino en el año
1538. Pero el Papa declaró que Camerino no podía ser heredado por mujeres. De
buena gana los venecianos hubieran apoyado al duque, cuyos antepasados habían estado
siempre bajo la protección de Venecia y servido en su ejército; también ahora
se pusieron de su parte, pero tenían reparos a consecuencia de la guerra.
Temían que el Papa llamara en su auxilio al emperador o al rey de Francia y
veían muy bien que, caso de ganar al emperador, tanto menos podría hacer éste
contra los turcos; si ganaba a Francia, la paz de Italia se vería en peligro y
su situación sería más precaria y solitaria; con el peso de estas
consideraciones abandonaron a su suerte al duque, y éste se vio obligado a
entregar Camerino, que el Papa cedió a su sobrino Octavio. Porque ya entonces
su casa cobraba poder y prestigio. ¡Cuán provechosa fue para él la reunión de
Niza! Mientras trabajaba en ella consiguió del emperador Novara y sus dominios
para su hijo Pier Luigi, y Carlos V decidió casar a su hija natural, Margarita
—después de la muerte de Alejandro de Médicis—, con Octavio Farnesio. Podemos
creer al Papa cuando nos asegura que no por eso se había pasado definitivamente
al partido del emperador. Por el contrario, deseaba entablar con Francisco I
relaciones no menos íntimas. También al rey le interesaba y por eso le prometió
en la entrevista de Niza un príncipe de la sangre, el duque de Vendôme, para su
nieta Victoria. Paulo III se sentía feliz con esta alianza con las dos familias
más poderosas de la tierra, le halagaba el honor que para él representaba y
habló de ello en el consistorio. También su ambición espiritual se veía
halagada por la postura pacificadora, mediadora, entre las dos potencias,
adoptada por él.
Pero estos
negocios no se desarrollaron de modo perfecto. Se estuvo muy lejos de conseguir
algo contra los turcos, y Venecia tuvo que aceptar una paz desventajosa.
Francisco I retiró su promesa y, aunque el Papa nunca perdió la esperanza de
llevar a cabo una alianza de familia con los Valois, las negociaciones se
fueron demorando. La inteligencia entre el emperador y el rey, que él había
conseguido, parecía consolidarse cada vez más y el mismo Papa llegó a estar
celoso de su obra, puesto que se quejaba de que, siendo él el autor, los
favorecidos le olvidaban; pero pronto se disiparon las esperanzas y la guerra
prendió de nuevo. El Papa abrigó entonces otros propósitos.
Siempre
había solido decir a sus amigos, y hasta se lo había dado a entender al
emperador, que Milán pertenecía a los franceses y que había que devolvérselo en
justicia. Poco a poco abandonó esta opinión. Se conserva una propuesta del
cardenal Carpí, que gozaba de su mayor confianza, cuyo tono es muy diferente.
El emperador
—se dice en ella— no debe pretender ser conde, duque o príncipe, sino sólo
emperador, y no debe tener muchas provincias sino grandes vasallos. Su fortuna
se eclipsó cuando se apoderó de Milán. No se le puede aconsejar que la devuelva
a Francisco I, pues no haría sino aumentar con eso la avidez de tierra de ese
rey, pero tampoco debe mantenerla en su posesión. Sí tiene enemigos es porque
se sospecha que trata de apoderarse de territorios extranjeros. Sí desvanece
esta sospecha, si cede Milán a un duque, entonces Francisco I no encontrará
ningún partidario, en tanto que el emperador tendrá consigo a Alemania y a
Italia, sus banderas se desplegarán en las naciones más apartadas y su
nombre—podemos decir— se hará inmortal.
Si el
emperador no ha de abandonar Milán a los franceses, ni retenerla para sí,
¿quién había de ser el agraciado con el ducado? Al Papa no le parecía impropio,
como solución media, que ese ducado fuera a parar a su nieto, el yerno del
emperador. Ya lo había dado a entender a algunas embajadas. En una nueva
entrevista con el emperador —en Busseto, en 1543— presentó la propuesta formal.
Los pensamientos del Papa apuntaban muy alto, si es cierto que se proponía
también casar a su nieta con el heredero de Piamonte y Saboya: sus nietos
hubieran dominado a ambos lados del Po y de los Alpes. En Busseto se negoció
seriamente sobre Milán y el Papa abrigaba las más vivas esperanzas. El
gobernador de Milán, marqués del Vasto, ganado a su favor, bastante crédulo y
magnificente, apareció un día, con bien preparadas palabras, para conducir a
Margarita a Milán como su futura Señora. Se dice que la negociación falló por
algunas pretensiones excesivas del emperador. Pero me parece que el emperador
no hubiese estado dispuesto en ningún caso y a ningún precio a abandonar un
principado tan importante a la influencia extranjera.
Ya, sin más,
la posición adquirida por los Farnesio era peligrosa para él. Entre las
provincias italianas dominadas por Carlos o sobre las que ejercía influencia,
ninguna había en la que el gobierno no se hubiera establecido o, por lo menos,
consolidado por medio de la violencia. En Milán, en Nápoles, en Florencia, en
Génova y Siena, por todas partes había gentes descontentas cuyo partido había
sido vencido, y Roma y Venecia estaban llenas de refugiados. A pesar de su
estrecha relación con el emperador, los Farnesio no descuidaron entenderse con
estos partidos que seguían siendo poderosos por la importancia de sus jefes, de
sus riquezas y de sus partidarios, a pesar de haber sido sometidos. El
emperador se hallaba a la cabeza de los vencedores y los vencidos buscaban
amparo en el Papa. Infinidad de hilos secretos los unían entre sí, y se mantuvieron
en conexión visible o secreta con Francia. Constantemente elaboraban nuevos
planes y se proponían nuevas golpes. Unas veces pensaban en Siena, otras en
Génova, otras en Lucca. ¡Cuántas veces el Papa trató de obtener un apoyo de
Florencia! Pero en el joven duque Cósimo tropezó con el hombre que le podía
hacer frente. Con áspera seguridad, Cósimo se expresa en estos términos: “El
Papa, al que le han salido bien tantas empresas, no abriga otro deseo más vivo
que el de hacer algo también en Florencia, de arrebatar al emperador esta
ciudad, pero irá al sepulcro con estos deseos.”
En cierto
aspecto el emperador y el Papa se enfrentan como jefes de dos facciones. Si el
emperador ha casado a su hija con un pariente del Papa lo ha hecho para tenerlo
a recaudo, para consolidar su situación en Italia. Por su lado, el Papa trata
de utilizar su alianza con el emperador para menoscabar un poco su poderío.
Pretendía realzar su casa bajo la protección del emperador y con la ayuda de
sus enemigos. De hecho, existe todavía un partido gibelino y otro güelfo. Aquél
a favor del emperador, éste del Papa.
En el año
1545 volvemos a encontrar a los dos caudillos en amistosa conversación. Como
Margarita se hallaba embarazada, la perspectiva de contar pronto en la familia
con un descendiente del emperador, inclinó a los Farnesio hacia Carlos V. El
cardenal Alejandro Farnesio fue a buscarlo a Worms.
Es una de las embajadas más importantes de Paulo III. El cardenal venció la
desgana del emperador. Trató de justificarse y justificar a su hermano de algunos
reproches, pero de otros pidió el perdón, prometiendo que en lo sucesivo todos
serían hijos y servidores obedientes de Su Majestad. Contestó el emperador que
en ese caso él también los trataría como a hijos. De aquí pasaron a negocios
más importantes. Se pusieron de acuerdo sobre la guerra contra los protestantes
y sobre el concilio. Convinieron que éste se celebraría en seguida. Si el
emperador se comprometía a llevar sus armas contra los protestantes, el Papa le
aseguraba por su parte la ayuda con todas sus fuerzas y tesoros, “así tuviera
que vender su corona”
En ese mismo
año se inauguró el concilio. Ahora vemos con claridad por qué tuvo lugar, por
fin, el acontecimiento: en el año de 1546 se inicia la guerra también. El Papa
y el emperador se alían para aniquilar la Liga de Esmalcalda, que dificultaba
al emperador el gobierno de su Imperio no menos que al Papa el de la Iglesia.
El Papa entregó dinero y envió tropas.
El propósito
del emperador era aliar el poder de las armas con las negociaciones de paz.
Mientras reprimía la desobediencia de los protestantes mediante la guerra, el
concilio debía allanar las divergencias religiosas y dar entrada a reformas que
hicieran posible a los protestantes la sumisión.
La guerra se
deslizó con mayor fortuna de la esperada. Al principio se hubiera creído que
Carlos V estaba perdido, pero supo resistir la situación más peligrosa, y, al
finalizar el año 1546, toda Alemania alta estaba en sus manos y las ciudades y
los príncipes se le fueron entregando a porfía; pareció llegado el momento en
que, vencido el partido protestante en Alemania, se pudiera rescatar para el
catolicismo todo el norte.
¿Qué hizo el
Papa en este momento?
Llamó a sus
tropas, que estaban sirviendo al emperador, y con la excusa de que se había
desarrollado una epidemia trasladó el concilio, que tenía que cumplir ahora con
su cometido y comenzar su actividad pacificadora, de Trento —donde había sido
convocado por solicitud de los alemanes— a Bolonia, su segunda capital.
No es muy
dudoso lo que le movió a ello. Una vez más las tendencias políticas del Papado
entraron en competencia con las espirituales. Nunca hubiera deseado el Papa que
Alemania entera fuera vencida y sometida al emperador. Había calculado las
cosas de otro modo. Seguramente creyó que el emperador conseguiría algunas
ventajas para la Iglesia católica, pero como él mismo confiesa, tampoco dudó de
que tropezaría con numerosas dificultades y complicaciones, que le
proporcionarían a él una completa libertad para proseguir sus fines. El destino
se burló de sus previsiones. Ahora tenía que temer —y Francia se lo advirtió en
seguida— que este poderío del emperador repercutiera en Italia y que muy pronto
lo sintiera él mismo en lo espiritual y en lo temporal. Pero, además, crecieron
también sus preocupaciones con el concilio. Ya le estaba pesando, y había
pensado en disolverlo, pero los prelados simpatizantes con el emperador,
envalentonados por la victoria, dieron unos pasos atrevidos. Bajo el nombre de
censuras, los obispos españoles presentaron algunos artículos que significaban
un menoscabo del prestigio papal y, así, parecía inevitable la reforma tan
temida por Roma.
Parece
extraño, pero no deja de ser verdad: en el momento en que toda la Alemania del
Norte temblaba ante la perspectiva de un restablecimiento del poder papal, el
Papa se sentía como aliado de los protestantes. Manifestó su alegría por las
ventajas del elector Juan Federico frente al duque Mauricio, su mayor deseo era
que aquél se pudiera también sostener frente al emperador; y a Francisco I, que
ya trataba de concertar una unión mundial contra Carlos, le aconsejó
expresamente que apoyara a aquellos que no estaban todavía vencidos. De nuevo
le pareció verosímil que el emperador, tropezando con las mayores dificultades,
tendría todavía mucho que hacer. “Cree esto—dice el embajador francés—porque lo
desea”.
Pero volvió
a equivocarse. La fortuna del emperador hizo que todos sus cálculos se
volvieran contra él. Carlos V venció en Mühlberg y se llevó prisioneros a los
dos caudillos del partido protestante. Ahora podía dedicar mayor atención que
nunca a los asuntos de Italia.
La conducta
del Papa le indignó de la manera más profunda. Penetró sus intenciones. “El
propósito de Su Santidad desde un principio —escribe a su embajador— ha sido
embarcamos a nosotros en esta empresa y dejamos luego en la estacada”. La
retirada de las tropas pontificias no tenía mayor importancia. Mal pagadas y,
por lo mismo, de no muy lucida disciplina, no habían servido para mucho. Pero
el traslado del concilio sí la tenía, y muy grande. Sorprende también esta vez
cómo la disensión entre el Papado y el Imperio, provocada por la posición política
de aquél, vino en ayuda de los protestantes. Se hubiera dispuesto de los medios
para someterlos al concilio, pero como el mismo concilio se había dividido —los
obispos partidarios del emperador quedaron en Trento—, y como no se podía tomar
ningún acuerdo válido, no era cosa de forzar la adhesión de nadie. El emperador
vio cómo la parte esencial de sus planes fracasaba por la defección de su
aliado. No sólo insistió en que el concilio volviera a Trento sino que dio a
entender que iría a Roma para celebrar allí el concilio.
Paulo III se
rehízo: “El emperador es poderoso —decía—, pero también nosotros podemos algo y
tenemos algunos amigos.” En este momento cuaja la tan negociada alianza con
Francia. Horacio Farnesio se desposa con la hija natural de Enrique II y no se
escatima medio alguno para ganar a los venecianos hacia una alianza general.
Todos los refugiados se agitaron. En momento oportuno estallaron revueltas en
Nápoles, apareció un delegado napolitano pidiendo protección al Papa para sus
vasallos de la localidad y hubo cardenales que le aconsejaran dar este paso.
Nuevamente
se enfrentan las facciones italianas. Con tanto mayor encono cuanto que los
caudillos respectivos riñen también con frecuencia. A un lado, los gobernadores
de Milán y de Nápoles, los Médicis en Florencia, los Doria en Génova. Como
centro de todos ellos, Don Diego de Mendoza; embajador del emperador en Roma,
que dispone de muchos partidarios gibelinos. Al otro lado, el Papa y los
Farnesio, los emigrados y descontentos, un nuevo partido de los Orsini y los partidarios de los franceses. La parte del
concilio que se quedó en Trento, en favor de los primeros, y la que marchó a
Bolonia, de los segundos.
El odio con
que se miraban los dos partidos estalló por fin violentamente.
Su estrecha
relación con el emperador la había utilizado el Papa para ganar Parma y
Plasencia, en calidad de ducado enfeudado a la Sede apostólica, para su hijo
Pier Luigi. No podía proceder con la falta de escrúpulos de un Alejandro VI o
de un León X en iguales circunstancias. En compensación, puso Camerino y Napi a disposición de la Iglesia. Mediante un cálculo de
los gastos que la vigilancia de aquellos puestos fronterizos ocasionaba, las
tasas con que había de contribuir su hijo y los ingresos provenientes de los
territorios devueltos, trató de demostrar que la Iglesia no sufría perjuicio
alguno. Pero tuvo que hablar personalmente con cada cardenal, sin lograr
convencer a todos. Algunos se opusieron abiertamente, otros dejaron de asistir
al consistorio en que se discutió el asunto y se vio en ese día a Caraffa girar
una visita solemne a las siete iglesias. Tampoco al emperador le gustó, pues
por lo menos hubiera deseado que se hubiese transferido el ducado a su yerno
Octavio, a quien también pertenecía Camerino. Dejó pasar lo hecho porque
necesitaba de la amistad del Papa, pero nunca consintió, pues conocía demasiado
bien a Pier Luigi. Todos los hilos de la secreta trama de la oposición italiana
los tenía el hijo del Papa en sus manos. No se pone en duda que supo de la acción
de Fiesco en Génova y que auxilió en el Po al violento caudillo de los
emigrados florentinos, Pietro Strozzi, en un momento
de peligro, después de su fracaso en el ataque a Milán, salvándolo. Hasta se
sospechaba que tenía sus miras puestas en Milán.
Un día el
Papa, que se sentía con buena estrella y seguro de conjurar todas las tormentas
que le amagaban, se hallaba en la audiencia de buen humor: contaba las buenas
fortunas de su vida y se comparaba, en este aspecto, con el emperador Tiberio.
En ese mismo día, su hijo, a quien habían ido a parar todas sus ganancias, el
favorecido en verdad por su fortuna, era asesinado por unos conjurados en
Plasencia.
Los
gibelinos de Plasencia, agraviados y excitados por las violencias del duque,
que figuraba en la estirpe de los príncipes de mano dura de la época, y que
había tratado de sujetar a la nobleza, fueron los autores de su muerte; por
entonces todo el mundo creía que Ferrante Gonzaga,
gobernador de Milán, había tomado parte en el asesinato, así que lo podemos dar
por bueno. El biógrafo de Gonzaga, su secretario de confianza en aquellos días,
asegura, tratando de exculparlo, que el propósito fue el de hacer prisionero y
no el de matar al Farnesio. En algunos manuscritos encuentro la indicación —que
no puedo suscribir sin más— de que el emperador tuvo conocimiento de lo que se
tramaba. Lo cierto es que las tropas imperiales se apresuraron a tomar posesión
de Plasencia, haciendo valer los derechos del Imperio sobre la ciudad. En
cierto sentido era la réplica por la defección del Papa en la guerra contra la
Liga de Esmalcalda.
La situación
que se creó no tiene par.
Se creía
saber que el cardenal Alejandro Farnesio había dicho que no había más remedio
que matar a algunos ministros del emperador y, como no cabía hacer uso de la
violencia, había que buscar el remedio en el arte. Mientras los ministros
tomaban sus precauciones para ponerse a salvo del veneno, se prendió en Milán a
unos bravucones corsos de los que se obtuvo la confesión, no sé sí falsa o
verdadera, de que habían sido comprados por los familiares del Papa con el
objeto de asesinar a Ferrante Gonzaga. Lo cierto es
que Gonzaga se encolerizó de nuevo. “Tenía. —decía— que asegurar su vida como
pudiera y no le quedaba más remedio que deshacerse, por sí o por otros, de dos
o tres de sus enemigos”. Mendoza opina que, en este caso, se asesinaría a todos
los españoles de Roma, se incitaría secretamente al pueblo y se trataría luego
de excusar el hecho con la furia incontenible del populacho.
No era
posible pensar en una conciliación. Habrían querido valerse para ello de la
hija del emperador, pero ésta no se encontraba a gusto en la casa de los
Farnesio, despreciaba a su esposo, mucho más joven que ella, revelaba sin
tapujos al embajador sus malas cualidades. Decía que prefería cortar la cabeza
a su hijo que pedir algo a su padre que pudiera desagradarle.
Tengo ante
mí la correspondencia de Mendoza con el emperador. Difícil sería encontrar algo
comparable al odio profundo, contenido y patente de los dos partidos que
rezuman estas cartas. Traslucen un sentimiento de arrogancia que se ha ido
enconando con amargor, un desprecio que no deja de ser precavido y un recelo
como el que se mantiene frente a un malvado contumaz.
Si el Papa,
en medio de esta situación, quería buscar amigos y apoyo en alguna parte, sólo
Francia podía suministrárselos.
En presencia
del embajador francés, le encontramos explicando largamente a los cardenales
Guisa y Farnesio las relaciones de la Sede apostólica con Francia. “Ha leído en
libros antiguos —decía—, ha oído en su tiempo de cardenal y la experiencia
misma le ha enseñado que la Santa Sede se ha encontrado con poder y prestigio
siempre que ha mantenido alianza con Francia y, por el contrario, ha padecido
pérdidas cuando no ha sido ese el caso; no podía perdonar a León X ni a su
antecesor Clemente ni a sí mismo que se hubieran puesto alguna vez a favor del
emperador, pero ya estaba decidido a unirse a Francia por siempre. Esperaba
vivir todavía lo bastante para dejar la Sede apostólica en disposición
favorable al rey de Francia; quería hacer de él uno de los mayores monarcas del
mundo y su propia casa se le vincularía indisolublemente.”
Su propósito
no era otro que establecer una alianza con Francia, con Suiza y Venecia, al
principio de carácter defensivo, pero de la que él mismo decía no ser sino la
puerta para una ofensiva. Los franceses calculaban: sus amigos unidos les
procurarían en Italia un dominio tan grande como el que poseía el emperador; el
partido de los Orsini estaba dispuesto a consagrarse
al rey de Francia en cuerpo y alma. Los Farnesio pensaban que en el dominio de
Milán podían contar con Cremona y Pavía por lo menos; los emigrados napolitanos
prometieron poner en pie de guerra 15,000 hombres y entregar en seguida Aversa
y Nápoles. El Papa tomó gran parte en todos estos asuntos. Da a conocer a los
franceses el ataque que se prepara contra Génova. Nada tenía que oponer si había
que establecer una alianza con el Gran Khan o con Argel para apoderarse de
Nápoles. Acababa de subir al trono de Inglaterra Eduardo VI y el Gobierno
estaba en manos de los protestantes, pero el Papa no deja por eso de aconsejar
a Enrique II que haga las paces con Inglaterra, según dice “para poder llevar a
cabo otros proyectos en beneficio de la cristiandad’’.
Así de
violenta era la enemistad del Papa con el emperador, así de estrecha la alianza
con los franceses y tan grandes sus esperanzas; sin embargo, jamás llegó a
firmar el acuerdo, nunca se decidió a dar el último paso.
Los
venecianos se asombran. “El Papa ha sido atacado en su dignidad, ofendido en su
sangre, despojado de las porciones más preciadas de su patrimonio; tendría que
establecer esa alianza a cualquier precio, y, sin embargo, después de tantas
ofensas, le vemos dudar y vacilar.”
Por lo
general las ofensas suelen provocar resoluciones extremas, pero hay caracteres
en que esto no ocurre, que siguen calculando en el momento en que se sienten
más profundamente heridos, no porque el sentimiento de venganza sea menos
fuerte en ellos, sino porque la conciencia que tienen de la superioridad del
enemigo se sobrepone a todo. Domina en ellos el cálculo que consiste en la
previsión del futuro y las grandes contrariedades no les sublevan sino que les
hacen cobardes, taimados y débiles.
El emperador
era demasiado poderoso para que pudiera temer algo serio de los Farnesio.
Prosiguió su camino sin reparar en ellos. Protestó de manera solemne contra la
sesión del concilio en Bolonia declarando nulas de antemano las actas de los
acuerdos. En el año 1548 publicó el Interín en Alemania. Y aunque al Papa le
pareció intolerable que el emperador prescribiera normas de fe y se quejó
vivamente de que los bienes de la Iglesia fueran abandonados a sus actuales
poseedores —el cardenal Farnesio añadía que veía en el Interín de siete a ocho
herejías—, no por eso se inmutó el emperador. Tampoco en el asunto de Plasencia
de su brazo a torcer. El Papa exigía el restablecimiento de la situación y el
emperador afirmaba su derecho por parte del Imperio. El Papa se refirió a la
alianza de 1521 en la que se garantizaba esa ciudad a la Sede apostólica y el
emperador aludió a la palabra “investidura”, por la que el Imperio
mantiene derechos soberanos. Replicó el Papa que en este caso la palabra
se tomaba en un sentido distinto del Feudal y el emperador ya no discutió más,
pero declaró que su conciencia le prohibía devolver Plasencia.
Con gusto
hubiera el Papa acudido a las armas, y se hubiera alistado al lado de Francia,
levantando a sus amigos y a su partido —en Nápoles, Génova, Siena, Plasencia y
hasta en Orbitello se notaba la agitación de sus
partidarios—, y a gusto también se hubiera vengado con un golpe inesperado,
pero temía la superioridad del emperador y, sobre todo, su influjo en las
cuestiones eclesiásticas; temía que se convocara un concilio que se declarara
contra él e incluso le depusiera. Dice Mendoza que la acción de los corsos
contra Ferrante Gonzaga le había insuflado todavía
más miedo.
Sea como
sea, el caso es que supo contenerse y disimular su cólera. A los Farnesio no
les desagradó que el emperador se apoderara de Siena, pues esperaban que se les
entregaría como compensación de sus pérdidas. Con esta ocasión se hicieron las
propuestas más extrañas. “Si el emperador se aviene —se dijo a Mendoza—, el
Papa volverá a llevar el concilio a Trento y, no sólo lo conducirá a gusto del
emperador —per ejemplo, reconociendo solemnemente su derecho sobre la Borgoña—
sino que nombrará a Carlos V sucesor suyo en la Silla de San Pedro. Pues
—decían—, Alemania tiene un clima frío e Italia caliente y para la gota que
padece el emperador los países calientes son más sanos”. No quiero decir que
pensaran en ello seriamente, ya que el viejo Papa creía que el emperador
moriría antes que él, pero vemos por qué caminos tortuosos, apartados del
curso ordinario de las cosas, orientaba el Papa su política.
No escaparon
a los franceses las negociaciones del Papa con el emperador. Conservamos una
carta del condestable Montmorency, llena de indignación, en la que habla
claramente de “hipocresía, mentiras, de golpes traicioneros que los de Roma
asestan al rey de Francia”.
Finalmente,
como, el derecho sobre Plasencia no sólo se disputaba a su casa sino también a
la Iglesia, para hacer algo y por lo menos ganar un punto firme en todo este
altercado, decidió entregar el ducado a la Iglesia. Era la primera vez que
emprendía algo contra el interés de su nieto, pero no dudaba que éste lo
aceptaría a gusto. Creía disponer de una indiscutida autoridad sobre él y así
había hecho su elogio y manifestado su contento. Pero había una diferencia: en
otras ocasiones había perseguido siempre la ventaja patente de su nieto
mientras que ahora quería realizar algo que le perjudicaba. Quiso evitar el
golpe de manera indirecta. Se le dio a entender que el día fijado para el
consistorio era nefasto; el cambio con Camerino, que se le daría en compensación,
significaría para la Iglesia una pérdida, y se argumentó con los motivos
utilizados por él en otra ocasión. Con todo, esto no hacían más que demorar la
acción, pero no podían impedirla: el comandante de Parma, Camillo Orsino,
recibió la orden del Papa de mantener la ciudad a nombre de la Iglesia y de no
entregarla a nadie, cualquiera que fuese. Después de esta declaración, que no
dejaba lugar a dudas, los Farnesio no pudieron contenerse. De ningún modo
querían dejarse arrebatar un ducado que les colocaba en el rango de los
príncipes independientes de Italia. Octavio intentó apoderarse de Parma contra
la voluntad del Papa, con astucia o con violencia, y sólo la habilidad y
decisión del nuevo comandante hizo abortar la tentativa. Cabe imaginarse los
sentimientos que en el ánimo de Paulo III provocaría este incidente. Su nieto,
al que había dedicado todas sus preferencias, por cuyo bien se había
comprometido ante el mundo, se volvía contra él al final de sus días. Ni
siquiera el fracaso de su tentativa hizo cejar a Octavio. Escribió al Papa que
si no volvía a recobrar Parma, celebraría las paces con Ferrante Gonzaga e intentaría conquistarla con las armas imperiales. Y, de hecho, las
negociaciones con el enemigo mortal de su casa habían progresado mucho. Fue
enviado un correo al emperador con proposiciones secretas. El Papa se lamentó
de haber sido traicionado por los suyos: sus acciones eran de tal índole que de
ellas se seguiría la muerte del Papa. Lo que le hirió más profundamente fue el
rumor de que él tenía conocimiento secreto de las maquinaciones de Octavio y
también una parte en ellas que estaba en flagrante contradicción con sus
palabras. Dijo al cardenal de D’Este que nada en su vida le había dolido tanto,
ni la muerte de Pier Luigi ni la Ocupación de Plasencia, pero que el mundo
vería claramente cuáles eran sus Intenciones. Le cabía el consuelo de que, por
lo menos, el cardenal Alejandro Farnesio no había participado en la conjura y
se hallaba totalmente entregado a él. Pero se dio cuenta poco a poco de que también
él, que gozaba de toda su confianza y que tenía en sus manos el cañamazo de los
negocios, estuvo en tejido del asunto y en pleno acuerdo. Este descubrimiento
le quebrantó. El día de las ánimas (2 de noviembre de 1549) confió al embajador
de Venecia su amargo sufrimiento. Para distraerse un poco, se dirigió al día
siguiente a su en Monte Cavallo. No encontró reposo. Mandó llamar al cardenal
Alejandro, surgió la disputa y el Papa se enfureció de tal suerte que le
arrebató a Alejandro el capelo de las manos y se lo arrojó al suelo. La corte
supuso que vendría un cambio y que el Papa alejaría al cardenal del gobierno de
los negocios. Pero no pudo llegar a esto. Aquella violencia de ánimo a los
ochenta y tres años pudo con él. En seguida se sintió enfermo, para morir a los
pocos días: el 10 de noviembre de 1549. En Roma todo el mundo acudió a besar
sus pies. Era tan querido como odiado su nieto, y se le tuvo compasión porque
había sufrido la muerte por causa de aquel a quien más servicios había rendido.
Fue un
hombre lleno de talento y de espíritu y de penetrante sagacidad, colocado en el
puesto más importante. ¡Pero cuán insignificante aparece un mortal de talla
ante la historia universal! En todos sus planes y acciones está acosado y
dominado por la tensión de la época, que él desconoce; por sus tendencias
momentáneas, que a él se antojan eternas. Las circunstancias personales le
traban particularmente, dándole tanto quehacer y llenando sus días —si a veces
de satisfacción— con tanta frecuencia de desengaños y amarguras que acaban por
consumirle. Y mientras muere, los acontecimientos siguen su curso.
JULIO
III. MARCELO II
Una vez
durante el cónclave, cinco o seis cardenales se reunieron junto al altar de la
capilla. Hablaban de la dificultad de encontrar un Papa. “Nombradme a mi —decía
uno de ellos, el cardenal Monte—, y al día siguiente os hago favoritos míos en
el colegio de cardenales”. “Me pregunto si debemos nombrarlo”, decía otro, Sfondrato, cuando se separaron. Monte pasaba por violento y
colérico y tenía pocas perspectivas porque su nombre era el que menos sonaba.
Sin embargo, fue elegido (7 de febrero de 1550) y en recuerdo de Julio II, de
quien había sido camarlengo, adoptó el nombre de Julio III.
En la corte
imperial el nombramiento es recibido con alegría. El duque Cósimo fue quien más
trabajó en el resultado. En el cénit de la fortuna y el poderío, en que por
entonces se encontraba el emperador, era un buen remate que subiera por fin a
la Silla de Pedro un Papa propicio, con el que se podría contar. Parecía como
si los negocios públicos fueran a tomar otro sesgo.
Al emperador
le importaba mucho que el concilio volviera a reunirse en Trento y creía poder
obligar a los protestantes a concurrir a él y someterse. El nuevo Papa acudió
con gusto a cumplir este deseo. Llamó la atención sobre las dificultades
inherentes al asunto, no sin avisar que no quería se tomara su indicación como
un pretexto, no cansándose de asegurar la verdad de lo contrario, pues siempre
había obrado sin reservas y pretendía seguir en el mismo camino. Fijó la
reanudación del concilio para la primavera de 1551 y declaró que no celebraba
pacto alguno ni ponía condiciones.
Pero no se
había logrado todo con la buena disposición del Papa.
Octavio
Farnesio había recobrado Parma por un acuerdo de los cardenales en el cónclave
que trajo a Julio III. No sucedió esto contra la voluntad del emperador, pues
ambos negociaban desde hacia tiempo, y se abrigaron ciertas esperanzas en el
restablecimiento de buenas relaciones. Pero como el emperador no podía
decidirse a entregarle también Plasencia, sino que retuvo además los
territorios que Gonzaga había ganado en los dominios de Parma, Octavio mantuvo
un espíritu belicoso frente a él. Después de tantos agravios recíprocos, no era
posible que albergara otra cosa que odio y recelo. Decía que se trataba de
arrebatarle también Parma y de deshacerse de él, pero sus enemigos no se saldrían
con la suya en ninguno de los dos casos.
Es cierto
que la muerte de Paulo III había desprovisto a sus nietos de un gran apoyo,
pero también los había libertado. Ya no les era menester tomar en consideración
los intereses generales de la Iglesia y sólo los propios les servirían de
pauta. Así, Octavio podía dirigirse sin cuidado alguno al rey de Francia,
Enrique II.
Lo hizo en
un momento en que podía esperar el mejor resultado.
Lo mismo que
en Italia, en Alemania pululaban los descontentos. Lo que el emperador había
realizado y lo que todavía se temía de él, su actitud religiosa y política:
todo le había granjeado numerosos enemigos. Enrique II podía osar la
reanudación de los planes antiaustríacos de su padre. Abandonó la guerra contra
los ingleses y pactó una alianza con los Farnesio. En primer lugar, tomó
a su servicio la guarnición de Parma. Pronto aparecieron en Mirándola
tropas francesas. Las banderas de Francia flotaban al viento en el corazón de
Italia.
Julio III se
mantuvo firme al lado del emperador en estas nuevas complicaciones. Consideraba
intolerable que “un miserable gusano como Octavio Farnesio se sublevara contra
el emperador y contra el Papa”. “Es nuestra voluntad —declaró a su nuncio—
embarcamos en el mismo barco que el emperador y confiarnos a la suerte que él
corra, A él, que tiene la visión y el poder, abandonamos la decisión a tomar”.
El emperador se decidió por el desplazamiento inmediato y violento de los
franceses y sus partidarios. En seguida vemos marcar juntas las tropas
pontificias e imperiales. Cayó en sus manos una importante fortaleza en los
dominios de Parma, que fueron devastados por entero, y también cercaron a
Mirandola.
Pero no era
posible contener con estas pequeñas escaramuzas el movimiento originado en
Italia, pero que se había extendido por toda Europa. La guerra estalló en todas
las fronteras que separaban los dominios del emperador y del rey de Francia y
también en el mar. Cuando por fin los protestantes alemanes se unieron con los
franceses, supuso ello un contrapeso más grande que el de los italianos. Tuvo
lugar el ataque más decidido que jamás conoció Carlos. Los franceses
aparecieron en el Rin y el príncipe elector Mauricio en el Tirol. El viejo
vencedor, que había sentado sus reales en la zona montañosa entre Italia y
Alemania para amagar las dos regiones, se vio pronto en peligro, derrotado y a
punto de caer prisionero.
Inmediatamente
repercutió la situación en los asuntos de Italia. “Nunca hubiéramos creído
—decía el Papa— que Dios nos habría de probar de esta suerte”. En abril de 1552
tuvo que avenirse a firmar un armisticio con sus enemigos.
Se dan a
veces desgracias que no son totalmente ingratas para los hombres. Ponen término
a una actividad que ya empezaba a contrariar las propias inclinaciones. Y
prestan un motivo legal, una exculpación luminosa a la resolución de
abandonarla.
Parece que
la desgracia ocurrida al Papa es de este género. Con desagrado veía cómo su
Estado se llenaba de tropas y sus cajas quedaban vacías, y creyó encontrar
motivos para quejarse del embajador imperial. También el concilio le había
venido a preocupar. El concilio tomó un cariz más inquietante después de la
aparición de los delegados alemanes, a los que se había prometido una reforma.
Ya en enero de 1552 se quejaba el Papa de que se le quería menoscabar la
autoridad y la intención de los obispos españoles sería, por un lado, someter a
servidumbre a los cabildos y, por otro, sustraer a la Sede apostólica la colación
de todos los beneficios, pero no estaba dispuesto a tolerar que, con el título
de abuso, se le quitara lo que no era tal, sino una atribución de sus facultades
esenciales. No le pudo desagradar demasiado que el ataque de los protestantes
disolviera el concilio y se apresuró a decretar su suspensión, viéndose libre
de este modo de numerosas reclamaciones y disgustos.
Desde
entonces, Julio III no se entregó ya de manera seria a actividades políticas.
Los habitantes de Siena se quejaron de que el Papa, a pesar de ser originario
del país por parte de madre, había apoyado al duque Cósimo en su propósito de
someter la ciudad, pero una investigación judicial posterior ha demostrado la
falsedad de esta acusación. Por el contrario, Cósimo tenía más bien motivo para
quejarse. El Papa no impidió que se reunieran y armaran en sus dominios los
emigrados florentinos, los más acendrados enemigos de su aliado.
Delante de
la Porta del Popolo el extranjero visita todavía la villa del Papa Julio.
Reviviendo aquella época, sube las espaciosas escaleras hasta llegar a la
galería, desde donde puede contemplar toda la anchura de Roma, a partir del
Monte Mario, y el meandro del Tíber. Julio III se entregó a la construcción de
este palacio y al ornato de su jardín. Él mismo trazó el primer proyecto, que
nunca estuvo listo, porque todos los días tenía nuevas ocurrencias y deseos
que el constructor tenía que apresurarse a llevar a la práctica. Aquí vivía el
Papa sus días, olvidado del mundo. Favoreció bastante a sus familiares; el
duque Cósimo les cedió Monte Sansovino, de donde procedían, y Novara el
emperador; él les confirió las dignidades del Estado pontificio y Camerino.
Cumplió con lo prometido a su favorito y le hizo cardenal. Era un joven al que
había tomado cariño en Parma. Le había visto una vez atacado por un mono,
portarse con bravura y serenidad; desde entonces se encargó de su educación y
le mostró una afección que, desgraciadamente, fue todo su mérito. Julio III
deseó su prosperidad y la de los demás familiares, pero no se mostró propicio a
verse enredado en complicaciones por causa de ellos. Como hemos dicho, la
placentera vida en su villa le bastaba. Dio fiestas que él animaba con su espíritu
cáustico, que a veces hacía ruborizarse. En los grandes asuntos de la Iglesia y
del Estado tomó la parte que era ineludible.
Ahora bien,
estos asuntos no podían prosperar mucho en tal forma. La pugna entre las dos
grandes potencias católicas iba cobrando cada vez un cariz más peligroso. Los
protestantes alemanes se habían librado de su sumisión del año 1547 y se
mantenían más firmes que nunca. Ya no era posible pensar en la cacareada
reforma católica y el porvenir de la Iglesia romana se presentaba bastante
oscuro.
Como hemos
visto, dentro del seno de la Iglesia había surgido un riguroso movimiento que
supo condenar enérgicamente el estilo peculiar a tantos Papas. ¿No volvería a
renovarse con la elección de un nuevo Papa? La personalidad de éste importaba
mucho; por eso tan alta dignidad dependía de la elección, para que se colocara
a la cabeza un hombre que respondiera al sentir dominante en la Iglesia.
A la muerte
de Julio III es cuando, por primera vez, el partido extremista cobra influencia
en la elección papal. En su conducta poco digna, Julio III se había sentido
cohibido muchas veces por la presencia del cardenal Marcello Carvini. Este fué el
elegido con el nombre de Marcelo II el 11 de abril de 1555.
Durante toda
su vida mantuvo una conducta decidida e intachable: la reforma de la Iglesia,
ante la cual vacilaban los demás, la encamaba él en su persona. Por eso
despertó las mayores esperanzas. “Había pedido —dice un contemporáneo— que
viniera un Papa que supiera limpiar las bellas palabras iglesia, concilio,
reforma, del desprestigio en que habían caído y mis esperanzas parecían
cumplidas y mi deseo convertido en realidad con esta elección”. “La opinión que
se tenía de la bondad y de la sabiduría incomparable de este Papa —dice otro—
reavivó las esperanzas del mundo; si hay alguna ocasión, ahora será posible que
la Iglesia extinga las opiniones heréticas, acabe con los abusos y la vida
corrompida, y recupere su salud y su unidad”. Con este sentido comenzó Marcelo.
No permitió que sus parientes vinieran a Roma, introdujo muchas economías en el
presupuesto de la corte y parece que redactó un memorial de las mejoras que
había de implantar en la organización eclesiástica; en primer lugar, trató de
restablecer en su auténtica solemnidad el culto divino, y todos sus
pensamientos se concentraban en el concilio y la reforma. En el aspecto
político adoptó una posición neutral, con la que se dio por satisfecho el
emperador. “Sin embargo —dicen aquellos contemporáneos suyos—, el mundo no
estaba a su altura”. Y le aplican las palabras que Virgilio dirigió a otro Marcelo:
“El destino no quiso sino exhibirlo.” Murió a los veintidós días de su
pontificado.
No podemos
hablar de la influencia de un pontificado de tan breve duración, pero ya la
elección y el comienzo de la administración muestran qué tendencia ganó
predominio. En el cónclave siguiente salió también triunfante. El 22 de mayo de
1555 era nombrado Papa el más riguroso de todos los cardenales: Juan Pedro
Caraffa.
PAULO
IV
Muchas veces
nos hemos ocupado de él. Es el mismo que fundó la orden de los teatinos,
restableció la Inquisición y promovió tan enérgicamente en Trento la
consolidación del viejo dogma. Si existía un partido que reclamaba la
restauración del catolicismo en todo su rigor, la Silla de San Pedro estaba
ocupada ahora no por un miembro de ese partido, sino por uno de sus fundadores
y caudillos. Paulo IV contaba ya con setenta y nueve años. Pero su mirada penetrante
conservaba todo el fuego de la juventud; era alto y delgado, de rápido andar,
todo nervio. Así como en su vida diaria no se sometía a ninguna regla y a
menudo dormía de día y estudiaba de noche—y ¡ay del criado que entrara en la
habitación sin que él hubiera llamado!—, también en lo demás se guiaba del
impulso del momento. Pero estos impulsos le orientaban según un sentir formado
a lo largo de su vida y convertido en segunda naturaleza. No parecía conocer
otro deber ni otra ocupación que el restablecimiento de la vieja fe en su
esplendor antiguo. De tiempo en tiempo suelen formarse caracteres de esta
clase, con los que tropezamos todavía alguna vez. Han comprendido la vida y el
mundo desde un solo centro y su tendencia individual y personal es tan poderosa,
que todos sus puntos de vista se hallan completamente dominados por ella;
hablan sin descanso y conservan siempre cierta frescura; expresan sin cesar sus
opiniones, que se van desenvolviendo en ellos con una especie de fatalidad.
Adquieren máxima significación cuando vienen a ocupar un puesto en que su
actividad depende simplemente de su opinión, y el poder y la voluntad coinciden.
¡Qué no se podría esperar de Paulo IV, quien nunca había guardada
contemplaciones y había impuesto siempre su opinión con extrema violencia,
ahora que se hallaba en la cúspide! Él mismo estaba sorprendido del lugar a que
había llegado, pues nunca había hecho la menor concesión a ningún cardenal ni
dejó sospechar en él más que un extremado rigor. Per eso no se creía elegido
por los cardenales, sino por Dios mismo, y llamado a cumplir sus intenciones.
“Prometemos
y juramos —dice en la bula con que inaugura su pontificado— cuidar en verdad
para que se ponga en obra la reforma de la Iglesia universal y de la corte
romana”. El día de su coronación lo señaló con mandatos referentes a los
conventos y a las órdenes religiosas. Envió inmediatamente a España a dos
frailes de Monte Cassino, para restablecer allí la
decaída disciplina, instituyó una congregación para la reforma, comprendiendo
tres departamentos, cada uno compuesto de ocho cardenales, quince prelados y
cincuenta varones doctos. Los artículos que habían de ser discutidos, y que se
referían a la promoción de cargos, fueron comunicados a las universidades. Como
se ve, se puso a la obra con gran seriedad. Parecía que la tendencia
eclesiástica que hacía tiempo había ganado las zonas bajas, se apoderaba
también del Papado e inspiraba designios de Paulo IV.
Pero había
que preguntarse qué posición iba a tomar en los movimientos universales.
No es tan
fácil cambiar las grandes direcciones adoptadas por una potencia, porque poco a
poco se han fundido con su esencia propia.
Por la
naturaleza de las cosas, tenía que sor un deseo del Papado tratar de sustraerse
a la supremacía española y ahora era un momento en que ello volvía a parecer
posible. Aquella guerra que vimos surgir de la revuelta farnesina fue la más desdichada de las emprendidas por Carlos V. Se hallaba en apuro en
los Países Bajos; Alemania se había separado de él; Italia ya no le era fiel, y
ni siquiera podía confiarse en los Este y los Gonzaga. Él mismo se hallaba
agotado y enfermo. De no pertenecer al partido del emperador, no sé si otro
Papa hubiera resistido la tentación que la situación ofrecía.
Esta era
especialmente fuerte para Paulo IV. Había visto a Italia con la libertad que
gozó en el siglo XV (había nacido en 1476) y su alma añoraba este recuerdo.
Comparaba la Italia de entonces con un instrumento de cuatro cuerdas bien
acordado. Las cuerdas eran Nápoles, Milán, la Iglesia y Venecia, y maldecía la
memoria de Alfonso y de Ludovico el Moro, “almas desdichadas y perdidas —decía—
cuya escisión destruyó esta armonía”. A partir de entonces los españoles se
alzaron con el señorío de Italia, situación a la que no pudo avenirse. La
familia Caraffa pertenecía al partido francés y muchas veces había tomado las
armas contra los castellanos y catalanes; todavía en 1528 se había aliado con
los franceses y fue Pedro Caraffa quien aconsejó a Paulo III que se apoderara
de Nápoles durante las revueltas de 1547. A este odio partidista se vino a
juntar otro. Caraffa había afirmado siempre que Carlos V había favorecido a los
protestantes por celos contra el Papado y achacó al emperador la culpa del
progreso de este partido. El emperador lo conocía muy bien. Le expulsó una vez
del Consejo formado para la administración de Nápoles y no permitió que llegara
a tomar posesión de sus cargos eclesiásticos napolitanos, y en alguna ocasión
le pasó aviso a causa de algunas declamaciones suyas en el consistorio. Como
puede imaginarse, la resistencia de Caraffa se hizo con esto más violenta.
Odiaba al emperador como napolitano y como italiano, y también como católico y
como Papa. Junto a su celo reformador, no conocía más pasión que este odio
Apenas había
tomado posesión del pontificado —no sin cierto orgullo cuando vio que los
romanos le erigían una estatua por dispensarlos de ciertas tasas e importar
trigo, y cuando recibió, con el fasto de una corte regida por aristócratas
napolitanos, las embajadas que se apresuraban a rendirle acatamiento—, y ya se
vio enredado en mil disputas con el emperador. Ya éste se había quejado ante
los cardenales partidarios suyos de la elección que había tenido lugar; sus
partidarios celebraron reuniones sospechosas y algunos de ellos se apoderaron
en el puerto de Civitavecchia de unos barcos que les habían sido arrebatados
por los franceses. El Papa entró en furor. Hizo prisioneros a los vasallos del
emperador y a los cardenales de su partido que no pudieron huir, y confiscó sus
propiedades. Pero no le bastó esto. Celebró la alianza con Francia, por la que
Paulo III nunca había pedido decidirse. Decía el Papa que el emperador pretendía
acabar con él por una especie de fiebre espiritual; pero ahora se iba a decidir
a un juego franco y quería libertar a la pobre Italia de la tiranía de los
españoles con la ayuda del rey de Francia, esperando ver a dos príncipes franceses
en Milán y Nápoles. Pasaba la larga sobremesa bebiendo el negro y espeso vino
volcánico de Nápoles y despotricaba de lo lindo contra esos cismáticos y
herejes, condenados de Dios, casta de judíos y marranos, desperdicios del
mundo, y otras cosas por el estilo que decía de los españoles. Pero se
consolaba con los versículos de la Biblia: caminarás sobre serpientes,
pisotearás leones y dragones; había llegado el momento en que el emperador
Carlos y su hijo recibirían el merecido por sus pecados; él, el Papa, iba a ser
el ejecutor: libertaría a Italia. Si no se le escuchaba, si no se le quería
hacer caso, algún día se diría que un viejo italiano, tan cerca de la muerte
que le hubiera sido mejor descansar y prepararse a bien morir, tuvo planes tan
sublimes. No es menester examinar al detalle las negociaciones que llevó a cabo
inspirado por estas ideas. Cuando los franceses, a pesar de un acuerdo
convenido con ellos, llegaron a un armisticio con España, envió a Francia a un
sobrino luyo, Carlos Caraffa, que consiguió atraerse a los diferentes partidos
que se disputaban el poder —los Montmorency y los Guisa— y a la esposa y la
amante del rey, para provocar una nueva ruptura de hostilidades. En Italia
logró un rudo aliada en el duque de Ferrara. Se pretendía un cambio completo de
la situación italiana. Los refugiados florentinos y napolitanos pululaban por
la curia, pues parecía llegado el día de su triunfo. El fiscal pontificio
formuló una acusación contra el emperador Carlos y el rey Felipe que implicaba
una excomunión de estos dos monarcas y una dispensa a sus súbditos del
juramento de fidelidad. En Florencia se afirmaba tener las pruebas de que
también la casa de los Médicis estaba condenada a la perdición. Todos se
aprestaban a la guerra y se ponía una vez más en cuestión el curso íntegro del
siglo.
Pero ¡qué
camino más distinto del que se esperaba tomó el Papado! Los empeños
reformadores se pospusieron a los guerreros y éstos trajeron consigo resultados
bien contrarios.
Se vio a
quien había condenado con el mayor celo, y hasta con propio peligro, el
nepotismo como cardenal, entregarse de lleno a él como Papa. Su sobrino, Carlos
Caraffa, que había llevado siempre una vida bárbara y escandalosa de soldado
—el mismo Paulo IV decía que su brazo estaba manchado de sangre hasta el codo—
fue hecho cardenal. Carlos había encontrado manera de captar al débil anciano:
se había dejado sorprender implorando ante un Crucifijo con muestras de
desesperado arrepentimiento. Pero lo decisivo fue que ambos coincidían en el
mismo odio. Carlos Caraffa, que había servido a las órdenes del emperador en
Alemania, se quejaba de que éste le había pagado con su despido. El hecho de
que se le arrebatara a un prisionero por el que esperaba un gran rescate y de
que no hubiera podido tomar posesión de un priorato en Malta para el que ya
estaba nombrado, le colmaron de rencor y de deseos de venganza. Esta pasión
suplía ante el Papa a todas las virtudes. No sabía cómo ensalzarlo y aseguraba
que jamás la Sede apostólica había dispuesto de un servidor más capaz. No sólo
le cedió las sumas de los negocios seculares, sino también de los espirituales,
y vio complacido que se consideraba a su sobrino como el donante de las
mercedes que se distribuían.
De sus otros
dos sobrinos no hacía el Papa gran caso, hasta que coincidieron con la
hispanofobia del tío. ¿Quién hubiera esperado lo que hizo? Declaró que con
frecuencia se había desposeído de sus castillos a los Colonna, perpetuos
rebeldes contra Dios y la Iglesia, pero que no se había sabido conservarlos, y
que ahora los encomendaría a vasallos suyos que los supieran defender. Los
repartió entre sus sobrinos, nombrando al mayor conde de Palliano y marqués de Montebello al más joven. Los cardenales guardaban silencio y
miraron al suelo cuando el Papa les manifestó su voluntad. Los Caraffa
abrigaron los proyectos más atrevidos. Las hijas habrían de entrar en la
familia, si no del rey de Francia, por lo menos del duque de Ferrara. Los hijos
esperaban apropiarse por lo menos de Siena. Alguien que bromeaba sobre el gorro
incrustado de pedrerías de un hijo de la casa, recibió la corrección de la
madre de los sobrinos del Papa: era el momento de hablar de coronas.
De hecho
todo dependía del éxito de la guerra que acababa de estallar y que no presentó
muy buen cariz desde un principio.
Después de
aquella acusación del fiscal, el duque de Alba pasó del dominio napolitano al
de Roma. Le acompañaban los vasallos del Papa, que se daban cuenta de la
situación. Nattuno expulsó la guarnición pontificia y
llamó a los Colonna. Alba ocupó Frosignone, Anagni,
Tívoli en la montaña, Ostia en la costa, y cercó Roma por ambos lados.
El Papa
confió al principio en sus romanos. Él personalmente, había pasado revista a
las tropas. Desde Campofiore, pasando por delante de
San Angelo, que saludaron con salvas, llegaron a la plaza de San Pedro, donde
estaba el Papa a la ventana con sus sobrinos. Componían 340 filas de
arcabuceros, 250 de picas, cada fila de nueve hombres, bien equipados, al mando
de nobles capitanes; cuando los abanderados pasaron por delante, el Papa dio su
bendición. Todo parecía muy bonito, pero estas gentes no eran muy aptas para
defender la ciudad. Cuando se supo que los españoles se encontraban tan cerca,
bastaba un falso rumor, un grupo de jinetes, para que se produjera tal
confusión que no había manera de encontrar a nadie en su puesto. El Papa tuvo
que buscar otro apoyo. Pietro Strozzi le llevó las
tropas que habían servido en Siena, rescató Tívoli y Ostia y alejó el peligro
inmediato.
Pero era una
guerra extraña.
En ocasiones
parecía como sí las ideas, que mueven los acontecimientos, que constituyen los
fundamentos ocultos de la vida, se enfrentaran visiblemente.
En un
principio, el duque de Alba pudo haberse apoderado de Roma sin gran dificultad;
pero su tío, el cardenal Giacomo, le recordó el mal fin que tuvieron todos los
que habían tomado parte en la conquista de la Ciudad Eterna por el condestable
de Borbón. Como buen católico, el de Alba condujo la guerra con extrema
prudencia: combatía al Papa pero sin cesar de venerarle y sólo quería
arrebatarle la espada de las manos; no tenía el menor deseo de ganar la fama de
conquistador de Roma. Sus tropas se lamentaban de que habían salido a combatir
contra una vaporosa niebla que molestaba y no había manera le apresarla ni de
sofocarla en su fuente.
¿Y quiénes
eran los que defendían al Papa de tan buenos católicos? Los más eficaces eran
alemanes, todos protestantes. Se burlaban de las imágenes en los caminos y en
las iglesias, se reían de la misa, violaban los ayunos y cometían otras mil
barbaridades que, cada una de por sí, hubiera merecido la pena capital de parte
del Papa. Y hasta creo poder decir que Carlos Caraffa celebró una inteligencia
con el gran caudillo protestante, el margrave Alberto de Brandeburgo.
Las
contradicciones no podían resaltar con mayor relieve. A un lado, el sentido
católico riguroso, que por lo menos dominaba al caudillo, ¡cuán lejos estaban
de él los tiempos borbónicos! Al otro, las tendencias mundanas del Papado ante
las que Paulo IV había sucumbido también, a pesar de haberlas condenado tanto.
Y, así, ocurrió que sus fieles le atacaban y que los que se habían apartado de
él le defendían; aquéllos mostraron en el ataque su sumisión mientras éstos, al
protegerle, le mostraban animadversión y menosprecio.
La lucha
comenzó propiamente cuando asomó la ayuda francesa del otro lado de los Alpes:
10,000 hombres de infantería y una caballería menos numerosa pero también
considerable. Los franceses hubieran preferido dirigirse contra Milán, que
creían menos defendida, pero tuvieron que seguir el impulso hacia Nápoles
insuflado por los Caraffa. No dudaban éstos de encontrar numerosos partidarios
en su patria: pensaban en el poder de los emigrados, en el levantamiento de su
partido, si no en todo el reino por lo menos en los Abruzos, por Aquila y
Montorio, donde los partidarios de la familia paterna y de la materna habían
conservado siempre una gran influencia.
De una
manera o de otra tenían que dispararse las fuerzas concentradas. Con demasiada
frecuencia se había manifestado la oposición del poder papal Contra el
predominio español, para que en esta ocasión no estallara abiertamente.
El Papa y
sus sobrinos estaban decididos a todo. Caraffa no sólo llamó en su auxilio a
los protestantes, sino que hizo también la propuesta a Solimán II fiara que
cejara en su campaña húngara y se arrojara con todo su poder sobre ni dos
Sicilias. Apeló a la ayuda de los infieles contra el rey católico.
En abril de
1557 las tropas pontificias cruzan la frontera napolitana. El viernes santo lo
señalaron con la conquista y saqueo cruel de Compli,
llena de riquezas propias y de otras que allí se habían resguardado.
Inmediatamente, el de Guisa pasó el Tronto y sitió a Civitella.
Pero
encontró el reino bien preparado. El de Alba sabía muy bien que no tenía que
temer ningún movimiento mientras fuera el más fuerte en el país. En el
parlamento de nobles recibió un importante donativo; la reina Bona de Polonia,
de vieja estirpe aragonesa, que había llegado hacía poco con muchas riquezas a
su ducado de Bari, y que odiaba cordialmente a los franceses, puso a su
disposición medio millón de escudos; se adueñó también de los dineros
eclesiásticos que tenían que ir a Roma y hasta echó mano del oro y la plata de
las iglesias y de las campanas de Benevento. Pudo fortificar todas las plazas
napolitanas y todos los puestos fronterizos romanos que estaban en su poder, y
juntar, al viejo estilo, un considerable ejército de alemanes, españoles e italianos.
Formó también centurias napolitanas al mando de la nobleza. Civitella fue defendida valientemente por el conde Santafiora,
que había movido a los habitantes a participar en la batalla y que rechazaron
un asalto.
Mientras el
reino de Nápoles resistía de esta manera y no mostraba sino lealtad por Felipe
II, del lado de los atacantes se produjeron vivas disensiones entre franceses e
italianos, entre Guisa y Montebello. Guisa se quejaba de que el Papa no cumplía
el tratado celebrado con él ni le prestaba la ayuda prometida. Cuando el duque
de Alba apareció con su ejército en los Abruzos a mediados de mayo, consideró
Guisa conveniente levantar el sitio y repasar el Tronto. La guerra se trasladó
de nuevo a terreno romano.
Era una
guerra en que se avanzaba y retrocedía, en que se ocupaban ciudades y se
volvían a perder, pero una vez conoció una batalla de importancia.
Marco
Antonio Colonna amenazaba a Palliano, que le había
sido arrebatada por el Papa, y Giulio Orsino acudió con víveres y tropas de
refresco. Habían llegado a Roma 3,000 suizos, bajo el mando de un nativo de
Unterwalden. El Papa los recibió con alegría, regalando a sus capitanes cadenas
de oro y títulos de nobleza. Hablaba de la legión de ángeles que le había
enviado Dios. Giulio Orsino acaudilló estas tropas y algunas otras italianas de
a pie y de a caballo. Marco Antonio le cerró el paso. Fue una batalla al estilo
de las que conocieron las guerras italianas entre 1494 y 1531. Tropas
pontificias e imperiales, un Colonna y un Orsino; como tantas veces, a los suizos
se enfrentaron los lansquenetes alemanes bajo el mando de sus últimos caudillos
de fama, Gaspar von Felz y
Hans Walter. Una vez más los viejos enemigos luchaban por un asunto en que les
iba bien poco, pero no por eso dejaron de pelear con su proverbial bravura. Por
último, dicen los españoles, Hans Walter, grande y fornido como un gigante, se
arrojó en medio de una compañía de suizos con la pistola en una mano y la
espada en la otra, cayendo sobre el abanderado, del que se deshizo de un
disparo al costado y un poderoso tajo en la cabeza; toda la compañía se arrojó
sobre él, pero sus lansquenetes acudieron a tiempo. Los suizos fueron
totalmente derrotados. Sus banderas, en las que en grandes letras se leía Defensores
de la fe y de la Santa Sede, mordieron el polvo. Su jefe no pudo volver a Roma
más que con dos de sus once capitanes.
Mientras
tenía lugar esta pequeña guerra, en la frontera de los Países Bajos se
enfrentaban los dos grandes ejércitos. Fue la batalla de San Quintín. Los
españoles obtuvieron la victoria más completa. En Francia se sorprendían de que
los españoles no atacaran París, que hubieran conquistado fácilmente.
“Espero
—escribía por entonces Enrique II al de Guisa— que el Papa hará por mí, en la
necesidad en que me veo, tanto como yo hice en la suya”. ¿Qué ayuda podía esperar Paulo IV de los
franceses cuando más bien eran éstos los que se la pedían? Guisa declaró “no
haber ya cadenas que le pudieran retener más tiempo en Italia”, y se apresuró a
acudir con sus tropas en auxilio de su rey.
En este
momento los españoles y los Colonna volvieron contra Roma, sin que nadie les
pudiera oponer resistencia. Una vez más, los romanos se vieron amenazados por
la conquista y el saqueo. Su situación era tanto más desesperada cuanto que no
temían menos a sus defensores que a los enemigos. Durante muchas noches
mantuvieron iluminadas las ventanas y las calles y se cuenta que una tropa de
españoles, que hizo una exploración hasta cerca de las puertas, retrocedió
espantada; pero lo que los romanos buscaban con ese procedimiento era ponerse
en guardia contra las violencias de los soldados pontificios. Toda el mundo
despotricaba y deseaba cien veces la muerte del Papa, y pedía que se permitiera
la entrada del ejército español mediante un convenio formal.
Hasta tal
punto dejó el Papa que llegaran las cosas. Sólo se avino a la paz cuando vio su
empresa totalmente fracasada, vencidos sus aliados, el Estado ocupado por los
enemigos en su mayor parte y la capital amenazada por segunda vez.
Los
españoles concluyeron la paz con el mismo sentido que habían llevado la guerra.
Devolvieron todos los castillos y ciudades de la Iglesia y hasta se prometió a
los Caraffa una compensación por Palliano, que habían
perdido. El de Alba llegó a Roma: con gran veneración besó los pies del
vencido, el enemigo jurado de su nación y de su rey. Dijo que jamás había
temido rostro de hombre como el del Papa.
Pero por muy
ventajosa que pareciera esta paz para el poder papal, recitaba decididamente
contraria a sus empeños. Se puso fin a todas las tentativas de liberarse del
predominio español, que ya no volvieron a renovarse a la antigua manera. En
Milán y en Nápoles el dominio de los españoles se mostró inconmovible. Sus
aliados eran más fuertes que nunca. El duque Cósimo, al que se pretendió
arrojar de Florencia, había ganado sobre ella Siena y poseía un poder
independiente importante; con la entrega de Plasencia, Fueron ganados los Farnesio
a Felipe II; Marco Antonio Colonna se había hecha con un gran nombre y
restaurada el viejo prestigio de su estirpe. No tuvo más remedio el Papa que
acomodarse a la situación. Le había tocado la vez a Paulo IV y podemos imaginar
lo penoso que sería para él. Alguien hablaba de Felipe II como de un amigo y el
Papa exclamó: “¡Sí, mi amigo, el que me ha tenido sitiado y ha buscado mi
perdición!”. Frente a extraños lo comparó un día con el hijo pródigo del
Evangelio, pero en el círculo de su confianza ensalzaba a aquellos Papas que
habían pretendido hacer emperadores a los reyes de Francia. Su ánimo seguía
siendo el mismo, pero las circunstancias le acosaban: ya no tema nada que
esperar y no digamos que emprender, y hasta el lamentarse debía hacerlo en
secreto.
Es inútil
tratar de resistir a las consecuencias de los acontecimientos consumados.
Después de cierto tiempo, repercutieron sobre Paulo IV con un efecto que es de
la mayor importancia lo mismo para su gestión que para el cambio operado en su
carácter.
Su nepotismo
no se basaba en el egoísmo familiar que distinguió a Papas anteriores, ya que
favoreció a sus sobrinos porque apoyaran su batalla contra España y los
consideraba como sus naturales auxiliares en la contienda. Como había terminado
ésta, desapareció su interés por ellos. Sobre todo si no ha sido ganada en forma
muy legal, cualquier posición destacada tiene necesidad de éxitos. El cardenal
Caraffa, pensando sobre todo en el interés de su casa por conseguir la
compensación por la pérdida de Palliano, aceptó una
embajada ante Felipe II. Al volver de ella sin haber obtenido gran cosa, se vio
cómo el Papa le trataba cada vez con mayor frialdad. Pronto no le fue posible
al cardenal disponer del séquito de su tío como hasta entonces, reservando el
acceso a los amigos íntimos. A oídos del Papa llegaron también maledicencias
que pudieron reavivar las impresiones penosas de tiempos pasados. El cardenal
enfermó una vez y el Papa le visitó inesperadamente: se encontró con unos
cuantos individuos de la peor fama. “Los viejos son desconfiados —dijo— me he
dado cuenta do cosas que me abren de nuevo los ojos.’’ Como vemos, bastaba la
menor chispa para que estallara el incendio. Un suceso insignificante lo
provocó. En el Año Nuevo de 1559 se produjo un tumulto callejero en el que un
joven cardenal, el favorito de Julio III, cardenal Monte, había sacado el puñal.
El Papa lo supo a la mañana siguiente y le disgustó que su sobrino no le
hubiera dicho una palabra. Esperó unos días y, por fin, dio rienda suelta a su
cólera. La corte, ya por otra parte, impaciente a la espera de cambios, se
alborozó con este signo de desgracia. El embajador florentino, que había sido
ofendido mil veces por Caraffa, se apresuró a ir al Papa con las más amargas
quejas. La marquesa della Valle, también una
pariente, a la que no se quiso permitir la entrada, encontró el medio de
colocar en el breviario del Papa un billete en que se contaban algunas acciones
feas de los sobrinos: “Sí su Santidad desea conocer más detalles, escriba su
nombre debajo”; Paulo IV firmó y es de suponer que no faltarían las
informaciones. Con el ánimo tan mal dispuesto acudió el Papa el 9 de enero a la
reunión de la Inquisición. Habló de aquel tumulto callejero, increpó
violentamente al cardenal Monte, amenazándole con castigarle, y no cesaba de
exclamar: ¡reforma!, ¡reforma! Aquellos cardenales que, por lo
general, solían callarse, cobraron valor. “Santísimo Padre —interrumpió el
cardenal Pacheco— la reforma tenemos que empezarla en nosotros mismos”. El Papa
guardó silencio. La frase le había llegado al alma y las convicciones que
fermentaban en su interior se presentaron decididas en su conciencia. Dejó sin
acabar el asunto Monte y se retiró a su habitación consumido de ira. No pensaba
sino en sus sobrinos. Después de haber mandado que no se diera cumplimiento a
ninguna orden del cardenal Caraffa, le retiró sus credenciales; el cardenal Vitellozzo Vitelli, que llevaba
fama de conocer los secretos de Caraffa, tuvo que jurar que revelaría todo lo
que sabía, y Camilo Orsino fue llamado de su residencia campestre con el mismo
fin. El partido rigorista, que durante largo tiempo había contemplado con
indignación los manejos de los sobrinos, se alzó ahora. El viejo teatino don Hieremía, que tenía fama de santo, pasó largas horas en la
cámara del Papa y éste se enteró de cosas que jamás hubiera sospechado y que le
produjeron espanto y horror. Se impresionó tanto que perdió el apetito y el
sueño y diez días los pasó enfermo y con fiebre. Admirable que un Papa, con una
gran violencia interior, sofocara la atracción de sus familiares; por fin,
estaba decidido. El 27 de enero convocó un consistorio y con vehemencia expuso
la mala vida de sus sobrinos y protestó ante Dios, el mundo y los hombres no
haber tenido la menor noticia, de haber sido engañado siempre. Los depuso de
sus cargos y los desterró, junto con sus familias, a lugares distintos. La
madre de los sobrinos, anciana de setenta años, vencida por los achaques, sin
culpa personal, se postró a sus pies cuando entraba en Palacio; él, profiriendo
duras palabras, siguió adelante. Llegó también la joven marquesa Montebello
desde Nápoles; encontró su palacio cerrado y en ninguna hospedería quisieron
alojarla; anduvo en la noche lluviosa buscando hospedaje, que le fue negado,
hasta que por fin pudo hallar acomodo en una fonda apartada, que no había
recibido orden alguna. Inútilmente se ofreció el cardenal Caraffa para ser
puesto en prisión y rendir cuentas. La guardia suiza recibió orden de no
permitir el paso ni a él ni a pudie que de alguna manera hubiese estado a su
servicio. El Papa hizo una única excepción. Retuvo consigo al hijo de Montorio,
a quien quería y al que había nombrado cardenal a los dieciocho años. Los dos
juntos rezaban las horas. Pero jamás el joven podía nombrar a los desterrados
ni pedir algo por ellos. No podía siquiera mantener comunicación con su padre.
La desgracia que había caído sobre su casa le afectó más hondamente, y lo que
le estaba vedado expresar en palabras se hizo presente en su rostro y en su
figura.
¿Se puede
pensar que estos acontecimientos no repercutirían en el ánimo del Papa?
Parecía como
si nada le hubiera acaecido. Ya en aquel consistorio en que pronunció la
sentencia con poderosa elocuencia y la mayoría de los cardenales se sintieron
consternados, no parecía estar afectado, y pasó, sin más, a tratar de otros
asuntos. “En medio de cambios tan repentinos —se decía de él— de nuevos
ministros y servidores, se mantiene firme, obstinado e inflexible; no siente
compasión alguna y parece como si no conservara recuerdo alguno de los suyos.”
Ahora se entregará a otra pasión muy distinta.
Este cambio
tiene una importancia definitiva. El odio contra los españoles, la idea de
poder convertirse en el libertador de Italia, habían conducido a Paulo IV a
empresas seculares, a otorgar a sus familiares territorios de la Iglesia, a
promover a soldados suyos a la administración de negocios eclesiásticos, a
enemistades y a derramamientos de sangre. Los acontecimientos le obligaron a
renunciar a estas ideas y a sofocar aquel odio y así, poco a poco, se le fueron
abriendo los ojos a la conducta reprobable de sus familiares y se desentendió
de ellos con un sentido justiciero vehemente, después de una fuerte lucha
interior. Desde ese momento volvió a sus viejas intenciones de reformador y
empezó a gobernar como se sospechó al principio que empezaría gobernando. Y con
la misma pasión con que había llevado la enemistad y la guerra condujo Ja
reforma del Estado y, más que nada, de la Iglesia.
De arriba
abajo, los negocios seculares se encomendaron a manos nuevas. Perdieron sus
puestos los viejos Podestá y gobernadores. Tal como se llevó a cabo este cambio
no dejó de tener, en ocasiones, algo de extraordinario. En Perugia, el nuevo
gobernador se presentó de noche y convocó a los Ancianos, sin esperar al día,
les mostró sus credenciales y les ordenó prender inmediatamente al gobernador
antiguo, que se hallaba presente. Desde tiempos inmemoriales fue Paulo IV el
primer Papa que rigió sin familiares. En su lugar encontramos los cardenales
Carpi y Camilo Orsino, que ya con Paulo III habían gozado de mucha influencia.
Con el cambio de personas entró también un cambio en las maneras y sentido del
gobierno. Se ahorraron sumas considerables y se rebajaron los impuestos. Se
instaló un buzón, cuyas llaves guardaba el Papa y en el que cada persona podía
depositar sus quejas. El gobernador hacía comunicaciones diarias. Se administró
con el mayor escrúpulo y sin ninguno de los viejos abusos.
Aunque el
Papa, entregado a otras empresas, no había perdido nunca de vista la reforma de
la Iglesia, ahora se dedicó a ella con toda su alma y sin otra preocupación por
delante. Introdujo una mayor disciplina en las iglesias; prohibió toda
mendicidad, hasta las limosnas recogidas por los sacerdotes para la misa;
suprimió las imágenes impropias. Se grabó un medalla con su efigie y con Cristo
arrojando a los mercaderes del templo, desterró de la ciudad y del Estado a los
frailes que habían abandonado el convento. Obligó a la corte a observar
ordenadamente los ayunos y a celebrar la Pascua con la comunión. Hasta los
cardenales tuvieron que predicar de vez en cuando. También él predicó. Trató de
extirpar muchos abusos de carácter lucrativo. Nada quiso saber de dispensas
matrimoniales ni de su precio. Toda una serie de puestos, que hasta entonces
habían sido vendidos, entre ellos los Chiericati di Camera serían otorgados en adelante según méritos. También impuso la
dignidad y decencia eclesiásticos en la colación de cargos eclesiásticos.
Aquellas recesse, todavía en uso, por las que
uno cumplía con las obligaciones y otro se quedaba con los derechos, no fueron
toleradas por él. También tuvo la intención de devolver a los obispos muchos de
los derechos que les habían sido arrebatados y consideró muy reprobable la
avidez con que todo se retenía en Roma.
Pero no se
contentó con la cirugía. Trató de rodear de gran pompa al culto. El
revestimiento de la Capilla Sixtina y el monumento de Jueves Santo proceden de
él. Le ilusionaba ese ideal del culto católico moderno, lleno de dignidad,
devoción y magnificencia.
Como él
mismo pregonaba, ningún día dejó pasar sin que se publicase alguna orden
destinada al restablecimiento de la pureza original de la Iglesia. En muchos de
sus decretos se reconocen los rasgos de los ordenamientos a que más tarde había
de otorgar su sanción el concilio de Trento. Como era de esperar, también en
esta dirección mostró aquel carácter inflexible que era su natural.
Entre todas
las instituciones favoreció a la Inquisición, que había restaurado. Muchas
veces dejó pasar los días destinados a la signatura y al consistorio,
pero jamás los jueves en los que se reunía ante él la congregación de la
inquisición. Quería en estos asuntos mano firme. Le sometió nuevos delitos y le
otorgó el derecho cruel de aplicar la tortura para el descubrimiento de los cómplices.
En él no había excepción de personas y las gentes más encopetadas fueron
llevadas ante el tribunal: cardenales como Morone y Foscherari,
que habían sido empleados antes para examinar el contenido de libros
importantes como, por ejemplo, los Ejercicios espirituales de Ignacio,
fueron llevados a prisión porque el Papa empezó a dudar de su ortodoxia.
Instituyó la fiesta de Santo Domingo en honor de este gran inquisidor.
De esta
suerte fue prevaleciendo en el Papado la dirección religiosa rigurosa y
restauradora.
Paulo IV
pareció olvidar que había tenido otras preocupaciones. El recuerdo de los
tiempos pasados había desaparecido en él. Vivía entregado a las reformas y a la
Inquisición; dictó leyes, encarceló gentes, excomulgó y presidió autos de fe.
Finalmente, cuando le postró la enfermedad —una enfermedad que también hubiera
acabado con la vida de un hombre joven— llamó a los cardenales, encomendó su
alma a sus oraciones, y a su cuidado la Santa Sede y la Inquisición. Intentó
incorporarse, pero le fallaron las fuerzas y cayó muerto (18 de agosto de
1559).
En esto, por
lo menos, son más felices las naturalezas apasionadas que los caracteres
débiles: sus convicciones las ciegan, pero también las aceran y hacen
invencibles.
Pero el
pueblo no podía olvidar tan de prisa como el Papa lo que bajo él había sufrido.
No le podía perdonar la guerra que había traído a Roma y no era bastante
compensación haber alejado a los odiosos sobrinos. A su muerte se reunieron
unos cuantos en el Capitolio y acordaron que había que destruir su sepulcro por
los daños que había hecho a la ciudad y a! mundo. Otros saquearon el edificio
de la Inquisición, le prendieron fuego y maltrataron a los corchetes del
tribunal. También se quiso asaltar el convento de los dominicos en Minerva. Los
Colonna, Orsini, Casarini, Massimi, todos ellos ofendidos mortalmente por Paulo IV,
tomaron parte en estos tumultos. La estatua que se había erigido en su honor
fue arrancada de su pedestal, hecha pedazos y la cabeza con su triple corona
arrastrada por las calles.
¡Qué feliz
hubiera sido el Papado de no haber conocido más reacción que ésta contra las
empresas de Paulo IV!
Observaciones
sobre el desarrollo del protestantismo durante el Papado de Paulo IV
Ya hemos
visto cómo aquella disensión del Papado con el poder imperial español
contribuyó, quizá más que ninguna otra cosa, al establecimiento del
protestantismo en Alemania. Sin embargo, no se supo evitar una segunda escisión
que ejerció todavía una acción más amplia en círculos mayores.
Como primer
momento podemos considerar la retirada de las tropas pontificias del ejército
imperial y el traslado del concilio. Pronto se manifestó la importancia de
estes hechos. Ningún obstáculo mayor conoció el intento de
sojuzgamiento de los protestantes que los tejemanejes de Paulo III en aquella
ocasión.
Pero sólo
después de su muerte tuvieron sus actos consecuencias histórico-universales. La
alianza con Francia a que llevó a sus familiares ocasionó una guerra general.
Una guerra
en la que no solamente los protestantes alemanes lograron una victoria
memorable por la que se libraron para siempre del concilio, del emperador y del
Papa, sino en la que, además, las nuevas opiniones, favorecidas de una manera
directa por los soldados alemanes que luchaban por ambos bandos e,
indirectamente, por el tumulto bélico que impedía una vigilancia rigurosa, se
propagaron por Francia y los Países Bajos de manera poderosa.
Sube a la
Sede Paulo IV. Se
dio cuenta del sesgo que tomaban los acontecimientos y pretendió ante todo
restablecer la paz. Pero, con ciega pasión, se comprometió en la lucha. Y, así,
ocurrió que él, el fanático violento, que odiaba y perseguía al protestantismo,
fue quizás, entre todos los Papas, quien más contribuyó a su fortalecimiento.
Recordemos
su acción en la cuestión inglesa.
La primera
victoria de las nuevas opiniones en aquel país no fue completa y bastaba un
encogimiento del poder estatal, el simple hecho de que subiera al trono una
reina católica para que el Parlamento decidiera someter de nuevo la Iglesia al
Papa. Pero éste tenía que proceder con tiento, pues no podía declarar la guerra
a las situaciones creadas al amparo de las innovaciones. Julio III vio esto muy
bien. Ya el primer delegado del Papa observó cuán vivo era el Interés por los
bienes eclesiásticos confiscados y Julio tomó el sabio acuerdo de no urgir su
devolución. De hecho, el legado del Papa no pudo pisar suelo inglés antes de
haber ofrecido suficientes garantías a este respecto. Era la base de toda la
eficacia de su acción. Tuvo, también, el mayor éxito. El legado era nuestro
conocido Reginald Poole, el más apropiado entre todos los hombres de su época
para trabajar por el restablecimiento del catolicismo en Inglaterra. Limpio de
intenciones, de toda sospecha, comprensivo, moderado, bien visto de la reina,
de la nobleza y del pueblo como nativo de buena cuna. El éxito excedió a las
esperanzas. La subida de Paulo IV se señaló con la llegada de embajadores
ingleses que aseguraron al Papa la obediencia del país.
Paulo IV no
necesitaba conquistar esta obediencia sino tan sólo mantenerla. Veamos las
medidas tomadas por él en esta situación.
Declaró
deber ineludible la devolución de los bienes de la Iglesia, pues su incumplimiento acarreaba la
condenación eterna. También mandó recolectar de nuevo el
dinero de San Pedro. Además de esto, ¿podía darse algo más impropio para llevar a perfección la conciliación que el combatir
apasionadamente a Felipe II, que era también por entonces rey de
Inglaterra? Tropas inglesas tomaron parte en la batalla de San Quintín que tanto significó para Italia. Por último, persiguió al cardenal Poole, a
quien no podía soportar, y le despojó de su dignidad de legado, cuando ningún
otro podía serlo con más provecho para la Santa Sede, y puso en su lugar a un
fraile, lleno de años y de achaques, pero de opiniones más extremadas. De haber
querido el Papa impedir la obra de la
conciliación no habría podido proceder de manera más certera.
Nada tiene
de extraño que en seguida de la rápida e inesperada muerte de la reina y del
legado se hicieran valer las tendencias contrarias con mayor fuerza. Las
persecuciones que Poole había condenado, pero que habían sido permitidas por
sus obcecados enemigos, tuvieron no poca parte en ello.
Sin embargo,
la cuestión se le volvió a plantear de nuevo al Papa. Había que pensarlo tanto
más cuanto que esta vez iba incluida Escocia. También en este país los partidos
religiosos se hallaban en una lucha enconada y la dirección que tomaran los
acontecimientos en Inglaterra fijaría su porvenir.
Fue muy
importante que Isabel, que en modo alguno se mostraba del todo protestante en
sus comienzos, comunicara al Papa su ascensión al trono. Se habló, por lo
menos, de su casamiento con Felipe II, cosa que, por entonces, parecía muy
verosímil. Nada mejor, al parecer, podía esperar un Papa.
Pero Paulo
IV no conocía la moderación. Dio una respuesta insolente al embajador de la
reina Isabel. Antes que nada, dijo el Papa, debía someter sus pretensiones al
juicio de él.
No se crea
que fue sólo el espíritu sistemático de la Sede lo que le movió a ello. Había
también otros motivos. Los franceses, por recelo de poder, querían impedir
aquel matrimonio. Supieron halagar al hombre piadoso, al teatino, e hicieron
ver al Papa que Isabel era protestante en el fondo de su corazón y que aquel
casamiento nada bueno podía traer consigo. Los que mayor interés tenían en el
asunto eran los Guisa. Cuando Isabel fue rechazada por la Santa Sede, la hija
de su hermana, María Estuardo, delfina de Francia y reina de Escocia, se
convirtió en pretendiente de la Corona de Inglaterra. Los Guisa abrigaban la
esperanza de poder mandar, en su nombre, en los tres reinos. De hecho, María
Estuardo adoptó el emblema inglés y firmaba sus edictos contando los años de
reinado en Inglaterra e Irlanda. En los puertos escoceses se hacían
preparativos de guerra.
Aunque
Isabel no hubiera tenido ninguna inclinación protestante, es seguro que las
circunstancias la hubieran empujado en esa dirección. Dio el paso con la mayor
resolución. Logró un Parlamento con mayoría protestante mediante el cual se
introdujeron en pocos meses todos los cambios que han dejado impreso su sello a
la Iglesia anglicana.
Como es
natural, este sesgo de los acontecimientos afectó a Escocia. Ante los progresos
del partido franco-católico se levantó un partido nacional-protestante. Isabel
no vaciló un momento en aliarse con él. El mismo embajador español lo consideró
conveniente. El pacto de Berwick con la oposición
escocesa valió a ésta la supremacía. Antes de que María Estuardo penetrara en
el reino tuvo que renunciar al título de reina de Inglaterra y confirmar
acuerdos de un Parlamento de orientación protestante, entre otros, uno que
prohibía la misa bajo pena de muerte.
Así, pues,
lo que aseguró para siempre el triunfo del protestantismo en la Gran Bretaña se
debió, en buena parte, a una reacción contra las pretensiones francesas
favorecidas por el Papa.
No quiere
esto decir que los impulsos internos de los protestantes dependieran de tales
sucesos políticos, pues tenían un fundamento bastante más hostil, pero el caso
es que, por lo general, los factores que gobernaron el comienzo, el desarrollo
y la decisión de la lucha coincidieron exactamente con las implicaciones políticas.
También tuvo
mucha influencia en Alemania una medida de Paulo IV. Como se opuso a la
transferencia de la corona imperial por su vieja animadversión a la casa de
Austria, obligó a Fernando I a cuidar con más celo que antes su amistad con los
aliados protestantes. Desde entonces fue una unión de príncipes moderados de
ambos bandos la que gobernó Alemania y bajo cuya acción se llevó a efecto el
traspaso de las fundaciones eclesiásticas a la administración protestante.
Parece que
ningún daño ha experimentado el Papado en que de un modo o otro no hayan tenido
participación sus empeños políticos.
Si en este
momento paseamos desde Roma nuestra mirada por el mundo, nos daremos cuenta de
cuán grandes fueron las pérdidas sufridas por la fe católica. Se habían
separado los países escandinavos y la Gran Bretaña; Alemania era protestante
casi en su totalidad; Polonia y Hungría estaban fuertemente agitadas; Ginebra convertida
en un centro tan importante para el Occidente y el mundo románico como Wittenberg lo
era para el Oriente y los pueblos germánicos; y en Francia, como en los Países Bajos, se levantaba un
partido bajo la bandera protestante.
La fe
católica contaba con una sola esperanza. En España y en Italia las inclinaciones
disidentes fueron reprimidas y se produjo una opinión restauradora con rigor
eclesiástico. Y, a pesar de que el gobierno de Paulo IV le fue tan poco
ventajoso, sin embargo, esta orientación llegó a prevalecer en la corte romana y
en el Palacio Vaticano. La cuestión que se planteaba ahora era si sabría mantenerse y si, en ese
caso, el mundo católico podría afirmarse de nuevo a unirse.
PÍO
IV
Se cuenta que cierto día, en un banquete de
cardenales, Alejandro Farnesio entregó una corona a un muchacho
que improvisaba con la lira para que se la pusiera a aquel de los presentes que
iba, el primero, a ser Papa. El muchacho, Silvio Antonio, más tarde varón famoso y cardenal, se
acercó a Giovanni Angelo Médicis y le dedicó la corona cantando sus
alabanzas. Este Médicis fue el sucesor de Paulo con el nombre de Pío IV.
Era de
origen modesto. Su padre Bernardino se había trasladado a Milán y había logrado
amasar una pequeña fortuna mediante arrendamientos de tierras del Estado. Pero
los hijos tuvieron que valerse por sí mismos; uno de ellos, Giangiacomo, que
entró en la milicia, prestó sus primeros servicios a un noble; el otro, nuestro
Giovani Angelo, se dedicó al estudio pero en condiciones muy precarias. La
suerte le visitó en esta forma singular. Giangiacomo, arriscado y dinámico por
naturaleza, se ofreció al gobernador de Milán para eliminar a un enemigo suyo,
un vizconde conocido por Monsignorin. Una vez
realizado el crimen, los inductores quisieron deshacerse del instrumento de que
se habían servido y enviaron al joven al castillo Mus, en el lago de Como, con
una carta al castellano encomendándole que matara al portador. Giangiacomo
entró en sospecha, abrió la carta, vio lo que se le preparaba y se decidió al
punto. Escogió unos cuantos compañeros seguros, se sirvió de la carta para
procurarse el acceso y logró apoderarse del castillo. Después, se comportó como
un príncipe independiente y desde su fortaleza tuvo en constante jaque a
milaneses, suizos y venecianos. Por fin, adoptó la cruz blanca y entró al
servicio del emperador. Fue nombrado marqués de Marignano y condujo el ejército
imperial hasta las puertas de Siena. Era tan astuto como osado, de buena
estrella en todas sus empresas y sin compasión alguna. Como algunos campesinos
quisieran pasar víveres a la ciudad, él mismo los abatió con su bastón de
hierro; no había un solo árbol de las cercanías del que no colgara algún
rústico y se contaron hasta 6,000 entre los que él mandó matar. Conquistó Siena
y fundó una bien prestigiada casa.
Con él
prosperó también su hermano Giovanni Angelo. Se hizo doctor y ganó fama de
jurista; compró un cargo en Roma. Gozaba ya de la confianza del Papa Paulo III
cuando el marqués casó con una Orsino, hermana de la esposa de Pedro Luis Farnesio.
Poco después fue nombrado cardenal. Desde ese momento lo encontramos ocupado en
la administración de las ciudades pontificias, en la dirección de las
negociaciones políticas y, más de una vez, como comisario de las tropas del
Papa, Se mostró diestro, sagaz y bondadoso. Pero Paulo IV no lo podía soportar
y una vez arremetió contra él en el consistorio. Médicis creyó prudente
abandonar Roma. En les baños de Pisa o en Milán, donde construyó mucho, supo
mitigar los sinsabores del destierro con ocupaciones literarias y también con
buenas obras que le valieron el nombre de padre de los pobres. Acaso la
oposición en que se encontraba con respecto a Paulo IV contribuyó, más que
nada, a su elección.
Esta
oposición era bien marcada.
Paulo IV,
noble napolitano de la Facción antiaustríaca, fanático, fraile e inquisidor;
Pío IV, advenedizo milanés, unido estrechamente a la casa de Austria a través
de su hermano y de unos parientes alemanes, jurista, amante de la villa y con
sentido mundano. Paulo IV mantuvo un porte altivo y pretendía mostrar dignidad
y majestad, en la menor de sus acciones; Pío IV era todo bondad y
condescendencia. Cada día se le veía por la calle, a pie o a caballo, casi sin acompañamiento
y hablando afablemente con todo el mundo. Se le puede conocer si se leen los
despachos venecianos. Los embajadores le encuentran escribiendo y trabajando en
una sala fría; se levanta y empieza a pasear con ellos; o en el momento en que
se dispone a ir hacia el Belvedere y, entonces, se sienta sin abandonar el
bastón, escucha lo que tienen que decirle y anda el camino en su compañía. Por
lo mismo que alterna con esta sencillez quiere que le traten con tacto y
consideración. Cuando los venecianos le proponen solución ingeniosa, se alegra y
la alaba entre risas; aunque es muy favorable a los austríacos, le fastidian las
maneras inflexibles y despóticas del embajador español Vargas. No le gusta que
le aburran con detalles, pero cuando uno se concreta en lo importante y general
entonces se puede tratar con él. Se vuelve efusivo y confiesa cómo, por naturaleza, odia
cordialmente a los malos y ama la justicia. No herir a nadie en su libertad,
portarse con bondad y amistad con todo el mundo; piensa trabajar con todas sus
fuerzas en favor de la Iglesia. Nos lo podemos representar vivamente: corpulento,
bastante ágil todavía para llegar antes de la salida del sol a su villa
campestre, con cara apacible y ojos despiertos; le placen la conversación, la
mesa y la broma; recién restablecido de una enfermedad, que se consideraba
grave, monta a caballo, se dirige a la casa donde vivió como cardenal y sube
las escaleras valientemente mientras exclama: “¡No, no! No queremos morir
todavía.”
Un Papa de
este ánimo, con tanto amor a la vida y tal sentido mundano ¿sería adecuado para
gobernar la Iglesia en la difícil situación en que se hallaba? ¿No era de temer que se
apartara del camino emprendido por su antecesor en los últimos años? Acaso su naturaleza
propendiera a ello, pero los hechos se desarrollaron de modo bien distinto.
Personalmente
no le gustaba gran cosa la Inquisición y le reprochaba la dureza monacal de su
procedimiento. Pocas veces, si acaso, visitó la Congregación, pero tampoco se
atrevió a intervenir en ella. Decía que no era teólogo y le dejó todo el poder
que había recibido de Paulo IV.
Hizo un gran
escarmiento con los sobrinos de Paulo IV. Como es de suponer, los excesos
cometidos por el duque de Palliano aun después de la
muerte de su tío —mató por celos a su propia mujer— facilitaron el juego de los
enemigos de los Caraffa, sedientos de venganza. Se les formó un proceso bien lamentable.
Fueron acusados de los crímenes más espantosos, de robos, asesinatos,
falsificaciones y, además, de gobierno despótico y de engaño constante de aquel
pobre anciano que se llamó Paulo IV. Conservamos su defensa, que no está
trazada sin ciertas apariencias de justificación. Pero sus acusadores pudieron
más. Después de haber escuchado la lectura de las actas en el consistorio desde
por la mañana hasta la noche, el Papa pronunció sentencia de muerte contra el
cardenal, el duque de Palliano y dos parientes
cercanos, el conde Aliffe y Leonardo di Cardine. Montebello y otros pudieron escapar. El cardenal
temía, a lo sumo, el destierro, pero en ningún caso la pena de muerte. Cuando
le fue comunicada la sentencia —una mañana, estando todavía en el lecho— y ya
no le cupo duda ninguna, se cubrió con las sábanas durante unos momentos, se
levantó, juntó las manos y exclamó aquellas dolorosas palabras que todavía hoy
escuchamos en Italia en casos de desesperación: “¡Qué se va a hacer!
¡Paciencia!”. No se le permitió confesar con su confesor ordinario y, al nuevo
que se le envió, tuvo, como es natural, muchas cosas que contarle y por eso la
confesión duró bastante. “Monsignore, termine usted —le advirtió el policía—, que tenemos otras cosas
que hacer.”
Así acabaron
estos familiares. Son los últimos que ambicionan principados independientes y
promueven grandes movimientos históricos con sus particulares fines políticos.
Nos encontramos con ellos desde Sixto IV; Girolamo Riario,
César Borgia, Lorenzo de Médicis, Pier Luigi Farnesio y los Caraffa, que son
los últimos. Más tarde ha habido también nepotismo, pero con un sentido
diferente.
Después de
una ejecución tan ejemplar, ¿cómo podía pensar Pío IV en permitir a los suyos
violencias al estilo de las que él había castigado en los Caraffa de manera tan
terrible? Como hombre por naturaleza animoso, quería gobernar por sí mismo y
los asuntos más importantes los decidió según su criterio y más bien se le
reprochaba que buscara pocos apoyos. A esto se añadió que aquel de entre sus
sobrinos al que podría haber ayudado en el mejor de los casos, Federico
Borromeo, murió a temprana edad. El otro, Carlos Borromeo, no era hombre para
ser honrado con honras humanas, pues nunca las hubiera aceptado. Carlos
Borromeo jamás consideró su relación con el Papa y, por ende, con los negocios
graves, como un derecho que le otorgara ciertas libertades, sino como una
obligación, a la que se entregó con el mayor ahínco. Modestia y aplicación
fueran sus maneras; sin fatiga se dedicó a las audiencias y, con minuciosidad,
a la administración del Estado. Formó un colegio de ocho doctores del que se ha
derivado después la Consulta. Asistía al Papa. Es el mismo que después ha sido
elevado a los altares. Ya por entonces se mostraba en toda su nobleza e
inocencia. “No se sabe de él otra cosa —dice Girolamo Soranzo—
sino que está limpio de toda mancha; vive tan religiosamente y da tan buen
ejemplo que ni los mejores pueden pedir más. Digno de la mayor alabanza porque,
en la flor de la edad, sobrino de un Papa y disfrutando de su favor, viviendo
en una corte donde se puede procurar toda suerte de placeres, lleva, sin embargo, una vida tan
ejemplar.” Su única expansión era ver reunidas por la tarde algunas
gentes doctas. Las conversaciones comenzaron por las letras profanas, pero
pronto se pasó de Epicteto y los estoicos, que Borromeo, joven todavía, no menospreciaba, a las
cuestiones religiosas. Si algo se le reprochaba no era falta de buena voluntad,
de aplicación, sino, acaso, de talento; sus servidores se lamentaban de que
tenían que prescindir de los grandes favores que acostumbraban recibir de
anteriores familiares.
Las
cualidades del sobrino suplían lo quo los rigurosos podían echar de menos en el
tío. En todo caso, se siguió en el camino emprendido, los negocios espirituales
y temporales se llevaron con celo y circunspección y la reforma fue continuada.
El Papa advirtió públicamente a los obispos su deber de residencia y se vio en
seguida a algunos que volvían a ocupar sus puestos, después de besarle los
pies. Las tendencias rigoristas habían prevalecido en Roma y ya no era posible
que el Papa se desviara de ellas.
El sentido
mundano de este Papa no perjudicó a la restauración del sentir religioso
riguroso, y, además, tenemos que añadir que contribuyó mucho, por otro lado, al
aplacamiento de las disensiones promovidas dentro del mundo católico.
Paulo IV
creía obligación de un Papa tratar de someter al emperador y a los reyes y, por
esta razón, se mezcló en tantas guerras y altercados. Pío IV se dio mejor
cuenta del error cuanto que había sido cometido por un antecesor suyo frente al
cual se sentía en contraposición. “Por esto hemos perdido a Inglaterra —exclamó—
que pudimos haber conservado si hubiéramos apoyado mejor al cardenal Poole; por
esto se ha perdido Escocia también, y, durante la guerra, las doctrinas
alemanas han penetrado en Francia.” Él, por el contrario, desea la paz por
encima de todo. Ni siquiera contra los protestantes está dispuesto a hacer la
guerra y al embajador de Saboya, que trata de lograr su apoyo para un ataque
contra Ginebra, le interrumpe con frecuencia: “¿Pero qué tiempos son éstos para
que se le hagan a él tales proposiciones? De nada se tiene tanta necesidad como
de paz.” Le gustaría estar a bien con todos. Con facilidad otorga los favores
eclesiásticos y lo hace con tacto y moderación si alguna vez tiene que negarse.
Está convencido, y así lo manifiesta, de que el poder del Papa no puede
mantenerse sin la autoridad de los príncipes.
La última
época de Paulo IV se caracterizó porque todo el mundo católico reclamaba de
nuevo el concilio. Es seguro que Pío IV sólo con grandes dificultades se podría
haber sustraído a esta exigencia. No podía, como sus predecesores, poner la
excusa de la guerra, pues por fin la paz reinaba sobre toda Europa. Y hasta
para él mismo era urgente tal medida, puesto que los franceses amenazaban con
un concilio nacional que fácilmente podía provocar un cisma. Pero, a decir
verdad, tengo que añadir que, además de todas estas circunstancias, existía su
buena voluntad. Escúchese cómo se expresa: “Queremos el concilio, lo queremos
sin duda, lo queremos todos. De no quererlo podríamos escudarnos ante el mundo
con mil dificultades, pero más bien nuestro deseo es acabar con ellas. Hay que
reformar lo que tiene que ser reformado, también en nuestra persona y en
nuestras propias cosas. Si albergamos alguna otra intención que la de servir a
Dios, que Él nos castigue”. A menudo parece como si los príncipes no le
apoyaran lo bastante para una empresa de tal envergadura. Una mañana el
embajador veneciano le visita en su lecho, donde se hallaba postrado por la
podagra; le encuentra ocupado con sus pensamientos. “Tenemos buenas intenciones
—exclama-— pero estamos solos” . “Me dio compasión —dice el embajador—, verle
en la cama y escuchar lo que decía: estamos solos para sostener una carga tan
pesada”. Pronto se puso manos a la obra. El 18 de enero de 1562 se reunieron
tantos obispos y delegados en Trento que se pudo reanudar de nuevo el dos veces
interrumpido concilio. El Papa tuvo la mayor intervención en ello. “Es cierto
—dice Girolamo Soranzo, que no estaba al lado del
Papa— que Su Santidad mostró en el asunto todo el celo que se podía esperar de
un tan gran pastor y nada ha descuidado que pudiera conducir a una obra tan
santa y necesaria”
Las
últimas sesiones del Concilio de Trento
¡Cómo había
cambiado la situación del mundo desde la primera convocatoria del Concilio! El
Papa no tenía que temer ahora que un emperador poderoso utilizara la reunión
para dominar al Papado. Fernando I no poseía poder alguno en Italia. Tampoco
había que temer errores graves sobre puntos esenciales del dogma. Como ya se
había puesto de manifiesto en las primeras sesiones, el dogma, aunque no
formulado por completo, dominaba ya sobre una gran parte del mundo católico. No
era posible pensar seriamente en una unificación con los protestantes. En
Alemania habían adquirido una posición muy fuerte, de la que no era posible
desalojarlos; en el Norte, la nueva orientación religiosa se había fundido con
el poder estatal y lo mismo estaba ocurriendo en Inglaterra. El Papa, al
declarar que el nuevo concilio no era más que una continuación del anterior y
al acallar las voces que se levantaron en contra de este criterio, renunció a
tales esperanzas. ¿Cómo pedían los protestantes libres adherirse a un concilio
cuyas resoluciones anteriores habían condenado ya los artículos más importantes
de su credo? Con esto la eficacia del Concilio se limitaba de antemano al
mundo, tan considerablemente disminuido, de las naciones católicas. Su
propósito tenía que concentrarse en componer las diferencias surgidas entre
estas naciones y la suprema autoridad eclesiástica, en formular el dogma en
algunos puntos que no habían sido fijados todavía, y sobre todo, en dar término
a la reforma interior ya iniciada y prescribir normas disciplinarias de
carácter general.
Pero también
esta tarca se mostró muy dificultosa y pronto se originaron los más vivos altercados entre
los teólogos allí reunidos.
Los
españoles plantearon la cuestión de si la obligación de residencia de obispos
en sus diócesis era de derecho divino o sólo de derecho eclesiástico. Parecía
una disputa ociosa puesto que, por todas partes, se reclamaba el deber de
residencia. Pero los españoles sostenían de una manera general que el poder episcopal no era emanación del poder papal, como se
pretendía en Roma, sino que su origen descansaba inmediatamente en la
institución divina. Con esto dieron en el nervio de toda la organización eclesiástica. Aceptado
ese principio, se hubiera restablecido la independencia de las potestades
eclesiásticas subalternas, cuya dominación habían cuidado tanto los Papas.
Estando en lo más arduo de la discusión, llegaron los delegados del emperador.
Sorprenden los capítulos que presentan. “También el Papa —reza uno— tiene que
humillarse siguiendo el ejemplo de Cristo y someterse a una reforma en su
persona, cargo y en su curia. El concilio debe reformar el nombramiento de los
cardenales y el cónclave”. Fernando solía decir: “Si los cardenales no son
buenos cómo van a elegir un buen Papa?”. Para la reforma pretendida por él
quería que sirviera de base el proyecto del Concilio de Costanza, que allí no
pudo llevarse a efecto. Las resoluciones debían ser preparadas por las
diputaciones de las diferentes naciones. Además pedía: que se autorizara la
comunión en dos especies y el matrimonio de los clérigos; dispensa del ayuno
para algunos de sus súbditos; institución de escuelas para los pobres;
depuración de los breviarios y santorales; un catecismo inteligible; himnos
religiosos en alemán; reforma de los conventos, entre otras cosas “para que sus
grandes riquezas no se emplearan de manera tan desastrosa”. Como vemos,
proposiciones todas muy importantes y que suponían una transformación honda de
la Iglesia. En cartas reiteradas urgía el emperador su discusión.
Por fin, se
presentó también el cardenal de Lorena con los prelados franceses. Se adhirió a
todas las propuestas alemanas. Reclamaba, sobre todo, la comunión en las dos
especies, la administración de los sacramentos en el idioma materno, la
instrucción y la predicación durante la misa y la autorización para cantar en
francés los salmos, cosas todas de las que se esperaba el mejor resultado. “Tenemos
la seguridad —dice el rey— de que la autorización de la comunión en las dos
especies aplacará a muchas conciencias inquietas, reunirá de nuevo con la
Iglesia a provincias enteras que se han separado de ella y será uno de los
medios mejores para acabar con los disturbios en nuestro reino.” Pero los
franceses trataron además de reponer los acuerdos de Basilea y abiertamente
sostenían que el concilio era superior al Papa.
Los
españoles no estaban de acuerdo con las pretensiones de alemanes y franceses;
repudiaban con la mayor vehemencia la comunión en las dos especies y el
matrimonio de los clérigos y no era posible que el concilio llegara a una
concesión en estas materias: sólo se logró pasar que el Papa pudiera autorizarlos;
pero hubo puntos en los que las tres naciones se enfrentaron a las pretensiones
de la curia. Consideraban intolerable que sólo los legados del Papa dispusieran
del derecho a presentar propuestas. Como además estos legados tenían que
recoger la anuencia del Papa a todas las resoluciones que se hubieran de
adoptar, les parecía esto un agravio a la dignidad del concilio. Porque de esta
manera, decía el emperador, había dos concilios: uno en Trento y otro, el
verdadero, en Roma.
Si en estas
circunstancias se hubieran decidido las opiniones por naciones se habría
llegado a acuerdos muy particulares.
Como no
ocurrió esto, las tres naciones, aun tomadas juntas, quedaron siempre en
minoría. Eran mucho más numerosos los italianos, acostumbrados a sostener sin
muchas preocupaciones la opinión de la curia, de la cual dependía la mayoría.
El encono encendió a ambas partes. Los franceses bromeaban diciendo que el
Espíritu Santo venía a Trento en la valija. Los italianos hablaban de la peste
española y del mal gálico que iban contagiando a los fieles. Co omel obispo de Cádiz llegó a decir que hubo obispos famosos
y Padres de la Iglesia que no habían sido nombrados por ningún Papa, los italianos
comenzaron a gritar, pidieron su expulsión y hablaron de anatema y herejía. Los
españoles devolvieron la papeleta, acusándoles a su vez de herejes En algunos
momentos se formaron tumultos callejeros a los gritos de ¡España! ¡Italia! y se
vio correr la sangre en la ciudad de la paz.
No tiene
nada de extraño que transcurrieran diez meses en una ocasión sin que se
celebrara ninguna sesión y que el primer legado tuviera que disuadir al Papa de
trasladar el Concilio a Bolonia: “¿Qué se iba a decir si el concilio, lejos de
llegar a su conclusión regular, tenía que ser disuelto? Pero una disolución,
una suspensión o un simple traslado, en el que se pensó con frecuencia,
hubieran sido muy peligrosos. En Roma no se esperaba nada bueno. Se consideraba
que un concilio era una medicina demasiado fuerte para el debilitado cuerpo de
la Iglesia, que no haría sino arruinarla por completo junto con Italia. ·Pocos
días antes de marcharme, a principios del año 1563— nos cuenta Girolamo Soranzo—, me dijo el cardenal Carpi, decano del Colegio y
varón verdaderamente circunspecto, que había rogado en su última enfermedad a
Dios que le concediera la gracia de la muerte para no ser testigo del
derrumbamiento y entierro de Roma. También los demás cardenales se lamentan sin
cesar de la desgracia, pues ven claramente que no hay salvación para aquélla si
no es con la intervención especial de la mano de Dios”. Pío IV temió que fueran
a caer sobre él todos los males que otros Papas habían visto cernirse con la
idea del concilio.
Supone una
idea elevada que sea una asamblea de sus prelados lo único que pueda socorrer a
la Iglesia cuando corren tiempos difíciles para ella y ha cometido graves
equivocaciones. “Sin presunción ni envidia, en santa humildad, en paz católica
—dice San Agustín— debe deliberar una tal asamblea, para abrir lo que estaba
cerrado y sacar a luz lo que estaba oculto”. Pero se estaba muy lejos de
alcanzar este ideal en los primeros tiempos. Hubiera sido necesaria una pureza
del sentir, una independencia de influencias extrañas que no parece acordada a
los hombres. Pero cuánto más difícil alcanzarlo ahora en que la Iglesia se
halla imbricada con el Estado en tantas situaciones contradictorias! Si, a
pesar de todo, los concilios tuvieron siempre gran prestigio y fueron
reclamados con tanta frecuencia y esperados con tanta
impaciencia, se debió sobre todo a la necesidad de poner freno al poder de los
Papas. Pero ahora parecía confirmarse lo que éstos siempre habían sostenido: que en
tiempos de gran confusión una asamblea de la Iglesia es más apropiada para aumentar
aquélla
que para ponerle remedio. Todos los italianos participaban de los temores de la
curia. “O el concilio —decían—continúa o es disuelto. En el primer caso, si entretanto muere
el Papa, los ultramontanos dispondrán del cónclave según sus intenciones y en
daño de Italia, y tratarán de limitar las facultades del Papa de suerte que no
sea mucho más que un simple obispo de Roma, y arruinarán los cargos y toda la
curia. Si, por el contrario, es disuelto sin resultado alguno, los fieles se
sentirán defraudados y los dudosos se encontrarán en grave peligro de perderse
del todo”. Si contemplamos la situación, parece imposible que en el seno del
Concilio se pudiera producir un cambio de las opiniones dominantes. Frente a
los legados dirigidos por el Papa, y los italianos que dependían de él, estaban
los prelados de las otras naciones que se apoyaban en los embajadores, de sus
príncipes. No se podía pensar en ninguna conciliación, en ningún arreglo
mediador. Todavía en febrero de 1563 la situación parecía desesperada; todo era
discordia y cada partido mantenía con obstinación sus puntos de vista,
Pero si se tenía
el valor de ver las cosas tal y como eran, se presentía la posibilidad de salir
de este laberinto.
Era en
Trento donde chocaban las opiniones, pero su origen estaba en Roma y en los
diversos príncipes. Si se quería obviar las dificultades había que acudir a la
fuente. Pues que Pío IV había dicho que el Papado no podía mantenerse sin
asociarse a los príncipes, éste era el momento de hacer buena la máxima. Una
vez abrigó la idea de acomodarse a las exigencias de las diferentes cortes y
darles satisfacción sin acudir al concilio. Pero hubiese sido una medida a medias.
Su misión no podía ser otra —pues tampoco existía otro medio— que llevar a cabo
el concilio de acuerdo con las grandes potencias.
Pío IV se
decidió en este sentido. A su lado tenía al cardenal Morone, el de mayor
prudencia política.
Había que
empezar con el emperador Fernando al que, como sabemos, se habían adherido los
franceses y al que también Felipe II tomaba en consideración como sobrino suyo
que era.
Morone, que
acababa de ser nombrado presidente del Concilio, pero que pronto se convenció
de que nada se podía conseguir en Trento, acudió en abril de 1563, sin
acompañamiento de ningún otro prelado, a entrevistar al emperador en Innsbruck.
Lo encontró desanimado, enfadado y molesto; estaba convencido de que en Roma no
se buscaba ningún mejoramiento serio, y decidido a procurarle al Concilio su
libertad.
Le era
menester al legado una habilidad extraordinaria, en nuestro tiempo diríamos
diplomática, tan sólo para aplacar al indignado monarca.
Femando
estaba malhumorado porque sus artículos de reforma habían sido pospuestos sin
que se presentaran efectivamente a discusión; el legado pudo convencerle de
que, no sin justificación, se había considerado peligroso someterlos a una
discusión en regla, pero que, sin embargo, la parte más importante de los
mismos había sido admitida y hasta acordada. El emperador se quejó además de
que el Concilio fuera dirigido desde Roma y que se manejara a los legados por
medio de instrucciones; Morone observó, y no le faltaba razón, que también los
embajadores recibían instrucciones de sus capitales y tenían indicaciones
nuevas continuamente.
Morone, que
ya desde largo gozaba de la confianza de la casa de Austria, salió bien de esas
aclaraciones delicadas; disipó las malas impresiones personales del emperador y
trató de llevar la discusión a aquellos otros puntos en disputa que habían
provocado los más grandes altercados en Trento. No era de la opinión que se
cediera en las cosas esenciales ni que se debilitara la autoridad del Papa: “Lo
que importaba —decía— era ponerse de acuerdo sobre aquellas disposiciones que
el emperador creía que le darían satisfacción, sin que con ellas se menoscabara
la autoridad del Papa o de los legados”.
El primero
de estos puntos era el de la iniciativa exclusiva de los legados que se
afirmaba ir contra la libertad inherente a un concilio. Reponía Morone que no
convenía a los príncipes conceder la iniciativa a todos los prelados. No le había de ser muy difícil convencer al
emperador. Era fácil que, en caso de gozar los obispos de esta facultad, pronto
presentarían proposiciones cuyo sentido sería contrario a las
pretensiones y derechos de los Estados. Era patente la confusión que habría de originarse con una
concesión semejante. Sin embargo también se quería complacer en cierta medida
los deseos de los príncipes, y es admirable la solución encontrada. Prometió
Morone presentar como proposiciones las que los embajadores le entregaran a
este fin y, caso de que no lo hiciera él, los mismos embajadores podrían
hacerlo en su lugar. Transacción esta que caracteriza el espíritu que poco a
poco iba imperando en el Concilio. Los legados ceden una vez al renunciar a la
exclusividad de la iniciativa, no tanto en favor de los Padres del Concilio
como de los embajadores. De lo que se sigue que sólo los príncipes se benefician de
una parte de los derechos que por lo demás, se reserva el Papa.
Un segundo
punto rezaba que las diputaciones que prepararan las resoluciones habrían de
reunirse por naciones. Morone observó que así había sucedido siempre, pero que
se trataría de cumplir con más exactitud en este extremo, puesto que era deseo
del emperador.
Se llegó al
tercer punto, el de la reforma. Femando reconoció, por fin, que había que
evitar la expresión de una reforma del Papado y también la vieja cuestión sorbónica de si el concilio está o no sobre el Papa; en
cambio, Morone prometió una reforma verdadera en todos los demás aspectos. El
proyecto que presentó a este particular alcanzaba al mismo cónclave.
Una vez
resueltas estas cuestiones capitales fácilmente se pusieron de acuerdo sobre
las accesorias. El emperador renunció a muchas de sus exigencias y de instrucciones a sus Embajadores de
mantener buenas relaciones con los legados pontificios. Después de conseguir
este arreglo Morone volvió a Italia. “Cuando se supo en Trento —nos dice él
mismo— el buen acuerdo del emperador y se percataron de la inteligencia
existente entre sus embajadores y los del Papa, el Concilio empezó a cambiar de
aspecto y a ser mucho más tratable.
A esto
coadyuvaron otras circunstancias.
Los
españoles y los franceses se habían peleado por el derecho de precedencia de
los representantes de sus leyes y, a partir de este momento, coincidieron
muchas menos veces.
Además, ge
habían iniciado gestiones especiales con ambas partes.
La misma
naturaleza de las cosas obligaba a Felipe II a buscar una inteligencia. En gran
parte su poderío en España se apoyaba en intereses eclesiásticos y tenía que
procurar, sobre todo, tenerlos a mano. La corte de Roma sabía muy bien, y el
nuncio de Madrid lo decía a menudo, que una clausura apacible del Concilio era
tan deseable para el rey como para el Papa. Los prelados españoles habían
protestado en Trento contra el gravamen de los bienes eclesiásticos, que
representaba una parte importante de los ingresos del Estado; el rey quedó
preocupado y rogó al Papa que impidiera discusiones tan desagradables. ¿Cómo
iba a ocurrírsele, en estas circunstancias, trabajar en favor de la iniciativa
de sus prelados? Por el contrario, trató de sujetarlos un poco. Pío IV se quejó
de la oposición violenta y continua que le hacían los españoles y el rey le
prometió apelar a medios que pondrían término a aquella desobediencia. En una
palabra, el Papa y el rey se dieron cuenta de que sus intereses eran los
mismos. Debieron de tener lugar otras negociaciones. El Papa se arrojó por
completo en brazos del rey y éste prometió solemnemente venir en ayuda del Papa
con todas las fuerzas de su reino en cualquier momento de necesidad.
Los
franceses también se aproximaron por su lado. Los Guisa, que ejercían en
Francia tan gran influjo sobre el Gobierno y en Trento sobre el Concilio,
fueron orientando su política en una dirección cada vez más católica en ambos
campos. Se debe a la transigencia del cardenal de Guisa que se reanudaran las
sesiones del Concilio después de una suspensión de diez meses y después de ocho
aplazamientos. Pero se trataba de llegar a una unión más estrecha. Guisa
presentó la proposición de un encuentro de los príncipes católicos poderosos,
del Papa, del emperador y de los reyes de Francia y España. Marchó a Roma para
tratar del asunto y el Papa no encontró palabras bastantes para loar “el celo
cristiano del cardenal por el servicio de Dios y la tranquilidad pública, no
sólo en las cuestiones del Concilio, sino también en otras que se refieren al bienestar
general”. Esta reunión en proyecto hubiera complacido mucho al Papa y, a cuenta
de ella, envió embajadas al emperador y al rey.
No sólo en
Trento sino en las cortes y mediante negociaciones políticas, se fueron
obviando las dificultades más importantes y allanando obstáculos para una
terminación dichosa del Concilio. Morone, que trabajó mucho, se supo sumar
personalmente a los prelados, dedicándoles todo el honor, alabanza y favor que
pretendían. Puso de manifiesto lo que puede conseguir en las circunstancias más
difíciles un hombre inteligente y hábil, que comprende la situación y se
propone un fin adecuado a ella. A él sobre todo tiene que agradecer la Iglesia
el término feliz del Concilio.
El camino
estaba allanado. “Ahora se podían abordar —dice él mismo— las dificultades
inherentes a las cosas”.
Todavía
aguardaba una resolución la vieja disputa sobre la necesidad de residencia y el derecho divino de los obispos.
Durante mucho tiempo los españoles se mostraron inconmovibles en sus principios
y, todavía en julio de 1563, los
declaraban tan infalibles como los diez mandamientos, y el arzobispo de Granada
pretendía prohibir todos los libros en que se afirmaba lo contrario; pero
al redactarse el decreto consintieron en que su opinión no fuera expresada. Se
dieron por satisfechos con una redacción que les permitía en lo
futuro seguirla manteniendo. Este carácter equívoco es, precisamente, lo que
Láinez alaba en el decreto.
Lo mismo
ocurrió con la otra disputa acerca de la iniciativa: proponendis legatis. El Papa declaró que cada asistente al
Concilio debía pedir y hacer lo que le competía pedir y decir según los viejos
concilios, pero se guardó. Muy bien de emplear la palabra "proponer”. Se
encontró un arreglo que satisfizo a los españoles sin que ello significara que
el Papa cediera lo más mínimo.
Una vez que
desapareció el apoyo supuesto por las tendencias políticas se trató no tanto de decidir sobre
las cuestiones que habían ocasionado las enconadas disputas cuanto de esquivarlas mediante
habilidosas componendas.
Con este
estado de ánimo es natural que fueran resueltos con mayor facilidad otros
puntos menos graves. Nunca el Concilio había avanzado tan rápidamente. Los importantes
dogmas sobre el sacramento del orden, sobre el matrimonio, sobre las
indulgencias, sobre el purgatorio, sobre el culto de los santos, y las
disposiciones reformadoras más importantes que acordó el Concilio, se
concentran en las tres últimas sesiones del año 1563. Tanto para unas como para
otras resoluciones se compusieron las congregaciones con miembros de cada país.
El proyecto de reforma se discutió en cinco reuniones especiales, una francesa,
con el cardenal de Guisa, otra española, con el arzobispo de Granada, y tres
italianas.
Sobre la
mayoría de las cuestiones se llegó fácilmente a una inteligencia y dos únicas
propuestas ofrecieron todavía dificultades: la de la exención de los cabildos y
la de la acumulación de beneficios, en las que volvieron a jugar gran papel los
intereses.
La primera
afectaba sobre todo a los españoles. Los cabildos habían perdido algunas de las
libertades extraordinarias de que gozaban. Cuando se trató recuperarlas, el rey
intentó, por su parte, limitarlas todavía más; puesto que promovía los obispos,
en sus manos estaba ampliar sus facultades. El Papa, por el contrario, estaba
en favor del cabildo. Su sumisión incondicional al obispado hubiera menoscabado
su influencia sobre la Iglesia española. Una vez más chocan aquí las dos
grandes tendencias y la cuestión es cuál de las dos sacará mayoría. El rey era
muy fuerte en el Concilio y su embajador supo alejar a un delegado enviado por
los cabildos para defender sus derechos, pues tenía tantas mercedes
eclesiásticas a distribuir que había de pensarlo antes quien quisiera reñir con
él. En la votación oral el resultado fue favorable al cabildo. Obsérvese el
rodeo que hicieron los legados pontificios. Acordaron que, por esta vez, los
votos se dieran por escrito, pues sólo las declaraciones verbales eran
cohibidas por la presencia de tantos partidarios del rey, pero no las
votaciones escritas que los legados recibieron en sus manos. Y, en efecto, con
este procedimiento, consiguieron una mayoría importante en favor del Papa y de
los cabildos. Apoyados en este resultado y valiéndose de la mediación de Guisa,
entablaron nuevas conversaciones con los prelados españoles quienes, por fin,
se dieron por satisfechos con una ampliación de sus facultades mucho más pequeña
que la que pretendían.
Todavía más
importante para la curia era el segundo artículo referente a la acumulación de
beneficios. Desde siempre se había hablado de una reforma del cardenalato y
había muchos que pretendían ver en la decadencia de este instituto el origen de
todos los males; precisamente los cardenales eran los que con frecuencia
juntaban un gran número de beneficios, y se trataba de poner coto a esto mediante
el rigor de la ley. Se comprende lo poco agradable que había de ser para la
curia cualquier innovación en este sentido. Se temía ya el tratar seriamente
del asunto y por eso se eludió. También es muy particular la solución propuesta
por Morone. Presentó juntas la reforma del cardenalato con los artículos sobre
los obispos. “Pocos se dieron cuenta —nos dice— de la importancia del asunto y
de esta forma se sortearon los escollos.”
El Papa
consiguió de esta suerte conservar la corte romana en su forma tradicional y
también se mostró dispuesto a abandonar las reformas pedidas por los príncipes,
tal como se pensaba, cediendo así a indicaciones del emperador.
En realidad
aquello parecía un congreso de paz. Mientras las cuestiones de importancia
subordinada fueron preparadas por los teólogos hasta recibir la forma de
resolución general, las cortes negociaban sobre las grandes cuestiones. Los
mensajeros iban sin cesar de un sitio a otro y se pagaba una concesión con otra.
Al Papa le
interesaba terminar pronto. Los españoles se resistieron durante cierto tiempo,
pues la reforma no les parecía bastante, y el embajador español hizo
ademán una vez de que iba a protestar. Pero como el Papa se declaró dispuesto a convocar en caso
necesario un nuevo sínodo, coma preocupaba la idea de la posibilidad de una vacante
de la Sede sin estar clausurado el Concilio, y como cada quien estaba ya
cansado y quería marcharse a su casa, los españoles tuvieron que ceder al
final.
En lo
esencial estaba vencido el espíritu de oposición. Precisamente en su último
periodo el Concilio mostró la mayor sumisión. Se avino a pedir al Papa una
confirmación de sus resoluciones y declaró expresamente que todos los decretos
de reforma, cualesquiera fueran los términos en que se
expresaran, habían sido redactados en el supuesto de que no padeciera con
ellos en lo más mínimo el prestigio de la Sede apostólica. Cuán lejos se estaba por
entonces en Trento de aquellas pretensiones de Costanza y Basilea sobre la
superioridad del concilio. En las aclamaciones redactadas por el cardenal de
Guisa, con que se puso término a la sesión, se reconoció especialmente el
episcopado universal del Papa.
Había
llegado, pues, a feliz término. El Concilio, reclamado con tanta vehemencia,
eludido durante tanto tiempo, disuelto dos veces, sacudido por tuntas
tormentas, en grave peligro en su tercera etapa, se clausuraba al fin con la
unanimidad del mundo católico. Se comprende que el 4 de diciembre de 1563, al
reunirse por última vez los prelados, se sintieran conmovidos y dichosos. Los
hasta entonces enemigos, se congratulaban mutuamente, y se vieron lágrimas en
los ojos de muchos ancianos.
Mas si
fueron menester tanta flexibilidad y tanta destreza política para conseguir
este resultado, ¿no podemos preguntamos si no padeció de este modo el Concilio
en la eficacia de su acción?
En los
tiempos modernos, si no en todos, es el de Trento el concilio más importante.
En dos
grandes momentos se hace patente su importancia.
El primero,
del que ya hablamos, durante la guerra esmalcáldica.
Después de diversas oscilaciones, el dogma se apartó por completo del sentir
protestante. Sobre la doctrina de la justificación, como entonces quedó
establecida, se levantó todo el sistema de la dogmática católica, tal como se
mantiene hasta hoy.
El segundo
momento, también considerado por nosotros, es el verano y otoño del año 1563.
La jerarquía fue reorganizada en lo teórico desde la base por los decretos
sobre el sacramento del orden y prácticamente por las medidas de reforma.
Estas
reformas fueron y siguen siendo muy importantes.
Los fieles
fueron sometidos a una firme disciplina eclesiástica y, en caso necesario, a la
espada de la excomunión. Se fundaron seminarios y se cuidó que los nuevos
sacerdotes se formaran en el temor de Dios y en rigurosa disciplina. Se puso
orden en el asunto de los párrocos, en la administración de los sacramentos y
en la predicación, y también se sometió a cánones la actividad de los frailes.
Se reforzaron las obligaciones de los obispos, especialmente la inspección del
clero, según los diversos grados de su dignidad. Revistió una gran importancia
que los obispos se comprometieron solemnemente a observar los decretos
tridentinos y a someterse al Papa, mediante una profesión de fe firmada y
jurada.
Pero en modo
alguno fue realizado aquel propósito de limitar el poder del Papa que al
comienzo también tuvo cabida en el Concilio. Por el contrario, salió de la
lucha ampliado y reforzado. Como conservó el derecho exclusivo de interpretar
las resoluciones del Concilio, en su mano estaba determinar las normas de fe y
costumbres. Todos los hilos de la disciplina reorganizada se juntaban en Roma.
La Iglesia
católica se dio cuenta de sus limitaciones; no se ocupó para nada de los
griegos ni del Oriente, y repudió al protestantismo con innumerables anatemas.
En el catolicismo anterior se había guarecido un elemento de protestantismo que
ahora era compelido para siempre. Pero, al limitarse, se concentraron las
fuerzas y todo el sistema se rehízo.
Sólo a
través del entendimiento y el acuerdo con los príncipes católicos más
importantes se pudo llegar tan lejos. En esta alianza con los principados
descubrimos una de las condiciones más importantes de todo el desarrollo
posterior. Guarda cierta analogía con la tendencia del protestantismo a reunir
los derechos principescos y los episcopales. Poco a poco se fue promoviendo
este curso entre los católicos. Pero se comprende que aquí se encerraba la posibilidad
de nuevas disensiones, aunque al principio nada había que temer. Una provincia
tras otra acogió los decretos del Concilio. Precisamente por esto corresponde a
Pío IV una significación histórica universal, pues fue el primer Papa que
renunció a sabiendas a la tendencia de la jerarquía a contraponen al poderío de
los príncipes.
Con el éxito
del Concilio creyó haber dado fin a la obra de su vida. Es extraño que cediera
también la tensión de su ánimo con su clausura. Se creía observar que
descuidaba el culto, que comía y bebía muy a gusto, que se complacía demasiado
en el fausto de la corte, en fiestas magníficas y en construcciones costosas.
Los rigoristas señalaron la diferencia entre él y su antecesor, y quejaron
abiertamente.
Pero no
había que temer ninguna repercusión. Se había afirmado en el catolicismo una
tendencia que no era ya posible hacer retroceder ni siquiera contener.
Una vez que
el espíritu despierta, es imposible prescribirle el camino, toda desviación de
la regla, aun la más insignificante, por parte de aquellos que tienen que encarnarla,
provoca los síntomas más alarmantes.
Este
espíritu de rigorismo católico fue peligroso inmediatamente hasta para el mismo
Papa.
En Roma
vivía un tal Benedetto Accolti; católico exaltado que
hablaba siempre de un secreto que Dios le había comunicado y que el iba a
revelar, para demostrar que no mentía, caminaría sobre una hoguera ante el
pueblo invocado en la Piazza Navona.
Su secreto
consistía en el conocimiento anticipado de que se iba a producir en breve plazo
una unión entre la Iglesia griega y la romana y esta Iglesia católica unificada
sometería a los turcos y a todos los apóstatas; el Papa sería un hombre santo,
que alcanzaría la monarquía universal e impondría sobre la tierra única
justicia perfecta. Estas ideas le poseían fanáticamente.
Le parecía
que Pío IV, cuya mundanidad se alejaba tanto de su ideal, no era apto para tan
magnífica empresa. Y Benedetto Accolti creía estar
llamado por Dios para libertar a la cristiandad de este jefe incapaz.
Se prepuso
matar por sí mismo al Papa. Encontró un compañero a quien auguró las
bendiciones de Dios y los favores del futuro santo monarca. Un día se decidieron.
El Papa venía en medio de una procesión, al alcance, sin sospecha ni defensa
alguna. Accolti, en lugar de ir sobre él, empezó a
temblar y demudó la color. El séquito de un Papa tiene algo que debe
impresionar a un católico tan fanático. El Papa pasó por delante sin que nada
ocurriera.
Pero otros
habían observado a Accolti. El compañero, Antonio
Canossa, de carácter muy consecuente, si ahora se dejaba convencer para consumar
la acción en otra ocasión, luego se sentía en la tentación de denunciarse a si mismo.
No callaron del todo. Por último, fueron apresados y condenados a muerte.
PÍO
V
Vemos qué
espíritus se agitaban en aquella movida etapa. A pesar de todo lo que Pío IV
había hecho por la reconstrucción de la Iglesia, hubo muchos a los que en modo
alguno les pareció bastante y abrigaban muy distintos proyectos.
Pero los
partidarios del rigorismo tuvieron pronto un éxito inesperado. Fue elegido un
Papa al que podían contar entre sus filas: Pío V.
No quiero
reproducir las noticias más o menos ciertas que el libro sobre los cónclaves y algunos cronistas de aquel tiempo
nos transmiten sobre la elección. Tenemos un escrito de Carlos Borromeo que
aclara bastante. “Decidí [y es cierto, tuvo el mayor influjo sobre la elección]
no preocuparme de nada tanto como de la religión y de la fe. Como conocía la
piedad, la vida irreprochable y la santidad del cardenal de Alejandría, creía
que nadie podría regir mejor que él la república cristiana, y a conseguir esto
dediqué todo mi esfuerzo”. No se podía esperar otra cosa de un hombre del
sentido eclesiástico de Carlos Borromeo. Felipe II, que había sido ganado a
favor del mismo cardenal por su embajador, agradeció expresamente a Borromeo su
participación en la elección. Se creía necesitar un hombre como el elegido. Los
partidarios de Paulo IV, que hasta este momento se habían mantenido tranquilos,
se las prometieron muy felices. Conservamos cartas de ellos. “Venid, venid
confiados a Roma —escribe uno— sin pérdida de tiempo, pero con toda humildad:
Dios nos ha vuelto a traer a Paulo IV."
Michele Ghislieri —desde ahora Pío V— de origen modesto, nacido en
el año 1504 en Sosco, no lejos de Alejandría, entró a los cuarenta años en un
convento de dominicos. Se entregó en cuerpo y alma a la pobreza y la piedad
monacales exigidas por su orden. De sus limosnas no guardó ni siquiera lo
suficiente para hacerse un manto; contra los calores del verano aconsejaba
comer poco y aunque era confesor de un gobernador de Milán siempre caminaba a
píe y con su saco a las espaldas. Si enseñaba, lo hacía con precisión y buena
gana; si tenía que gobernar un convento como prior, era riguroso y ahorrador y
a más de uno le arregló sus deudas. El desenvolvimiento de su personalidad
coincide con los años en que también en Italia la doctrina tradicional luchaba
con los brotes del protestantismo. Se puso del lado de la vieja doctrina; de
treinta tesis sostenidas por él en 1543 en Parma, la mayoría se refiere a la
autoridad del Papa y se opone a las nuevas opiniones. Pronto se le encomendó un
puesto de inquisidor. Su gestión abarcaba localidades especialmente peligrosas:
Como y Bérgamo, en tas que no se podía evitar el trato con suizos y alemanes;
la Valtelina, que estaba sometida a Graubünden, dio muestras en esa ocasión de
la obstinación y del valor de un fanático. Algunas veces fue recibido a
pedradas a la entrada de Como; a menudo, para salvar su vida, se tuvo que
guarecer de noche en los albergues de los campesinos y hubo que huir como un
fugitivo, pero no se dejó arredrar por ningún peligro. El conde della Trinitá le amenazó con
arrojarle a un pozo y contestó que ocurriría lo que Dios quisiera. Estaba
también enredado en la lucha de las fuerzas religiosas y políticas que agitaban
por entonces a Italia. Como el partido por el que luchó salió victorioso,
prosperó él también. Fue nombrado comisario de la Inquisición en Roma y, poco
después, Paulo IV decía que Fray Michele era un gran servidor de Dios y
merecedor de grandes honores; le nombró obispo de Nepi —pues quería sujetarlo para que, cualquier día, no se retirara a la
tranquilidad del convento—y en 1557 le hizo cardenal. Ghislieri mantuvo su rigor en su nueva dignidad y también su pobreza y su sencillez; decía a su compañero de habitación que tenía que figurarse que vivían en un convento. No
pensaba sino en sus prácticas piadosas y en la Inquisición.
En un hombre
de este temple creían ver Borromeo, Felipe II y todo el mundo extremista, la
salvación de la Iglesia. Los romanos no estaban quizá tan tontos. Pío V se dio cuenta y decía: “Tanto más me echarán de menos cuando me muera”.
Como Papa
seguía viviendo con todo el rigor monacal; no dejó de practicar el ayuno en
toda su amplitud ni se ponía ningún vestido de traza fina; a menudo decía misa
y todos los días la oía; pero cuidaba que sus prácticas religiosas no le
distrajeran demasiado de los negocios públicos; no hacía siesta y se levantaba
muy temprano. Si dudáramos de la profundidad de su rigor religioso tendríaemos una prueba en el hecho de que no creía que el
Papado le ayudaba en nada a la salvación de su alma y a alcanzar la gloria del paraíso.
Pensaba que sin el auxilio de la oración no hubiera podido sobrellevar la carga.
Saboreó hasta el fin de sus días la dicha de una piedad ferviente, única de la que era capaz, piedad que a menudo se
deshacía en lágrimas y le dejaba la convicción de haber sido escuchado. El
pueblo se arrebataba al verlo en la procesión descalzo y descubierto, con la
expresión pura de una piedad sincera, con sus barbas blancas como la nieve; no
recordaban jamás que hubiera habido Papa tan piadoso y contaban que su solo
aspecto había convertido protestantes. Era también bondadoso y campechano y trataba
a sus viejos servidores con mayor confianza, Y cuando aquel conde della Trinitá se le presentó como
embajador, le dirigió, al reconocerle, estas hermosas palabras: “Mira cómo Dios
ayuda al inocente”, y no le guardó ningún rencor. Era caritativo y tenía una
lista de los menesterosos de Roma a los que hacía socorrer según su condición
social.
Caracteres
de este tipo son humildes, abnegados e infantiles, pero si se les irrita y
ofende se provoca en ellos una cólera violenta e implacable. Consideran como el
más alto deber suyo la realización de sus ideas y el desacato les indigna y
subleva.
Pío V sabía
muy bien que había caminado siempre en línea recta. Esta rectitud le había
llevado hasta el Papado y le llenaba de una confianza en sí mismo que le
colocaba por encima de cualquier consideración.
Era
extremadamente obstinado en sus opiniones. Se veía que ni las mejores razones
le podían hacer desistir. La contradicción le encolerizaba fácilmente, encendía
su rostro y le hacía proferir las expresiones más violentas. 1Como entendía
poco de los asuntos del mundo y del Estado y se dejaba impresionar más bien por
cosas accesorias, resultaba difícil entenderse con él.
En las
relaciones personales no se dejaba llevar por la primera impresión, pero si
formaba una vez una opinión, buena o mala, de alguien, ya nada le haría
cambiar. En todo caso, antes creería en un cambio para mal que para bien,
porque la mayoría de los hombres le era sospechosa.
Se observó
que nunca aminoraba las penas a los criminales, antes al contrario, hubiera
deseado por lo general que fueran más duras.
No le bastó
con que la Inquisición castigara los crímenes recientes, sino que incitó a la
indagación de crímenes viejos en diez y veinte años.
Si en una
localidad se habían aplicado pocos castigos, no por eso la consideraba como
pura, pues lo atribuía al abandono de las autoridades.
Podemos ver
con qué rigor vigiló la disciplina eclesiástica. “Prohibimos —dice en una de
sus bulas— que cualquier médico que asista a un enfermo postrado en la cama, lo
visite más de tres días seguidos si no recibe un certificado de que el enfermo
ha confesado sus pecados.” En otra bula establece sanciones por la profanación
del domingo y por sacrilegio. Para las gentes de rango las penas son
pecuniarias. “Pero un hombre ordinario, que no puede pagar, la primera vez será
expuesto un día delante de las puertas de la iglesia, con las manos a la
espalda; la segunda, será azotado a través de las calles; la tercera, se le taladrará
la lengua y será enviado a galeras.”
Este es el
estilo general de sus disposiciones y muchas veces hubo de advertírsele que no
trataba con ángeles sino con hombres.
No le
contienen consideraciones, ahora tan necesarias, con las potencia seculares; la
bula In Coena Domini,
de la que se quejaron desde el primer momento los príncipes, no sólo la volvió
a publicar no que la reforzó con nuevos suplementos. En ellos parecía negar a
los gobiernos el derecho a establecer nuevos tributos sobre los bienes de la
Iglesia.
Se comprende
que estas intervenciones violentas fueran seguidas de sus naturales
consecuencias. No sólo que nunca se pudiera dar satisfacción a lo que un hombre
de semejante rigor pedía al mundo, sino que también se le ofreció una
resistencia deliberada y se originó gran descontento. Tan devoto como era
Felipe II, una vez tuvo que recordar al Papa que no tratara de probar lo que es
capaz de hacer un príncipe puesto fuera de sí.
Esto lo
resentía el Papa hondamente. Muchas veces se sentía desgraciado bajo la tiara.
Decía que estaba cansado de vivir y que, como procedía sin consideración de
personas, se había granjeado muchos enemigos y no experimentaba más que
disgustos y persecuciones desde que era Papa.
Pero sea
como quiera, y aunque Pío V no podía, como ningún otro hombre, dar satisfacción a todos, lo cierto es
que su conducta y su manera de sentir ejercieron un influjo incalculable en sus
contemporáneos y en el desarrollo de la Iglesia. Después de que habían
ocurrido tantas cosas por el propósito de provocar una orientación religiosa
más exigente, después que hubieron sido tomadas tantas resoluciones para que
esa orientación llegara a imperar, era menester un Papa como éste para que tal
movimiento religioso pudiera no sólo ser anunciado a todos sino también llevado
a la práctica. Su celo, lo mismo que su ejemplo, fueron en este sentido
extraordinariamente eficaces.
Por fin se vio
que la tan cacareada reforma de la corte tomaba cuerpo, aunque no fuese en la
forma proyectada. Se redujeron extraordinariamente los gastos del presupuesto
del Papa; Pío V necesitaba poco para él y a menudo solía decir que quien quiere
gobernar tiene que empezar por sí mismo. Sus servidores que, según él creía, le
habían sido fieles toda su vida por pura afición y no por esperanza de
recompensa, fueron atendidos por él sin excesiva generosidad y sus familiares
desatendidos como por ningún Papa. Dotó modestamente a su sobrino Bonnelli, a
quien había hecho cardenal únicamente porque se le había dicho que era
necesario para mantener una relación mejor con los príncipes, y cuando una vez Bonelli
llamó a su padre a Roma, obligó el Papa a éste a que abandonara la ciudad en la
misma hora y noche de su llegada; no quiso que el resto de sus familiares
pasara del nivel de la clase media y ¡ay de quien tuviera algún tropiezo, así
no fuera más que una mentira! No habría obtenido su perdón y sería juzgad por
él. Se estaba bien lejos de aquel nepotismo que durante siglos representó un papel tan importante
en la historia de los Papas. Mediante una bula prohibió Pío V en lo futuro cualquier
dotación con no importa qué posesión de la Iglesia y bajo no
importa qué título o excusa; amenazaba con el destierro a quien se atreviera
tan sólo con el consejo, e hizo que todos los cardenales suscribieran la prohibición. Persiguió con celo los abusos y se
obtuvieron de él pocas dispensas y menos composiciones; a menudo limitó las indulgencias
concedidas por los antecesores. Ordenó a su auditor general el
procesamiento de todos los obispos que no residieran en sus diócesis y que se presentasen
propuestas para la deposición de los desobedientes. Bajo severas penas, mandó a
todos los párrocos que se mantuvieran en sus iglesias parroquiales y que se
ocuparan del culto, y revocó las dispensas que en este sentido hubieran
recibido? También trató de restablecer el orden en los conventos. Por un lado
les confirmó las exenciones de impuestos y otras cargas, como, por ejemplo, la
de alojamiento militar; no quería que se les perturbara en su tranquilidad,
pero prohibió a los frailes confesar sin el permiso y el examen del ordinario
y, con cada nuevo obispo, debían repetir el examen. Ordenó rigurosa clausura,
también para las monjas. No siempre recibió alabanzas por ello. Se elevó la
queja de que imponía reglas más rigurosas que aquellas a las que uno se había
comprometido; algunos se desesperaron y otros huyeron.
Estas
medidas las puso en ejecución por primera vez en Roma y en el Estado
pontificio. Obligó a tas autoridades eclesiásticas y civiles a la ejecución de
sus disposiciones eclesiásticas. Él mismo procuró que la administración de
justicia fuera rigurosa e imparcial. No se contentó con advertir a los
magistrados en particular, sino que celebraba una audiencia pública con los
cardenales cada último miércoles de mes, en la que todo el mundo podía
presentar sus quejas contra los tribunales. Por lo demás, era incansable en
tener audiencias. Desde muy de mañana se sentaba en su silla y recibía a todo
el mundo. De hecho, este celo trajo consigo una reforma total de las maneras
romanas. “En Roma —dice Pablo Tiépolo— las cosas
marchan ahora de otra manera. Los hombres se han hecho mucho mejores, o lo
parecen por lo menos.”
Poco más o
menos ocurrió algo parecido en toda Italia. Por todas partes coincidió la
publicación de los decretos del concilio con el reforzamiento de la disciplina
eclesiástica y se prestó al Papa una obediencia como ninguno de sus antecesores
había disfrutado.
El duque
Cósimo de Florencia no tuvo reparo alguno en entregarle los acusados por la
Inquisición. Camesecchi, uno de los literatos que habían
participado en los primeros movimientos del protestantismo en Italia, había
salido bien hasta entonces, pero ya no le valieron su prestigio personal, la
reputación de su familia ni los vínculos con la casa reinante y, atado, fue
puesto en manos de la Inquisición romana para ser quemado vivo. Cósimo se
hallaba totalmente entregado al Papa. Le apoyó en todas sus empresas y accedió
a todas sus reclamaciones eclesiásticas. En recompensa, el Papa se sentía
movido a nombrarle gran duque de Toscana y a coronarle con este rango. Era más
que dudoso el derecho de la Santa Sede para una tomar medida semejante. Las
costumbres del príncipe escandalizaban con razón, pero la sumisión a la Santa
Sede demostrada por Cósimo y las rigurosas
instituciones eclesiásticas que introdujo en el país, le parecieron al Papa
un mérito superior a todos.
Los viejos
enemigos de los Médicis, los Farnio, competían con
ellos en esa dirección, y también Octavio Farnesio ponía todo su honor en dar
cumplimiento, a la menor señal, a las órdenes del Papa.
Con los
venecianos sus relaciones no eran tan buenas. No eran tan enemigos de los
turcos, ni tan indulgentes con los conventos, ni tan bien dispuestos con la Inquisición como él deseaba. Pero se guardó muy bien de romper con
ellos. Le parecía que “la República estaba fundada sobre la fe y se había
mantenido siempre católica y era la única que se había conservado libre de la
inundación de los bárbaros. El honor de Italia descansa
sobre ella”; y declaró que la amaba. También es verdad que los
venecianos hicieron por él más que por ningún otro Papa. De otro modo nunca hubieran
procedido, en la forma que lo hicieron, con el pobre Guido Zanetti de Fano,
quien, habiendo sido sometido a pesquisa por virtud de sus opiniones religiosas
y huido a Parma, fue entregado por ellos al Papa. Pusieron bastante orden en el
clero de la ciudad, que desde hacía tiempo no se preocupaba demasiado de los
cánones eclesiásticos. Tierra adentro, la Iglesia de Verona fue reorganizada de
la mejor manera por Matteo Giberto. Con su ejemplo ha
querido mostrar cómo debe vivir un verdadero y sus disposiciones han servido de
modelo a todo el mundo católico, porque el concilio tridentino las acogió una tras otra. Carlos
Borromeo mandó pintar su retrato para tener
siempre presente su proceder.
Pero la
influencia del mismo Carlos Borromeo fue todavía mayor. Con todas las
dignidades y cargos que poseía —entre otras cosas era penitenciario mayor—, y a
la cabeza de los cardenales, donde le había colocado su tío, pudo haber logrado
en Roma una posición brillantísima. Pero renunció a todo, con objeto de
dedicarse a sus funciones eclesiásticas en el arzobispado de Milán. Se entregó
a ellas con verdadera pasión. Viajaba continuamente por su diócesis y ninguna
localidad había donde no hubiera estado dos o tres veces; se desplazó a las
montañas más altas y a los valles más apartados. Generalmente, le había
precedido un visitador y él llegaba ya con su informe; lo aleccionaba todo con
sus propios ojos y fijaba los correctivos e implantaba las mejoras. De igual
modo dirigió al clero y se celebraron seis concilios provinciales bajo su
presidencia. Además, era incansable en sus deberes sacerdotales. Predicaba y
decía
misa y, durante días enteros, daba la comunión, ordenaba sacerdotes,
asistía a la toma de hábito de las monjas y
consagraba altares. La consagración de un altar exigía una ceremonia de ocho
horas y se le cuentan 300 consagraciones. Muchas de sus intervenciones se
refieren a lo exterior, especialmente restauración de edificios, unificación
del rito, exposición y adoración del santo sacramento, Pero lo principal es la
rigurosa disciplina a que sujetó al clero y con la que a éste se sometieron a
su vez las poblaciones, Conocía muy bien los medios para hacer cumplir sus
órdenes. En los dominios suizos visitaba los sitios venerados, repartía regalos
entre el pueblo y sentaba a su mesa a las personas de viso. Pero también sabía
componérselas con los que se le resistían. El pueblo de Valcamonica le esperó para que le diera su bendición. Pero como hacía tiempo que no pagaba
los diezmos pasó de largo sin mover el brazo ni mirar a nadie. La gente quedó
impresionada y se avino a cumplir con el viejo deber. A veces tropezó con una
resistencia más obstinada y enconada. Como quiso reformar la orden de los humilliatis, enojó en tal forma a los miembros, que
habían entrado en ella para disfrutar de sus riquezas en una vida sin
compromiso, que trataron de asesinarle. Pero nada le fue más provechoso que
este atentado. El pueblo creyó ver un milagro en su salvación y empezó desde
este momento a adorarle. Como su celo era puro, constante y no estaba
enturbiado por fines terrenos, y como en la hora del peligro, en los días de la
peste, mostró un cuidado incansable por la salud del cuerpo y del alma de sus
diocesanos, como no respiraba sino abnegación y piedad, creció su influjo de
día en día y la ciudad de Milán cobró un aspecto nuevo. “Cómo tendré que
alabarte, bellísima ciudad —exclamaba Gabriel Paleotto al término de la gestión de Borromeo— admiro tu santidad y religión; veo en ti
una segunda Jerusalén.” A pesar de toda la mundanidad de la aristocracia milanesa,
tales alabanzas entusiastas no pueden dejar de tener algún fundamento. El duque
de Saboya felicitó solemnemente al arzobispo por el éxito de sus esfuerzos.
Trató de asegurar sus medidas para el futuro. Una congregación se ocuparía de
mantener la uniformidad del rito; y una orden especial —la de los oblatos,
formada de clérigos regulares— se comprometió al servicio del arzobispo y de su
Iglesia; los barnabitas recibieron nuevas reglas y se ocuparon desde entonces,
primero en Milán y después en todos los lugares donde se introdujeron, en
auxiliar a los obispos en su cura de almas. Instituciones que recuerdan, o
repiten en pequeño, las romanas. También se fundó un Colegio suizo para la
restauración del catolicismo en Suiza, como había un Colegio germánico en Roma
para Alemania. Con esto el prestigio del Papa no hacía sino aumentar. Borromeo,
que recibió un breve papal con la cabeza descubierta, implantó la misma
sumisión para su Iglesia.
Mientras
tanto Pío V ganaba en Nápoles una influencia extraordinaria. En el primer día
de su pontificado había llamado a sí a Tomaso Orsino
da Foligno, para encomendarle la visita reformadora
de las iglesias romanas. Una vez terminada, le nombró obispo de Strongoli y le
envió con la misma misión a Nápoles. Seguido de este pueblo tan devoto, llevó a
cabo Orsino su visita en la capital y en una gran parte del reino. Es verdad
que ni en Nápoles ni en Milán le faltaron al Papa altercados con las
autoridades reales. El rey se quejo de la bula In Coena Domini y el Papa nada quería saber del exequatur;
para aquel las autoridades eclesiásticas hacían demasiado; para éste las
autoridades civiles demasiado poco y, constantemente, hubo fricciones entre el
virrey y el arzobispo. En la corte de Madrid, como dijimos, muchas veces había
disgusto y el confesor del rey se quejaba abiertamente. Ambas potestades
atribuían la mayor culpa a los funcionarios y consejeros de la otra. Pero no se
produjo ninguna ruptura. Personalmente guardaron relaciones de confianza. Una vez
que aquejó una enfermedad a Felipe II, Pío V elevó sus manos al cielo y rogó a
Dios que librara al rey de la enfermedad; rogó al Señor que le quitara unos
años para cederlos al rey, cuya vida era más importante.
España fue
regida completamente en el sentido de la restauración eclesiástica. El rey dudó un momento si acogería las resoluciones tridentinas sin más y, por lo
menos, hubiera limitado a gusto el poder del Papa para conceder dispensas en
contradicción con aquéllas, pero el carácter religioso de su monarquía
se oponía a cualquier intento de esta clase y se daba cuenta que tenía que evitar aun la
apariencia de cualquier diferencia seria con la Sede, apostólica si quería estar seguro de la
sumisión de sus súbditos. Los decretos del Concilio fueron anunciados
por doquier y se dio cumplimiento a sus disposiciones. Prevaleció la dirección
dogmática más rigurosa. Carranza, arzobispo de Toledo, primado del país, que había sido miembro del
concilio de Tiento y que, con Poole, era el que más había trabajado por la
restauración del catolicismo en Inglaterra bajo la reina María, no pudo sustraerse a la
Inquisición a pesar de sus títulos. “No me he propuesto
otra cosa —decía— que combatir la herejía, y Dios me ha ayudado en
esta tarea. Yo mismo he convertido a mchos extraviados; he mandado desenterrar los cuerpos de algunos principales herejes
y los he mandado quemar, católicos y protestantes me han proclamado primer
defensor de la fe?' Pero esta protesta, tan indudablemente católica, no valió
contra la Inquisición. Se encontraron en sus obras dieciséis tesis en las que
parecía aproximarse a las opiniones de los protestantes, sobre todo por lo que
se refiere al problema de la justificación. Luego de haber sido mantenido largo
tiempo encarcelado en España y torturado con las vicisitudes del proceso, fue
conducido a Roma, lo que le pareció una gran fortuna, pues así era arrebatado a
las manos de sus enemigos; pero tampoco aquí pudo evitar el juicio condenatorio.
Si esto
sucedió con un hombre tan relevante y en un caso tan dudoso, se comprenderá qué
poco inclinada estaría la Inquisición a tolerar disidencias innegables en
personas de más o menos, lo que no fue del todo raro en España. El rigor
extremado con que se habían estado persiguiendo las opiniones judaizantes y
mahometanas, se volvió ahora contra los protestantes, y los autos de fe se sucedieron unos
a otros, hasta que ya no quedó ninguna simiente viva. A partir del año
1570, no vemos casi más que extranjeros juzgados a causa de protestantismo por
la Inquisición.
En España el
Gobierno no favoreció a los jesuitas. Se decía que la mayoría era
judeo-cristiana, y no de pura sangre española o compuesta de cristianos viejos,
y se le atribuía la idea de vengarse algún día de todo el mal trato que estaba
recibiendo. Por el contrario, en Portugal llegaron muy pronto los miembros de
la orden a gozar de un poder casi ilimitado, y gobernaron el país en nombre del
rey Sebastián. Como también en Roma, bajo el Papado de Pío V, gozaban de
crédito, utilizaron la autoridad de que disfrutaban en cada país a tenor de las
inspiraciones de la curia.
Y de este
modo Pío V dominó en las dos penínsulas como nunca había dominado ningún
antecesor suyo; por todas partes entraron en vigor las disposiciones de Trento;
todos los obispos juraron la Professio fidei, que contenía un resumen de los principios
dogmáticos del Concilio; el Papa Pío V dio a conocer el catecismo romano, en el
que se desarrollaban aquéllos; anuló todos los breviarios que no emanaran
expresamente de la Santa Sede o tuvieran una tradición de doscientos años, y
dio a conocer otro nuevo, concebido según los más viejos breviarios de las
iglesias de Roma y deseando que se extendiera por todas partes; tampoco olvidó
la publicación para uso general de un misal nuevo “según la norma y el rito de
los Santos Padres”; los seminarios se llenaron, los conventos fueron reformados
de verdad y la Inquisición velaba con rigor implacable por la unidad e in
tangibilidad de la fe.
Esta misma
política es la que establece una estrecha relación entre todos estos países y
Estados. Mucho contribuyó en ello que Francia, entregada a la guerra civil,
desistiera de sus viejas diferencias con España o no las hiciera valer con la
misma fuerza. Los disturbios franceses tuvieron también otros efectos. De los
acontecimientos de una época emergen siempre unas cuantas convicciones
políticas generales que llegan a dominar prácticamente el mundo. Los príncipes
católicos tenían el convencimiento de que un Estado se malbarata desde el
momento en que permite cambios en las ideas religiosas. Si Pío IV había dicho
que la Iglesia no se podía sostener sin los príncipes, ahora eran los príncipes
los convencidos de que su inteligencia con la Iglesia era también de necesidad.
Sin cesar les predicaba esto Pío V. Y de hecho vio cómo este mundo cristiano
meridional se agrupaba alrededor de él para una empresa común.
El poder
turco seguía prosperando cada vez más; dominaba el Mediterráneo y sus ataques a
Malta y luego a Chipre mostraban cuán seriamente pensaba en una conquista de
esas islas, hasta entonces invictas; desde Hungría y Grecia amenazaba a Italia.
Pío V consiguió que las príncipes católicos se dieran cuenta del peligro y con
ocasión del ataque a Chipre, le asaltó la idea de trabajar por una alianza que fue
propuesta por él a los venecianos, por un lado, y a los españoles, por otro. “Cuando
recibí autorización para entrar en negociaciones y se la comuniqué a él —nos
dice el embajador veneciano— levantó sus manos al cielo, dio gracias a Dios y
prometió dedicar todo su espíritu y lodos sus pensamientos a esta empresa”. Le
costó mucho trabajo allanar los obstáculos que se oponían a una unión de las dos potencias marítimas; las restantes
fuerzas de Italia las atrajo en seguida y él mismo, que no tenia
dinero, ni barcos, ni armas, encontró medios para enviar
galeras pontificias a la flota aliada; tuvo parte en la elección del almirante, don Juan
de Austria, cuya sed de gloría y piedad supo inflamar al mismo tiempo. Y, así,
tuvo lugar en Lepanto la batalla más dichosa que han conocido los cristianos.
El Papa estaba tan absorto por esta empresa que, el día de la batalla, le pareció contemplar la victoria en una especie de arrebato.
Conseguida ésta, le creció la confianza en sí mismo y se atrevió con proyectos mayores. En
unos cuantos años esperaba poder acabar completamente con el poderío de los turcos.
Pero no sólo
medió en empresas tan gloriosas. Su religiosidad era tan exclusivista y
despótica que distinguió con su odio más violento a los cristianos de otra
confesión. ¡Qué contradicción que la religión de la inocencia y de la humildad persiga a la
verdadera piedad! Pío V, educado en la Inquisición, llegado a madurez con
sus ideas, no encontraba contradicción en ello. Si trató de extirpar con celo
infatigable los restos de disidencia que todavía podían encontrarse en los países católicos, persiguió también con enconado ahínco
a los protestantes ya emancipados o que todavía se encontraban en lucha. No solo
ayudó con una pequeña fuerza a los católicos franceses, sino que al caudillo
que los mandaba, el conde Santafiore, le hizo la
indicación extraordinaria de “no coger ningún hugonote prisionero y matar
inmediatamente a todo el que cayera en sus manos”. Cuando estallan los
disturbios en los Países Bajos, Felipe II duda de cómo tratar a las provincias
y el Papa le aconseja la intervención armada. Su razón era que, cuando se
negocia sin el apoyo de las armas, se reciben leyes, pero, con las armas en la
mano, se prescriben. Aprobó las medidas sanguinarias del duque de Alba y
bendijo su sombrero y su daga. No se puede demostrar que conociera los
preparativos de la noche de San Bartolomé, pero ha cometido acciones que no
permiten dudar que él hubiera aprobado la matanza, lo mismo que su sucesor.
¡Qué mezcla
más sorprendente de sencillez, arrogancia, rigor personal, purgación religiosa
y áspera exclusividad, de odio violento y persecución sangrienta!
Con este
ánimo vivió y murió Pío V. Viendo venir la muerte, visitó una vez más las siete iglesias “para
despedirse —como él decía— de tan santos padres”; besó tres veces los últimos escalones de la Scala
Santa. Una vez había prometido emplear para una empresa contra Inglaterra los
bienes de la Iglesia, cálices y cruces inclusive, y, además, ir en persona a
dirigirla. Se le presentaron unos católicos arrojados de Inglaterra y dijo que
deseaba dar su sangre por ellos. Sobre todo hablaba de la Liga, para cuya feliz
continuación dejó todo preparado, y para ella fue también su última limosna.
Los espíritus de sus empresas le acompañaron hasta el último momento. No dudaba
de su prosecución feliz y creía que, en caso necesario, Dios haría surgir de
las piedras el hombre que hiciera falta.
Su pérdida
se sintió más de lo que él mismo se había figurado, y ahora que estaba
constituida una unidad, se contaba con una fuerza cuyos impulsos interiores
debían proseguir el camino emprendido.
|
|||||||||||
 |
 |
 |