TODO SOBRE RODRIGO DIAZ DE VIVAREL CID CAMPEADOREL CID EN LA HISTORIAPOR
R. MENÉNDEZ
PIDAL
El Cid es,
ante todo, un héroe épico, un gran inspirador de poesía, cuya eficacia
idealizadora no sólo perdura, sino que crece a través de los siglos. Lo
cantó la poesía castellana de más elevadas proporciones, la primera
manifestación del genio literario español que revistió dimensiones de luego
floreció durante tres centurias. Lo cantó la más vigorosa poesía popular que
jamás ha existido, la de los romances, que lo mismo resonaba en las danzas
de los labradores que en los saraos cortesanos, y cuyo último eco aún hoy
se escucha en la tradición oral desde Galicia hasta Chile. Lo representó el
teatro clásico, el pseudoclásico, el romántico, el
moderno. No hay momento alguno de la vida poética española en que falte
una obra importante consagrada al Cid; así que su recuerdo ideal es algo
inseparable de nuestra misma existencia en cuanto españoles. Y eso no es solo.
El Cid, después de excitar en su patria una cantidad de poesía como ningún
héroe de otra nación, pasó también a la literatura universal. En Francia, el
Cid inspiró la primera tragedia moderna, tragedia de tal valor que en su
lectura la imaginación francesa aprende desde la niñez a sentir la ática
perfección de su antiguo teatro, unida a los exóticos nombres del Cid
y de Jimena; y luego otros insignes poetas como Víctor Hugo, Heredia, Leconte de Lisle renuevan la idealidad del héroe
castellano. Más allá del Rin, los versos del patriarca romántico Herder
hicieron que entre los alemanes fuesen los amores del Cid y de Jimena casi
más famosos que los odios cantados en
torno de Sigfrido y de Krimhilda por los Nibelungos.
En Inglaterra podíamos recordar los poemitas de Lockhart y Gibson, las
crónicas poéticas de Southey y Dennis; en Italia, el romancero cidiano de
Monti; en Dinamarca, los fragmentos escritos por Cari Bagger...;
y la última voz en el coro de la poesía de tantos pueblos la oiríamos allá
en la Oceanía, donde los tagalos tienen también su relato popular en verso
acerca de Don Rodrigo.
Pero el Cid
es un héroe épico de naturaleza singular. Muy poco o nada sabe la historia
acerca de los protagonistas de la epopeya griega, germánica o francesa.
Hábiles y doctas excavaciones nos convencen de que la guerra troyana fué un suceso acaecido realmente sobre las ruinas que
nuestros ojos pueden ver, y nos aseguran que la poesía homérica tiene realidad
en los objetos excavados que la confirman e ilustran; pero de Aquiles
nunca sabremos nada. Nada tampoco de Sigfrido; sólo cabe sospechar
que fue personaje histórico, como seguramente lo fue el rey borgoñón Gunther, en cuya corte nos dice la poesía que el
esposo de Krimhilda padeció amor y muerte. Las
historias de Carlomagno nos aseguran que existió Roldan, el conde de
Bretaña; pero fuera de su existencia, nada más sabemos que el momento de su
desastroso fin. Estas heroicas vidas quedarán para siempre en la región
pura de la poesía, intangibles para el curioso análisis histórico. Mas he aquí
que el Cid es héroe de temple muy diverso: desde su superior poético
desciende hasta nosotros y entra con paso firme en el campo de la Historia.
No es ésta su menor heroicidad; no teme abandonar la idealidad épica
para dejar que la crítica analice y examine; no teme dejar al descubierto rasgos
muy verdaderos de su carácter. Una inquebrantable confianza, que le acompañaba
en los peligros de la vida, le hace después de su muerte venir serenamente a
correr este mayor riesgo: el dejarse historiar por el pueblo enemigo
a quien siempre humilló, y el de dejarse por los eruditos modernos,
que en ocasiones han mostrado más incomprensión que los enemigos mismos.
Siempre es
difícil apreciar históricamente la vida del Cid, porque desarrollada en una
época de agitación hirviente, el relato de sus hechos se hizo perturbado
por dos pasiones principales. De un lado, las viejas animosidades entre
León y Castilla y entre Castilla y Aragón tuvieron entonces su momento más
resonante; y los hechos del Cid, que participaron muy activamente en
las luchas fratricidas, fueron contados con acaloramiento por los
cronistas y por los poetas de uno y de otro bando. La historiografía
cristiana de entonces era tan árida, tan escasa, que, como fuente
seca en estío, parece que gotea tan sólo para exasperar nuestra sed. Las
narraciones principales no pertenecen a los cronistas, sino a los poetas
épicos; pero bien se comprende que la poesía heroica, si es inestimable
fuente histórica, por conservar múltiples destellos de la
realidad desatendidos por los cronistas, es también un activo elemento de
deformación, en cuanto a la exactitud la ordenación cronológica de los
sucesos que nos transmite.
Y para colmo
de complicación, añádase que desde muy temprano la leyenda poética y el relato
de los cronistas se confundieron y enmarañaron apretadamente en la vida del
Cid, sin que los historiadores ni los poetas se enteraran bien de lo que
hacían, siendo muy difícil para el crítico moderno separar estos dos elementos,
confundidos casi desde su origen. Por otra parte, también la multisecular lucha
con los musulmanes arreció con violencia extrema en tiempos del Cid; y como los
historiadores musulmanes estaban entonces mucho más adelantados qué los cristianos
en el arte de escribir la historia, ellos nos conservan los pormenores y
descripciones más interesantes y el mayor número de
rasgos caracterizadores de la figura del Campeador, la cual así nos
aparece hoy dibujada principalmente por mano enemiga,
Según predominó
en la historia del Cid uno u otro de estos elementos, varió, como es
natural, la apreciación del carácter del personaje.
En los
primeros tiempos, desde la Crónica general iniciada por Alfonso el Sabio, hasta
el siglo XVI, predominaron en la biografía cidiana las fuentes poéticas, y
predominaron cada vez más hasta ahogar casi a los testimonios históricos.
Tanto, que en los tiempos de decadencia de esas crónicas, el Cid tendió a
convertirse en un héroe fabuloso, y con razón imaginaba Gracián que
el verdadero Cid se cubría el rostro con las manos, «corrido de las
necedades en aplauso que contaban de él sus nacionales».
El segundo
período en la historiografía cidiana lo llamaremos benedictino. A la depuración
crítica de las fábulas que infestaban la biografía del Cid se consagraron
los benedictinos castellanos fray Prudencio de Sandoval (1615) y
fray Francisco Berganza (1719), a veces en discusión malhumorada con los
benedictinos aragoneses, quienes, como el abad de San Juan de la Peña, don
Juan Briz, afirmaban que en la historia de Rodrigo Díaz había más mentiras
que palabras.
Pero todo
esto sólo fue una preparación, pues la biografía moderna del Cid no comienza
sino en el tercer período, cuando el agustino fray Manuel Risco publicó su
libro La Castilla y el más famoso castellano, con ocasión del
descubrimiento hecho en el convento de San Isidoro de León de la Historia
latina del Cid, redactada unos quince años después de muerto su
protagonista. Hay que confesar que Risco, aunque muy ufano (y bien podía
estarlo) con su descubrimiento, no supo sacar de él gran ventaja, ni
supo poner en relación la historia latina con las otras fuentes. No
obstante, su biografía sirvió de fundamento a aquellas en que la gloria
histórica del Cid llega a su apogeo, entre las cuales basta citar la que
en 1805 escribió el ilustre historiador de la Confederación Suiza, Jean de
Müller, para quien «todo lo que Dios, el honor y el amor pudieron
producir en un caballero se ve reunido en Don Rodrigo».
Mas he aquí
que, a partir de esta fecha, todo cambia de raíz. En el mismo año 1805, el
jesuita barcelonés Masdeu publicaba el tomo XX
de su Historia critica de España, y en él se mostraba heredero tardío de
uno de aquellos resentimientos que provocaron las hazañas reales del Cid. En
vano el antiguo rey de Aragón olvidó los descalabros que el Cid le había
causado y se hizo su aliado; en vano el conde de Barcelona, aprisionado
por el caballero de Vivar, admiró la generosa cortesía de su vencedor y procuró
su amistad; no participaron del sincero desapasionamiento de sus antiguos
soberanos los historiadores aragoneses y catalanes, y el que menos participó fue Masdeu, pues no se contentó ya, como otros, con negar
la prisión del conde de Barcelona, sino que, examinando la Historia latina
que relata esa prisión, descubrió en cada página «alevosías, perjurios y
desvergüenzas de Rodrigo Díaz», traiciones, cobardías e impiedades, y
cosas tan inverosímiles y descabelladas que le convencían de que toda esa
Historia no era sino una falsificación, una superchería. Y una vez
destruido ese testimonio histórico, Masdeu creyó
poder decir aquellas desaforadas palabras: «No tenemos del famoso Cid ni una
sola noticia que sea segura o fundada, o memorias de nuestra
nación el Campeador nada absolutamente sabemos con probabilidad, ni
aun su mismo ser o existencia.»
De esta
angustiosa negación sólo pudo salir el Cid por obra de los arabistas, los
cuales abren el último período de la historiografía cidiana. En 1820,
Antonio Conde, en su Historia de la dominación de los árabes en España,
publicó extensas noticias del Campeador, sacadas de varios manuscritos árabes
de la Biblioteca del Escorial, las cuales probaban que el Cid había vivido
realmente y había conquistado a Valencia; así quedó deshecho el
escepticismo de Masdeu, aunque la Historia
latina siguiese sospechada de falsedad. Después, el orientalista
holandés Dozy amplió y metodizó estas noticias
de origen arábigo, trazando una vida del Cid fundada principalmente en la
historia del Ben Alcama, que se hallaba en Valencia
cuando la sitió y dominó el Campeador, y en otras noticias y documentos árabes
recogidos por el moro portugués Ben Bassam. De
este modo, Conde y Dozy aniquilaron la negación
de Masdeu. Pero dejaron subsistir su rabiosa cidofobia, porque si bien la templaron mucho, en
cambio la robustecieron. Esta aversión hacia el héroe que aparece en Masdeu como fruto nuevo, totalmente crecido, pero todavía
en agraz, ácido e incomestible, ahora sazonado al calor de cincuenta años
de arabismo, llega a perfecta madurez en Dozy. Y
la cidofobia triunfa desde entonces. Si en los
períodos anteriores el Cid que conocía la Historia era el Campeador leal,
el que en buen hora nació, ahora, al resurgir de entre las cenizas del
escepticismo de Masdeu, ya no será sino el Campeador
que Alá maldiga, el infiel perro gallego de los historiadores
árabes. Se han rectificado muy acertadamente varios errores de
pormenor cometidos por Dozy, se ha probado el
apasionamiento de este escritor y la falsedad de su crítica en algunos puntos;
pero, a pesar de todo, no sólo no se ha producido aún otra biografía
del Cid fundada en nuevo estudio y en nueva construcción de los materiales
disponibles, sino que ni aun se ha logrado cambiar
fundamentalmente el concepto del personaje, porque los reparos propuestos
a Dozy no miran a destruir los apoyos de todas las
acusaciones de perjurio, falsía y brutalidad que ese autor estableció
sobre bases documentales. Y en definitiva, a pesar de apologías caseras,
el Cid que la Historia universal conoce sigue siendo siempre el que Dozy nos pinta como muy opuesto al Cid de la poesía;
es siempre ese desterrado que pasó los años de su vida al servicio de los
reyes árabes de Zaragoza; ese Cid que asoló de la manera más cruel
una provincia de su patria; ese aventurero cuyos soldados pertenecían en
gran parte a la hez de la sociedad musulmana, y que combatió como
verdadero mercenario, ora por Cristo, ora por Mahoma, preocupado únicamente del
sueldo que había de percibir y del botín que podía pillar; ese Raoul de Cambrai, que violó y destruyó muchas iglesias; ese
hombre sin fe ni ley, que procuró al rey Sancho de Castilla la posesión
del reino leonés por una traición infame, que engañaba al rey Alfonso, a
los reyes árabes, a todo el mundo, que faltaba a las capitulaciones y a
los juramentos más solemnes; ese que quemaba a sus prisioneros o los hacía
despedazar por sus perros.
Y en vista de
esto, ¿qué pensar del héroe burgalés? ¿Debemos cerrar con doble llave el
sepulcro del Cid, según se ha dicho, y callar ante él, como si los restos que
encierra fuesen ya para siempre mudos a toda noble evocación?
De la
declamatoria caracterización que Dozy hace del Cid,
se ha rebatido ya por varios la supuesta traición cometida en la batalla
de Golpejar para dar un reino a Sancho de Castilla;
se ha observado que la devastación de una provincia castellana, la Rioja, fue
hecha en ejercicio de un derecho que el Cid desterrado tenía según el
Fuero Viejo; y se ha hecho notar que la violación de iglesias sólo consta
en una carta llena de injurias que el conde de Barcelona dirige al Cid; ¿y
qué hombre justo se libraría de la infamia si creyésemos los insultos de
sus enemigos? Pero las demás acusaciones subsisten firmes, y parece
debemos contentarnos con creer que el Cid, a pesar de tantos defectos,
podía ser un tipo heroico. Menéndez y Pelayo lo ha dicho: Un héroe
épico no debe ser un dechado de virtudes; necesita haber usado y abusado de
la fuerza; le cuadran bien cierto grado de brutalidad, ciertos rasgos de
carácter díscolo y altanero, y no le deshonran las estratagemas y tratos
dobles, porque la astucia ha madrugado en el mundo tanto como el valor, y
Ulises es tan antiguo como Aquiles.
Confieso que
esta docta conformidad de Menéndez y Pelayo se examinando los materiales de la
biografía cidiana para escribirla de nuevo, he podido observar que esas
acusaciones que Dozy hizo pesar sobre el Cid
estaban muy mal fundadas. Y aunque no me proponga ahora exponer por extenso mis
razonamientos, deberé indicar algunos, ya que repugna a mi índole de hombre de
ciencia el oponer a las vehementes inculpaciones de Dozy otra era declamación de tono apologético.
Que el Cid
quemaba a sus prisioneros o los hacía despedazar por los perros es noticia
procedente de Ben Alcama. Pero Dozy la falsea como si se refiriese a los prisioneros en general, a quienes
por capricho se atormenta, el mismo Ben Alcama disculpa o razona tal conducta, refiriendo que se empleaba contra las bocas
inútiles que los asediados de Valencia expulsaban o que huían espontáneamente
del hambre, a pesar del pregón publicado por el Cid prohibiendo toda
salida. Después de ocho siglos, los tratadistas de Derecho internacional
se atreven aún a sancionar esta conducta, reconociendo al sitiador el
derecho a impedir que las bocas inútiles salgan de la plaza sitiada.
¡Perjurio!
Según Dozy, el Cid firma la capitulación de entrega
de Valencia, comprometiéndose a respetar en su cargo al cadí Ben Jehaf y asegurándole su persona, la de sus hijos y la posesión
de sus bienes. Mas luego, a los pocos días, sin el menor motivo, exige el vencedor
a los moros valencianos que prendan a su cadí y se lo entreguen; despoja a los
moros de sus casas, haciéndoles ir a vivir al arrabal de la Alcudia,
y una vez ya dueño absoluto de Valencia, se resuelve a vengarse del cadí,
que tanto tiempo le había defendido la ciudad: lo atormenta
cruelmente a fin de hacerle escribir la lista de todas las riquezas que
tenía ocultas, los collares, las perlas, las sortijas, los muebles preciosos,
y después que le despoja de sus tesoros manda enterrar vivo al prisionero,
dejándole sólo la cabeza y brazos fuera; alrededor de la
fosa encienden tal cantidad de leña que el calor de las llamas
quemaba la cara a los espectadores. ¡Cuánto se anima el relato de Dozy a la lumbre de esa hoguera! El desdichado Aben Jehaf pronuncia la invocación: «En el nombre de Alá,
el clemente, el misericordioso», y acerca con sus manos los más
ardientes tizones a fin de acortar tan espantosa agonía.
En principio
parece poco comprensible la psicología de este Cid, que, sin que se sepa por
qué razón, se complace en ser perjuro y en tar a
los vencidos tan sólo para apoderarse de sus joyas. Cuesta trabajo
asemejarlo a esos Césares decadentes y refinados, que, no teniendo en qué
ejercitar su grandeza, la ostentaban en caprichos de crímenes inútiles. El
Cid, según reconoce el mismo Dozy, sabía hacer algo
más; sabía realizar hazañas resonantes: la ambición de fama en él no tenía
para qué derivar a esos rasgos de erostratismo, propios de ánimos atormentados
por el desequilibrio entre su vanidad y su valer. Este Cid de Dozy obra como un loco, sin brújula que gobierne su
mentecata conducta. Una vez apoderado de Valencia, cuando ya no puede
temer nada de los rendidos moros, otorga a éstos mucho más de lo que la
capitulación le obligaba: manda a sus soldados que traten con todo
miramiento a los vencidos, que cuando hallen en la calle a los notables
les cedan el paso y les digan: «nuestro señor el Cid nos manda que os
hagamos acatamiento como a su persona misma o como a la de su hijo»; hace
tapiar las ventanas de las torres que daban al interior de la ciudad
para que las miradas indiscretas de los cristianos no pudiesen descubrir
la recatada intimidad de las casas de los casas de los moros.. Y a la mañana
siguiente, sin el menor cambio en los sucesos, viola la capitulación, haciendo
prender al cadí, y luego se entrega a despojos y feroces.
A poco que se
observe, empero, se aprecia la desaprensión con que Dozy compagina su relato. Sigue en él a la historia de Ben Alcama y sin el menor fundamento altera el orden de los hechos, suponiendo que
los moros valencianos son expulsados de sus casas antes del suplicio del cadí,
y no después, como dice Ben Alcama; con lo cual
parece sugerir que, siendo la muerte del cadí una venganza personal del
conquistador, éste no se hubiera atrevido a llevarla a cabo estando la
ciudad ocupada por su vecindario moro. Después observamos que el gran
arabista que descubrió, publicó y ensalzó las páginas de Ben Bassam, cierra voluntariamente los ojos a la brillante luz
que se desprende de esas páginas.
He aquí ahora
lo que yo hallo en los autores árabes, autores que Dozy estaba más capacitado para manejar y más obligado a meditar que yo. El
antiguo rey de Valencia, Alcadir, aliado y tributario
del Cid, fue destronado por una revolución: huía el pobre rey entre sus
mujeres, llevando consigo sus más preciados tesoros, rodeado su cuerpo de sus
más espléndidas alhajas, cuando fue asesinado y su cadáver despojado. La
revolución triunfante colocó al frente del Gobierno de Valencia al cadí Ben jehaf. El Cid, al saber la rebelión de la ciudad, acudió a
ponerle cerco, y juró públicamente no dejar de guerrearla hasta no
castigar la muerte del que él achacaba al cadí Ben Jehaf.
Por esto, cuando Valencia se rindió, si bien el Cid se comprometió a
respetar al cadí en su cargo y en sus bienes, hizo a la vez que el cadí firmase
una capitulación, jurando ante los principales hombres de las dos
religiones que él no poseía los tesoros del rey asesinado, según dice Ben Bassam, esto es, aquellos que fueron robados sobre el
cadáver del rey el día de su asesinato; el cadí reconocía expresamente que
si se le descubriese perjurio, si en su poder fuesen encontradas
tales joyas, el Cid tendría derecho de desposeerle de su cargo y de
verter su sangre. De este proclamaba el Cid que su conquista de Valencia
tenía por fundamento la necesidad de castigar la muerte del antiguo rey,
que vivía bajo su vasallaje y protección. En consecuencia, el Cid inquirió el
paradero de las joyas; descubrió que las poseía Ben Jehaf,
y exigió a los moros la prisión del cadí; y esto fue, no a la semana
siguiente de la rendición de Valencia, sino un año después, según nos dice Ben
Alabar.
Ya lo vemos:
el Cid no quemó vivo a Ben Jehaf faltando a las
capitulaciones, sino en cumplimiento de ellas. No le quemó para apoderarse de
sus tesoros, que esto no tiene sentido en sí, ni tiene apoyo en los
autores árabes. No fue, pues, perjuro el Cid; el perjuro fue Ben Jehaf, que, ocultando las alhajas personales del
rey muerto, quedaba convicto de regicidio y condenado como regicida. Nada
de esto vio Dozy; su retina, ofuscada por la cidofobia, no podía percibir en el Cid más que villanías.
Dozy nos dice que
el Cid engañaba al rey Alfonso, a los reyes moros, a todo el mundo. Esta acusación
se refiere al modo como el Cid esbozó su primer plan de la conquista de
Valencia entre los años 1088 y 1089; ni la raposa de todos los cuentos
populares juntos es más fecunda que el Cid en embrollos, falsedades y mentiras.
Pero es el caso que los embrollos no son sino de Dozy. El
engaño al rey de Zaragoza lo deduce el orientalista holandés mezclando dos
autores árabes, al Kitab-al-iktifá y Ben Alcama, que mutuamente se contradicen; el historiador
moderno puede escoger uno u otro, pero no fundirlos. El engaño a Alfonso y
al rey moro de Lérida los deduce de dos absurdas interpretaciones de la Crónica
general, una de ellas acaso no intencionada, porque Dozy entendía con dificultad el castellano antiguo.
Deshechos tales errores, el Cid obra en todas estas negociaciones como un leal
vasallo de Alfonso VI, y la cándida malicia de Dozy se descubre al observar que omite un rasgo de fidelidad del Cid, cual es
someter al obligándole a pagar tributo al rey de Castilla.
Para Masdeu y para Dozy el Cid fue un mercenario sin fe ni ley, a quien lo mismo le
daba hacer la guerra a los moros que a los cristianos. Quintana
pronunció en mal hora por primera vez una palabra afortunada, si bien lo
hizo respetuosamente: el Cid, dice, fue acaso no condottiero,
aunque con más gloria y quizás con más virtud que los condottieri italianos. Y condottiero, pero ya sin virtud,
repitieron Romey, Rosseauw-Saint-Hilaire
y tantos otros hasta la saciedad. Pero los condottieri se caracterizan externamente en aquellas batallas sin sangre que se producían
cuando peleaban unos con otros, porque eran lobos de la hacían daño entre
sí. Ahora bien: si el Cid, por ayudar al rey moro de Zaragoza, fuera un condottiero, otro tal sería el conde de
Barcelona ayudando al rey de Lérida. Mas cuando pelean entrambos en
Tébar, el el conde de Barcelona es duramente
aprisionado, mueren innumerables combatientes, arden en la batalla viejos
rencores guardados en el alma de los caballeros, y allí se deciden las más
apasionadas ambiciones de la reconquista del suelo patrio. ¿En qué se parece
esta batalla a aquellas incruentas de Anghiari,
de Castracano, ejecutadas sólo para devengar la paga
y donde los más empeñados encuentros se reñían sin causar una sola
baja?
El condottiero sirve siempre a varios señores y aun
suele, traicionando a unos y a otros, acabar su vida en el cadalso para
satisfacer la venganza de alguno de los engañados; esta fue la vida
y este el fin de Carmagnola, de Piccinino, de Fra Moríale y de tantos otros.
En cambio, el
Cid rey de Zaragoza invariablemente por siete años, y sólo la entibia
cuando, reconciliado con su rey castellano, sirve los intereses de éste,
negándose a secundar incondicionalmente los planes del de Zaragoza. Y
después, el Cid ya no peleó al servicio de ningún otro rey moro, ni reconoció más señor que el rey de Castilla, cuando éste
quiso tenerle por vasallo. No sé tampoco bajo este aspecto en qué puede
parecerse el Campeador a un condottiero.
Condottiero significa
substancialmente un capitán mercenario, sin patria, que no lucha en favor de
ninguna idea, sino porque su profesión es guerrear para ganar un sueldo. Pues
la profesión del Cid no era ésta. Si trató con el moro de Zaragoza no fue
espontáneamente, sino obligado por el destierro, y sin hacer una condotta o contrato de mercenario, sino algo así
como una alianza de protectorado; no hace sino continuar en cierto
modo, a nombre propio, idénticas relaciones que con el mismo rey de Zaragoza
había sostenido el de Castilla, Sancho II, cuando le fue a ayudar en la batalla
de Graus contra el rey de Aragón. Además, el Cid, desterrado, sigue
teniendo una patria castellana: siempre piensa, como dice el poeta, en
Castilla la gentil y en el rey que de ella le desterró injustamente. Esto
lo muestra bien a las claras cuando el rey Alfonso no le deja en paz
ni aun dentro de su refugio de Zaragoza, y va allá a fomentar una rebelión
que el castillo de Rueda sostenía contra el rey moro aliado del Cid. El
rey de Castilla pasa en esa aventura un trance muy apurado, y entonces el Cid
no vacila en acudir presuroso en socorro de su antiguo soberano, aunque el moro
aliado pueda disgustarse por ello. Sucede a este rasgo de generosidad una nueva
ingratitud del rey, y, sin embargo, cada vez que después el
desterrado entrevé la esperanza de una reconciliación con el monarca,
acude lleno de buena fe, siempre deseoso de volver a la gracia de su rey y a la
paz de Castilla, siempre confiado, sin poder convencerse de que el rey le
guarda tan largo rencor. Bien claro está; llamar mercenario sin patria al Cid
desterrado, es algo más que una insensatez; es una crueldad.
Muy lejos de
ser el Cid de la realidad un forajido sin ley, un condottiero que sólo se rige por la codicia, un cascatreguas sin
honor, según aparece en la malévola biografía de Dozy,
podemos ver que la vida del Campeador se produce toda como desarrollo
y solución normativa de los problemas jurídicos que la vida pública y privada
le imponían.
El caballero
debía siempre ser justiciero, amparar en su derecho a los débiles; pero además
en aquella edad, que tan inculta se juzga por los que superficialmente la
conocen, solían caballeros ser técnicos en Derecho. No pienso que la
abogacía fuese entonces, como hoy, una epidemia implacable para todos los
jóvenes que no se hallan inoculados por el ideal de una dirección
personalmente escogida; es que aquellos tiempos exigían para poder desarrollar
una actividad enérgica y varia el conocimiento individual, profundo y directo
de las complicadas, de las vagas normas que regían tan revuelta sociedad.
El ser entendido en materias jurídicas era, pues, una elevada necesidad y
una de las dotes preeminentes que debía poseer el perfecto caballero. Así,
cuando el viejo Gonzalo Gustioz de Salas hace su
lamento funeral ante la degollada cabeza de su hijo más valiente, recuerda
ésa entre las más excelentes prendas que en el hijo encomia: «conoscedor de derecho, amábades lo juzgar»; y andando los siglos, vemos al último perfecto caballero,
Don Quijote de la Mancha, juzgando y decidiendo el derecho con extremado
conocimiento de sus leyes.
Pues el Cid
poseía esta perfección heroica. Nos consta que entre los caballeros de su
tiempo se distinguía como sabedor de Derecho, como hombre capaz de
manejar las leyes góticas, de examinar la autenticidad de una escritura,
de ordenar un juramento y de dictar una sentencia. Para esto, en un pleito
entre el obispo ovetense y el conde Vela Ovequiz,
el rey Alfonso designa como juez, en compañía del obispo de
Patencia y del conde de Coimbra, a Rodrigo Díaz
el castellano. El objeto de la disputa, los litigantes, los otros jueces,
todo y todos pertenecían al reino de León: sólo el Cid era de Castilla; y
no era conde ni rico hombre, como solían ser los jueces escogidos por el rey; y
sólo contaba entonces unos treinta años.
Después, el
Cid fue siempre un realizador de Derecho. La lid judicial que sostuvo en
nombre de Castilla contra el caballero navarro, sobre los linderos de
los dos reinos convecinos, es símbolo de su juventud militar puesta al servicio
de los derechos y aspiraciones de su patria. Más tarde, el destierro
vino a crear para el Cid una extraña situación jurídica, vino a colocarle
fuera del derecho habitual o normal, y a desligar de su rey al vasallo.
Pues el destierro del Cid, lejos de desenvolverse en una energía hostil hacia
el monarca que le había extrañado, es una reiterada tendencia a la
reconciliación y una lenta y penosa conquista de las reparaciones que le
son debidas por su rey. El Cid pone en acción los recursos que el derecho
medieval reconocía al desterrado, como medio para conciliarse la gracia del
rey; dos veces acude en socorro de su soberano, hecho que, según el Fuero,
era causa inmediata de perdón; otra vez propone justificarse por dio
del juramento legal, y el Cid mismo, como sabedor en Derecho, redacta cuatro
fórmulas de jurar, para que el rey escoja una o proponga otra mejor.
En su
relación con los moros el Cid adoptó dos normas de conducta opuesta, según
trató con los moros españoles solos, o aliados con los africanos. Con los
moros españoles solos siguió el pensamiento de Femando I y Alfonso IV,
considerando la reconquista de los reinos de Taifas como una reconquista
de equitativa convivencia; los musulmanes andaluces eran, según la
tesis que sostiene el profesor Ribera, tan españoles, tan
ibero-romanos o godos, como los cristianos, aunque unos y otros viviesen
bajo una religión y una cultura muy diversa. Con estos moros el Cid cree
posible convivir en justicia, respetando su religión, derecho y costumbres. En
su discurso a los moros valencianos rendidos les dice: «No haré yo como
vuestros reyes y señores; yo no cantar y a beber, ni, como ellos, os
cobraré tributos injustos, sino sólo el diezmo, que es lo que manda el
Corán; pues si yo mantengo el derecho en Valencia y mejoro su
situación, Dios dejará, y si yo hago mal en ella con injusticia o con
soberbia, bien sé que me la quitará.» Y el mismo Ben Alcama reconoce que el Cid «hacía tan gran justicia y derecho que nunca
ningún oro tenía querella de él, ni de su almojarife, ni de ninguno
de sus empleados; siempre los juzgaba según la ley musulmana y nunca los sacaba
de sus usos y costumbres». Pero los moros españoles cometieron uno de los
errores históricos más graves para España y desde luego funesto para ellos
mismos, abriendo el estrecho y trayendo a nuestro suelo los africanos
almorávides. Ante este atentado contra las razas hispánicas, el Cid adoptó una
nueva actitud opuesta y terminante: la guerra con los africanos invasores
no podía ser jamás de convivencia, sino de irreductible pugna, de
irreconciliable rigor. Cada vez que los moros españoles se alían con los
almorávides, el Cid se hace terrible con ellos y les hace sentir todo
el peso de su oposición a esto que él mira justamente como un nefando
contubernio con las razas africanas. El episodio más notable que
pone frente a frente estos dos principios observados por el Cid fue
la revolución de Valencia que destronó y asesinó al rey Alcadir, tributario del Campeador, pues esa revolución
fue hecha a nombre de los almorávides y entregó a estos bárbaros la
ciudad. Tal cambio de cosas vulneraba los dos principios de política cidiana
con los moros: la justicia respecto del rey aliado y la exclusión de
los almorávides. Por esto el Campeador, con su juramento solemne, elevó el
cerco de Valencia a la dignidad de una empresa justiciera, concibiéndolo
como exigencia del castigo de un regicidio. No puede darse mayor necedad que
llamar hombre sin ley, infractor de pactos, a este héroe vengador que
escoge una meta de justicia política para dar vida ideal a su más
grandiosa empresa militar.
Hasta tal
punto la vida del Cid ofrece aspectos ni vistos ni apreciados. Para
comprenderla y estudiarla de nuevo, necesita uno desarrollar no poco
esfuerzo mental, a fin de libertar el pensamiento y la imaginación de la
embotada poquedad con que Risco empequeñeció su afortunado hallazgo, de la
denigrante crítica y del escepticismo alocado de Masdeu,
y de la corcovada figura magistralmente diseñada por Dozy.
¡Tanto hay que desaprender antes de empezar a aprender la verdadera
historia del Campeador!
Nunca la ciencia
del pasado necesita más milagroso poder que cuando, como en el caso de la
biografía cidiana, tiene que tratar una época obscura y revuelta que ha
dejado de sí tan poco escrito, y cuando ese poco yace muerto y
descompuesto por una crítica descarriada. Se necesita ser «zahori de las historias», según la frase de Cervantes, para traspasar con la
mirada la espesa corteza de los disconformes y casi mudos documentos
y ver dentro su oculto valor y su sentido en relación con los hechos a que
fugaz y enigmáticamente aluden. Se necesita, como otro profeta
Ezequiel, inspirado por el dios de la Antigüedad, vaticinar sobre esos
huesos secos, dispersos en el campo, para que se junten buscando cada uno
su coyuntura, para que vengan músculos y nervios a darles construcción
humana, y después se necesita evocar de los cuatro vientos el espíritu de
vida que anime ese cuerpo inerte: vida que se esconde en el amortiguado
rescoldo de la Historia latina del héroe, vida que vaga en la
descolorida, pero grandiosa sombra trazada por los clérigos de la corte
del Campeador con hieráticos rasgos de encomio, vida que palpita cálida en
la rencorosa admiración de los musulmanes, o que brota fresca y gentil en
los versos de los poetas más antiguos escribieron aún la alada
semilla desprendida del árbol de aquella existencia heroica.
¡Los poetas!
Fuente peligrosísima, pero esencial. No ha de olvidarse que la enorme
aberración con que la historia moderna vio la figura del Cid tiene por causa la
negación de las fuentes poéticas. Una vida esencialmente excitadora de
poesía, como la del Cid, no puede ser ajada con el prosaísmo, ora
insensato, ora brutal, ora frívolo, con que la trataron Risco, Masdeu y Dozy.
Se dirá que
la compenetración entre los documentos históricos y poéticos es una forma de
historiografía arcaica, que ya ha quedado atrás con la Crónica general;
y que un intento moderno de tal compenetración ha fracasado definitivamente en
la erudita credulidad del monje de Cardeña fray Francisco de Berganza. Y
yo confieso que si pensamos en los héroes que arriba decíamos, Aquiles,
Sigfrido, Roldán, la corriente majestuosa de la creación artística se
nos muestra como un misterioso Nilo, ignoto e inexplorable, y que si
miramos el revuelto caudal poético de la biografía del Cid que corre por las
páginas de la antigua Crónica de España, engrosado con aguas venidas
de las más apartadas regiones, no acertamos a encontrarle un vado seguro
por donde atravesar para reconocer el terreno. Pero el Cid ya hemos dicho
que es un héroe de naturaleza muy especial. Podemos remontar el río poético
cidiano hacia las más alejadas alturas, y allí entonces la vena se hace
límpida, se adelgaza, la podemos cruzar en todas direcciones y,
guiados por ella, podemos explorar las escondidas fuentes donde el
heroísmo poético brota a borbollones en las mismas cumbres divisorias de las regiones
de la Historia y de la Poesía.
El fracaso de
Berganza se explica por sí misma inconsciencia, por su falta absoluta de
discernimiento entre lo que era historia y lo que era poesía. El historiador
del Cid tiene que procurar, mediante seguros análisis, obtener pura la
tradición poética más vieja, la que aún está caldeada con el aliento vital
del héroe; sólo ella puede darnos el sentido pleno de la vida del Cid,
que la inexperta historiografía de entonces no sabe darnos. El
principal historiador cristiano percibe casi únicamente el estruendo que
las armas del Campeador producen hacia las partes de Cataluña, Aragón y
Valencia. El principal historiador árabe no busca sino la «Demostración de
la grave calamidad» que hirió a los musulmanes valencianos por no cumplir las
leyes coránicas y por confiarse a hombres de otra religión. Sólo los antiguos,
juglares se preocuparon de devolver al pueblo la imagen completa que del
héroe se formó el mismo pueblo a nombre del cual el Cid obró sus hazañas.
El relato de
los más viejos poetas tiene una inestimable parte histórica. No me refiero a
multitud de pormenores de hecho en que la poesía antigua está
admirablemente conforme con los sucesos comprobados documentalmente, pues
sabido es que la epopeya castellana es la más histórica de todas; me refiero a
rasgos generales del carácter del protagonista. Descaminadísimo anda Renán cuando, admitiendo demasiado dócilmente el divorcio entre el Cid
poético y el Cid histórico establecido por Dozy,
considera que «ningún héroe ha perdido más que éste al pasar de la leyenda
a la historia.» Muy al contrario, la historia y la poesía primitiva muestran
una rara conformidad caracterizadora. Hemos dicho que el Cid de la
realidad fue siempre fiel al rey que le desterró, le respeta siempre, aun
cuando el rey llegue al colérico agravio; aun en el momento de mayor
éxito personal del héroe, cuando se hace dueño de Valencia por el solo
esfuerzo de su brazo y hostilizado por todos, hasta por el mismo Alfonso,
declara ante los vencidos moros que la ciudad le pertenece: «salvo el señorío
de mi señor el rey Don Alfonso». Lo mismo en el Poema de Mío Cid
primitivo, uno de los principales nervios de su poesía, según ya notó F. Wolf,
es la lealtad del héroe, a pesar del rigor injusto del monarca.
Y aún nos
sorprende hallar en común otro rasgo que parece exclusivamente propio de la
exageración poética: el carácter de invicto. El poeta de la conquista de
Almería nos dice, unos cincuenta años después de la que éste era ya
entonces cantado como héroe jamás vencido por los enemigos: «de quo cantatur quod ab hostibus haud superatur».
Pues en la historia comprobamos este rasgo por el título de «invictissimus princeps» que dan al
Cid sus clérigos valencianos; y si sospechásemos que pudiera haber aquí
adulación áulica, la autoridad irrecusable del enemigo nos convencería,
cuando Ben Bassan dice: «la victoria seguía
siempre la bandera de Rodrigo; con su corto número de guerreros hizo
huir grandes ejércitos». Vemos aquí atestiguada la cualidad más brillante
del héroe a los ojos del pueblo: la de gran capitán, cuya estrategia nunca
padeció adversidad y siempre se desenvolvió con infalibilidad sobrehumana. Por
la historia sabemos cómo el solo miedo a la victoria segura del Campeador
dispersó un ejército almorávide que iba en socorro de Valencia; sabemos
también que el conde barcelonés Ramón III el Grande, sitiador de Oropesa, tan
sólo al oír de uno de sus soldados la noticia falsa de que Rodrigo se
acercaba, levantó precipitadamente el sitio del castillo, sin pararse a
averiguar la verdad. Estos hechos reales comentan versos del antiguo
poema: «Arranco las lides como place al Criador: moros e cristianos de mi han grant pavor.»
Y así en otros
puntos característicos hallaríamos la poesía y la historia en esencial acuerdo.
Y tomando la
poesía como fuente histórica de singular valor, como aliento de vida que
ha de animar los disgregados y disconformes datos históricos, ocurre más
necesaria que nunca la pregunta trivial: ¿por qué fue cantado el Cid? ¿Cuáles
fueron los aspectos de su vivir y de su obrar que le elevaron desde
el superior de la poesía?
Pensó Dozy y repitió Renán que el Cid fué grato a la poesía castellana porque combatió a su rey leonés, como le
combatieron otros héroes que los poetas celebraron, Fernán González
y Bernardo del Carpió. Esta idea se funda en una cronología falsa de
la poesía cidiana, hoy insostenible. El poema de Rodrigo, en que el
héroe desacata al rey y amenaza al papa, es de formación legendaria muy
tardía, propia de la decadencia de nuestra poesía heroica, y, sin
embargo, Dozy se empeñó en seguir creyendo el
Rodrigo anterior al Poema de Mío Cid, en que el héroe
es constantemente fiel a su soberano.
Por otra
parte, W. Grimm, que en los comienzos del romanticismo pensó tan alta y tan místicamente
acerca de la epopeya, escribió: “En toda circunstancia histórica que
produce en un pueblo primitivo una formación o una reformación de su
conciencia nacional, se produce, a la vez, una fermentación épica; Carlomagno
creó a Francia y vivió largos siglos en la poesía francesa; el Cid
garantizó por primera vez a España una seguridad duradera contra los
árabes, y por eso mismo le dió una poesía
nacional”. Pero, a mi ver, no es el valor abstracto de las empresas, ni
menos la duración de su resultado, lo que les da carácter épico; la
poesía, por el contrario, da sus más espontáneas y abundantes flores en
el terreno de lo concreto, individualizando lo general. La seguridad
nacional frente a los musulmanes la sintieron antes del Cid los
castellanos que acompañaron al conde Sancho García en su expedición
militar sobre Córdoba, o los que fueron con Fernando I contra Valencia; pero
como estos capitanes no eran sino el centro de la organización del pueblo
que guiaban, no tuvieron la suficiente fuerza individual capaz de agitar
las dormidas ondas de la fantasía poetizadora.
Entre los
contemporáneos del Cid muchos colaboraron en la dura empresa de dar a España
esa seguridad nacional; en primer término, el activo y batallador Alfonso VI,
tan admirable en las armas como en la política, y que acaso no tuvo
tacha mayor que su falta de generosidad para comprender al Cid; los poderosos yernos
del rey, Ramón y Enrique de Borgoña; Alvarfáñez, que
peleó contra los moros tan incansablemente como el Campeador; el conde Pedro Ansúrez,
que mandaba un gran Estado, desde Zamora y Carrión hasta Saldaña y Liébana,
íntimo amigo del rey y partícipe en todas las empresas de su reinado;
el conde de Nájera, García Ordóñez, a quien Alfonso sublimaba
extraordinariamente en los diplomas, llamándole: «sostén de la gloria de
su reino»... Sin embargo, todos estos grandes personajes, en unión de su
rey, eran piezas de un organismo complicado, muy interesante para la Historia,
pero falto de dinamismo poético; así, que ninguno de ellos pudo
sobrevivir fuera del penumbroso limbo de la pura erudición histórica.
Los elogios y las mercedes reales allá les aprovecharían en vida a esos
personajes, al par que mostraban la importancia de ellos dentro de la
sociedad; pero no fueron valederos para librarlos del olvido del pueblo. En
cambio, el Cid se adelantaba a todos, tomando una estatura poética extraordinaria,
y esto precisamente desde el instante en que ese organismo social
castellano le despide de sí. El destierro obró con el Cid lo que los
elogios y el favor no pudieron obrar con los otros. El destierro confirió
a la figura del Campeador su plena personalidad, su máxima energía
individual, y como acertada operación química, extrajo del pardo terrón la
más brillante figura poética, y la epopeya glorificó en el desterrado
caballero, no la seguridad nacional en que el proscrito colaboró con sus
orgullosos planes, sino la prodigiosa energía personal que desplegó en esos
planes, el sobrehumano esfuerzo domeñador de
todas las contrariedades de la siempre adversa fortuna. Aunque claro es
que con esto reconoció también desde luego que las mayores hazañas del
hombre, si carecen de un alto sentido nacional, no son propias para
inspirar a la verdadera poesía heroica.
¿Careció de
este alto sentido la más arrogante muestra de su poder que dió el Cid, la conquista de Valencia? Dozy, en un
acceso de cidofobia más pasajero que los otros,
llegó a desconocer el valor de esa conquista. «El Cid—dice—tomó la
rica, la soberbia ciudad de Valencia; pero ¿qué ventaja sacaron los
españoles de la toma de esta ciudad? Las bandas del Cid ganaron en
ello gran botín; pero España no ganó nada, pues los árabes la
recobraron poco después de muerto Rodrigo.» La insensatez de este párrafo
pareció evidente al mismo autor, cuando lo suprimió al reeditar su
trabajo. Pero, al fin, ¿qué vida hazañosa no podrá ser discutida con la amarga
interrogación del fu vera gloria?
La conquista
de Valencia fue en primer lugar un alentador ejemplo del esfuerzo más gigante y
de la habilidad más clarividente; fue la extraordinaria empresa que en
España se realizó por persona alguna que rey no fuese, según
nota Zurita, el doctísimo y atinado historiador aragonés, el cual reconoce
que aunque el rey de Castilla, el todo su poder, fuera muy difícil que
hubiera conquistado una ciudad tan adentrada en la y de las más populosas
que había. Por lo demás, aunque la conquista del Cid fue poco
duradera, tuvo gran alcance oral y material. Querol, eleximio poeta valenciano, ha sentido delicadamente la
perpetuidad del lazo ideal que la obra del Cid anudó sobre Valencia:
Dues voltea
desposada, ab lo Cid de Castella y ab Jaume d’Aragó.
Ese primer
desposorio castellano imprimió en la opulenta ciudad mediterránea un sello de
carácter indeleble; reconquistada después por catalanes y aragoneses, recordó
siempre sus amores primeros, que «tan malos son de olvidar», según el
romance; y como agradándose en revivir remembranzas de la patria del Campeador,
se unió en espíritu a ella, y le dio esplendor, acariciándola con ideas,
fantasías y palabras castellanas, las cuales, cuando hablaron del antiguo
héroe por boca del caballero valentino Guillén de Castro, resonaron
felices en el mundo entero.
Pero la
empresa cidiana de Valencia fue además decisiva en la reconquista española,
pues señaló para el poderío almorávide el principio de su fin. Hacía ya medio
siglo, desde los días de Fernando I, que los cristianos superaban
visiblemente por la fuerza a los musulmanes españoles; se preveía la total
sujeción de éstos bajo el cetro de Alfonso VI. Pero entonces los almorávides
africanos invadieron la Península, trayendo un entusiasmo religioso, un
espíritu militar fuerte y cohesivo que les daba un terrible
poder combatiente, y todo cambió. Las huestes de Alfonso, que antes
atravesaban la Andalucía como en paseo militar, no supieron mantener esa
superioridad antigua; sufrían de continuo las más crueles derrotas en Zalaca, en Almodóvar, en Jaén, en Consuegra, en
Cuenca, en Uclés; no lograban ya otra cosa sino resistir con
admirable tenacidad, pero muy a duras penas. El rey de Aragón y el
conde de Barcelona nada hacían en la espantosa contienda; así, que
Castilla sola tomó sobre sí la defensa de toda España. Alfonso defendía el
centro y el Oeste; el Cid defendía el Levante; uno y otro empeñaron en la
descomunal lucha todas sus fuerzas y recursos, hasta sacrificar en la guerra la
suprema esperanza familiar: el hijo único del Cid caía peleando al
lado del rey en la derrota de Consuegra; el hijo único de Alfonso
caía en Uclés al filo de las espadas almorávides. Pero mientras el gran
monarca sufría los más sangrientos reveses, su gran vasallo deshacía los
ejércitos invasores en el campo del Cuarte y en Bairén,
y siempre invencible, según confiesa el mismo Ben Bassam,
mantuvo su señorío sobre las regiones levantinas, inmóvil como una roca,
resistiendo los embates y resaca de la más llena marea que las tempestades
africanas echaron sobre la Península. Y tan sólida fue la organización de
ese señorío, que aun después de muerto su genial fundador, la asturiana
Jimena pudo aún defenderlo, durante tres años de viudez, contra la
incesante codicia de los almorávides.
Tanto Ben Bassam como el historiador latino del Cid (y su
coincidencia da pleno valor de exactitud a la observación) están conformes
en estimar que el Campeador, al apoderarse de Valencia, detuvo allí la
invasión almorávide, y la impidió llegar hasta Lérida y Zaragoza,
últimas fronteras musulmanas de entonces. Era aquel momento el de más
irresistible pujanza en la invasión, y si ésta hubiera alcanzado entonces
la cuenca del Ebro, días mucho peores que los de Zalaca habrían amanecido para Aragón y Cataluña, estados que entonces estaban aún
separados y eran mucho más débiles que Castilla . Por su parte, el
historiador alemán V. A. Huber extiende más todavía la eficacia de la obra del
Cid, haciendo notar cómo las victorias y las conquistas del Campeador fueron un
dique contra el nuevo diluvio islámico que ponía en peligro, no sólo a
España, sino a la Europa occidental, entonces tan distraída en hondas
contiendas intestinas y en las cruzadas de Tierra Santa. Algo así debían sentir
los coetáneos, cuando en el monasterio francés de Moissac un monje registró con dolor en un cronicón la defunción del héroe burgalés: «En
España, dentro de Valencia, falleció el conde Rodrigo, y su duelo en la
cristiandad y el mayor gozo entre todos los paganos.»
Pero ya he
indicado que un héroe no se eleva a la admiración popular tan sólo por el
resultado material de su obra, por la duración de sus conquistas o de sus
construcciones. Bajo este aspecto le puede superar cualquier modesto general
o magistrado. Un héroe debe ser valor energético de su esfuerzo, y
debe ser apreciado como inspirador de las generaciones que le rodearon y
de las que después le admiraron desde lejos. Esta es la duración ideal de
su obra: la duración en la memoria de un pueblo.
Rasgos
dispersos que la historia conserva nos dejan entrever algo de la impresión que
en sus coetáneos había de suscitar la actividad prodigiosamente exaltada
del Campeador: sus chas incesantes y extraordinarias; su ágil
acudir a todas las almenas y defensas de la vida por donde el peligro
da imprevisto asalto; su rápida y clara visión de las circunstancias más
enmarañadas; su certera iniciativa e impetuoso esfuerzo para domeñarlas y
conducirlas al arbitrio de la propia voluntad; su incansable pelear; su
siempre seguro vencer; su maravilloso espíritu organizador, que de las
humeantes ruinas de la guerra hacía nacer en un día, como por encanto, la
ciudad floreciente.
Después, la
historiografía medieval conservó en frase de llana evidencia la idea popular de
ese gran poder de acción; el Cid, según expresión de las Crónicas, siendo un
simple caballero, se hizo, por el solo valor de su brazo, el
mayor hombre del mundo que señor tuviese. Apreciación que aceptó la misma cidofobia al formular por su parte que «el Cid fué el más poderoso caudillo del siglo XI, el único
que conquistó por sí solo un principado».
En fin, la
poesía fue siempre el eco inextinguible del recuerdo popular en admiración del
esfuerzo heroico por la común causa. Bien sintetizaba esa secular poesía Fray
Luis de León, con su una breve invocación a la virtud hercúlea,
hija de la divinidad:
Tú, dende la
hoguera
al cielo
levantaste al fuerte Alcides,
tú en la más
alta esfera
con las
estrellas mides al Cid,
clara
victoria de mil lides.
Y aun otro
recuerdo contrario, el del terror y el odio que dejó el Cid entre los
musulmanes, es para su glorificación. Ben Bassam diez
años después de muerto el héroe: “El poder de este tirano fue siempre en
aumento, de modo que como grave peso se dejó sentir sobre los valles más
hondos y sobre las cumbres más erguidas, llenando de terror a nobles y
plebeyos. Uno me ha contado que le oyó decir en ocasión en que sus
anhelos eran más vivos y su ambición extrema: «Un Rodrigo perdió esta
península, mas otro Rodrigo la reconquistará»;
frase que llenó los corazones de espanto e hizo pensar a los creyentes que
lo que temían y recelaban acaecería muy presto. Pero hay que reconocer que
este hombre, azote de su tiempo, era por su amor a la gloria, por la
prudente firmeza de su carácter y por su valor heroico, uno de los grandes
milagros del Señor.» He aquí un musulmán enemigo, lo mismo que el Manzoni
de la oda napoleónica, inclinando religiosamente su cabeza ante la honda
huella del espíritu creador estampada en el héroe.
Por último,
no puede omitirse la mención de otro carácter importante de la vida heroica:
su valor representativo nacional. La poesía primitiva destacó el doble
sentido español de las hazañas del Cid: qui domuit mauros, comites domuit quoque nostros; domeñó a los
moros, impuso sujeción y miedo al enemigo por ley y por raza, ero también sometió a los condes cristianos, impuso al
enemigo interior cordura en su envidia desorganizadora.
El Cid desterrado
desarrolla eminentemente ese trágico suceso tan común en la vida española: el
hombre necesario y excepcional se produce; pero el organismo social lo repele
fuera del centro donde debiera irradiar más provechosa su virtud. Castilla
había producido un capitán invencible, pero ése no dirigía las armas
castellanas el día funesto de Zalaca, sino que entonces
estaba apartado en el destierro.
Y la envidia
es incansable en perseguir, pudiendo sólo triunfar de ella la más incansable magnanimidad
del héroe. Los oídos del proscrito se sienten halagados por la voz de los burgaleses:
«Dios, qué buen vasallo, si oviese buen señor»; pero
él no busca venganza retirándose como Aquiles a las tiendas de la inacción, ni
maldice ociosamente de la injusticia que le desconoce, sino que en el destierro
hace desbordar la heroica plenitud de su energía, y cuando
sus conquistas son ya un reino, lo presenta a su soberano, reconociendo
«el señorío de su rey Don Alfoso». El Cid, yendo
a reconciliarse con su rey a la vega toledana, y mordiendo ante él
las hierbas del campo, según un viejo rito de humillación, da cima a su mayor
heroicidad: la de matar en si el bravío individualismo ibérico. Después de
haber probado en estruendosos casos el invencible valor de su brazo,
quiere anonadarse ante la pequeñez que no le comprende, anhelando y
reconociendo esa existencia superior que el individuo debe lograr dentro
del cuerpo social; y toda la vida que le rodea no tiene otro fin
que preparar el advenimiento del hombre superior, piensa que nada es
la más fuerte individualidad del héroe sin el pueblo para el cual vive. El
pueblo es el más allá del heroísmo, el campo donde el heroísmo tiene razón
de ser y donde se eterniza.
Por tal
sacrificio la eficacia ejemplar de la vida heroica se hizo perdurable en el
alma de las ge-generaciones coetáneas y sucesivas. A poco de morir el
Campeador, un clérigo le consagra una historia superior a la que entonces
los cronistas oficiales solían escribir; un latinizante poeta
de Cataluña congrega en derredor a sus oyentes, invocando el nombre
famoso: Campidoctoris hoc carmen audite, y un vulgar poeta castellano
se dirige a los que, aunque lejana, todavía guardaban memoria directa de
los amigos y enemigos del héroe, para recordarles “la gesta de Mió Cid el de Vivar”; entonces nuestra lengua
española nacía humilde, relegada a la intimidad familiar, inepta en
los usos públicos, y fue el espíritu del Cid, que hacía poco se había arrancado
de su cuerpo, el que, ya plenamente compenetrado con su pueblo, arrebató
el balbuciente idioma hacia alturas nunca antes conocidas, para cantar en
un poema de proporciones monumentales las aspiraciones, ideas y
costumbres de la primitiva Castilla. Y desde ese momento el Campeador
no cesó de inspirar la rica literatura española.
Pero, sobre
todo, su alto ejemplo vivió en la historia nacional, pues ella se deleitó en la
biografía del Cid y la dilató más que la de los más descollantes reyes. Esa
biografía contaba un episodio en que el Cid, con sólo hacer comer a
su mesa y en su plato al caballero montañés Martín Peláez, le había
enseñado a ser valiente; y asi fue concebido el
Cid como catedrático de valentía, según el apotegma de Juan Rufo, análogo
al de profesor de energía, que se ha dicho de Napoleón; y,
realmente, el Campeador fue siempre por medio de su crónica
catedrático de la valentía, pues en la lectura de sus hechos todo caballero
novel, fuese el joven Alfonso XI, futuro vencedor del Salado, fuese el
aventurero conde don Pedro Niño, encontraba ejemplo soberano de afán
y de fatiga para alcanzar la palma victoriosa. Y para todo el pueblo fue el
Campeador una fuerza excitadora de entusiasmo. Sus huesos se agitaron
inquietos en el sepulcro la víspera de la batalla de las Navas de Tolosa,
y los españoles los sintieron resucitar en cada momento glorioso o en cada
trance difícil de su vida nacional. Ayer todavía, en días muy amargos, Costa,
aquel hombre de generosa y llameante voluntad, apartaba de sí al Cid de
loriga y de tizona, para que no volviese a lanzar a España en cabalgadas
guerreras, pero a la vez despertaba en su sepulcro al Cid de toga, al de
Santa Gadea, queriendo que resurgiese en el pecho de cada español para
dictarle normas jurídicas. Así, para cada tiempo, la vida del Campeador
debe guardar nuevo sentido latente y nueva meditación.
Hoy Burgos, y
con Burgos toda España, remueve los venerandos restos del caballero
de Vivar, turbándolos una vez más en su sagrado reposo; hoy debemos
recoger nuestro pensamiento para acercarnos más dignamente al sepulcro
y evocar el sentimiento del heroísmo que allí duerme, siempre pronto a
reanimarse; y lo podemos hacer confiados de que no evocamos un fantasma
vano ni una sombra maligna. Debemos volver a anudar indisoluble ese
vínculo ideal de la nación con su héroe, que tantos han pretendido romper
en el pasado siglo. La historia del Campeador, entenebrecida por el pirronismo
y la cidofobia, entrará en un nuevo día sereno y de
gran luz; y del estudio histórico, guiado por la comprensión más penetrante, no
perturbado ni por el odio ni por el amor, podemos estar seguros de que no
sacaremos ninguna desilusión irreparable y envejecedora,
seguros de que la vieja poesía nacional no se inspiró en quimeras sin
cuerpo, sino en una vida real, vivida en el mayor ardor por el
caballero, «que en buen hora ciñó espada» al servicio de los mismos
ideales que aquella poesía cantó. Y la memoria del héroe que
tanto afán sufrió en todas las conmociones de su España, trayéndonos en la
Historia y en el Arte el pensamiento y el anhelo de los tiempos
pasados, nos templará en esa comunión con las generaciones que fueron,
para que sintamos toda la dignidad del presente, consagremos el más profundo respeto
a la sociedad dentro de la cual vivimos, y en todo momento nos
consideremos investidos de la misión—obscura o relevante, como el destino
nos la depare—de preparar un advenimiento más noble a las generaciones
venideras.
El espíritu
del héroe seguirá animando nuestra conciencia nacional, y en lo futuro como en
lo pasado guardarán hondo sentido de idealidad las sencillas palabras en
que el anónimo poeta, patriarca de la gran literatura española, formuló
la mística unión del héroe burgalés con el pueblo entero de España:
«A todos alcanza ondra por el que en buen hora nació.» Y siempre la
vida del Campeador será alto ejemplo que nos hará concebir la nuestra como
regida por un deber de actividad máxima; siempre requerirá de nosotros esa
heroicidad obscura, anónima, diaria, única base firme de engrandecimiento
de los pueblos y sin la cual el heroísmo esplendente no tiene base;
siempre nos guiará a nortear el supremo y último rumbo del interés personal
hacia los ideales colectivos de la sociedad humana a que estamos
ligados y dentro de la cual nuestra breve vida recibe un valor de eternidad.
LA CASTILLA DEL CIDEl Cid y su época
|
| Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador
(de la Galería de Retratos, Letreros e Insignias Reales... del Alcázar
de Segovia)
|

La jura de Santa Gadea |
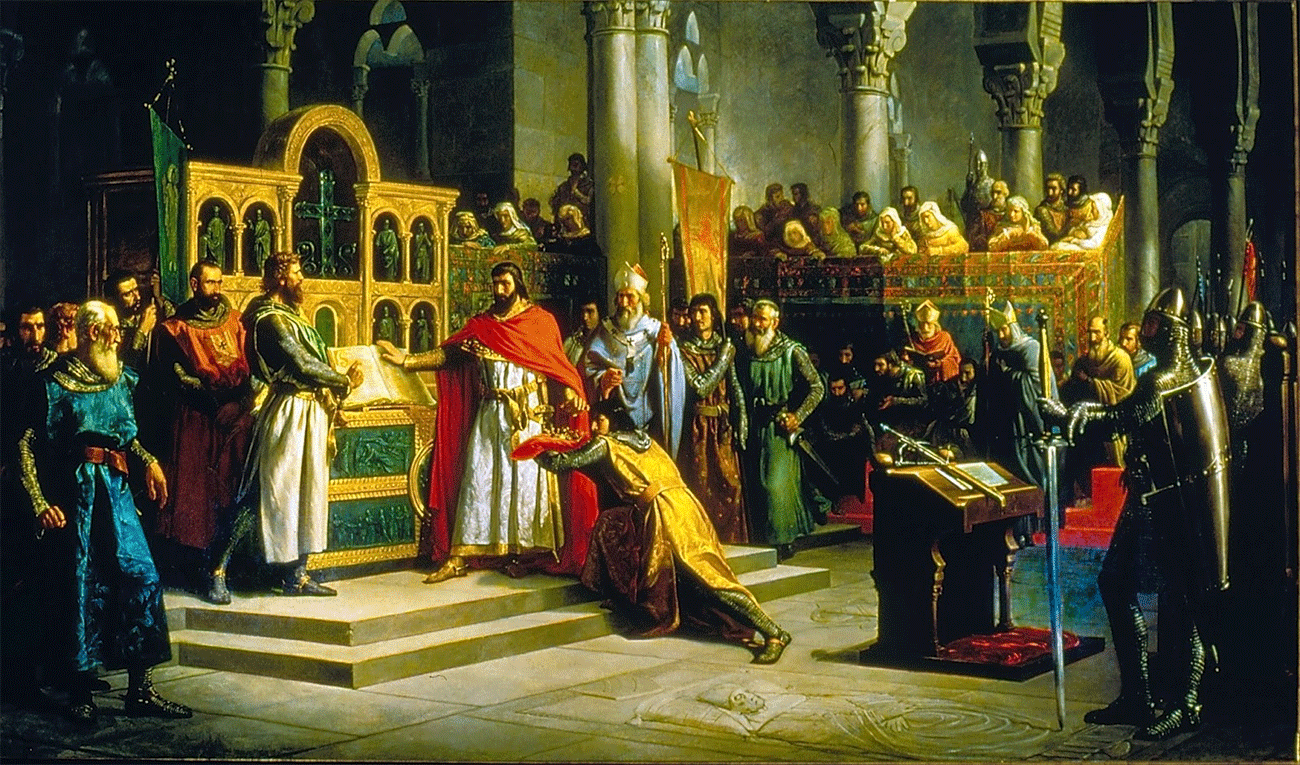
La afrenta del robledal de Corpes: pasaje del Poema en el que las hijas del Cid, bajo tos nombres falsos de Elvira y Sol, fueron azotadas y abandonadas por sus maridos, los infantes de Carrión |

Sepulcro del Cid y de su esposa, Jimena |

CATEDRAL DE BURGOS |
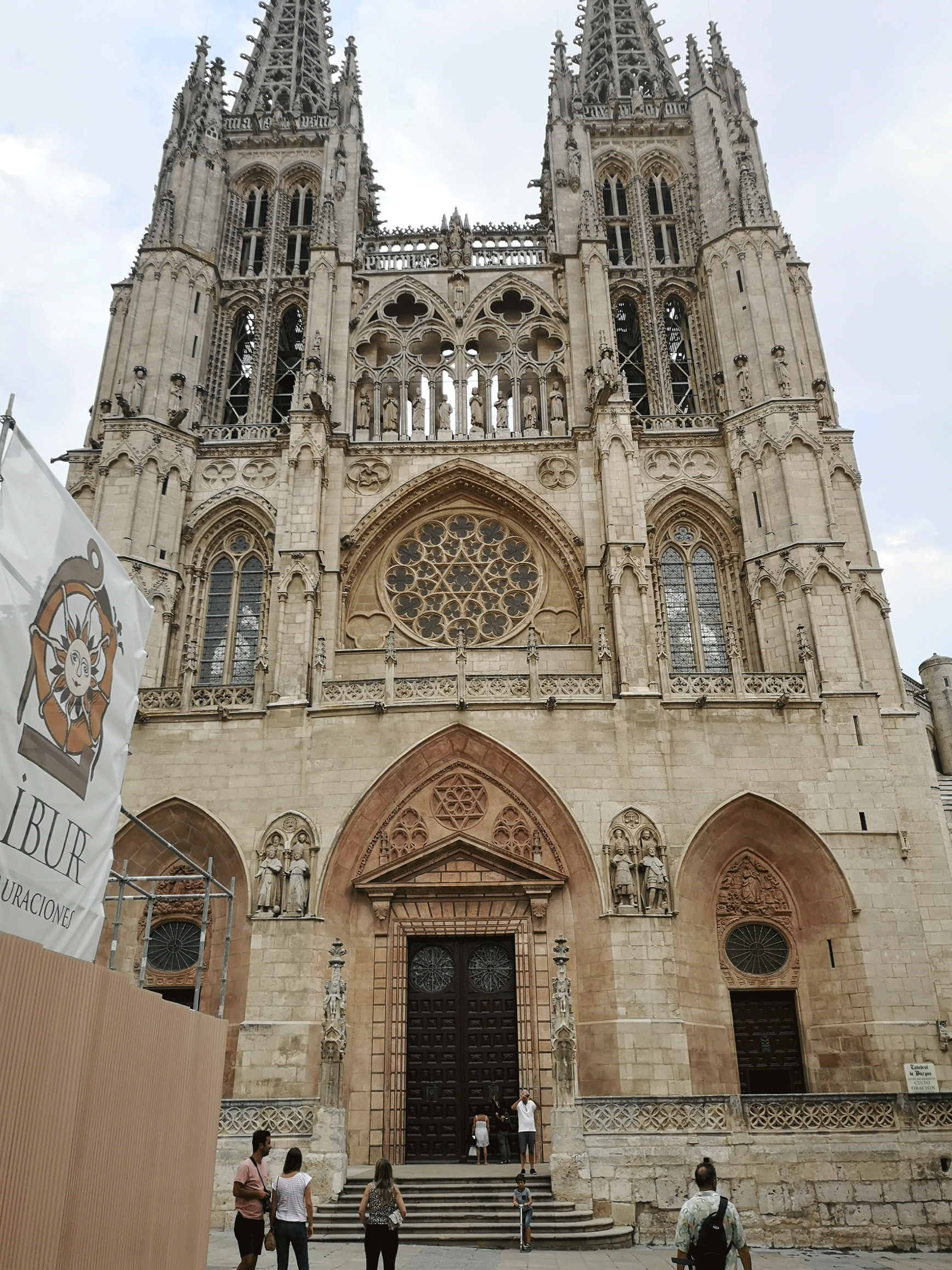
Estatua ecuestre del Cid en Burgos |

 |
 |
 |