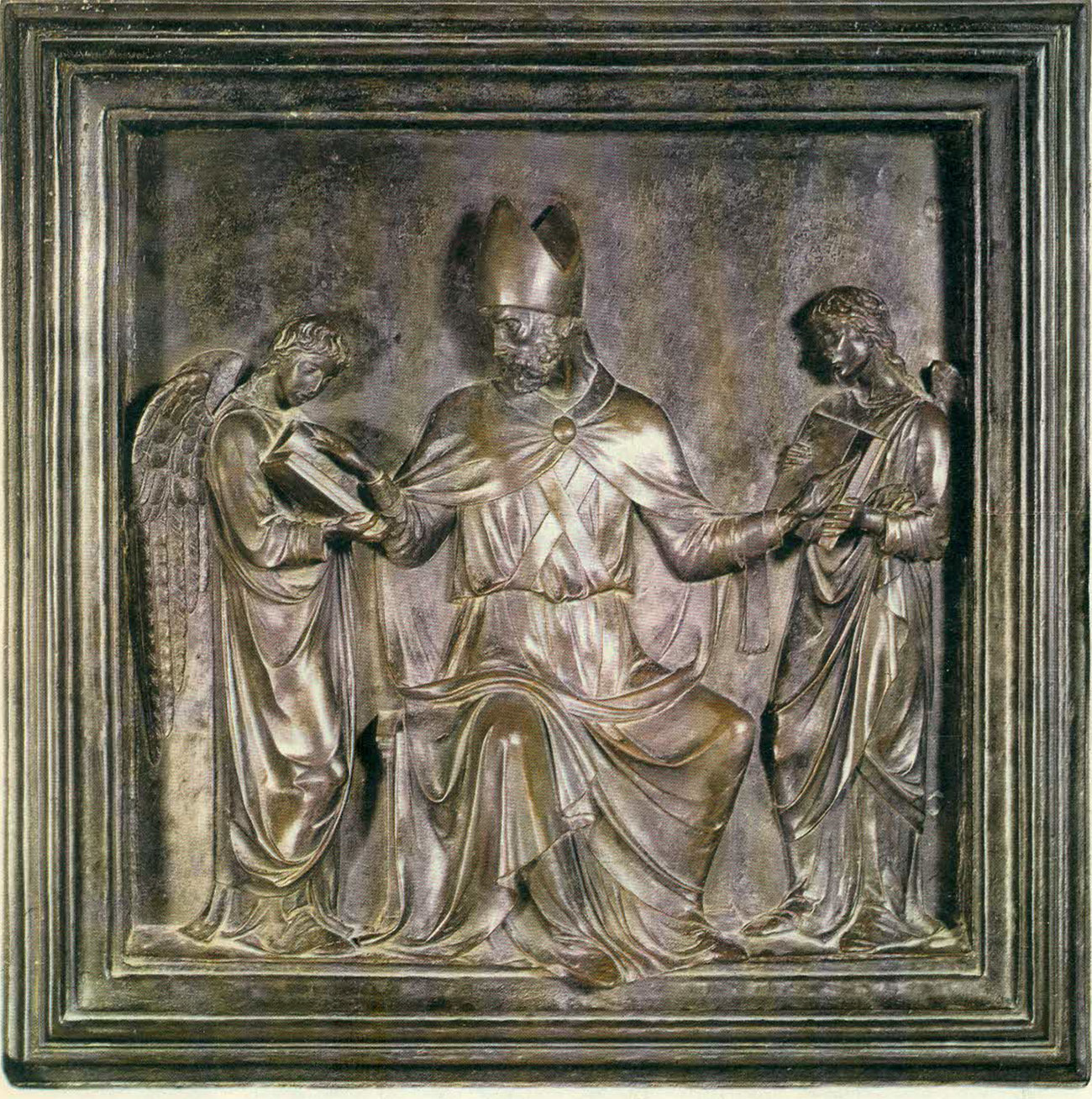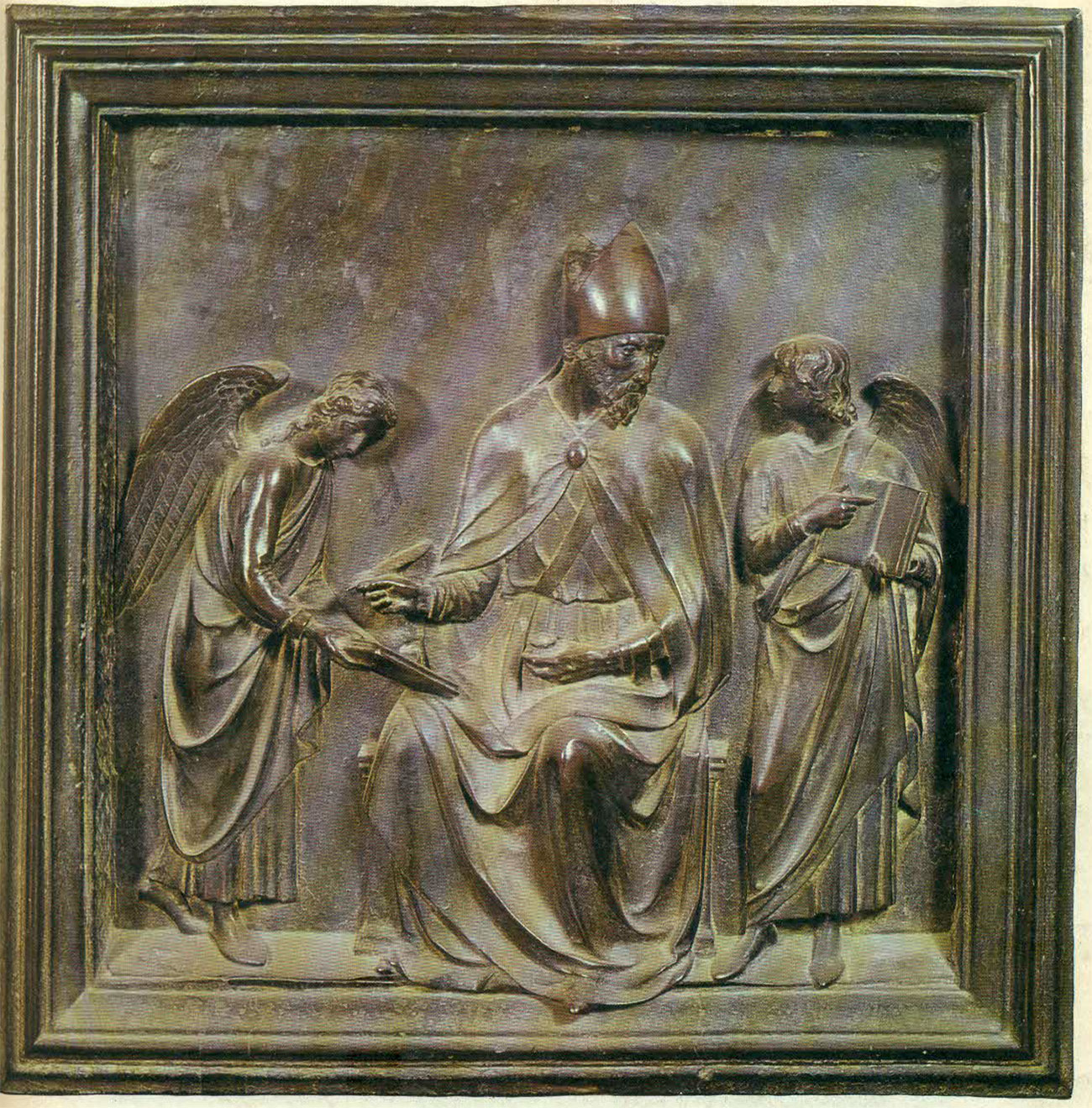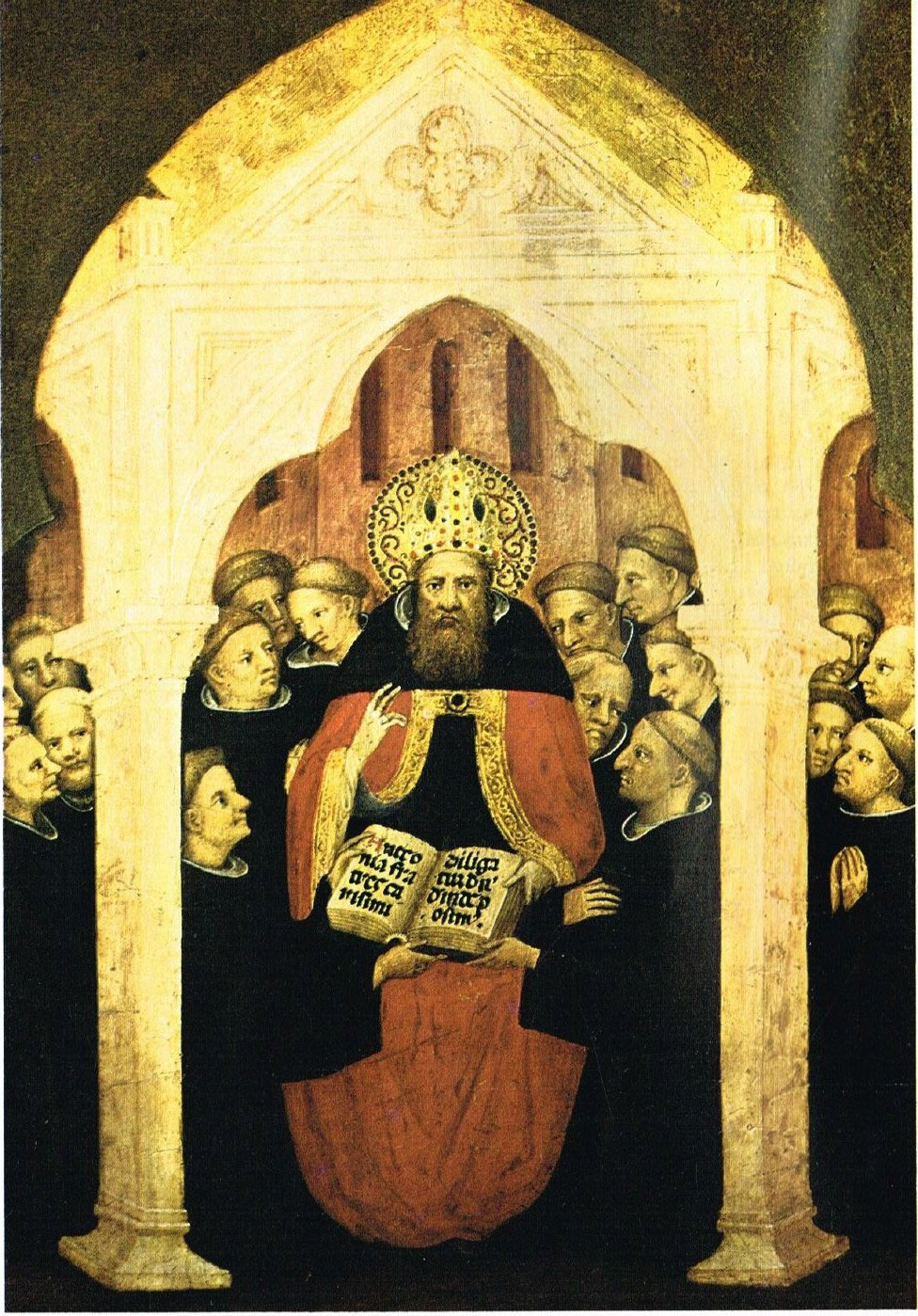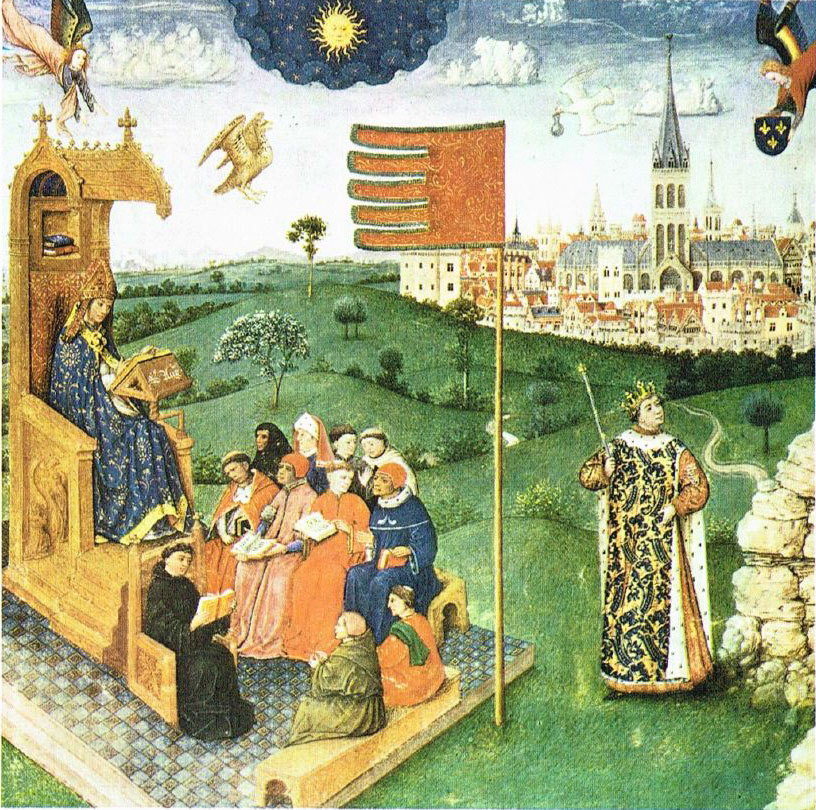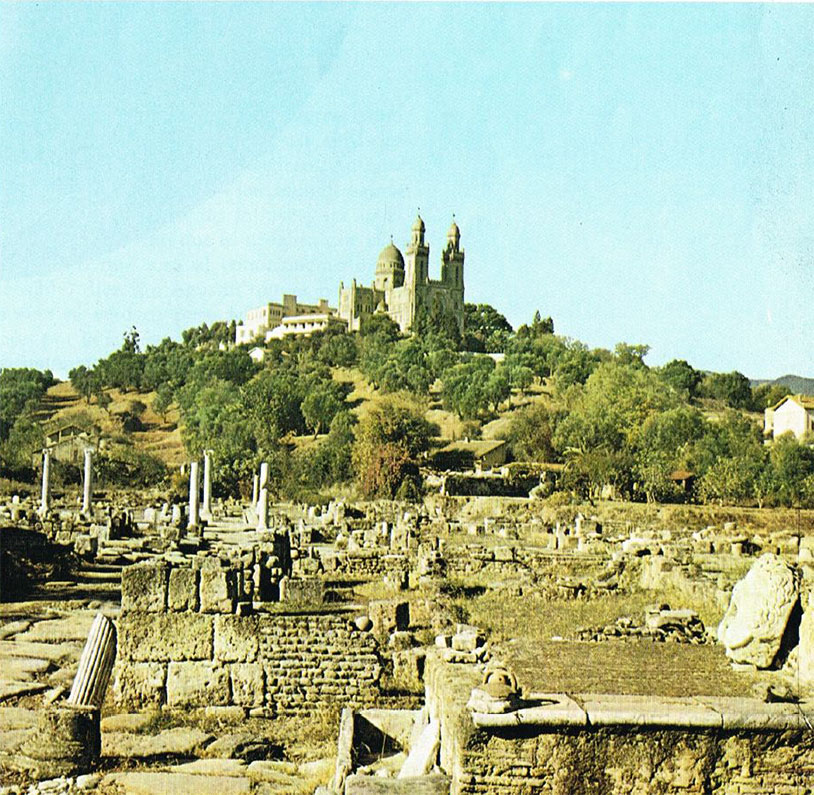|
San Ignacio de Antioquía, ya al comenzar el segundo
siglo, aconseja también que, para que el matrimonio sea de acuerdo con el Señor
y no por concupiscencia, conviene que los contrayentes se casen con beneplácito
del obispo. Todo esto trajo una complicación de ministerios que reforzó la
jerarquía eclesiástica. Poco a poco se va acentuando la diferencia entre los
laicos y el clero. La palabra griega kléroi equivale a la latina órdenes, así que clérigo quiere decir ordenado. La ordenación
desde los tiempos apostólicos consistía primordialmente en la imposición de
manos para conferir el carácter sacerdotal. Como no podía ser menos, había
otras prácticas preparatorias y complementarias: la tonsura, la unción con
óleos, el revestimiento con las insignias, el ósculo fraternal, etc. Para San
Agustín, la ordenación es un sacramento y sólo pueden hacerla los obispos. La
ordenación de un obispo reviste más solemnidad todavía y requiere, por lo
menos, la presencia de tres colegas; la selección del obispo se hacía por los
presbíteros, con la aprobación del episcopado vecino, y en su elección
participaba la congregación de los fieles.
Por lo dicho se comprende que la fijación de estos
ritos no se hizo sin dudas y controversias. La joven cristiandad estaba
deseosa de hallar la regla de conducta más de acuerdo con las enseñanzas de
Jesús. Cuando un punto estaba resuelto por una sentencia evangélica, ésta era
definitiva. La autoridad del Nuevo Testamento se manifiesta ya en el año 110,
al citar San Policarpo un texto de las epístolas de San Pablo. En el año 130,
el llamado Barbasas cita un pasaje del Evangelio
diciendo que es de “la Escritura”. Era, pues, indispensable establecer
canónicamente cuáles eran los libros sagrados, máxime cuando a principios del
siglo III aún no se advierte unanimidad sobre este punto. Un precioso fragmento
de esta época, descubierto por Muratori, contiene
una lista de los libros que constituyen ahora el Nuevo Testamento, más un
Apocalipsis de San Pedro, y, en cambio, faltan la epístola de San Pablo a los
hebreos y la epístola de San Jaime.
Por fin, siendo toda la Biblia inspirada por Dios, se
hacía preciso fijar cuáles eran los libros de los judíos que podían aceptarse como canónicos. San Agustín llega a decir que “no hay nada más
sabio, más casto, más
religioso que las Escrituras que la Iglesia ha conservado con el nombre de Antiguo Testamento”. En
realidad, San Clemente el Romano cita el Antiguo Testamento como autoridad ya en el primer siglo.
El canon de los textos sagrados se hizo sin dificultad, pero no
hasta el punto de que se
considerase la Biblia la única fuente de revelación, como han hecho modernamente algunas sectas protestantes. La bibliolatría, o sea
la adoración del libro santo, frecuentísima en otras religiones,
que acaban por hacer de la letra del texto algo sobrenatural, como otro
Dios, no se encuentra en los primeros cristianos. Ya San
Pablo amonestó contra este peligro: “No es la letra, es el espíritu el que da vida; la letra mata”.
Y el
espíritu está en la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo místico de
Cristo, representado por
los obispos y presbíteros. San Ignacio de Antioquía insiste en la misma idea de San Pablo: “Yo vivo, pero no soy yo quien vive, es el Cristo que vive en mí...”. Y que él no es una excepción
lo afirma así: “Hay que mirar al
obispo como si fuera el mismo Jesús...
Obedecedle como Jesús ha obedecido a su Padre. El que honra al
obispo es honrado por Dios; aquel que hace algo sin el consentimiento del
obispo, sacrifica al diablo”. Estas palabras revelan ya el establecimiento firme de una jerarquía eclesiástica, que está segura de seguir e interpretar
las inspiraciones del Espíritu. Es más, la Iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, sigue dándonos un criterio de fe y enseñándonos
una norma de conducta con casi tanta autoridad como el Evangelio.
De esto no cabe duda; la cuestión estriba sólo en saber qué debemos entender por Iglesia. Desde el primer
siglo empezamos a encontrar la palabra católica para designar la Iglesia universal. La emplea el ya tantas veces mencionado San Ignacio de Antioquía, y reaparece en la
carta dando cuenta del martirio
de San Policarpo, datada el año 156; la palabra católica, para designar la Iglesia, era, pues, de uso común en las primeras generaciones cristianas. Los obispos, decidiendo, reunidos en sínodo o concilio provincial, tenían que ser
reconocidos como autoridad por los presbíteros y los fieles; y el conjunto de todos los obispos de la cristiandad reunidos en concilio
ecuménico, o universal,
era la autoridad suprema. Un concilio ecuménico puede decidir lo contrario de lo que ha decidido un
concilio provincial, y hasta
revocar, en materia disciplinaria, las
decisiones de un concilio ecuménico anterior. San Agustín llega a decir que él no creería en el Evangelio si no estuviera avalado porla Iglesia: Ego vero Evangelio non crederem, nisi me catholicae Ecclesiae commoveret auctoritas. Claro
está que, al decir esto, San Agustín piensa que es absolutamente imposible que
exista el menor desacuerdo entre la Católica y el Evangelio.
Esta sistematización de la revelación por medio de los
concilios, y no individual a cada uno de los fieles, ha originado varias escisiones
del cuerpo de la Iglesia. La primera es la herejía llamada montañismo, del
nombre de su fundador, Montano, que antes de convertirse al cristianismo había
sido sacerdote del antiguo culto orgiástico de Cibeles. Hacia el 150, en el
Asia Menor, Montano insistió en que él y otros cristianos recibían revelaciones
individuales, por lo que eran instrumentos de la Divina Sabiduría y por su
boca hablaba el Espíritu Santo. Para recibir la inspiración de nuevas profecías
se preparaban con riguroso ascetismo, guardando celibato y ayunando. Montano
iba predicando el fin del mundo, acompañado de dos profetisas, Prisca y Maximina, que le sobrevivieron. El montanismo fue condenado
en varios sínodos del año 160, pero continuó rebrotando en África, y hasta en
Roma mucho más tarde. En realidad, aparece como una herejía siempre latente en
la historia de la Iglesia; los temperamentos agitados, propensos al éxtasis y
al orgullo que engendra un misticismo a medias, pretenderán que se les
reconozca el derecho de decidir por su cuenta en materias sobre las cuales la
Iglesia ha dicho ya la última palabra.
Aunque la organización eclesiástica empezó en los
tiempos apostólicos, puede decirse que no llegó a teorizarse en forma de
doctrina hasta San Agustín. Es interesante que el campeón del romanismo fuese
un doctor africano. San Agustín nació el año 354 en Tagaste,
un villorrio llamado hoy Sukahras, en Argelia. El
padre de Agustín era un colonial irascible, algunas veces generoso, siempre
sensual. Tuvo poca influencia sobre su hijo; en cambio, la madre, Santa Mónica,
que le hizo criar por una nodriza, cuidó después de su desarrollo espiritual.
Después de estudiar las primeras letras en Tagaste y
en la que hoy llamaríamos escuela secundaria de Madaura,
treinta kilómetros más al Sur, por fin, a los dieciséis años, Agustín fue
enviado a Cartago para completar su educación. Cartago era entonces la tercera
ciudad del Imperio; había sido espléndidamente reconstruida por Augusto.
Reinaba entonces en Cartago un verdadero furor por los juegos de circo y por el
teatro, donde se representaban las más obscenas pantomimas. Salviano, un presbítero de Marsella que visitó Cartago por
aquella época, la califica de “cloaca del Imperio”. Allí, sin la salvaguardia
de su madre, que había quedado en Tagaste, Agustín a los
dieciocho años tenía ya una concubina y un hijo natural.
Sin embargo, precisamente en aquel período de su
estancia en Cartago fue cuando leyó Agustín el libro (hoy perdido) de Cicerón
titulado Hortensio. Este libro produjo en Agustín una primera mudanza, una conversión
filosófica. Agustín aprendió en el Hortensio que debía buscar la verdad y vivir
conforme a la moral si quería ser feliz. En cuanto a lo primero, esto es, al
estudio, Agustín no regateó esfuerzos. De una manera poco científica, apasionada,
Agustín trató de informarse de cuanto se había pensado antes de su tiempo; el
año 373 hízose maniqueo, abandonó luego el
maniqueísmo, pero cayó en un nuevo platonismo. Respecto a la moral, el mismo
Agustín nos dice que rogaba a Dios que le hiciera casto, ¡pero todavía no!
“Porque tenía miedo, Señor, de que me escucharas y me curases del mal de la
concupiscencia...”
Nueve años pasó Agustín, como estudiante, entre Tagaste y Cartago, hasta que el año 383 marchó a Roma. Allí
consiguió, por influencia del ya citado Símaco (el
mismo que habló en pro del altar de la Victoria), un empleo de maestro en
Milán. Por algún tiempo vivió Agustín en Milán con su madre, su concubina y
su hijo, pero pronto pensó en casarse mejor y mandó al África a la madre del pequeño,
reteniendo sólo al niño. A pesar de su reputación y sus amistades, Agustín no
se encontraba bien en Milán. Por ello sin duda, y en su afán constante de
perfección, comenzó a sentirse impresionado por los
sermones de San Ambrosio y los relatos de la vida monástica, que empezaba a
extenderse entre los cristianos de Oriente. Es impresionante la historia de
esta alma. Nadie como él, en las Confesiones, ha alcanzado tan vivida expresión
de los sentimientos en la lucha decisiva por la conversión. He aquí una de las
confesiones explicando los sentimientos de su autor por aquella época: “Sufría
y me torturaba, dando vueltas en las cadenas que no me retenían ya más que por
un débil eslabón, pero que, sin embargo, me retenían, y yo me decía: -¡Ea, no más retardos!- Me resolvía a comenzar y no
comenzaba. Y volvía a caer en el abismo de mi vida pasada. Y cuanto más próximo
estaba el inaprensible instante en que iba a cambiar mi ser, más me sobrecogía
el terror. Y las fruslerías de las fruslerías, las vanidades de
las vanidades, mis antiguas amistades me agarraban por la ropa de mi carne y me decían al oído: -¿Nos despides? ¡Cómo! ¿Desde ahora, para siempre,
nunca podremos hacerte compañía?— Ya no me asaltaban de frente, como en otro tiempo, quejosas y atrevidas, sino
con tímidos cuchicheos murmurados a mi oído. Y la violencia de la costumbre me decía: —¿Podrás vivir sin ellas?
"Mas del lado por donde yo temía pasar, se dejaba oír otra voz. La casta majestad de la continencia extendía
hacia mí sus manos piadosas. Y me mostraba, desfilando ante mis ojos, niños, doncellas, viudas venerables, mujeres envejecidas en la virginidad, vírgenes de todas
las edades. Y con un tono de
dulce y confortante ironía, parecía decirme:
—¿Y qué? ¿No podrás tú lo que éstos y éstas? Vacilas porque te apoyas en ti mismo.
Lánzate animosamente a tu Dios y no se apartará para dejarte caer.
"Esta lucha interior era como un duelo conmigo
mismo. Llegaba al fondo del jardín, dejaba correr mis lágrimas, y exclamaba:
-Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?... ¿Mañana?... ¿Mañana?... ¿Por qué no
ahora?
"Decía y lloraba con toda la amargura de mi
corazón roto. Y repentinamente oigo salir de una casa vecina como una voz de
niño, o doncella, que cantaba y repetía estas palabras: -¡Toma y lee! ¡Toma y
lee!- Hice memoria para recordar si serían las palabras de un estribillo usado
en algún juego infantil; de nada parecido me acordé. Volví al lugar donde
antes me encontraba y en donde había dejado el libro de las Epístolas de Pablo.
Lo tomé, le abrí, y mis ojos vinieron a encontrarse con las siguientes
palabras: ‘No viváis en orgías, en libertinaje… sino revestíos de Jesucristo’.
No tuve necesidad de leer más. Leídas apenas aquellas líneas, se difundió por mi
corazón como una luz de seguridad que disipó las tinieblas de mi incertidumbre...
Fui al punto a encontrar a mi madre. Le referí todo lo sucedido. Alegróse al escucharme. Triunfaba, y te bendecía, Señor, a
Ti, que eres poderoso para concedernos más de lo que pedimos y pensamos”.
|
 |