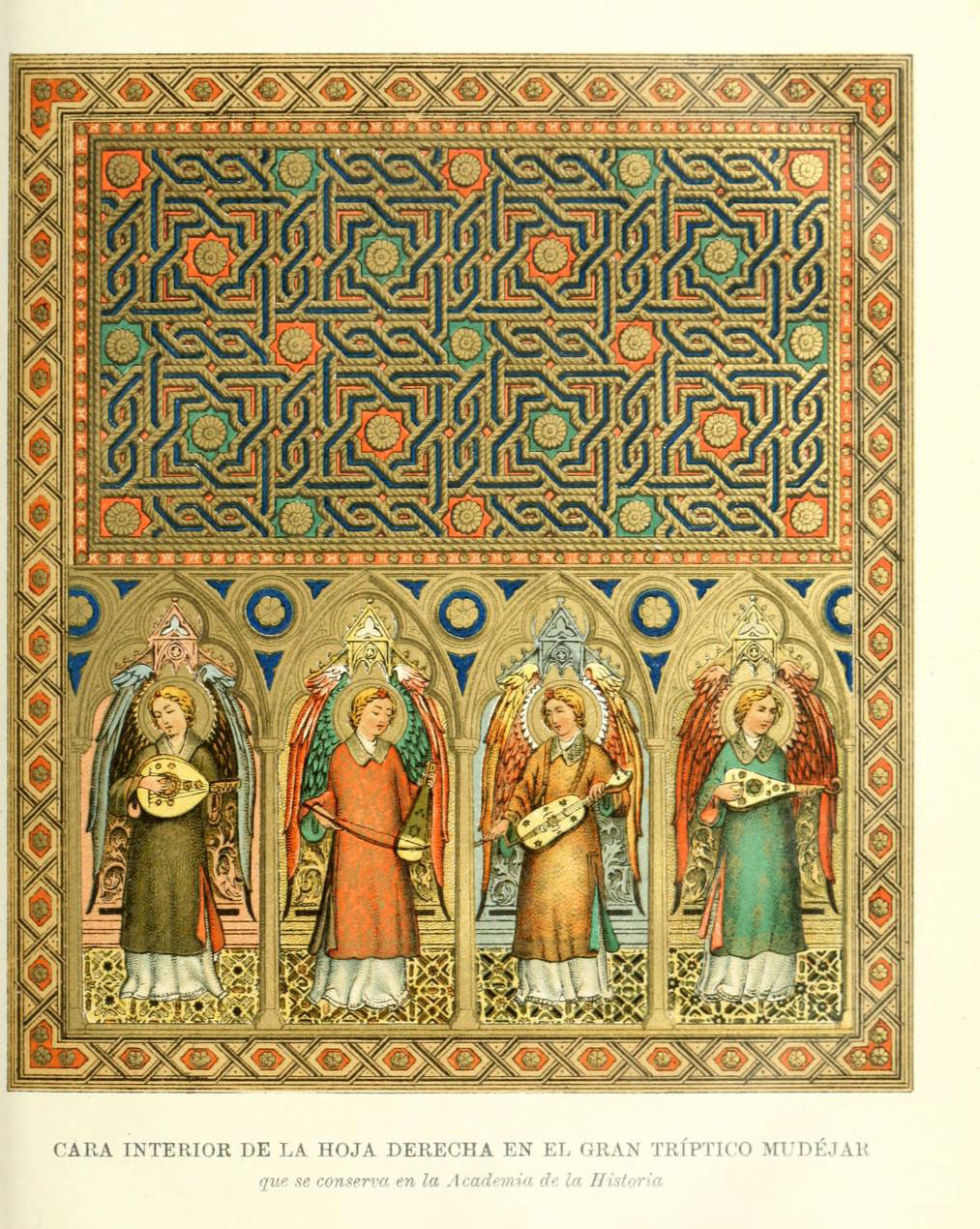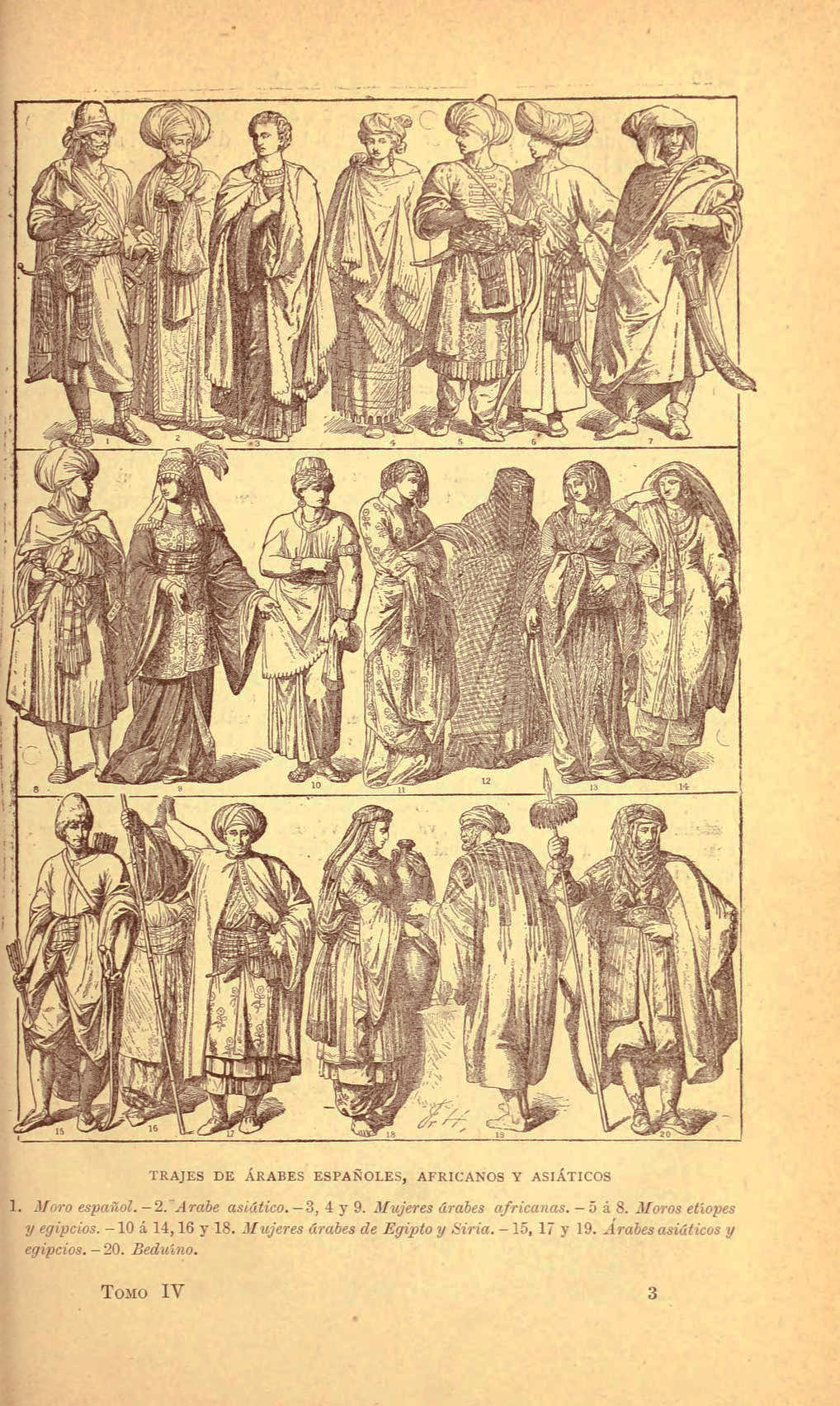| cristoraul.org |
SALA DE LECTURA B.T.M. |
| Historia General de España |
 |
 |
 |
TOMO CUARTO CAPÍTULO
PRIMERO
ALFONSO
X (EL SABIO) EN CASTILLA.— JAIME I (EL CONQUISTADOR)
EN ARAGÓN
De 1252
a 1276
Ningún
príncipe español desde el octavo hasta el decimotercio siglo había recogido tan
rica herencia como la que legó a su muerte San Fernando a su hijo primogénito
Alfonso, que al día siguiente del fallecimiento de su ilustre padre, y a la
edad ya madura de 31 años (1 de junio, 1252), ciñó una corona y empuñó un cetro
al que estaban sometidos los dilatados territorios de Asturias, Galicia, León,
Castilla, Murcia y la mayor parte de Andalucía. Veremos si el reinado de
Alfonso X correspondió a las esperanzas que hacía concebir la grandeza de los
Estados que heredaba, la educación que había recibido, el ejemplo que había
tenido a la vista, el papel importante que ya como príncipe había desempeñado,
y el talento y la ilustración que le valieron el sobrenombre de Sabio con que
el mundo y la historia le conocen.
Tan
luego como Ben Alhamar de Granada supo la muerte de su aliado y amigo Fernando
de Castilla, envió a su hijo Alfonso cien principales moros vestidos de luto
para que asistiesen a los funerales del difunto monarca, como lo verificaron,
llevando en sus manos antorchas o cirios encendidos. Dábale en esto una prueba de su disposición a mantener con él las mismas relaciones de
amistad que con su padre, y a reconocérsele su vasallo. Alfonso por su parte
tampoco tuvo reparo en reconocer la alianza y los pactos que con el rey de
Granada había su padre establecido: en lo cual de cierto obraba con más
sinceridad el cristiano que el moro, toda vez que éste, como no tardaremos en
ver, sólo aguardaba oportuna sazón y momento para sacudir el yugo y libertarse
del vasallaje al cristiano.
Tenía
Ben Alhamar eminentes dotes de príncipe, y sabía regir con tino y prudencia un
reino. En los años que disfrutó de paz, antes y después de la muerte de San
Fernando, hizo florecer las artes, el comercio y la industria en sus dominios;
merced a su protección tomó fomento la agricultura, se multiplicaron los productos de la tierra, se perfeccionaron las
manufacturas, cultivábase con provecho la minería, y
recibieron considerable aumento las rentas del Estado; con sabias leyes y con
premios y exenciones concedidas al mérito y a la laboriosidad se estimulaban a
la aplicación sus vasallos, las letras tenían en él un protector generoso, se erigían escuelas, se fundaban colegios, y los maestros y
profesores eran largamente remunerados; el desarrollo intelectual marchaba al
nivel de la prosperidad material: él mismo visitaba los talleres, inspeccionaba
las escuelas y colegios, examinaba el estado de los baños públicos, los
hospitales, y se informaba personalmente sobre el esmero o el descuido con que
se asistía a los enfermos: y el mismo que como soberano daba audiencia dos días
a la semana indistintamente a ricos y pobres oyendo las quejas y reclamaciones
de todos para fallar en justicia, se mezclaba modestamente entre los obreros y
albañiles que trabajaban en la construcción del gran palacio de la Alhambra.
Con un príncipe de tan altas prendas, que por otra parte acogía favorablemente
a todos los refugiados musulmanes que a millares acudían cada día a su reino de
las ciudades conquistadas por las armas cristianas, el pequeño Estado
granadino, circunscrito a estrechos límites, pero rebosando de población y
gobernado con sabiduría, recordaba el esplendor y traía a la memoria el brillo
del antiguo imperio de los califas.
Menos
atinado en las cosas de gobierno el nuevo rey de Castilla, disgustó pronto a
sus súbditos con la medida que tomó de alterar el valor de la moneda para
remediar la escasez de dinero que por efecto de las largas guerras se hacía
sentir. Sucedió lo que en tales casos acontece siempre; subieron de precio las
mercancías, y encarecieron, dice su crónica, las cosas a tal punto que fue menester acudir a otro peor remedio, el de la tasa o
máximum de los valores. El resultado fue el que siempre tales expedientes
producen: retrajéronse los mercaderes y vendedores,
las plazas y mercados se hallaban vacíos de los más necesarios artículos, que a
medida que escaseaban subían de valor, y afligía al reino una penuria
mucho más insoportable que la del dinero. Fuéle,
pues, preciso a Alfonso revocar el edicto de la tasa, y dejar que las
cosas se vendiesen libremente y a precios convencionales como antes, pero ya
lo inconveniente de las providencias había producido uno de sus más perniciosos
efectos, el de desautorizar al monarca para con su pueblo y sus vasallos.
La
alianza con el rey moro de Granada le fue útil a
Alfonso en la guerra que luego tuvo que emprender contra los sarracenos de
Jerez, Arcos, Medina Sidonia y Lebrija. Estas plazas, o porque no hubiesen
quedado bien sujetas a San Fernando, o porque de nuevo sacudieran la dominación
de Castilla, fueron sucesivamente acometidas y tomadas por Alfonso X, con
asistencia y auxilio de Ben Alhamar, que de mala gana se la prestaba contra los
hombres de su misma fe, pero cuyo disgusto o repugnancia le convenía por
entonces disimular (1254). El gobierno de Arcos se dio al infante don Enrique,
hermano del rey, a quien se había entregado. Todavía tres años después de esta
guerra contaba don Alfonso con la alianza de Ben Alhamar, y sirvióse de ella con fruto para otra conquista que emprendió contra los moros del
Algarbe, y principalmente contra la fuerte plaza de Niebla, que era como la
cabeza del reino de aquel nombre, donde se mantenían y se habían fortificado
los Almohades. Enemigo Ben Alhamar de esta raza, entraba más en su
interés y prestaba con más gusto su ayuda al castellano para acabar de
arrojarla del suelo español, y así puso a disposición de Alfonso las tribus de
Málaga para el sitio que éste determinó poner sobre Niebla. Estaba la ciudad
defendida con muros y torres de piedra bien labrada, y a los ataques de los
cristianos respondían los moros con dardos y piedras lanzadas con máquinas, y
con tiros de trueno con fuego, al decir de la crónica árabe. Tal resistencia
hizo durar el sitio más de nueve meses, al cabo de los cuales, tan faltos los
sitiados de mantenimientos como de esperanza de socorro, solicitó el walí de la
ciudad (a quien nuestros cronistas nombran Aben Mafod,
y los árabes Ebn Obeid)
hablar con el rey Alfonso, y quedó concertada la entrega de la ciudad, así como
la rendición de otras varias villas del Algarbe (1257), dando en recompensa el
soberano de Castilla al walí de los Almohades la posesión de grandes dominios,
entre ellos la Algaba de Sevilla, la Huerta del rey con sus torres, y el diezmo
del aceite de su aljarafe que producía una cuantiosa renta.
Hemos
anticipado estos sucesos para mostrar lo que duró y lo que sirvió a Alfonso su
alianza y amistad con el rey de Granada. Pero antes, y muy en los principios de
su reinado, había querido el nuevo soberano de Castilla realizar el pensamiento
de su padre de llevar la guerra a África, a cuyo efecto hizo construir una
suntuosa Atarazana en Sevilla para la fabricación de bajeles, y obtuvo un breve
de aprobación del papa Inocencio IV aplaudiendo la empresa y exhortando a los
clérigos a que le acompañasen en ella y le sirviesen. De la ejecución de este
designio le distrajo por entonces la reclamación que con las armas hizo al rey
Alfonso III de Portugal (1252) de las plazas del Algarbe, de que decía haberle
hecho donación su hermano Sancho II, llamado Capelo, en agradecimiento de
haberle ayudado el de Castilla, siendo príncipe, cuando intentó recobrar sus
Estados de que le tenía desposeído el infante don Alfonso, conde de Bolonia, su
hermano. Entablada con energía su reclamación, y seguidas las negociaciones, convínose el de Portugal en hacer al castellano la entrega
del Algarbe (1253), ajustándose además el matrimonio del monarca portugués con
una hija bastarda del de Castilla llamada Beatriz, habida en doña Mayor Guillen
de Guzmán; enlace que movió grave escándalo, así por el origen bastardo de la
princesa, como por estar a la sazón legítimamente casado el de Portugal con Matilde,
condesa de Bolonia. Reina ya de Portugal doña Beatriz, y habido de su
matrimonio el infante don Dionisio, acordaron ambos esposos solicitar de su
padre y suegro el de Castilla les cediese en feudo los lugares del Algarbe que
tenía ya ganados y los que le faltaba conquistar, para ellos, sus hijos y
sucesores. Alfonso X, que amaba en extremo a su hija, no le negó la merced que
pedía y les hizo donación a ellos y a sus descendientes del dominio y
jurisdicción del Algarbe, con sola la obligación de que le hubiesen de servir
con cincuenta hombres de a caballo cuando les requiriese; obligación y feudo de
que, como veremos, los relevó también después.
Terminado
este negocio, volvió otra vez Alfonso X a preparar su proyectada expedición a
África, para la cual hacía construir naves, no sólo en las Atarazanas de
Sevilla, sino también en las costas de Vizcaya. El pontífice Inocencio, a quien
se conoce halagaba esta empresa, expedía nuevos breves destinando a este objeto
una parte de los diezmos y rentas eclesiásticas, y mandando a los frailes
dominicos y franciscanos que predicasen la guerra santa y excitasen a la
juventud española a tomar la cruz. Mas otro suceso vino también esta vez a
contrariar este designio. El rey Teobaldo I de Navarra había muerto (julio, 1253),
dejando de su tercera esposa doña Margarita dos hijos varones, Teobaldo y
Enrique, el mayor de quince años, bajo la tutela de su madre.
El rey
Teobaldo I de Navarra llamado el Trovador, por su afición a la poesía provenzal
y a la gaya ciencia, y célebre por su poética pasión a la reina doña Blanca de
Castilla, mujer de Luis VIII de Francia y madre de San Luis, se había unido en
1239 a la cruzada que partió de Francia para rescatar el Santo Sepulcro, de
cuya expedición fue nombrado jefe. Aquella empresa se malogró por las
disensiones de los cruzados, que se volvieron a Francia en 1240. Después
Teobaldo tuvo varias diferencias con el obispo de Pamplona, que apoyado por la
Santa Sede, le excomulgó a él y a su reino. El rey hubo de ceder, y se alzó el
anatema para cuando diese satisfacción al prelado ofendido; pero el monarca, no
satisfecho con esto, hizo un viaje a Roma para obtener la absolución del Santo
Padre.
Temiendo,
pues, la reina viuda que Alfonso de Castilla renovara las antiguas pretensiones
de los monarcas castellanos sobre Navarra, acogióse al amparo de Jaime de Aragón, el cual acudió presurosamente a Tudela, donde
hizo confederación con la reina Margarita prometiendo ayudar a su hijo y
protegerle contra todos los hombres del mundo, ser amigo de sus amigos y
enemigo de sus enemigos, no hacer paz ni tregua con nadie sin la voluntad de la
reina, y dar a su hija Constanza por esposa al rey Teobaldo, o si éste muriese,
a su hermano Enrique, ofreciendo que nunca casaría ninguna de sus hijas con los
infantes de Castilla hermanos del rey don Alfonso, a pesar de ser ya su yerno.
La reina de Navarra por su parte y en nombre de su hijo prometió también ayudar
al rey de Aragón contra todos los hombres del mundo, exceptuando al rey de
Francia y al emperador de Alemania, y que no daría nunca ninguno de sus hijos
en matrimonio a hermanas o hijas del rey Alfonso de Castilla, sin
consentimiento del aragonés, cuyo pacto juraron los prelados y nobles de
Aragón y Navarra que se hallaban presentes, y había de ratificar el romano
pontífice.
Bien
había hecho la reina de Navarra en prevenirse y fortalecerse con la alianza de
don Jaime de Aragón, porque Alfonso de Castilla no tardó en ponerse con sus
agentes sobre las fronteras navarras con ánimo al parecer de apoderarse del
reino y de los príncipes. Fiel a su promesa el Conquistador acudió a defender
al navarro, y una batalla entre el suegro y el yerno y entre aragoneses y
castellanos amenazaba como inevitable. Pero algunos prelados y nobles
interpusieron su mediación entre ellos, y lograron hacer que se ajustara una tregua (1254), quedando de este modo por entonces seguro el
joven rey de Navarra, que a los quince años comenzó a gobernar el reino con el
nombre de Teobaldo II.
No
mostraba en verdad el sucesor de San Fernando en Castilla ser hombre de mucho
tesón para proseguir las empresas, así las que acometía por propia voluntad
como las que la suerte le deparaba. En el número de
estas últimas podemos contar la recuperación de Gascuña.
Mal contentos los gascones con el dominio y gobierno de los ingleses, y
acordándose de que aquel ducado había pertenecido a Castilla como traído en
dote por la princesa Leonor de Inglaterra, hija de Enrique II, cuando vino a
casarse con Alfonso VIII de Castilla, llamado el Noble, acordaron ponerse bajo el
señorío del hijo de San Fernando, cuyo ofrecimiento vino a hacerle en nombre de
aquellos naturales el más poderoso príncipe de aquel listado, Gastón, conde de Bigorra y vizconde de Bearne. Dióle,
sí, Alfonso X socorro con que pudiera hacer la guerra a los ingleses y sacudir
su yugo, y la guerra se comenzó con gran furia, declarándose por don Alfonso la
mayor parte de Gascuña. Mas como el rey de
Inglaterra, Enrique III, por el temor de perder aquel rico ducado solicitase la
amistad del de Castilla, enviándole para ello embajada solemne y rogándole
cesase en sus hostilidades, pidiéndole al propio tiempo la mano de su hermana
Leonor para el príncipe Eduardo, hijo primogénito de Enrique y heredero del
trono de la Gran Bretaña, a quien su padre cedía la Gascuña,
el castellano con admirable docilidad y condescendencia accedió a todo, hizo
confederación y amistad con el rey de Inglaterra, aceptó el matrimonio del
príncipe Eduardo con la infanta doña Leonor, que se celebró en Castilla con
toda solemnidad (1251), y lo que es más, renunció en el príncipe Eduardo y en
sus herederos y sucesores todo el derecho que tenía o pudiera tener a los
dominios de Gascuña, ofreciendo entregar al mismo
príncipe todos los instrumentos que sobre esto tuviese de los soberanos sus
predecesores: renuncia extraña y perjudicial a los derechos de la corona de
Castilla, de que dudaríamos, si no nos certificaran de ella los documentos.
Fuese
la conducta del rey propia para excitar el descontento de sus vasallos, fuese
objeto de la indocilidad de algunos de éstos y de su tendencia a la
insubordinación, comenzó Alfonso X a experimentar defecciones y rebeldías que
más adelante habían de llenar de amargura el corazón y la vida del monarca y de
agitaciones y disturbios la monarquía. Abrió el primero este fatal camino don
Diego López de Haro, señor de Vizcaya, que por desavenencias con el rey fue a
ofrecerse al servicio de don Jaime de Aragón. Siguió algún tiempo después por
la misma senda don Lope Díaz su hijo, con muchos caballeros vizcaínos; y lo que
fue peor, pasó también a confederarse con el aragonés en contra del de
Castilla, el infante don Enrique, hermano de don Alfonso, el mismo a quien éste
había encomendado los gobiernos de Arcos y Lebrija que el infante de su orden
había conquistado de los moros. Don Jaime de Aragón, receloso siempre del
castellano y temiendo a cada paso un rompimiento después de la mal segura
tregua de Navarra, acogía gustoso aquellos personajes, dábales caballerías, heredamientos y señoríos, y pactaba con ellos alianzas contra el
de Castilla, a pesar de ser el marido de su hija, ofreciendo defenderlos y no
abandonarlos hasta que se concordasen a satisfacción del infante y del señor de
Vizcaya las diferencias que traían con su soberano.
Alfonso
por su parte ni abandonaba ni cumplía su propósito constante de pasar a África
a guerrear en su propio suelo contra los enemigos de la fe. Un nuevo breve
apostólico que impetró del papa Alejandro IV, sucesor de Inocencio IV,
concediendo indulgencias y otras gracias espirituales á los que tomaran parte en aquella expedición (1255), quedó tan sin efecto como
las cartas pontificias anteriores. Inútil le fue también a Alfonso el
patrocinio del pontífice Alejandro en la reclamación que le hizo para que se
declarara al príncipe Conradino inhábil para poseer
el ducado de Suabia, en atención a estar en guerra con la Iglesia su fío y su
tutor Manfredo, y que se diese aquel ducado al rey de
Castilla en razón al derecho que a él tenía por su madre doña Beatriz, hija
mayor del emperador Felipe que le había poseído. Las instancias y esfuerzos del
papa no alcanzaron a hacer valer la pretensión del monarca de Castilla, y el
décimo Alfonso iba teniendo la fatalidad de no ver realizados, por diversas
causas y contrariedades, tantos proyectos como abrigaba y tan diferentes
aspiraciones como en una parte y otra intentaba realizar.
Mostrábale, no
obstante, muchas veces risueño rostro la fortuna. Con alegría suya y de todos
sus pueblos comenzó el año quinto do su reinado (1256), por el feliz nacimiento
del primer hijo varón, el infante don Fernando (llamado de la Cerda, por un
largo cabello con que nació en el pecho). A tan justo motivo de regocijo, agregóse el haber desaparecido los recelos de rompimiento y
de guerra que amenazaban con don Jaime de Aragón, en unas vistas que los dos
monarcas celebraron en Soria, y en que se renovaron las alianzas y las
amistades que los reyes sus antecesores habían tenido entre sí. Por otra parte,
como en esto tiempo hubiese vacado el trono imperial de Alemania por muerte del
emperador Guillermo, conde de Holanda, en guerra con los Frisones, la república
de Pisa teniendo presente el derecho de Alfonso de Castilla al ducado de
Suabia, en cuya ilustre familia se había conservado por espacio de un siglo la
corona del imperio, determinó aclamarle emperador, enviando el acta de reconocimiento
a Castilla por medio del embajador Bandino Lanza, a
quien fue encomendada tan honrosa misión. Hallábase todavía el rey en Soria
cuando llegó el embajador pisano, el cual le hizo allí homenaje y
reconocimiento en nombre de su república como rey de romanos y emperador de
Alemania (marzo, 1256). Admitió don Alfonso la aclamación y la investidura, si
bien no se creyó autorizado para usar el título, sin duda porque la
república de Pisa carecía de derecho electivo para el nombramiento de
emperadores de Alemania, y aquello no podía considerarse sino como un acto de
oficiosa deferencia y una manifestación de su buen deseo y voluntad en favor
del monarca de Castilla.
Mas no
tardó en llegarle la nueva de otra elección más legítima y autorizada. Las
largas turbaciones que habían agitado el imperio alemán hacían mirar como
conveniente al restablecimiento de la paz que la corona vacante por muerte del
emperador Guillermo se diese a un príncipe extranjero. Mas dividióronse los electores, y los unos nombraron en Francfort (enero, 1257) a Ricardo, conde de Cornualles y hermano del rey Enrique III de
Inglaterra, los otros eligieron algunos meses después a Alfonso X de Castilla,
descendiente de la ilustre dinastía de la casa de Suabia. Los primeros dieron
posesión a Ricardo de Inglaterra, llevándole a Aix-la-Chapelle (Aquisgrán), poniéndole la corona imperial y
sentándole según costumbre en la célebre silla de Carlomagno. Los segundos
enviaron una embajada solemne a Alfonso de Castilla para participarle su
elección e instarle a que aceptara la dignidad imperial, que el castellano no
pudo dejar de admitir. Los electores de Alfonso de Castilla daban por ilegal y
por nula la de Ricardo de Inglaterra, así por haberse hecho en día no señalado
para ello, como por la inhabilidad de alguno de los electores y ser de todos
modos el menor número, y principalmente por haber sido una elección arrancada
por el soborno. En electo, uno de los cuatro electores, el arzobispo de
Maguncia, que se hallaba preso por el duque de Brunswich,
había sido rescatado de la prisión por Ricardo al precio de ocho mil marcos de
plata y a condición de que le diera su voto. Pero Ricardo tenía en su favor el
haber sido coronado y presentado por sus partidarios en varias ciudades de
Alemania, entre cuyos príncipes iba derramando a manos llenas el oro. Esto
empeñó a Alfonso de Castilla, que fundaba su derecho en la legalidad de su
elección y en las nulidades de la de su contrario, en una porfiada competencia
y en una serie de reclamaciones que duraron por espacio de diez y ocho años, y
que costaron a Castilla caudales inmensos para no recoger fruto alguno de
tantos sacrificios.
Uno y
otro elegido, Ricardo y Alfonso, procuraban ganar a fuerza de oro y atraer a su
partido a los príncipes alemanes. Muchos fueron los que se pronunciaron en
favor del castellano, el cual, por punto general, señalaba a cada uno de los
que se le adherían una renta anual de diez mil libras tornesas. Contaba Alfonso
además con el apoyo del rey San Luis de Francia, que entre otras razones tenía
la de temer el excesivo engrandecimiento y poder de su vecino y rival el de
Inglaterra, una vez que su hermano se viese tranquilo poseedor del vasto
imperio alemán. El inglés por su parte dióse tal
prisa a expender la opulencia con que se había presentado, que no tardó en ver
apurado su caudal, a la que le siguió la tibieza y el desvío de los que
parecían sus más decididos parciales, teniendo que volverse a su país, y
«pereciendo su memoria, dice un fragmento histórico alemán, luego que dejó de
oírse el sonido de su dinero.» Pero ni dejó de volver a Alemania, ni renunció a
su derecho. Faltábale a Alfonso, además de la
posesión, la confirmación pontificia, que en vano solicitó de los diferentes
papas que en aquel tiempo se sucedieron, gastando en gestiones inútiles en
Italia y en Roma lo que no había acabado de consumir en Alemania. El pontífice
Alejandro IV negóse a dar su aprobación al título de
emperador, y aun se manifestó en favor de Ricardo. No sirvió al de Castilla
entablar su demanda ante Urbano IV por medio de embajadores y agentes
respetables y autorizados que al efecto envió a Roma. El pontífice difirió
cuanto pudo sentenciar entre los dos competidores, y murió antes de dar su
decisión. Clemente IV lejos de proteger en sus derechos ni de favorecer en sus
reclamaciones al monarca castellano, intentó que se retirasen ambos electos, y
solicitó, especialmente de Alfonso, que desistiese de sus pretensiones al trono
imperial. Esta insistencia de los pontífices en esquivar su aprobación, y aun
negarla explícitamente como luego veremos, a la elección de Alfonso de Castilla
para emperador de Alemania y rey de romanos, no puede explicarse sino por la
circunstancia de pertenecer Alfonso a la estirpe ducal de Suabia, cuya
dinastía, principalmente desde que obtuvo el imperio Federico Barbarroja, había sido enemiga de Roma y estado casi
siempre en guerra con la Iglesia; y si tal vez aquellos papas no temían que el
castellano hubiera de seguir la conducta de los emperadores de su familia, aparentábanlo por lo menos en odio a aquella casa, y
tampoco querían descontentar al rey de Inglaterra con la exclusión de su
hermano. Así, sin definir entre los dos contendientes, limitábanse,
cuando nombraban al uno y al otro, a añadir: electo emperador. Al fin murió
Ricardo asesinado en Inglaterra en 1271, después de haber sacrificado sus
tesoros y su quietud a una grandeza quimérica, y parecía que faltando a Alfonso
su competidor deberían haber desaparecido todos los
obstáculos y contrariedades que a su coronación se oponían. Lejos de eso, suscitáronsele otras nuevas y más graves. Cuando los
embajadores que el rey envió por segunda vez llegaron a Roma, hallaron la silla
pontificia vacante por la muerte de Clemente IV, y esperaron a la elección de
nuevo pontífice. Entablada por los enviados de Alfonso la demanda ante Gregorio
X, que fue el que ocupó la cátedra de San Pedro, este papa no sólo la desestimó
como sus antecesores, sino que más hostil que ninguno al rey de Castilla, la
desechó abiertamente y con desdén (1272), y aun influyó eficazmente para que se
reunieran los electores del imperio y procedieran a nombrar nuevo emperador sin
tener en cuenta para nada las pretensiones de Alfonso, y como si de hecho y de
derecho el trono imperial se hallara vacante.
No
había sido, en verdad, la conducta débil, irresoluta y floja del rey de
Castilla propia para conservar la adhesión de los príncipes alemanes, aun de
aquellos mismos que le habían elegido y aclamado. El estado calamitoso del
Imperio tampoco consentía ya la prolongación de aquel interregno fatal.
He aquí
cómo pinta un historiador de aquella nación la situación en que se hallaban los
pueblos germanos: «Las leyes eran impotentes; cada señor se había convertido en
el primer tirano de sus súbditos; confederados y armados los señores unos
contra otros se destrozaban entre sí por odio y por ambición: un país cubierto
de castillos habitados por nobles que robaban y asesinaban a los pasajeros, una
guarida de bandidos siempre dispuestos a destruirse: tal era la situación de la
Alemania». La necesidad del remedio era urgente, y acordes en esto todos los
príncipes, eligieron unánimemente a Rodolfo de Habsburgo (en Fráncfort,
setiembre de 1273), a excepción de Ottokar, rey de
Bohemia, que continuó defendiendo la legitimidad de Alfonso de Castilla. En
vano este monarca intentó todavía hacer reconocer sus derechos al trono
imperial por medio de cartas y embajadores que envió al concilio general de
Lyon que el papa Gregorio X celebró en 1274. Su reclamación fue como antes
desatendida; y aprobada por el contrario la elección de Rodolfo, dióle el pontífice el título de rey de romanos, mandando a
los príncipes, electores, landsgraves, ciudades y
villas del imperio, que como a legítimo rey de romanos le acatasen y
reconociesen.
En
Italia era donde conservaba el castellano más adictos y parciales, y
principalmente en Génova y Lombardía, de donde fue despachada al rey una
embajada pidiéndole les enviase socorro para mantener allí su partido, que el
rey de Nápoles, Carlos de Anjou, trataba de destruir
con las armas. Con tal motivo celebró Alfonso cortes en Burgos (1274), con
objeto de pedir a sus pueblos le suministrasen medios y recursos para facilitar
a los italianos el auxilio que solicitaban. Trescientos jinetes y novecientos
infantes fue toda la gente que de Castilla se embarcó para Génova, pero que
unida a los genoveses y lombardos con el marqués de Monferrato y los de Pavía, pusieron en aprietos al papa, el cual exhortó a Rodolfo a que
acudiese apresuradamente con sus tropas a apagar la sedición, y fulminó anatema
contra el marqués de Monferrato y los partidarios del
rey de Castilla. Éste por su parte había solicitado con empeño tener una
entrevista con el papa, con la esperanza, bien ilusoria á fe de que haciendo
oír sus razones y demostrando su justicia, había de persuadir al pontífice a
que revocase la elección de Rodolfo. Muchas veces el monarca castellano,
durante estas contiendas, había proyectado pasar con ejército a Italia y
Alemania a sostener con las armas sus derechos, y siempre se lo habían impedido
las turbaciones interiores de su reino de que daremos luego cuenta; y cuesta
trabajo concebir cómo un príncipe de tan reconocida ilustración como Alfonso
pudo imaginarse que no habiendo empleado el vigor y la fuerza en el espacio de
diez y siete años y en las ocasiones más oportunas para el logro de su objeto,
había de alcanzarlo con la persuasión cuando le faltaban sus antiguos amigos y
defensores, y cuando la cuestión se había fallado en contra suya y recibido una
sanción legal. Mas ni esta tan obvia reflexión, ni los consejos y razones que a
su paso por Tarragona le expuso su suegro don Jaime de Aragón para disuadirle
de tal intento, bastaron a apartar a Alfonso de su propósito, y partiendo de
Tarragona pasó a Beaucaire (Languedoe),
a donde concurrió el pontífice Gregorio X para tener las vistas que tanto el de
Castilla deseaba (1275).
El
resultado de tan malhadado e imprudente paso fue el que debía esperarse de la
desafección que siempre había manifestado el papa a Alfonso de Castilla, y del
interés que desde el principio había mostrado en favor de Rodolfo de Habsburgo.
Después de largas sesiones, no solamente desechó el jefe de la Iglesia la
demanda y porfía del castellano relativa al imperio, sino que limitándose ya
nuestro monarca a que se le declarase legítimo heredero por lo menos del ducado
de Suabia que le pertenecía y de que Rodolfo se había también apoderado, y a
que se diese la joven reina de Navarra por esposa a uno de sus nietos (que era
una de las cuestiones que traía con el rey de Francia), nególe el pontífice una y otra demanda tan abiertamente como la primera, con cuya
triple repulsa volvióse el rey a Castilla con toda la
desazón y todo el enojo que era natural lo inspirase el éxito de su tan
apetecida conferencia. Todavía después de su regreso a España continuó Alfonso
titulándose Electo rey de romanos, usando el sello y las armas imperiales, y
escribiendo a los príncipes de Italia y Alemania que se mantenían en su
devoción, como quien no renunciaba a sus derechos, hasta que noticioso de ello
el pontífice mandó al arzobispo de Sevilla que en virtud de santa obediencia
intimara a Alfonso desistiese de sus pretensiones y de titularse rey de
romanos, o en otro caso le conminara con las censuras espirituales,
ofreciéndole en cambio la décima de las rentas eclesiásticas de sus reinos para
que continuase la guerra contra los moros. Esto fue lo que obligó al rey a
dejar de intitularse rey de romanos desde fines de 1275. Tal y tan desgraciado
remate tuvo la elección de Alfonso X de Castilla para el imperio de Alemania,
que tantos disgustos costó al monarca y tantos tesoros a su reino, gastados en
inútiles reclamaciones, que de otra manera hechas y con más energía sostenidas,
hubieran podido tal vez hacer triunfar derechos que nadie puede calificar de
infundados e injustos.
Durante
estas largas negociaciones habían ocurrido sucesos de alta importancia así en
Aragón como en Castilla. Los moros del reino de Valencia se habían rebelado y hecho dueños de varios castillos, bajo la dirección
de un jefe nombrado Al Azark, que por medio de una
engañosa traza había intentado apoderarse de la persona de don Jaime de Aragón,
el cual felizmente logró burlar la traición del sarraceno. Con tal motivo, el
rey tomó la fuerte determinación de mandar salir de sus Estados á todos los musulmanes, reemplazándolos con población
cristiana. Los prelados y el pueblo favorecían a impulsaban esta vigorosa y
violenta medida: desaprobábanla y la resistían los
ricos-hombres y caballeros, por ser en menoscabo y disminución de las rentas de
sus señoríos que les pagaban bien los moros: el que más descontento mostró, por
el particular interés que en ello tenía, fue el infante don Pedro de Portugal,
pero el rey supo acallar sus quejas dándole una buena suma de dinero. El
proyecto de expulsión se llevó adelante, y colocados los moros en la triste
alternativa o de abandonar su patria o de resistir con la fuerza, hasta sesenta
mil de entre ellos tomaron este último partido y se alzaron en armas; el mayor
número se resignó a dejar el bello suelo que los había visto nacer. El rey de
Aragón, generoso en medio de la crueldad, les permitió llevar consigo toda su
riqueza mueble, y cuando algunos le expusieron que de buena gana le dejarían la
mitad de sus haberes, con tal que les diera seguro para la otra mitad hasta la
frontera, don Jaime les respondió que por nada del mundo haría semejante cosa,
que harto era para ellos perder sus moradas y sus haciendas, que le dolía mucho
de ello, y que podían ir con la confianza y seguridad, que bajo su palabra les
daba, de que no serían ni molestados ni despojados en el camino, y cumpliéndolo
así los hizo escoltar hasta Villena. Fueron tantos los que salieron, dice el
mismo rey en su historia, que ocupaban cinco leguas de camino desde las primeras
hasta las postreras cuadrillas, y desde la batalla de Úbeda no se había visto
tanta morisma junta. Mas como se hallase en Villena don Fadrique, hermano del
rey de Castilla, que la tenía por este monarca, condújose con menos piedad que don Jaime con aquellos desventurados, y exigióles por vía de pasaje un besante por cabeza, de cuyas
monedas reunió hasta cien mil. Los moros expulsados se diseminaron entre los Estados
de Castilla y Granada.
Los que
quedaron hicieron por espacio de tres años una guerra sangrienta y una
resistencia desesperada. Capitaneábalos el africano
Al Azark: y al decir de los historiadores aragoneses
no dejaban los insurrectos musulmanes de mantener inteligencias con el infante
don Manuel, hermano de Alfonso de Castilla, y a las cuales no era extraño el
mismo monarca. Era, no obstante, demasiado poderoso ya el rey de Aragón para
que ellos pudieran prolongar por largo tiempo la lucha. Don Jaime les fue
tomando sucesivamente sus castillos, y convencido Al Azark de la inutilidad de sus esfuerzos se rindió, consiguiendo todavía que le
dejasen salir libremente del reino a condición de no volver jamás a él. A pesar
de la sospecha que parecía tener el de Aragón de alguna connivencia entre el de
Castilla y los moros rebeldes de su reino, renovóse entre los dos monarcas la alianza concertada en Soria, a que se añadió la
reparación y enmienda de los daños que mutuamente se hubiesen causado en sus
respectivos Estados y señoríos (1257).
Pasó
después de esto don Jaime a Montpelier, al intento de establecer también paz y
alianza con San Luis rey de Francia, y de terminar las diferencias que de
antiguo existían entre los reyes de Francia y los de Aragón sobre las
posesiones de uno y otro lado de los Pirineos. Los monarcas aragoneses poseían
feudos considerables en el Mediodía de la Francia, y no les faltaban
pretensiones o derechos que poder resucitar a otros territorios. Los monarcas
franceses solían acordarse de la soberanía que en otro tiempo habían tenido en
tierras del condado de Barcelona, y convenía quitar ocasiones y pretextos de
que quisiera hacerse revivir derechos caducados. Era de mutuo interés evitar
para lo sucesivo motivos de diferencias, e hiciéronlo así, abdicando el de Francia su vano título sobre los condados de Cataluña, y
renunciando el de Aragón a varios señoríos del Mediodía de la Francia, excepto
Montpelier. Y para mayor seguridad de esta alianza se concertó el matrimonio de
Isabel, hija segunda de don Jaime de Aragón, con Felipe, hijo primogénito de
San Luis (1258), cediendo además don Jaime a la reina Margarita de Francia el
derecho que tenía al condado de Provenza, antigua posesión de los condes de
Cataluña, y de que se había apoderado Carlos de Anjou,
hermano de San Luis.
Con
quien menos se avenía don Jaime era con su hijo primogénito Alfonso. Y sin
embargo, como todos los ricos-hombres, caballeros y universidades de Aragón se
manifestasen unánimemente disgustados y sentidos de la injusticia con que había
desheredado a Alfonso de todo lo de Cataluña, Mallorca y Valencia, así como de
los señoríos de Rosellón, Cerdeña y Montpellier, vióse para aquietarlos en la necesidad de cederle el reino de Valencia uniéndole al
de Aragón. Mas como esto lo hiciese de mal grado, y continuase en su extraño y
reprensible desamor hacia Alfonso, difícilmente se hubiera evitado el escándalo
de un rompimiento formal entre el padre y el hijo, si la muerte inopinada de
éste (1260) no hubiera puesto término a un desacuerdo tan lamentable. Pero la
discordia no se alejó del seno de la familia, y si grande fue la que hubo entro
el padre y su hijo primogénito no fue menor la que se suscitó entre los dos
hermanos don Pedro y don Jaime, descontentos ambos de la partición de reinos
que entre ellos se hizo, y de estas disidencias participaba el pueblo,
divididos los ricos-hombres y caballeros de Aragón y Cataluña en parcialidades
y bandos a favor de uno o de otro príncipe. Los enconos, las guerras, los
insultos, los excesos y los desmanes que se cometían pusieron en tal
perturbación al Estado, que sin fuerza ni autoridad la justicia, el reino se
llenó de ladrones y malhechores, al extremo que has villas y ciudades se vieron
precisadas a proveer a su seguridad confederándose entre sí y constituyendo una
hermandad con reglamentos y ordenanzas rigurosas, así para atender a la propia
defensa como para el castigo severo de los criminales. Esta hermandad, a cuyo
sostenimiento contribuían todas las ciudades asociadas, mantenía cuerpos
escogidos de gente valerosa y ejercitada en la guerra para la persecución de
los bandidos y salteadores, y restableció en gran parte el orden y la seguridad
en el reino. El rey don Jaime por su parte creyó también remediar la discordia
entre sus hijos, haciendo otra nueva partición de reinos, en la cual señaló
Aragón, Cataluña y Valencia al infante don Pedro, su predilecto y el
mayor de su segundo matrimonio, haciendo para don Jaime otro reino
independiente compuesto de las Baleares, del Rosellón, la Cerdeña y Montpelier,
sustituyendo un hermano a otro en el caso de no tener hijos varones, lo cual,
si no restableció la concordia entre los hermanos, por lo menos la triple
corona de Aragón, Cataluña y Valencia ya no se desmembraba, y era un adelanto
hacia la unidad.
Por
este tiempo y mientras don Alfonso de Castilla y de León proyectaba pasar a
Alemania y gastaba los recursos de su reino en gestionar con el papa y con los
príncipes alemanes la validez de su elección y de sus derechos al trono
imperial, una insurrección general de los moros de Murcia y de Andalucía le
puso a pique de perder todas las conquistas de su padre. El rey Ben Alhamar de
Granada, que aun aliado de Alfonso no dejaba de prepararse para el día en que
hubiera de romper con sus naturales enemigos los cristianos, recorría y
fortificaba sus plazas fronterizas; hallábase reparando los muros de Gibraltar
cuando llegaron enviados de los musulmanes de Jerez, de Arcos, de Medina
Sidonia y de Murcia, ofreciendo reconocerle por su jefe y emir si los ayudaba a
sacudir la servidumbre en que los cristianos los tenían (1261). Ben Alhamar,
después de consultarlo con su consejo, invitó a los mensajeros a que
entendiéndose entre sí y con sus hermanos de Niebla y del Algarbe prepararan
una sublevación general para un mismo día en todos los puntos de Andalucía y de
Murcia, prometiéndoles que cuando Alfonso hubiera dividido sus fuerzas para
combatirlos no faltaría él con sus granadinos al socorro de sus
correligionarios. No fue menester más para que se alzaran simultáneamente al
grito de guerra, y al nombre do Mohammed Ben Alhamar, los sarracenos de Murcia,
de Lorca, de Mula, de Arcos, de Lebrija, de todas las poblaciones desde Murcia
hasta Jerez. En todas partes eran degollados los cristianos, o arrojados de las
plazas que ocupaban. Larga y heroica fue la resistencia de los de Jerez: el
conde don Gómez que la defendía murió acribillado de heridas después de haber
presenciado la muerte hasta del último de sus soldados. Los moros granadinos
partieron en auxilio de los de Murcia y los hicieron dueños de la ciudad. Los
de Sevilla intentaron apoderarse de la reina de Castilla, si bien la tentativa
se les frustró, y Sevilla y Córdoba permanecieron bajo el dominio de los
cristianos. Ben Alhamar atizaba por bajo de cuerda la sublevación, y hacía
venir en ayuda de los musulmanes españoles los zenetas de Africa, que le suministraba el rey de Marruecos.
Obraba el de Granada con tanto disimulo, que el rey don Alfonso, creyéndolo
todavía su aliado, le escribió pidiéndole le auxiliara en aquella guerra. Los
evasivos términos de la respuesta del granadino convencieron al castellano de
que tenía un enemigo en quien pensó hallar un auxiliar, y dio orden a sus
tropas para que atacaran a los súbditos del rey de Granada. Guando el mismo
Alfonso avanzó hacia Alcalá la Real, ya los campos de esta ciudad habían sido
talados por las huestes granadinas. Empeñóse allí un
sangriento combate en que Ben Alhamar con sus zenetas quedó dueño del campo (1262). Así se encendió de nuevo una guerra de exterminio
entre los dos pueblos, cristiano y musulmán, a riesgo de perderse el fruto de
las conquistas del largo y glorioso reinado de Fernando el Santo.
Declaróse, no
obstante, la escisión entre los mismos moros. La preferencia que Ben Alhamar
daba a los zenetas africanos resintió a los walíes de
Málaga, de Guadix y de Gomares. Aquellos valles
llevaron su resentimiento hasta ofrecerse por vasallos del rey de Castilla,
prometiéndole guerrear contra su propio emir, con tal que el castellano los
protegiera y amparara. Aceptó con gusto Alfonso aquel ofrecimiento, y mandó a
sus caudillos que los trataran como amigos y aliados. Cumpliéronlo así unos y otros. Los walíes disidentes llevaron sus algaras hasta la vega
misma de Granada, y Alfonso pudo con más desembarazo hacer la guerra a los
rebeldes de Andalucía y del Algarbe. Jerez volvió a rendirse a las armas de
Castilla después de cinco meses de asedio (1263). Sidonia, Sanlúcar, Rota,
Arcos. Lebrija, se fueron rindiendo igualmente. Los moros de estas poblaciones
se diseminaron, refugiándose los unos en África, los otros en Algeciras, los
más en Granada, y de este modo Ben Alhamar, al tiempo que veía disminuir en
extensión sus Estados, veía acrecer también la población granadina, causa
principal del gran poder y de la maravillosa duración de aquel admirable reino. Recobróse también por este tiempo Cádiz, que los
moros, confiados en la posición y natural fortaleza de la plaza, tenían
descuidada y poco defendida. Una flota castellana al mando del almirante don
Juan García de Villamayor, apareció de improviso en aquellas aguas, y se
apoderó por un golpe de mano de la ciudad, rica ya entonces, y destinada a ser
más adelante el emporio del comercio de dos mundos. Había el de Castilla solicitado de su suegro don Jaime de Aragón que le ayudara en
esta guerra contra los moros (1264), y principalmente contra los sublevados de
Murcia. Condujese el aragonés en esta ocasión con una generosidad digna de todo
encarecimiento. Inmediatamente convocó a cortes de catalanes en Barcelona, de
aragoneses en Zaragoza, para pedir subsidios con que subvenir a los gastos de
la empresa. Los catalanes le concedieron el bovaje; mas los nobles de Aragón, antes de acceder a su demanda, expusiéronle multitud de quejas sobre violación de sus privilegios y derechos, y dirigiéronle no pocas pretensiones relativas a sus fueros y
a las leyes que habían de regir en el reino, algunas de las cuales satisfacía
el rey y otras denegaba, lo cual produjo réplicas y contestaciones tan enojosas
y desagradables, que llegó el caso de hacer el monarca llamamiento a sus
huestes y emplearlas contra los ricos-hombres. Al fin, puestas y comprometidas
sus diferencias en manos de los obispos de Zaragoza y Huesca, y ofreciendo unos
y otros entrar por derecho, pactóse tregua hasta que
el rey volviese de la guerra que había determinado emprender contra los moros
de Murcia, rebeldes al de Castilla (1265).
Movióse, pues,
don Jaime hacia el reino de Murcia, conduciendo en persona sus huestes,
mientras don Alfonso guerreaba contra el emir granadino en las fronteras de
Andalucía. La campaña del aragonés se señaló por una mezcla prudente de rigor y
de mansedumbre con que supo domar a los unos y atraer con halagos a los otros
de los insurrectos, venciendo a los más tenaces en batalla, y tratándolos con
implacable dureza, y acogiendo benévolo a los que se reducían a partido. Así
fue apoderándose de ciudades y fortalezas, hasta ponerse sobre la capital misma
de Murcia, ciudad fuerte y bien murada, y grandemente también pertrechada y
abastecida. Impuso, no obstante, tal temor a los rebeldes murcianos la
resolución de don Jaime, que abriendo tratos secretos con él, y obtenida
seguridad de que les sería perdonada la rebelión y guardada la misma concordia
que cuando se entregaron al infante de Castilla, ellos mismos hicieron salir de
la ciudad al alcaide del rey de Granada y la rindieron al aragonés, cuyos
estandartes flotaron pronto en las torres del alcázar (febrero, 1226). Repartió
el rey la ciudad en dos cuarteles, destinando el uno a los cristianos y el otro
a los sarracenos y despachó dos adalides al rey de Castilla avisándole que
tenía, a su disposición la ciudad juntamente con veintiocho castillos que en la
comarca había rescatado, y previniéndole cuidase de guarnecer el reino y sus
fronteras; después de lo cual partióse el
Conquistador para Orihuela y Alicante, y dejando alguna gente en disposición de
acudir a lo que menester fuese mientras el rey de Castilla se hallaba ocupado,
regresó triunfante y satisfecho a Valencia. Alfonso entretanto había humillado
en Andalucía el orgullo de Ben Alhamar de Granada, que obligado por la
necesidad solicitó unas vistas con el monarca cristiano, en las cuales pidió y
obtuvo una tregua bajo las condiciones siguientes: que el rey de Granada y el
emir su hijo y sucesor renunciarían a todo derecho y pretensión sobre el reino
de Murcia, y que por su parte el de Castilla no ayudaría ni protegería a
los tres walíes de Málaga, Guadix y Comares, a fin de
que Ben Alhamar pudiera reducirlos a la obediencia: que este pagaría al
castellano un tributo anual de doscientos cincuenta mil marcos en tiempo de
guerra, y que estaría obligado a asistir a las cortes que del lado de allá de
los puertos se celebraran en Castilla. La conquista de Murcia por don Jaime y
su caballerosa devolución al rey don Alfonso hizo en parte inútiles las
condiciones de este pacto.
En
medio de estas guerras habíanse concertado dos
enlaces importantes en Aragón y en Castilla, los de los príncipes herederos de
ambos reinos. Fue el primero el del infante don Pedro de Aragón con Constanza,
hija de Manfredo rey de Sicilia y de Beatriz de
Saboya (1203): matrimonio que algunos años más adelante había de valer a la
casa de Aragón la posesión del reino siciliano. Oponíase vigorosamente el papa Urbano IV a este enlace, y así se lo escribía
enérgicamente al rey de Aragón, en razón de ser Manfredo un príncipe enemigo de la Iglesia y excomulgado. El mismo San Luis rey de
Francia, que acababa de casar a su hijo Felipe (el que después reinó con el
nombre de Felipe el Atrevido) con la princesa Isabel hija del de Aragón,
repugnaba el enlace del infante aragonés; pero las gestiones del papa con don
Jaime y con San Luis para impedirlo llegaron tarde y cuando el matrimonio se
había ya efectuado. Fue el segundo el del primogénito de Castilla don Fernando
de la Cerda con Blanca, hija segunda de San Luis y de Margarita de Provenza,
cuyos contratos se ajustaron en 1266, pero cuya unión se difirió tres años a
causa de la corta edad de los príncipes. Eran éstos parientes en tercero con cuarto
grado de consanguinidad, como descendientes en línea directa de Alfonso VIII de
Castilla, pero so impetró y obtuvo la dispensa de la Santa Sede.
Un
motivo de bien diferente índole reunió a los dos monarcas de Castilla y Aragón
en Toledo, después de tantas borrascas como uno y otro habían corrido. El
infante don Sancho, hijo de don Jaime de Aragón, había sido nombrado arzobispo
de Toledo (1266), sin haber sido ordenado presbítero. Hecho después sacerdote,
y habiendo dispuesto celebrar la primera misa en la Natividad de 1268 suplicó a
su padre honrase aquella solemnidad con su presencia. Dióle gusto el anciano monarca, y partiendo para Castilla, halló en los confines de
ambos reinos a su yerno don Alfonso que había salido a recibirle. Saludáronse con mutuos y tiernos abrazos los dos príncipes,
y juntos se encaminaron a la corte de Castilla; donde asistieron a aquella
solemnidad religiosa. Hallándose en aquella ciudad el aragonés, llegaron allí
embajadores del Khan de Tartaria (de quien ya en
Montpellier había recibido un mensaje), que convertido al cristianismo
solicitaba de don Jaime le ayudase a la reconquista de la Tierra Santa, a que
concurría también Miguel Paleólogo, emperador de Constautinopla.
Halagó al aragonés aquella excitación, pues como él mismo nos dice en sus
Comentarios, «jamás á rey alguno se había presentado ocasión más propicia para
acometer una grande empresa» No opinaba así el de Castilla, cuya aprobación no
pudo recabar, por más que lo intentó, don Jaime: mas al verle tan resuelto y determinado, no queriendo dejar de cooperar en una
empresa tan santa por su objeto, dióle cien mil
maravedís de oro y cien caballeros del orden do Santiago al mando del gran
maestre don Pelayo Correa para que le acompañaran. Con esto partió don Jaime de
Toledo, y dedicóse con afán a preparar la flota en
que había de ejecutar su expedición. Dispuestas que tuvo treinta naves gruesas
y algunas galeras, dejando por lugarteniente del reino a su hijo don Pedro, y
no bastando ni los ruegos ni las lágrimas de hijos y nietos para que renunciase á aquel viaje, dióse a la
vela con su armada en Barcelona en setiembre de 1269.
Mostráronsele tan
contrarios los elementos, y desencadenáronse tan
furiosas borrascas, que rotas y desarboladas la mayor parte de las naves, cansado
de luchar contra tan larga y deshecha tormenta como se había movido, hubo de
convencerse do que eran inútiles toda su voluntad, toda su resolución, y toda
su porfía. Pudo al fin la escuadra, y túvose por
fortuna, arribar al puerto do Aguas-Muertas en Francia, y desde allí volvióse don Jaime por Montpellier a Barcelona, persuadido
de que no era la voluntad de Dios que él realizase la expedición a Tierra
Santa, que con tanta fe y con tan buena voluntad había emprendido.
Bien
pudo en verdad felicitarse después don Jaime y dar gracias por aquel que
entonces parecía un infortunio, si le comparaba con el término fatal que tuvo
la cruzada qué algunos meses después salió de aquel mismo puerto de
Aguas-Muertas donde él por ventura abordó, conducida por San Luis rey de
Francia y por Teobaldo II de Navarra. Infortunada expedición que dio por
resultado sucumbir víctimas de una epidemia en tierra de infieles el santo rey
con el príncipe Juan su hijo, y perecer poco después allá en Trápani el monarca navarro; sólo aprovechó al rey de
Nápoles y de Sicilia Carlos de Anjou, sucesor de Manfredo, a quien aquellas mismas desgracias sirvieron para
negociar con el rey de Túnez un tratado de paz en que se obligó el emir de los
infieles a pagar al soberano de Sicilia un tributo anual doble de lo que había
pagado hasta entonces.
A su
regreso a Aragón hallóse invitado don Jaime por su
yerno el de Castilla para que asistiese a las bodas del infante don Fernando de
la Cerda, hijo del uno y nieto del otro, con Blanca de Francia, la hija de San
Luis, que iban a celebrarse en burgos con la más pomposa solemnidad. Concurrió
en efecto don Jaime, y jamás en la corte de Castilla se vio tan brillante y
numeroso concurso de príncipes extranjeros y españoles y de personajes
ilustres, puesto que se hallaron en estas fiestas nupciales, además de los
soberanos de Aragón y de Castilla y de los infantes de ambos reinos, hermanos e
hijos de los monarcas, don Alfonso de Molina, tío del de Castilla, Felipe de
Francia, hermano de Blanca, el conde de Eu, hijo de Juan de Breña, rey de
Jerusalén, el infante don Sancho, arzobispo de Toledo, que celebró la misa, los
enviados de los electores del imperio de Alemania que habían nombrado a don
Alfonso, los prelados y ricos-hombres del reino, y al decir de algunos, el
príncipe Eduardo de Inglaterra, el mismo rey Ben Alhamar de Granada, y la
emperatriz María de Constantinopla que hacía poco había venido a Castilla: de
modo que con razón podía llamarse corte de príncipes y de reyes. Terminada la
solemnidad de las bodas, volvióse don Jaime a sus
Estados, acompañándole don Alfonso su yerno y doña Violante su hija hasta
Tarazona: y poco tiempo después volvieron a verse todos en Valencia, siendo la
primera vez que doña Violante después de veinticuatro años de casada con
Alfonso de Castilla, veía los Estados de su padre. Con grandes fiestas y
solemnes juegos y regocijos fueron agasajados los reyes de Castilla en
Valencia, bien ajenos tal vez de los sinsabores que en su reino los esperaban y
de la conspiración que iba a estallar en sus dominios y dentro de su propia
familia.
Fue el
promovedor principal de la célebre rebelión el conde don Ñuño González de Lara,
uno de los más poderosos magnates castellanos que con todo el antiguo orgullo y
altivez de los de su linaje, bullicioso él también e inquieto de condición,
olvidó fácilmente los muchos beneficios, honores y consideraciones que del rey
había recibido, y no olvidó el desabrimiento que Alfonso le mostró por haber
sido de dictamen contrario al del monarca en lo de relevar al reino do Portugal
del feudo y homenaje que reconocía al de Castilla, feudo de que redimió por
esto tiempo Alfonso X de Castilla a aquel reino a solicitud de su nieto don
Dionisio de Portugal.
En 1269
vino a Sevilla este don Dionisio, hijo de Alfonso III de Portugal y de Beatriz
de Castilla, a rogar a su abuelo Alfonso X relevase al monarca portugués su
padre del vasallaje y feudo que por lo del Algarbe prestaba a Castilla. No
atreviéndose Alfonso a resolver por sí, o aparentándolo al menos, lo consultó
con los infantes y nobles de su corte: vacilaron éstos un rato, como si por un
lado conociesen la inconveniencia de otorgar la pretensión y por otro temiesen
disgustar al rey. Rompió entonces el silencio don Ñuño de Lara, y habiendo
expuesto que si bien debía el rey dispensar mercedes y honores al infante don Dionis por el parentesco que los unía, y por la caballería
que de él había recibido (que acababa el joven príncipe portugués de ser armado
caballero por el de Castilla), añadió: “Mas,
señor, que vos tiredes de La corona de vuestros
reinos el tributo que el rey de Portugal y su reino son tenudos de vos facer, yo nunca, señor, vos lo aconsejaré”.
Disgustó al rey este lenguaje, pidió su parecer a los demás, opinaron éstos
corno el monarca deseaba, y el feudo y vasallaje de Portugal fue alzado.
Tal fue
por lo menos la causa ostensible que alegó el de Lara para rebelarse contra su
rey, aunque ni éste dejaba de dar otros motivos de descontento a sus vasallos
con sus mal conducidas pretensiones y sus imprudentes liberalidades, ni el
conde don Ñuño había dejado de conspirar antes en secreto, intentando
indisponer con el soberano, ya al rey Ben Alhamar de Granada, ya a don Jaime de
Aragón durante su estancia en Burgos. Poderosa como era la casa de Lara, y dilatada
su familia y parentela, fácilmente logró atraer a sí y hacer entrar en sus
planes a muchos ricos-hombres y barones castellanos, y aun tuvo maña para
conseguir que se pusiese al frente de la conjuración el infante don Felipe,
hermano del rey, el que había sido arzobispo electo de Sevilla, que casó
después con la princesa Cristina de Noruega, y últimamente se había enlazado
con una señora de la familia de los Laras. Diez y
siete ricos-hombres se juntaron en Lerma, villa del señorío de don Ñuño, donde
cada cual expuso las quejas que contra el rey tenía, y hablóse mucho de lo oprimidos y aniquilados que estaban los pueblos con tan grandes
cargas y tributos como sobre ellos pesaban: causa con que por lo común se
procura cohonestar ó justificar todas las sublevaciones,
y que por desgracia entonces no carecía de fundamento y de verdad. Resolvióse también que el infante don Felipe pasara a
Navarra con objeto de inducir o ganar a su favor al infante don Enrique que
gobernaba aquel reino en ausencia de su hermano el rey Teobaldo II, que a la
sazón se hallaba en Túnez en la cruzada contra infieles y en la compañía de
Luis IX (San Luis) de Francia (1370). Negóse el de
Navarra a las instigaciones del castellano, teniendo por más seguro mantener la
paz del reino que interinamente regía, que perturbarla por el aliciente de promesas
de incierta realización.
Hallábase
Alfonso de Castilla en Murcia, cuando llegaron a su noticia las tramas y
primeros pasos de los conjurados. Hubiera podido el rey disipar la tormenta, si
hubiera obrado con resolución y energía. Pero contentóse con enviar mensajes a su hermano y a los ricos-hombres de la conspiración,
mensajes con que logró sólo hacerlos más cautos, hasta el punto de persuadir
con maligna sagacidad al monarca que podía contar con ellos y pedir sin
inconveniente a los pueblos un nuevo subsidio; lazo en que cayó el cándido
monarca, y subsidio que sirvió después para los mismos confederados. Por otra
parte, en lugar de venir Alfonso a sofocar la conjura, fuese a Alicante a pedir
consejo a don Jaime de Aragón sobre si debería favorecer al rey de Granada, o a
los tres walíes disidentes, pues uno y otros le habían escrito reclamando su
auxilio. Mientras Alfonso gastaba el tiempo en estas consultas, los de Lerma se
anticipaban a ganar al emir granadino, y el infante don Felipe repetía su
instancia a Enrique de Navarra, que ya obtenía en propiedad aquel reino (1271)
por haber muerto sin sucesión su hermano Teobaldo II en Trápani de vuelta de su malhadada expedición a Túnez. La respuesta de Enrique I, siendo
rey, no fue en verdad, más lisonjera al infante de Castilla, que la que antes
había dado siendo regente del reino; mas no por eso se desalentaron los de la
conjuración, cuya alma era don Nuño de Lara. Cuando el rey volvió a Castilla,
salieron a recibirlo todos armados, cosa que extrañó mucho, «non venían, dice
su Crónica, como hombres que van a su señor, mas como aquellos que van a buscar
sus enemigos.» Tuvo Alfonso la debilidad de entrar en transacciones con ellos,
y a indicación del mismo monarca expúsole don Nuño en
nombre de todos el capítulo de quejas y agravios que contra él tenían.
Los
agravios y demandas que el de Lara a nombre de la nobleza exponía
principalmente eran: perjuicios que decían resultar a sus vasallos de los
fueros que el rey daba a algunas villas: que no llevaba en su corte alcaldes de
Castilla que los juzgasen: que se agraviaban los hidalgos de la alcabala que
pagaban en Burgos: que recibían daños de los merinos, corregidores y
pesquisidores del rey: que se disminuyeran los servicios, etc.
Satisfechas
en su mayor parte estas demandas, pidieron después: que los nobles é hidalgo
fuesen juzgados solo por los otros hidalgos, de los cuales Hubiese siempre dos
jueces en la corte del rey: que quitase los merinos y pusiese adelantados: que
deshiciese los pueblos que había mandado hacer en Castilla: que suprimiese los
diezmos de los puertos (derechos de aduana).
También
satisfizo el rey algunas de estas peticiones, mas no por eso se dieron por
contentos ni por desagraviados: antes, sin deponer su actitud bélica, pidiéronle que ratificase sus respuestas en cortes del
reino. Hízolo así el monarca en las que al efecto
congregó en Burgos; pero nada podía satisfacer a quienes se proponían no darse
por satisfechos, y como las exigencias crecían al compás de las concesiones,
acabaron por desavenirse, que esto era en realidad lo que buscaban, y
abandonando brusca y repentinamente Burgos, y usando del derecho que el fuero
les concedía de despedirse del rey, o sea de desnaturalizarse y pasarse a
reinos extraños, saliéronse de Castilla saqueando e
incendiando a su paso iglesias y poblaciones, y fuéronse a la corte del rey de Granada, que les recibió con los brazos abiertos, sin que
bastasen á reducirlos los ruegos y embajadas que el
rey y la reina emplearon antes y después de llegar a la corte del emir de los
infieles (1272).
Aposentóse el
infante don Felipe en el magnífico palacio de Abu Seid construido por los Almohades extramuros de la ciudad; los demás se alojaron en
casas principales. Natural era que el rey Mohammed ben Alhamar se sirviese de
los nuevos aliados para combatir y sujetar a los tres walíes rebeldes que le
tenían conmovido y debilitado el reino, y así se verificó. Hicieron los
tránsfugas castellanos su primera salida contra el de Guadix, acompañados de Mohammed, hijo y sucesor de ben Alhamar. Pero
amenazado éste por el rey de Castilla, que no dejaba de auxiliar a los rebeldes
gobernadores, y no omitiendo Alfonso género alguno de negociaciones y de
ofertas para ver de atraer nuevamente a su servicio a sus antiguos vasallos,
conoció que no podía proseguir con vigor aquella guerra sin contar con otros
elementos, y resolvióse a solicitar socorros del rey
de Marruecos y de Fez, Abu Yussuf, príncipe de los beni-Merines de África. La viveza de Ben Alhamar no le
permitió aguardar a que viniesen los africanos, y esto le arrastró a su
perdición. Habiendo sabido que los walíes habían entrado en sus tierras, montó
en cólera y resolvió escarmentar su insolencia saliendo a combatirlos en
persona y al frente de su ejército, a pesar de su edad avanzada. Salió, pues,
con la flor de su caballería, y acompañado del infante don Felipe y demás
cristianos que se hallaban en su corte. El pueblo auguró mal de aquella campaña
al saber que al primer caballero que formaba en la vanguardia se le había roto
la lanza contra las bóvedas de la puerta. El presagio fatídico se cumplió. A la
media jornada de la capital se vio el rey moro atacado de un grave accidente;
los síntomas se presentaron mortales: tratóse de
conducirle a Granada, mas la vida se le acabó antes
que el camino, y expiró bajo un pabellón que de improviso le levantaron (1273),
al modo que le había acontecido al emperador Alfonso VII de Castilla cerca del
puerto do Muradal. Todos lloraron su muerte, y su cadáver fue trasladado a
Granada, donde fue enterrado con gran pompa.
El hijo
único que le sobrevivió fue proclamado rey de Granada con el nombre de Mohammed
II, y paseáronle con grande comitiva por las calles
de la ciudad. Deshácense los escritores árabes en
elogios de este príncipe. «Aventajaba, dice Al Khattib,
a todos los reyes en magnificencia, en fortaleza, en valor, en prudencia, en
constancia, en experiencia y conocimiento de todas las cosas. Grave y hermoso
de rostro, gallardo de cuerpo, arrogante y gentil en sus maneras, compuesto y
esmerado en su traje, elegante y cortés en su habla, ya se expresase en árabe,
ya en español, cuyo idioma poseía como el más culto castellano, amante de las
letras y protector de los doctos, era Mohammed II mirado como el honor del
islamismo, y amábale y le reverenciaba el pueblo. En
nada alteró el orden de gobierno establecido por su padre, y conservó en sus
puestos a todos los funcionarios públicos. Resuelto a someter a los walíes
sediciosos, hizo una salida contra ellos acompañado de los nobles castellanos;
los derrotó cerca de Antequera, y volvió triunfante a Granada, donde honró
mucho a los magnates cristianos, y les regaló armas, caballos y vestidos, y al
decir de algunos, erigió y destinó un magnífico palacio para el conde don Ñuño
de Lara.
Mientras
esto pasaba, el rey don Alfonso de Castilla, deseoso de congraciarse con sus
pueblos, en las cortes de Almagro de 1272 les alivió de algunos tributos, de
aquellos mismos que habían entrado en las peticiones de los ricos-hombres de la
junta de Lerma, y no cesaba de despachar mensajeros a Granada para ver de
reducir todavía a estos mismos, satisfaciendo la mayor parte de sus
condiciones, pero siempre rechazando algunas. Contrastaba esta debilidad del
rey con la tenacidad de los rebeldes magnates, que a nada accedían mientras no
fuesen satisfechos en todo. Al ver semejante obstinación, resolvióse otra vez por la guerra, haciendo un llamamiento general a los de su reino y
solicitando nuevamente la ayuda de su suegro el de Aragón. Temíanse,
no obstante, mutuamente el soberano de Castilla y el rey moro de Granada,
teniendo aquel en su favor los walíes sarracenos disidentes, este en el suyo
los disidentes magnates castellanos, recelando el de Granada del auxilio que
podía prestar el aragonés al de Castilla, y recelando el de Castilla del
socorro que al de Granada podrían enviar los Beni-Merines de Africa. Por lo mismo abriéronse tratos y conferencias entre unos y otros, primeramente por medio de la reina y
del infante don Fernando de Castilla que se hallaban en Córdoba, y concluyendo
por acordar una entrevista general de todos en Sevilla. Hallábase ya el rey don
Alfonso en esta ciudad con la reina y los príncipes, cuando se presentó en ella
Mohammed de Granada, acompañado del infante don Felipe, de don Lope Díaz de
Haro y demás caballeros que se hallaban en su corte. Salió a recibirle don
Alfonso a caballo con gran séquito, aposentóle en su
alcázar y le Obsequió con fiestas, saraos y torneos. Llamaba la atención el rey
Mohammed por su esbelto y gallardo continente. Entreteníase la reina de Castilla en preguntarle acerca de las costumbres de la sultana y de
sus esclavas, a que satisfacía él con amabilidad y galante dulzura. Pactáronse avenencias entre los reyes, y se acordó renovar
y guardar el concierto anteriormente celebrado con Ben Alhamar en Alcalá la
Real ó de Ben Zaide,
quedando los vasallos de ambos reinos libres para comerciar entre sí y con
iguales franquezas y seguridades (1274). Pidió, no obstante, la reina de
Castilla al rey moro una gracia, que él con mucha galantería se apresuró a
conceder antes de saber cuál fuese. Díjole entonces la reina que quería se
añadiese a la capitulación un año de tregua para los walíes de Málaga, Guadix y Comares. Mucho sintió Mohammed que fuese aquella la
gracia que doña Violante le pedía, pero se había anticipado a concederla, y con
mucho disimulo y comedimiento la dio por otorgada.
En
cuanto al infante don Felipe, don Ñuño de Lara y demás nobles castellanos que
habían hecho causa contra el rey, vióse don Alfonso
en la necesidad de satisfacerles «en todos sus pleitos y posturas,» aprobando y
confirmando lo que ya antes sin consentimiento y aun contra su voluntad se
habían adelantado á prometer en Córdoba la reina y el
infante don Fernando. Así volvieron aquellos altivos y porfiados magnates al
servicio de su rey después de haberle mortificado con disgustos y
humillaciones. Terminado el concierto, despidióse y
regresó el rey moro a Granada, acompañándole hasta Marchena los príncipes don
Felipe, don Manuel y don Enrique con lujosa servidumbre; y el rey de Castilla, que
se vio un momento desembarazado de aquella atención, volvióse a Toledo a disponer y aprestar su ansiado viaje a Italia para reclamar del
pontífice la corona imperial de Alemania, viaje del que dimos ya cuenta más
arriba.
Apenas
expiró el plazo de aquella tregua con los walíes, de mala gana concedida por
Mohammed, abrió éste de nuevo la guerra, y para hacerla más viva y asegurar
mejor su éxito, escribió al rey de los Beni-Merines de África pintándole la facilidad con que entre los dos podrían reducir a los
walíes rebeldes y restablecer el estado abatido del islamismo en Andalucía, y
para más estimularle ponía a su disposición los puertos de Tarifa y Algeciras.
Aceptó Yacub Abu Yussuf la
invitación y el ofrecimiento, y el 12 de abril de 1275 desembarcaron numerosos
escuadrones africanos en las playas de Tarifa, y poco después arribó el mismo
Abu Yussuf con poderosa hueste. La primera diligencia
fue hacer que los tres walíes se sometiesen al legítimo emir, reprendiéndoles
severamente su conducta. Dividiéndose después los dos ejércitos aliados
musulmanes en tres cuerpos, dirigiéronse el uno hacia
Sevilla, hacia Jaén el otro, y el tercero, en que iban los tres walíes, se encargó de talar la campiña de Córdoba.
Era
esto en ocasión que el rey de Castilla se hallaba ausente del reino a causa de
su funesto viaje y de su malhadada entrevista con el papa. Gobernaba la
monarquía su hijo el príncipe don Fernando de la Cerda, y defendía la frontera
el conde don Ñuño González de Lara, el antiguo motor de la rebelión de los
ricos-hombres castellanos; el cual, con noticia de que venía por aquella parte
el ejército del emperador de Fez y de Marruecos, salió de Córdoba y le presentó
batalla con la escasa gente que tenía. Los cristianos fueron arrollados en el
combate, y en él pereció el de Lara víctima de su temerario arrojo, con
cuatrocientos escuderos que le escoltaban. Su cabeza fue enviada por Abu Yussuf al rey Mohammed de Granada, de quien cuenta la
crónica que al mirar las facciones del antiguo amigo de su padre y suyo, apartó
con horror la vista, se tapó la cara con ambas manos y exclamó: «¡No merecía
tal muerte mi buen amigo!» Así acabó aquel hombre, que después de haberse
alzado contra su rey y echóse aliado y amigo del emir
de los infieles, murió peleando por su monarca, para servir su cabeza de
sangriento y horrible presente al mismo rey moro cuya amistad había preferido
antes a la de su soberano. Tan luego como la nueva de este desastre llegó al
infante don Fernando, gobernador del reino, que se hallaba en Burgos hizo
llamamiento general a todos los ricos-hombres y concejos, y él mismo se
apresuró a acudir en defensa de la frontera; mas al llegar a la Villa Real (hoy
Ciudad Real) enfermó y sucumbió a los pocos días (agosto, 1275). Este malogrado
príncipe que había comenzado a mostrar gran acierto y prudencia en la
gobernación del reino, previno al tiempo de fallecer al conde don Juan Núñez de
Lara hijo mayor de don Ñuño, y rogóle mucho
afincadamente cuidase de que su hijo Alfonso sucediera en el reino cuando
fuesen acabados los días del monarca su padre; circunstancia que conviene no
olvidar para los sucesos futuros de la historia.
Mas el
infante don Sancho, hijo segundo del rey, tan luego como supo el inopinado
fallecimiento de su hermano primogénito, antes que de suplir su falta para
guerrear contra los moros, se acordó de prepararse para hacerse proclamar
sucesor del trono de Castilla, a cuyo efecto aceleró su marcha a Villa Real, y
confederándose con don Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya, y ganando a su partido
los ricos-hombres y caballeros que allí había, comenzó a usar en sus despachos
el título de hijo mayor del rey, sucesor y heredero de estos reinos, persuadido
de que hallándole su padre admitido y seguido como tal, le reconocería y
confirmaría en aquella prerrogativa. Y para merecerla más con su solicitud en
atender al peligro en que el reino se hallaba, resolvió continuar la jornada
que había emprendido su malogrado hermano. Prosiguió, pues, a Córdoba con la
gente de Castilla, y encomendando a don Lope Díaz de Haro la tenencia de la
frontera que había tenido don Nuño González de Lara. y atendiendo con gran diligencia al presidio y fortificación de las plazas, pasó
a Sevilla a dar disposición de que la armada de Castilla saliese a los mares al
objeto de impedir que de África viniesen nuevos socorros de hombres o de
bastimentos a los infieles. Pero otra nueva desgracia llenó de amargura a los
cristianos españoles. El otro infante don Sancho, arzobispo de Toledo y hermano
de la reina doña Violante de Castilla, llevado de un fervoroso celo, y
lastimado de ver el estrago que hacían los sarracenos en la comarca de Jaén,
resolvió salir en persona a castigar su orgullo. El buen prelado, menos
prudente que animoso, y con menos experiencia en las armas que fe y buen deseo
en el corazón, sin esperar a que llegase don Lope Díaz de Haro, que de orden
del otro don Sancho iba con refuerzo, se adelantó con su caballería hasta la
Torre del Campo, y acometiendo a los moros sin orden ni concierto, fue causa de
que los africanos alancearan a los caballeros de su séquito, y él mismo cayó
vivo en poder de los infieles. Disputábansele africanos y granadinos, pero el arraez Aben Nasar cortó la disputa arremetiendo con su caballo al
infante arzobispo y atravesándole con su lanza. Con inhumanidad horrible le
cortaron los soldados la cabeza y la mano derecha, dividiéndose entre africanos
y andaluces aquellos sangrientos despojos, siendo los últimos los que tuvieron
el bárbaro placer de llevarse la mano con el sagrado anillo. El ultraje fue de
algún modo vengado al día siguiente por don Lope Díaz de Haro, que llegando con
la nobleza de Castilla atacó a los enemigos cerca de Jaén, hízolos retirar y recobró el guión del arzobispo, de que iban
haciendo burla y escarnio los musulmanes. Comenzó a distinguirse en aquel día
el joven Alfonso Pérez de Guzmán, que había de ganar más adelante el
sobrenombre de el Bueno.
En tal
estado halló don Alfonso de Castilla las cosas de su reino cuando volvió a
España de su desventurada expedición á Beaucaire.
Traía de allí por todo fruto un desaire bochornoso del papa, y acá había
perdido al adelantado don Ñuño, a su lujo primogénito don Fernando, y a su
cuñado el infante arzobispo de Toledo. Lo único que halló de favorable fueron
las acertadas medidas que el infante don Sancho había tomado en la frontera, y
que habían movido al emperador Yacub a replegarse
sobre Algeciras, y el socorro que su suegro el de Aragón enviaba ya a Castilla.
En su vista el rey de los Beni-Merines creyó deber
aceptar la tregua que el castellano le ofrecía, no dándosele gran cuidado por
la situación comprometida en que quedaba el de Granada, a quien vino a
favorecer, contento él con retener las plazas de Tarifa y Algeciras. El
granadino, reconociendo que no podría por sí solo sostener con buen éxito la
guerra contra las fuerzas combinadas de Castilla y Aragón, pidió también ser
comprendido en la tregua, y quedó estipulada ésta por dos años (1276) entre los
tres soberanos de Castilla, de Fez y de Granada.
Aprovechamos
esta tregua para dar cuenta de los gravísimos sucesos que en este tiempo y
hasta la muerte de don Jaime habían acontecido en Aragón.
Si
grandes fueron los disturbios de Castilla y los sinsabores de su monarca en los
años 1270 al 76, aparecen pequeños y leves si se comparan con los que en este
período y después de haber regresado don Jaime a sus Estados de las bodas de
Burgos perturbaron la monarquía aragonesa y llenaron de amargura los últimos
años de aquel anciano monarca. Comenzaron estos disgustos por la guerra a muerte
que entre sí se hacían dos hijos del rey; don Pedro, el mayor de los legítimos,
heredero del reino y el más querido de su padre, y don Fernán
Sánchez, bastardo, habido de una señora de la familia de Antillón. Profesábanse estos dos
hermanos un odio mortal, y en varias ocasiones tentaron deshacerse el uno del
otro por el breve expediente del asesinato. Las acusaciones que recíprocamente
se hacían eran graves y terribles. Al decir de Fernán Sánchez, además de haber
intentado asesinarle el infante su hermano, éste procuraba suceder en vida a su
padre, anticipándose a heredar la corona: don Pedro acusaba a su hermano, no
sólo de haber hecho causa con los ricos-hombres en las anteriores revueltas
contra su padre, sino de aspirar a alzarse con toda la tierra, para lo cual
contaba con varios ricos-hombres de Aragón y barones catalanes, y se había confederado
con Carlos de Anjou, rey de Sicilia, el mayor enemigo
del infante don Pedro, a quien don Fernán Sánchez había ya intentado dar
hechizos. Denunciábanse uno a otro a su padre, y cada
cual protestaba estar dispuesto a probar en su tiempo y lugar el delito que
achacaba a su hermano. La primera medida de don Jaime fue amparar a Fernán
Sánchez y poner a seguro su vida de las tentativas y ataques de don Pedro, y quitar
a éste en pena de su atentado la lugartenencia y procuración general del reino
que hasta allí había tenido (1272).Mas luego que oyó la grave acusación que
contra el bastardo pesaba, y habiéndose reconciliado por mediación del obispo
de Valencia con don Pedro, quedó otra vez en grave peligro la persona de Fernán
Sánchez.
Esta
animosidad entre los dos hermanos, en ocasión en que los barones y
ricos-hombres de Aragón y Cataluña andaban alzados contra el rey, y en que
muchos tenían agravios que vengar del infante sucesor en el tiempo que había
tenido la regencia del reino, tomó una importancia que en otro caso no hubiera
podido tener, pues que dió lugar a que los
descontentos se agruparan en derredor de don Fernán Sánchez, cuya voz tomaron
al modo que lo hicieron los de Castilla con el infante don Felipe, juramentándose
contra el rey. Y mientras don Pedro de orden de su padre juntaba los
ricos-hombres y concejos que le permanecían fieles para ir contra su hermano,
los más poderosos magnates de ambos reinos desafiaban cada día al rey, y le
enviaban cartas de despedida renunciando a la fe y naturaleza que le debían,
letras de deseximent que decían ellos, que también los usos de Cataluña como los fueros de Castilla
daban facultad a los grandes para desunirse de su soberano y apartarse de su
servicio e irse donde mejor quisieren. Hiciéronlo así
el vizconde de Cardona, los condes de Ampurias y de Pallas, don Jimeno Urrea,
don Artal de Luna, don Pedro Cornel,
y otros muchos nobles que seguían el partido de don Fernán Sánchez, exponiendo
cada cual las querellas y agravios que del rey tenía, reducidos en general a
que quebrantaba sus fueros, usos y costumbres: con lo cual el reino ardía en
discordias, y el soberano y los ricos-hombres se tomaban mutuamente lugares,
honores y castillos. En vano don Jaime hacía publicar y prometía a los nobles,
caballeros e infanzones, que estaría a derecho con ellos y con Fernán Sánchez,
que les guardaría sus privilegios y haría justicia a los querellantes conforme
a los fueros de Aragón y a los usages de Cataluña. A nada cedían los indóciles magnates. Al
fin la intervención de algunos obispos hizo que se pactara una especie de
tregua, sometiendo sus diferencias a la determinación y fallo de ocho jueces,
que fueron cuatro prelados y cuatro barones, a cuyo
fin convocó don Jaime cortes generales de catalanes y aragoneses en Lérida
(1274), donde habrían de hallarse él y su hijo don Pedro.
De todo punto frustradas salieron las esperanzas de paz y de
concordia que se habían fundado en las cortes de Lérida. Los del bando de don
Fernán Sánchez pedían al rey mandase restituirle las villas y lugares que el
infante don Pedro le había tomado. No accedió a ello el monarca por razones de
derecho que expuso, y como los jueces fallasen no ser justa la demanda de los
ricos-hombres, negáronse éstos a obedecer el fallo, despidiéronse de las cortes, que con esto quedaron
disueltas y deshechas, y las cosas vinieron a rompimiento de guerra(1277)). El
rey juntó sus huestes y marchó en persona contra el conde de Ampurias, y al
infante don Pedro le mandó perseguir a don Fernán Sánchez y a los de su bando
haciéndoles todo el daño que pudiese; siendo tal la indignación y el enojo del
anciano monarca contra su hijo bastardo, que con tener don Pedro tan implacable
enemiga a su hermano, todavía le incitaba más su padre y animaba a desplegar
todo el rigor posible. Logró don Pedro satisfacer cumplidamente su saña.
Cercado don Fernán Sánchez en el castillo de Pomar sobre la ribera del Cinca, y
conociendo que no podía allí defenderse huyó disfrazado de pastor; pero
descubierto y alcanzado en el campo por la gente del infante, no quiso don
Pedro usar de misericordia ni ser alabado de generoso y clemente, y le mandó
ahogar en el Cinca; añádese que el rey, lejos de
mostrar pesadumbre, «se holgó mucho de ello.» Sabida la muerte de don Fernán
Sánchez, todas las villas y castillos de Aragón que por él estaban se
rindieron. El rey por su parte prosiguió la guerra contra el conde de Ampurias,
y después de varios desafíos y respuestas entre el de Ampurias, el de Cardona y
don Jaime, pusiéronse al fin aquéllos en poder de su
soberano, sometiéndose a lo que sobre sus reclamaciones y diferencias se
determinase en cortes del reino. Tal fue el término que tuvo el encono de los
dos hijos del rey, después de haber puesto por espacio de cinco años en
combustión el reino.
Como en
este tiempo se celebrase el segundo concilio general de Lyon (1271), una de las
asambleas más numerosas y más interesantes de la cristiandad, puesto que
asistieron a ella quinientos obispos, setenta abades, y hasta mil dignidades
eclesiásticas, y se verificó en ella la unión de la Iglesia griega con la
latina, quiso el rey don Jaime, a pesar de su avanzada edad, asistir a aquella
célebre congregación. Hízole el papa Gregorio X un
recibimiento honorífico y suntuoso. Tenía el monarca aragonés grande autoridad
con el pontífice, el cual oía con respeto su consejo, señaladamente cuando se
trataba de la guerra santa contra los infieles, en que el de Aragón era tan
práctico y experimentado: y como supiese que el papa se ofrecía a ir en persona
a la Tierra Santa, prometióle, si así se verificaba,
servirle personalmente y asistirle con la décima de las rentas de sus dominios.
Tan señaladas muestras de aprecio y de predilección de parte del pontífice
alentaron al monarca aragonés a significarle que desearía tener la honra de ser
coronado por su mano ante una asamblea de tantos y tan insignes prelados y de
tan esclarecidos príncipes. Respondióle el papa
Gregorio que lo haría, siempre que primero ratificase el feudo y tributo que su
padre Pedro II había ofrecido dar a la Iglesia al tiempo de su coronación, y
que pagase lo que desde aquel tiempo debía a la Sede Apostólica. Tan inesperada
proposición desagradó al soberano aragonés en términos que con mucha dignidad y
energía envió a decir al papa, que habiendo él servido tanto a la Iglesia
romana y a la cristiandad, más razón fuera que el pontífice le dispensase a él
gracias y mercedes, que pedirle cosas que eran tan en perjuicio de la libertad
de sus reinos, de los cuales en lo temporal no tenía que hacer reconocimiento a
ningún príncipe de la tierra; que él y los reyes sus mayores los habían ganado
de los infieles derramando su sangre, «y que no había ido a la corte romana
(copiamos las palabras de un ilustre y respetable historiador aragonés) para
hacerse tributario, sino para más eximirse, y que más quería volver sin recibir
la corona que con ella, con tanto perjuicio y disminución de su preeminencia
real». Con esto regresó don Jaime a sus Estados, harto desabrido con el papa
Gregorio, de quien no había de quedar más satisfecho Alfonso de Castilla que a
muy poco de esto pasó á verle en Beaucaire,
y por eso el de Aragón desaprobaba tanto el viaje de su yerno, según antes
hemos manifestado.
El
fallecimiento del rey de Navarra Enrique I llamado el Gordo (1271) y la
circunstancia de no dejar sino una hija de dos años, proclamada no obstante
sucesora del reino poco antes de morir su padre, trajo nuevas complicaciones a
los cuatro reinos de Navarra, Francia, Aragón y Castilla. Dividiéronse los navarros mismos en contrarios pareceres, siendo el de algunos el que la
tierna princesa fuese encomendada al rey de Castilla, opinando otros, por
complacer a su madre, que se llevase a Francia (que era su madre la reina doña
Juana, hija de Roberto, conde Artois, hermano de San
Luis,) y no faltando quien fuera de dictamen que se llamase a suceder en el
reino al monarca de Aragón. No tardó en verdad don Jaime en enviar al infante
don Pedro a requerir a los nobles y ciudades de Navarra para que le recibiesen
por rey, trayóndoles a la memoria todas las razones y
fundamentos de derecho en que apoyaba su reclamación, que no eran pocos ni desatendibles, según en el discurso de nuestra historia
hemos visto. Por su parte don Alfonso de Castilla, vista la división de los
navarros e invitado por alguno de ellos, resucitó también sus antiguas
pretensiones al reino de Navarra, y muy poco antes de su viaje a Francia
encomendó al infante don Fernando que entrase con ejército en aquellas tierras
para hacer valer con el argumento poderoso de las armas
sus derechos. En tal situación, temerosa la viuda de Enrique de que en las
alteraciones que ya había y amenazaban ser mayores le arrancasen de su poder su
tierna hija, tomó el partido de llevarla consigo a Francia. Aunque el
reino de Aragón se hallaba entonces tan conmovido y turbado como hemos dicho
por las discordias de los dos hijos del rey y el alzamiento de los
ricos-hombres, era en verdad la pretensión del aragonés la que más fuerza hacía
a los navarros y a la que más se inclinaban; por lo cual reunidos éstos en
cortes en Puente la Reina, y oída la demanda del infante don Pedro, enviáronle un mensaje pidiéndole por merced les declarase
en qué manera pensaba gobernarlos, y cuál era la amistad que quería tener con
ellos. Respondióles el infante que con todo su poder
y con todas sus fuerzas los defendería contra todos los hombres del mundo; que
les guardaría sus fueros, y aun los mejoraría a conocimiento de la corte; que
aumentaría las caballerías de Navarra a quinientos sueldos de cuatrocientos que
valían; que los oficiales del reino serían todos navarros; que en sus ausencias
sería su gobernador el que la corte le aconsejase, y por último que don Alfonso
su hijo habría de casar con doña Juana, la hija del rey don Enrique. En su
vista juntáronse otra vez los prelados,
ricos-hombres, caballeros y procuradores de las ciudades de Navarra en Olite, y habida deliberación ofrecieron que darían la
princesa doña Juana en matrimonio al infante don Alfonso, hijo de don Pedro;
que cuando no pudiesen cumplir esto, se comprometían a pagarle doscientos mil
marcos de plata, para lo cual obligaban todas las rentas del reino que don
Enrique tenía cuando murió; que ayudarían a su padre y a él con todo su poder
contra todos los hombres del mundo (que es la frase que por lo común se usaba
en aquel tiempo), así dentro como fuera de Navarra; que salvarían al rey de
Aragón y al infante y sus sucesores el derecho que tenían al reino de Navarra
cuanto pudiesen con fe y lealtad, y que harían pleito-homenaje al infante. Pero
esto pacto, que juraron guardar y cumplir todos aquellos prelados,
ricos-hombres, caballeros y procuradores, quedó tan sin efecto como las
gestiones del rey de Castilla, sin que le valiese al infante don Fernando de la
Cerda haber entrado con ejercito hasta Viana y tomado Mendavia,
puesto que habiéndose acogido la reina viuda de Navarra al rey de Francia su
primo y entregádole su hija, determinó aquel rey,
Felipe el Atrevido, casar con ella a su hijo primogénito Felipe, y con ayuda de
la reina viuda que se hallaba todavía apoderada de los principales castillos
fue poco a poco posesionándose del reino, pasando de este modo la corona de
Navarra a la dinastía francesa.
La
invasión de los Beni-Merines de África en Castilla
(1275) produjo también efectos de consecuencia en Aragón. Después de haber
hecho el infante don Pedro reconocer y jurar en las cortes de Lérida a su hijo
don Alfonso sucesor y heredero del reino, para cuando faltasen su abuelo y su
padre, partió apresuradamente en socorro de Castilla por la frontera de Murcia.
Pero los moros que habían quedado en Valencia, alentados con la entrada de los
africanos en Andalucía, y más con algunas compañías de zenetas que del reino de Granada se corrieron a aquella parte, levantáronse otra vez, y se apoderaron fácilmente de algunos castillos mal guardados por lo
desapercibidos que sus presidios estaban. Al frente de esta sublevación
apareció de nuevo aquel Al Azark, motor principal de
la rebelión primera de los moros valencianos. Procuró don Jaime remediar con
tiempo este daño mandando a todos los ricos-hombres de Valencia, Aragón y
Cataluña, se hallasen prontos a reunirse con él en la primera de estas
ciudades. Dio principio la guerra, y en uno de los primeros reencuentros perdió
la vida en Alcoy el famoso caudillo africano Al Azark,
si bien cayendo después los cristianos en una celada fueron acuchillados la
mayor parte (1276). No fue éste todavía el mayor desastre que los cristianos
sufrieron. Apenas convaleciente don Jaime de una enfermedad que acababa de tener,
habíase quedado en Játiva mientras sus tropas iban á combatir una numerosa hueste de moros que había pasadoa Luxen. El combate fue tan desgraciado para los aragoneses, por mal consejo de
sus caudillos, que en él perecieron muchos bravos campeones y gente principal,
entre ellos don García Ortiz de Azagra, señor de
Albarracín, quedando prisionero el comendador de los Templarios. De Játiva
murió tanta gente, que la población quedó casi yerma. Este infortunio causó al
anciano y quebrantado monarca una impresión tan dolorosa que dejando a su hijo
don Pedro todo el cuidado de la guerra, lleno de pena y de fatiga se trasladó
de Játiva a (Alcira), donde se le agravó notablemente su dolencia.
Sintiendo
acercarse el fin de sus días, y después de recibir los sacramentos de la
Iglesia, llamó al infante don Pedro para darle los últimos consejos, entre los
cuales fue uno el de que amase y honrase a su hermano don Jaime, a quien dejaba
heredado en las Baleares, Rosellón y Montpelier, encargándole mucho, por lo mismo
que conocía no profesarse el mayor amor los dos hermanos, que no le inquietase
en la posesión de su reino. Encomendóle también que
continuara con esfuerzo y energía la guerra contra los moros, hasta acabar de
expulsarlos del reino, pues de otro modo no había esperanza de que dejaran
sosegada la tierra, y tomando la espada que tenía a la cabecera de su lecho,
aquella espada que por tantos años había sido el terror de los musulmanes, alargósela a su hijo, que al recibirla besó la mano
paternal que tan preciosa prenda le trasmitía. Con esto se despidió el príncipe
heredero dirigiéndose á la frontera en cumplimiento
de la voluntad de su padre, el cual todavía pudo ser trasladado a Valencia,
donde se le agravó la enfermedad, y allí terminó su gloriosa carrera en este mundoel 27 de julio de 1270, después de un largo reinado de
sesenta y tres años. «Pronto resonaron, dice Ramón Muntaner,
por toda la ciudad lamentos y gemidos de dolor: no había noble, ni escudero, ni
caballero, ni ciudadano, ni matrona, ni doncella, que no siguiese en el cortejo
fúnebre su bandera y su escudo que acompañaban diez caballos, y todo el mundo
iba llorando y gritando. Este duelo duró cuatro días en la ciudad.... Con
iguales demostraciones de dolor fui su cuerpo trasladado al monasterio de Poblet (según que en su testamento lo había ordenado). Halláronse allí arzobispos, obispos, abades, priores,
abadesas, religiosos, condes, barones, escuderos, ciudadanos, caballeros,
gentes de todas clases y condiciones del reino: en tal manera que a la distancia
de seis leguas las aldeas y los caminos rebosaban de gente. Allí fueron los
reyes sus hijos, las reinas y sus nietos. ¿Qué digo? La afluencia fue tan
grande, cual jamás se vio asistir tanta muchedumbre a las exequias de señor
alguno de la tierra»
Don
Jaime I de Aragón, el conquistador de Mallorca, de Valencia y de Murcia, fue
uno de los más grandes capitanes de su siglo: ganó treinta batallas campales a
los sarracenos, y su espada siempre estuvo desenvainada contra los enemigos de
la fe. Tan piadoso como guerrero, fundó multitud de iglesias en países
arrancados de poder de los infieles, y siempre inculcó a sus hijos las máximas
de la verdadera religión. Caballero el más cumplido de su tiempo, condújose muchas veces con admirable generosidad con los
reyes de Castilla y de Navarra, defendiéndolos y ayudándolos aun a costa de los
intereses de su propio reino. Los nobles y barones de sus dominios se cansaron
más pronto de conspirar y de rebelarse que él de perdonarlos. Costábale trabajo y violencia, y rehuía cuanto le era
posible firmar una sentencia de muerte. Siéntese por lo tanto, siendo
naturalmente tan benigno, el desamor con que trató al príncipe primogénito
Alfonso y el verle recibir con alegría la noticia de la muerte de su hijo
Fernán Sánchez, asesinado por su hermano; y causa maravilla y disgusto y no
puede dejar de mirarse como una mancha con que afeó sus muchos rasgos de
clemencia, la crueldad que usó con el obispo de Gerona, su director, si es
cierto que mandó arrancarle la lengua por haber revelado el secreto de la
confesión. Como soberano, habíase obstinado impolíticamente en distribuir sus
reinos, y mostró una inconstancia pueril en la repartición de coronas entre sus
hijos, y como hombre, acúsale la historia de incontinente y de sensual, si bien
creemos que le ha juzgado en esto con severidad, atendidas las costumbres de
los príncipes, con raras excepciones, en aquellos tiempos.
En su
testamento, hecho en Montpellier en 1272, dejó don Jaime por herederos y
sucesores a sus dos hijos legítimos, sustituyéndoles en caso de morir sin
sucesión los dos legitimados de doña Teresa de Vidaure;
en defecto de estos a los hijos varones de sus hijas, declarando que por
ninguna vía pudieran suceder hembras en los reinos y señoríos do la corona.
|
 |
 |