1621-1666
POR
SEBASTIAN
LORENTE
CAPITULO
I
LA
AUDIENCIA. 1621.
Felipe
IV (1605 – 1665) |
 |
Aunque al subir Felipe IV al trono,
entraba apenas en la adolescencia, hizo concebir las más lisonjeras
esperanzas a los que lamentaban la rápida decadencia de la España.
Amante de las bellas artes y no destituido de genio poético, se
mostraba decidido protector de poetas y pintores alentándolos a
producir obras inmortales. Emulo de las glorias de Carlos V y Felipe
II, quería reconquistar la perdida influencia, ya con brillantes
hechos de armas, ya con las hábiles gestiones de la política. Para
imprimir a la nación nueva vida, quiso cortar de raíz la corrupción
administrativa, que absorbía todos los recursos del Estado y era
el azote de los pueblos. Con tal objeto resolvió, que los empleados,
hicieran inventario de su fortuna, tanto al ocupar como al dejar
su puesto; y algunos escarmientos hechos desde luego en los enriquecidos
inicuamente, prometían, que el juicio de residencia no sería ilusorio
en adelante, ni la rigorosa ley una letra muerta. Su favorito el
Conde Duque de Olivares, verdadero regente de la monarquía, parecía
unir los talentos del hombre de Estado a intenciones sanas y voluntad
resuelta. Mas el desengaño no pudo ser más pronto, ni más amargo.
Felipe IV, a quien la adulación se había apresurado a dar el nombre
de grande, solo podía llamarse así irónicamente por la magnitud
de sus pérdidas. Los afamados tercios de Castilla perdieron su reputación
secular con las repetidas derrotas. La antes respetada diplomacia
recibió humillaciones y hubo de aceptar tratados vergonzosos. Separado
el reino de Portugal, estándolo por algunos años Cataluña, sublevadas
las posesiones de Italia, desmembradas algunas de los Países Bajos,
descontentas ciertas provincias, y conservándose sumisas las más
fieles por irreflexivos hábitos y no por motivos de conveniencia,
corría riesgo de hundirse la desmesurada nave del Estado, cuya popa
estaba en Flandes y la proa en América. La España cayó en el más
profundo abatimiento : fue espantosa la corrupción, suma la miseria
y excepcional la ignorancia. Las bellísimas, creaciones de Velázquez,
Murillo, Calderón y otros genios eminentes sólo brillaban entre
tantas ruinas, como brillan las flores sepulcrales para ocultar
el melancólico espectáculo de la muerte.
El Vireinato
del Perú debía sufrir en gran manera las tristes consecuencias de
tan deplorable abatimiento. Al par que le escaseaban la protección
y vivificadoras influencias de una metrópoli floreciente; se le
imponían mayores sacrificios; corrió constantes riesgos de invasiones
extranjeras, y tanto al principiar como al concluir el ominoso reinado,
sufrió graves disturbios, muy alarmantes por la suma debilidad del
gobierno.
Bajo la Audiencia estuvo a merced de
desalmados sediciosos Potosí, que desde muy atrás ofrecía campo
dilatado a sus excesos. La distancia a que se hallaba aquel asiento,
y sus no fáciles comunicaciones con la capital del Virreinato; la
falta de fuerza pública; la opulencia del mineral y su nombradía
superior a la riqueza, junto con la vida desarreglada, que era común
en las minas, hacían afluir al desapacible cerro a la soldadesca
sin amor al trabajo, ni hábitos de disciplina, y a las gentes de
mal vivir, que buscaban allí medios de medrar en el vicio. Las tentaciones
eran fuertes; porque el lujo inmoral se sobreponía a las fortunas
adquiridas honradamente; numerosas salas de baile acrecentaban las
seducciones, y muchas escuelas de esgrima alentaban a la violencia.
La fiebre de la plata, agravada por los felices azares del juego
y de las minas, comunicaba a las pasiones la exaltación más peligrosa.
No faltaban en Potosí (Bolivia) predicadores
elocuentes y ejemplares, que con la palabra y con las costumbres
enseñaran la moderación y la justicia. Distinguíase
por su apostólico celo el dominico Vernedo,
cuyas virtudes inspiraban la veneración debida a los santos. Mas
su influencia saludable se perdía en el torrente de los crímenes,
que ya no causaban escándalo. La tradición y las crónicas recuerdan
algunos casos, que horrorizan. Según cuentan, vióse
por muchos años recorriendo las calles del asiento en hábito de
penitente a un desconocido con una calavera en la mano que llevaba
a sus labios con frecuencia; y al morir confesó, que aquella calavera
era la de un enemigo suyo, al que había muerto sin piedad, y cuyo
despojo quería contemplar de continuo, a fin de templar su inextinguible
sed de venganza. Refiriese de un jugador : que, viéndole muy acalorado
en una disputa, le preguntaron algunos, que haría, si le dieran
un bofetón; y su contestación fue sacar la mano seca de un temerario,
que muchos años antes había osado ponerla en su rostro, la que traía
consigo como prenda del agravio vengado.
Entre esos hombres desenfrenados, que
no temían a Dios, ni al mundo, los choques no podían menos de ser
frecuentes. Todos los días había desafíos a muerte, y se había hecho
una especie de juego el darla y el recibirla. Una de las diversiones
era el atravesar el llamado con razón paso peligroso. Muchos matones
armados se colocaban a los dos lados de una no muy ancha vereda,
señalada en la plaza; el que pretendía ser tenido por valiente,
debía atravesarla expuesto a los desapiadados golpes de todos ellos;
y aunque pocos salían ilesos, nunca faltaban temerarios deseosos
de seguir sus sangrientas huellas. En los días de huelga se formaban
pandillas de todas las razas, no escaseando los indios, las que
se herían y se mataban por puro pasatiempo. Hasta las autoridades
llegaron a encabezar esos mortíferos encuentros, que a veces degeneraban
en batallas regulares con toda especie de armas.
Cuando así sucedía, no eran los choques
simple objeto de diversión, sino el deseo de satisfacer rencores
profundos. Los vascos, que solo a principios del siglo habían principiado
a figurar en Potosí, en pocos años se enseñorearon del asiento.
Suyos eran casi todos los ingenios, suyas las ricas tiendas, suyas
los principales fincas de la ciudad; y todo el giro estaba pendiente
de su crédito. Hechos millonarios, sin haber adquirido más cultura,
llenaban el cabildo y los principales puestos del gobierno por solo
el ascendiente de la opulencia, sin cuidarse de hacérsela perdonar,
antes provocando envidiosas cóleras por la ostentación o insolencia.
Los demás españoles, haciendo causa común con los criollos, resolvieron
negarles la mano de sus hijas y hermanas, y aun amenazaron con la
muerte a todo el que les suministrara víveres. Mediando de una parte
resolución tan hostil y de otra parte los medios de resistirla,
se hicieron los encuentros más comunes y mortíferos. Al fin se pensó
en arrojar de Potosí a viva fuerza a todos los vascos, principiando
por matar a los que entre ellos tenían mejor sentada la reputación
de valientes. Fueron asaltadas algunas casas, cuyos moradores, bien
preparados contra el temido ataque, descargaron sus armas con gran
estrago de los agresores. Un hercúleo vasco acometido por numerosa
pandilla, se defendió largas horas contra todos ellos, y al caer
herido de muerte había dejado fuera de combate a muchos de sus contrarios.
Los corregidores llamados a sostener el orden en circunstancias
tan difíciles, lo comprometían más y más, bien por haber participado
de las disensiones, bien porque su venalidad y malas costumbres
destruían el prestigio de la autoridad, principal elemento de gobierno.
El desenfreno de los matones llegó
al extremo de poner manos sacrílegas en los ministros del altar,
que trataban de convertirlos. El provincial de los jesuitas, celoso
por reconciliar los enconados bandos, les había dirigido una ferviente
exhortación a la paz, y como era natural, había procurado inspirar
un santo horror a los desafíos y asesinatos. Irritado de tal plática
uno de los principales forajidos, hizo llamar por la noche al venerable
predicador para auxiliar a un enfermo, y una vez en la calle le
dio de palos, hasta dejarle por muerto. Viéndose excomulgado por
tan impío atentado y objeto de horror para el vecindario, se decidió
a ausentarse, y al despedirse aconsejó a sus camaradas no dejar
con vida a ninguno de sus enemigos, enriquecerse con el despojo
de los ricos, y satisfacer sin escrúpulo sus desenfrenados apetitos.
La criminal exhortación no quedó sin
efecto. Aleccionados y regimentados los forajidos, difundieron el
terror al solo nombre de vicuñas que habían recibido, ya por la
especie de sombreros, que les servía de distintivo, ya por su anterior
vagancia entre cordilleras y punas. De nada tenían pudor, nada temían
y nada respetaban. Habiendo derrotado a la fuerza, que se armó contra
ellos, trataron a Potosí, como si fuera una plaza tomada por asalto;
condenaban a muerte y ejecutaban a los sentenciados sin procesos,
ni dilaciones; daban pasaportes y cartas de seguridad por precios
arbitrarios; ninguna vida, ni honra, ni hacienda estaban a cubierto
de sus ataques, aun tratándose de aquellas personas, que todavía
pasaban por sus amigos. Bastaba ser rico o incurrir en su desagrado
para ser su víctima. En esa situación, que parecía desesperada,
llegó al Perú el sucesor de Esquilache,
haciendo concebir a los afligidos fundadas esperanzas de salvación,
porque a un carácter enérgico, heredado del Gran Capitán, unía la
experiencia adquirida durante diez años en el gobierno de Méjico.
CAPITULO
II
D.
DIÉGO FERNANDEZ DE CORDOBA, MARQUES DE GUADALCAZAR.
1621
-1629
Diego
Fernández de Córdoba y López de las Roelas, Marqués de Guadalcázar
y Conde de Posadas (1578
–1630) |
 |
El restablecimiento del orden fue allanado
en Potosí por la enormidad de los desórdenes. Los amantes de la
paz, cuantos conservaban algo que perder, los que necesitaban vivir
de su trabajo, los parientes de las víctimas sacrificadas por los
vicuñas, principiaron a levantar la voz, que el terror tenía antes
embargada; y como su conjunto formaba la mayoría del vecindario,
su opinión no tardó en hacerse preponderante. Además anulado ya
el poder de los vascos, faltaba la causa fundamental para perpetuar
los rencores y venganzas. El sentimiento religioso, nunca sofocado
enteramente, pedía también con viveza un pronto término a las ofensas
de Dios y del prójimo. Aun el poder político, que tan débil había
aparecido, recobró parte de su ascendiente en pueblos habitualmente
leales y sumisos, por haber gobernado interinamente con sagacidad
y honradez el inteligente limeño D. D. Antonio Maldonado como teniente
corregidor. El criollo D. Andrés Castillo, caudillo principal de
los vicuñas, a los que había sostenido con su caudal e influencia,
dio oídos a las palabras de paz y se decidió a pelear contra sus
antiguos cómplices. Muchos de ellos, que poseían un valor digno
de mejor causa, acudieron al llamamiento de las autoridades para
emplear honrosamente sus armas contra los salvajes o contra los
invasores del Perú. Los más obstinados en las turbulencias fueron
escarmentados con las ejecuciones expeditas, que ordenó el alcalde
de Potosí. Para afianzar la tranquilidad decretó el Virrey la expulsión
de los vascos y la prohibición de armas de fuego y otras aventajadas
en sesenta leguas a la redonda.
Las principales contiendas con los
bárbaros tuvieron lugar en el Tucumán (Noroeste de Argentina), cuyos
salvajes hacían frecuentes invasiones contra los pueblos fronterizos,
y en Chile por haberse renovado conforme al espíritu belicoso de
la Corte, la guerra ofensiva contra los araucanos. D. Luis Fernández
de Córdoba, hermano del Virrey, puesto al frente de aquel ejército,
les tomó en su incursión mil doscientos cautivos.
Los hombres de guerra oyeron con el
mayor gusto el llamamiento del Virrey, que los necesitaba para la
defensa de Lima. No se trataba ya de un simple amago de corsarios.
Resueltos a apoderarse de la opulenta cuidad de los Reyes, el Estatúder
y los ciudadanos holandeses habían hecho los mayores esfuerzos para
armar una escuadra de 11 buques, 300 cañones y 1,613 hombres de
desembarco, a las órdenes de Jacobo Heremita.
A primera vista parecían insuficientes tales preparativos para intentar
el desembarque y asaltar una población de más de 30,000 almas, que
los oportunos avisos de Europa habían permitido poner en un pie
de defensa respetable. Mas el experimentado Virrey abrigaba serias
inquietudes. Los Españoles, que habían venido al Perú como empleados
o para enriquecerse en el comercio, no estaban muy dispuestos a
perder la vida en un hecho de armas, fácil de evitar con algunos
días de ausencia. Los descendientes de los conquistadores y pobladores
tampoco tenían demasiada afición a los combates, ni grandes motivos
para sacrificarse en el interés de la metrópoli. A levantarse contra
ella podían inclinarse 32,000 esclavos esparcidos en la capital
o en sus contornos, a quienes alagaría la esperanza de libertad,
bajo la dominación holandesa, que no reconocía la esclavitud. La
misma esperanza podía alentar a los oprimidos indios. La osada gente
de color, menospreciada por los blancos y poco favorecida por el
gobierno, no ofrecía sólidas garantías de una fidelidad a toda prueba.
El prudente y activo Marqués de Guadálcazar
sofocó las inclinaciones adversas, fijó a los vacilantes y alentó
a los tímidos, preparando abundantes elementos de resistencia. Los
encomenderos del interior fueron advertidos del deber, que su calidad
les imponía de acudir a la defensa del reino con sus rentas, cuando
no con sus personas. A los demás favorecidos del gobierno se hizo
igual llamamiento a nombre de la lealtad y del honor. A todos las
clases se les excitó a servir la causa de la religión, contribuyendo
a rechazar una invasión de herejes. Fundiéronse
buenos cañones y se hizo no escasa provisión de otras armas y demás
pertrechos de guerra. En todos los desembarcaderos próximos a Lima
se establecieron vigías, destacamentos o fortines, según su importancia.
Se levantaron fortificaciones en el Callao. Las naves mercantes
fueron encerradas para mayor seguridad en un círculo de madera y
hierro. Las de guerra y algunos lanchas cañoneras estaban prestas
para aceptar el combate. Tres milhombres regimentados, con el Virrey
a su cabeza, se hallaban en el puerto a la llegada de los holandeses.
Los invasores intentaron en vano diferentes
ataques; y tampoco pudieron desembarcar a alguna distancia de las
fortificaciones. Mas felices al ser
acometidos en sus naves por algunos imprudentes campeones del Virreinato,
si bien les hicieron sufrir serios contrastes, no mejoraron mucho
el estado de su causa. El bloqueo gastaba inútilmente sus fuerzas
alternando durante cuatro meses, las ventajas y reveses parciales,
cuando Jacobo Heremita resolvió dar
golpes más decisivos enviando contra Pisco y Guayaquil (Ecuador),
destacamentos que en ambos puntos sufrieron considerables pérdidas.
Antes de saber la extensión de ellas, falleció el almirante, enfermo
de disentería y bastante apesadumbrado no solo por la inesperada
resistencia, sino porque algunos griegos de su tripulación habían
concertado darle muerte. Asilados en el campamento del Virrey y
reclamada su entrega en cambio de algunos españoles caídos en su
poder, le fue denegada; y aunque sacrificó bárbaramente a los inocentes
prisioneros, no pudo templar su dolencia, ni mortal despecho. Los
demás invasores, después de darle sepultura en la isla de San Lorenzo,
se alejaron de las costas del Virreinato, para caer sobre Filipinas,
donde la suerte no les fue del todo propicia.
Lima se entregó a la más justa satisfacción
por el buen éxito que habían alcanzado sus esforzados y generosos
hechos, y celebróse por la prensa lo
burlados que habían quedado los holandeses. Mas, como estos tenían
fija la vista, en la América del Sur y aun llegaron a dominar una
parte del Brasil, no dejaban de inspirar continuas alarmas al Perú.
Ya las noticias recibidas de todas partes estaban conformes en que
habían salido de los Países Bajos sesenta y siete buques para apoderarse
de las colonias españolas. Ya aseguraba la Corte la salida de unos
quince y estarse aprestando otros cuarenta. Aunque las nuevas salieran
falsas, no carecían de fundamento, ni había motivos para tranquilizarse.
El peligro siempre inminente imponía constantes sacrificios.
Al mismo tiempo la fatal política de
guerras y disipaciones, que había adoptado el Conde Duque, hacía
recaer sobre el Virreinato nuevas cargas. Pedíanse
repetidos donativos, se realizaba la incorporación a la corona de
la tercia parte del tributo en cada encomienda; las vacantes que
habían servido para hacer gracias y cubrir otros gastos eventuales,
se destinaban al pago de asignaciones cortesanas; se establecían
la mesada eclesiástica y la media anata; y se ordenó acrecentar
proporcionalmente los impuestos en el Perú y Nueva Granada para
cubrir anualmente la cantidad de 350,000 ducados.
La alarma en que se encontraba el Virreinato
por las noticias de nuevas invasiones, hizo que en diferentes acuerdos
prevaleciese el dictamen de aplazar el aumento de impuestos. Mas
para sacar el partido posible de los antes establecidos, no omitió
el Virrey diligencia, ni precauciones. Las grandes defraudaciones,
que se experimentaban en la avería, se evitaron en parte guardando
la playa y buques de registro, no permitiendo el embarque sino de
la salida del sol hasta la entrada de la noche, y limitándolo al
espacio comprendido entre la casa de la compañía de Jesús y el fuerte
de San Francisco. Con esta solicitud se obtuvo también algún aumento
en el almojarifazgo y la alcabala. A fin de hacer mayores remesas,
quedó sin un real la caja de Lima a la salida del Marqués para España
en 1629.
La insensata lucha con todas las naciones
marítimas dejaba tan poca seguridad a las flotas, que para celebrar
la feliz llegada de los galeones de 1627 a la Península se ordenó
una fiesta nacional. El comercio ya tan restringido y sobrecargado
de gabelas, hubo de sufrir en adelante nuevas limitaciones y cargas.
La minería, único manantial reconocido
para formar el fondo del comercio y el tesoro del Rey, tuvo que
sufrir mucho de los disturbios ocurridos en Potosí y por haberse
roto la laguna de Tapacari, que daba
agua a sus ingenios. Un mineral descubierto en el cerro de Bombón
y llamado Santiago de Guadalcazar en
honor del Virrey, debía reemplazar más tarde al ya bastante decaído
emporio de la plata, y no tardó en dar de quintos 78,967 pesos 5
reales. La Corte quería, que se despoblase Huancavelica
(Perú) para impulsar la explotación del azogue recién descubierto
en Yauca.
El prudente Marqués se abstuvo de una medida, que habría sido ruinosa,
porque el último mineral burló todas las esperanzas, exaltadas sin
gran fundamento. Aun para sostener el actual beneficio de la plata
fue necesario, que los galeones trajeran algún azogue de España.
La deuda de los azogueros se acrecentaba por indispensables anticipaciones
y condescendencias; los de Guadalcazar
fueron favorecidos con la reducción de los quintos al décimo.
En el interés de la minería y del comercio
se procesó a varios ensayadores por haberse observado baja de ley
en la plata enviada en los últimos galeones. Para favorecer el tráfico
interior se mejoró el servicio de los tambos; se establecieron o
repararon los puentes de Apurimac,
Pisco, Chancay y otros, y se regularizó el movimiento de los correos,
fijándose los días para los de arriba, llanos y valles.
Se había cuidado, que el correo mayor
siempre mal pagador, satisfaciese la
deuda de los Chasquis. Las circunstancias no permitieron, que conforme
a las instancias de la Corte se pagase todavía a los mitayos de
Potosí el viaje de ida y vuelta; pero algún alivio recibieron,
reduciéndose la mita de cada
pueblo a lo que cupiera en su séptima. También fue reducida la de
Huancavelica de 2,200 mitayos a 800,
y no se les obligó a trabajar de noche, como pretendían los mineros
alegando, que en las cavidades de la mina no había diferencia sensible
de las tinieblas nocturnas a la luz del día.
Para hacer una distribución más equitativa
de las gracias había dividido el Virrey los pretendientes en tres
clases de beneméritos, a saber, de la conquista de Chile y de la
invasión holandesa o cualquiera otra ocasión; al mismo tiempo clasificaba
los servicios en de mucha, mediana y poca importancia. Esta imparcial
apreciación no ayudaba mucho a multiplicar los beneficios; por que
las mercedes por distribuir disminuían extraordinariamente con las
reservas, que dejaba la Corte para sus favoritos; pero la reconocida
buena voluntad del Marqués le ganaba el corazón de los colonos,
quienes agradecidos hicieron presente al Monarca su buen gobierno.
El Virrey necesitó de la entereza de
su carácter y del prestigio que alcanzaba por sus eminentes servicios
para luchar sin temor con el Arzobispo, cuando el de Méjico lograba
prender y deponer al indigno representante del Monarca. D. Gonzalo
Ocampo, sucesor de Lobo Guerrero, no solo era de ilustre cuna, opulento,
educado cerca del Santo Padre, y favorito de la Corte española,
sino que traía la expectativa de gobernar el Virreinato. Para celebrar
su llegada se dispusieron juegos públicos en la plaza mayor, y viendo
que el Marqués los presidia bajó solio desde los balcones del palacio
real, puso también solio el Arzobispo en los del suyo. En vano se
le hizo conocer con la mayor atención, que el solio en aquella circunstancia
era una prerrogativa exclusiva del Virrey que no podía compartir
su representación con nadie. Viéndole sordo a todas las insinuaciones,
que eran apoyadas en el dictamen de los magistrados y eclesiásticos
más instruidos, se le intimó orden formal de quitar de su balcón
aquel honroso asiento. No tuvo entonces otro desquite, que tomar
su coche para alejarse del espectáculo y salirse al campo, pasando
por el patio del palacio real, porque estaba embarazado el tránsito
por otra parte.
No debe apreciarse el carácter del
Arzobispo por tan extraño acaloramiento. A su generosidad se debió
en gran parte el esplendor con que fue celebrada la dedicación de
la catedral en 1625 a los 85 años de su fundación, y las medallas
de plata acuñadas para perpetuar la memoria de aquella fiesta, cuyo
ceremonial religioso duró desde la mañana hasta la noche. Por sus,
órdenes se moderó el lenguaje indiscreto de algunos predicadores;
y animado de celo pastoral murió, súbitamente, en la visita de su
dilatada diócesis, con sospechas de haber sido envenenado por un
cacique, cuyo libertinaje quiso corregir.
El celo por la salvación de las almas
seguía animando a los misioneros con diverso éxito. Los jesuitas,
poco afortunados en el Tucuman, prosperaban
en sus reducciones del Paraguay. Los franciscanos, que debían distinguirse
en la ceja de la montaña, no se señalaban al principio por sus aciertos
en las misiones de los Carapachos y Panataguas
próximos a Guanuco. Los agustinos perdían
las de Larecaja sin emprender otras
nuevas. En cambio con autorización del Rey y del Papa introducían
en su provincia la alternativa inspirada por amor a la disciplina
y a la paz, pero que por la naturaleza de las cosas iba a ser inagotable
manantial de relajación y discordias. Habiendo de alternarse los
cargos de provincial y definidores entre criollos y chapetones incorporados
a la provincia religiosa del Perú, eran inevitables las injustas
preferencias, las farsas eleccionarias, la admisión de frailes indignos,
la licencia del partido preponderante, la opresión de sus rivales,
los odios inextinguibles y los abusos de todo género. No por esto
dejaba de haber, en todos los claustros, religiosos de una vida
edificante. Un lego de San Francisco fue por su santidad objeto
de veneración general; y también eran respetadas algunas humildes
beatas, que procuraban seguir las huellas virtuosas de Santa Rosa.
El firme deseo y los pronósticos de la venerable virgen del Rimac
contribuyeron mucho a facilitar la fundación del monasterio de Santa
Catalina.
La exaltación religiosa, exasperada
por las hostilidades de los herejes, volvió a encender las hogueras
inquisitoriales, habiéndose celebrado en 1625 un auto muy solemne
en que hubo varios penitenciados por judíos y como hechicera Inés
de Castro llamada la Voladora. Los autos más terribles debían tener
lugar bajo el sucesor de Guadalcazar.
CAPITULO
III
D.
LUIS FERNANDEZ DE CABRERA, CONDE DE CHINCHON. 1629 — 1639
Luis
Jerónimo de Cabrera y Pacheco ( 1589- 1647),
cuarto conde de Chinchón |
 |
Las alarmas causadas en el Perú por
los aprestos de los holandeses en Europa y por su establecimiento
en el Brasil se acrecentó de modo, que a la llegada del nuevo Virrey
se daba por cierto la entrada de ellos en el Pacífico. Así, para
que no se dijese, que había querido evitar el encuentro del enemigo,
se vino el Conde por mar hasta el Callao, dejando a su esposa seguir
desde Paita el viaje por tierra, que aconsejaba su estado interesante.
Para hacer frente a la temida agresión se reparó la armada, se mejoraron
las fortificaciones del Callao, y se renovó el círculo destinado
a protegerlas naves mercantes. Como, siendo de madera, no ofrecía
suficiente seguridad, contra los embates del mar, ni contra los
proyectiles, se pensó en hacerlo de piedra, con cuyo objeto se ordenó,
que todas las embarcaciones la cargasen en la vecina isla de San
Lorenzo antes dejar el puerto. Al mismo tiempo se adiestraban las
milicias de Lima con ejercicios y frecuentes alardes, se preparaban
armas y se hacía abundante provisión de pólvora.
Los servicios militares se dejaban
ver en otros puntos del Virreinato. Fuera de los auxilios enviados
a algunos puertos, el ejército que en Chile hacia la guerra a los
araucanos, fue auxiliado con 1,044 soldados y once situados, cuyo
valor subió a 3,212,000 pesos. Emprendiéronse
varias expediciones, ya para contener a los Uros, que, guareciéndose
en la laguna de Chucuito, asaltaban
a los traficantes, ya para sujetar a los esforzados Chalcaquies
del Tucumán. Tuvóse especialmente mucha
solicitud por libertar de los ataques de los mamelucos a las ya
florecientes reducciones del Paraguay. Los mamelucos eran una raza
bastarda, formada por el cruzamiento entre los fugitivos de Buenos
Aires y las castas del Brasil; y viviendo del pillaje, procuraban
cautivar a los neófitos reducidos por los jesuitas, para venderlos
a los plantadores de cañas de azúcar en las vecinas tierras de San
Pablo.
El estado de guerra no solo con los
holandeses sino con Francia a que había sido arrastrada la metrópoli
por la funesta política del Conde Duque y por las combinaciones
diplomáticas de su eminente rival el cardenal de Richelieu,
era doblemente perjudicial al comercio colonial, ya por las cargas
que le imponía, ya por los peligros que le hacía correr. En 1634
solo pudieron salvar los galeones su precioso cargamento, arrostrando
un azaroso combate con la escuadra holandesa, que era mandada por
el célebre Pié de palo. Lo peor para
el Perú era, que para sostener con sus tesoros la dispendiosa administración
de Felipe IV, a un mismo tiempo se trababa más y más su giro, y
se le imponían mayores exacciones. Con el objeto de que la plata
no se extraviase, se prohibió definitivamente el comercio con Méjico,
dificultóse el muy reducido con Centro
América, y activóse la persecución
de la ropa que por contrabando podría introducirse de China y Filipinas.
Las exigencias de contribuir a los gastos de la Corte variaron de
mil modos.
A fin de que fuese efectivo el nuevo
impuesto llamado Unión de armas, hubo necesidad de doblar la averia
y alcabalas. Pantificóse el cobro de
la media anata y de la mesada eclesiástica,
percibiéndose por esta una mensualidad de rentas eclesiásticas y
por aquella medio año de sueldos civiles. La insignificante extracción
de la lana de vicuña fue gravada con derechos fiscales. Pidiéronse
dos donativos; y, como se sabía ya, que las cuotas eran tan difíciles
de realizar, como prontos los ofrecimientos, cuidó el Conde de sacar
mayor partido, que sus antecesores, pidiendo a los suscritores la
entrega inmediata, aunque fuese de pequeñas cantidades. Invitando
él mismo a las personas más notables y saliendo un oidor por la
ciudad a recabar las erogaciones del pueblo, el donativo no podía
menos de ser cuantioso. Promovíase
también la negociación de oficios vendibles y la composición de
pulperías, que estaban sujetas a número y al pago de patente. Juntamente
seguía en suspenso la provisión de encomiendas para que los tributos
vacos acrecentasen las entradas del fisco; y se ofrecía a los actuales
encomenderos prorroga por una vida más, si entregaban tres anualidades
o solamente dos, según que se tratara del primer o segundo poseedor.
Tomábase la plata reunida en las cajas
de difuntos, censos y comunidades y procuróse
negociar un empréstito de 34,000 ducados, vendiendo juros en Lima,
Potosí y Quito, y ofreciendo al pago de intereses cada cuadrimestre
por Abril, Agosto y Diciembre, las mayores garantías. En fin se
procuró asegurar, cuando no acrecentar
el regio tesoro, reduciendo los sueldos y escatimándolos gastos
más precisos. Con las mezquinas economías coincidía el envío de
halcones, que costó más de doce mil ducados, solo para lisonjear
el perjudicial gusto del Monarca por la caza.
El comercio sobre el que pesaban más
directamente las cargas, y que no podía menos de resentirse de la
persecución dirigida entonces contra los principales mercaderes
como portugueses judíos o sospechosos de judaísmo, sufría graves
contrastes; y el envidiable crédito que facilitaba sus transacciones,
se afectó profundamente con inevitables quiebras. De las más señaladas
fueron la del Depositario General, y la de Juan de la Cueva, en
cuyo banco tenían suma confianza tanto los particulares, como el
gobierno, y en cuya causa se envolvían tantos y tan complicados
intereses, que aún hoy día quedan huellas, no obstante haberse encargado
desde entonces las más activas gestiones al Consulado y a la Audiencia.
Las personas tímidas pudieron recelar
en aquella época irreparables catástrofes; porque Potosí y Huancavelica,
los dos grandes manantiales reconocidos de riqueza pública y privada,
corrieron riesgos de cegarse. La decadencia de Potosí era ya tan
grande, como difícil de reparar. En vano se concedían a sus mineros
grandes privilegios, cómo el no ser presos en Lima por deudas fiscales,
el ocupar cargos públicos, aunque no las hubiesen pagado, y el no
estar expuestos a embargos ni sus ingenios, ni sus minas. Tales
concesiones no podían dar a las vetas una riqueza, que permitiera
explotarlas ventajosamente en aquellas circunstancias. En el mineral
de Huancavelica ocurrió una súbita ruina por haber acelerado imprudentemente
los trabajos del socavón, que principiado en 1606, tocaba ya a su
término. Si se cegaba aquel manantial de azogue, era de temer, que
por falta del principal elemento se paralizase el beneficio de la
plata; pues el estado de guerra hacia muy inciertas las remesas
de España.
En realidad la crisis minera tenia
más de apariencias momentáneas, que de duración efectiva. La ruina
de Huancavelica estaba lejos de tener las proporciones, que en un
principio pudieron temerse. Además existían ya en depósito 27,000
quintales de azogue para continuar el beneficio de los metales,
mientras de entre las mismas ruinas se extraían grandes cantidades
del inapreciable ingrediente y se preparaba en el mineral una mayor
extracción con la pronta terminación del socavón. Si Potosí dejaba
de ser el emporio de la plata, mucho podía esperarse del cerro de
Bombón, entre cuyos pajonales había visto el pastor Huaipacha
derretida la plata al pegarles fuego para resistir al soplo glacial
de la puna. El mineral de Cailloma,
que acababa de descubrirse, había dado ya 200,000 pesos de quintos.
Por do quiera ofrecía entonces, como ofrece hoy el Perú en las entrañas
de la tierra inestimables tesoros, que para inundarle de riqueza
solo aguardan la acción combinada de los capitales, del trabajo
y de la ciencia. Un gran impulso hubiera podido recibir la minería
de la rebaja de los quintos al décimo, como algunos aconsejaban;
mas su dictamen fue desechado por el recelo, de que la mayor explotación,
debida al alivio de cargas, no pudiese resarcir el quebranto inmediato
del fisco con la reducción de los derechos reales a la mitad.
Un descubrimiento inapreciable de muy
diferente género se hizo vulgar en el gobierno y bajo los auspicios
del Conde de Chinchón. Su esposa, que adolecía de unas intermitentes
rebeldes, fue curada con una corteza, que le envió el corregidor
de Loja, como poderoso febrífugo recomendado y conocido de tiempo
atrás por los indios. El eficaz cortante principió a divulgarse
con el nombre de polvos de la Condesa, y después, con los de polvos
del Cardenal de Lugo y de los Jesuitas, por el empeño que uno y
otros pusieron en propagar su uso. La corteza, que es más comúnmente
llamada quina, tiene también con razón el nombre de Corteza
peruana; y los árboles de donde se toma, llevan el de Cinchona del título de la Virreina.
Otro gran descubrimiento, o por mejor
decir, exploración, tuvo lugar gobernando el Conde de Chinchón,
quien lejos de favorecerlo, habría querido ocultarlo para seguridad
del Virreinato. El río Amazonas, que atraviesa fertilísimas regiones,
y cuya navegación reserva inapreciables ventajas a los países limítrofes
y a todo el mundo civilizado, había sido más bien atravesado, que
reconocido por Orellana y por los compañeros del malogrado Orsua.
La lentitud del movimiento colonial y la prohibición de avanzar
los descubrimientos hacia la frontera del Brasil habían impedido
las ulteriores exploraciones. Mas en 1636 Fray Domingo de Brieda
y Fray Andrés de Toledo, legos de San Francisco, que se habían sobrepuesto
a los desastres de una reducción intentada en las orillas septentrionales
del gran rio, bajaron hasta el Para, arrostrando los mayores riesgos
y privaciones con resignación religiosa. En 1638 partió de Para
el capitán Tejeiro con algunas canoas
y los mismos religiosos y remontó el Amazonas y sus afluentes, llegando
por tierra hasta Quito. Al año siguiente descendió a su punto departida
en compañía de los jesuitas Cristóbal de Acuña y Andrés de Artieda.
No tardaron en ser públicas las relaciones de tan importante exploración;
y, aunque la separación de Portugal, acaecida en 1640, ocasionó
complicaciones y obstáculos difíciles de superar; el celo ilustrado
de la compañía de Jesús, sobreponiéndose a todas las dificultades,
multiplicó año tras año las reducciones en las orillas o islas del
Amazonas.
Los jesuitas habian
sido ya el escudo de la colonia establecida por D. Diego de Vaca
en el territorio de Mainas. Los indígenas,
aunque de índole apacible, se habían irritado sobremanera por el
mal comportamiento de los vecinos de San Francisco de Borja. No
pudiendo ya soportar la mísera servidumbre a que sus ingratos huéspedes
los tenían reducidos, concertaron un ataque para exterminarlos por
sorpresa. El éxito no parecía dudoso, vistos su gran superioridad
numérica y las ventajas de la súbita agresión; por lo que en el
día convenido atacaron con la mayor confianza; pero recibieron un
cruel escarmiento de los vecinos avisados oportunamente por un cacique,
que traicionó a sus camaradas, sea por amor a la civilización, sea
cediendo a motivos menos nobles. Sin embargo de su triunfo reconocieron
los colonos, que no eran bastante fuertes para resistir al odio
de los indígenas, y solicitaron la cooperación moral de los jesuitas.
Estos misioneros, haciendo oír las palabras de paz, reconciliaron
cordialmente a los antiguos y nuevos moradores de San Borja, quienes
principiaron a saborear las dulzuras de la abundancia con plena
seguridad de personas y haciendas. También se establecían entre
los Panataguas y otras tribus vecinas
a Guanuco las benéficas, cuanto apacibles
misiones de los franciscanos, habiéndose superado con las santas
armas del evangelio resistencias, que suscitaron pocos años antes
de una parte la violencia salvaje y de otra el celo poco discreto.
Lima presentaba a la vez una gran devoción
y la más cruel intolerancia. Habiendo sentido en 27 de Noviembre
de 1630 las formidables sacudidas de un gran terremoto, atribuyó
su salvación a la imagen de la Virgen, que todavía se venera en
la capilla del Milagro. Los religiosos de San Francisco contaron,
que la venerable efigie había vuelto el rostro a una imagen de Jesucristo
en ademán suplicante, y que, pasado el terremoto, había recobrado
su anterior posición. Agradecido el pueblo a la Madre de misericordia,
celebró su fiesta con gran esplendor. También fueron extraordinarias
las pompas con que los jesuitas solemnizaron en 1638 la consagración
de su magnífico templo de San Pablo. En los demás conventos y en
la catedral se celebraban las fiestas con tal profusión de luces,
incienso, flores, colgaduras y joyas, que los devotos peninsulares
no podían menos de confesar su asombro, no obstante su parcialidad
por el suelo natal. Entre las disipaciones mundanas se dejaban oír
las más vivas exhortaciones a la penitencia. Sin contar muchas beatas,
que en medio del siglo querían perpetuar las austeras virtudes de
Santa Rosa, veíase por plazas y calles,
ya a pie, ya en humilde cabalgadura al macilento y descarnado Fray
Elías de la Eternidad, predicando sobre la vida perdurable y haciendo
olvidar la presente con su porte aún más que con sus palabras.
Entre los varones ejemplares, que eran
la honra del claustro, descollaba un humilde donado de Santo Domingo,
llamado Fray Martin de Porres. Hijo de una negra y de un caballero,
mostró desde sus primeros años el ánimo más benéfico. Dedicado al
oficio de barbero, consumía sus pequeñas entradas en dar limosna,
pidiéndola a veces en obsequio de los pobres, empeñando su sombrero
por socorrerles, y haciéndose todo para todos. Admitido en el convento
era, tan humilde, que pedía de buena fe perdón por las injurias
recibidas sin la menor falta de su parte, como si él hubiera sido
el ofensor gratuito. Al verse honrado de pequeños y de grandes,
se sentía profundamente humillado; y, cuando la opinión de santo
le hizo ser acatado por Prelados y Virreyes, creía que solo podían
tributarle aquellas atenciones, como se rinde homenaje en el teatro
y en las más caras a reyes y altos personajes de farsa. Inspirado
por la caridad, quería que le vendieran como esclavo, a fin de que
otros religiosos pudieran ser socorridos con el precio, que por
él se diera; y extendiendo su beneficencia a todos los seres sensibles,
cuidaba de los animales abandonados o enfermos. Su dulzura llegó
a triunfar de las antipatías naturales hasta el punto de hacer comer
juntos a un ratón, un gato y un perro. Para que Dios fuese más ensalzado
por sus maravillas y la humanidad más socorrida con los dones del
cielo, sembraba en la campiña flores y plantas medicinales al mismo
tiempo que se proponía abrir grandes caminos con la poderosa cooperación
y los cuantiosos auxilios, que todas las clases de la sociedad ponían
a disposición de su bien conocida y segura caridad. Las nobles virtudes
del mulato, al par que servían al consuelo de muchos infelices,
contribuían eficazmente a la fusión de las razas conforme a los
altísimos designios de la Providencia, haciendo olvidar las preocupaciones
del color con las más bellas inspiraciones de la fraternidad humana.
Con tan consolador espectáculo forma
el más doloroso contraste el furor desplegado por la Inquisición
contra los judíos portugueses, que si alarmaban la piedad de los
fieles cristianos con sus sospechosas creencias, excitaban también
la envidia y codicia de los malvados por el bienestar adquirido
en el ejercicio del comercio y otras profesiones útiles. En esta
época hubo tres autos, llegando en el de 1639 a ochenta el número
de los procesados y habiendo expiado diez y siete de ellos en la
hoguera su adhesión a ley de Moisés. Uno de los quemados, que era
un cirujano muy hábil, viendo, que la lona del tablado se agitaba
fuertemente a impulsos del huracán, fenómeno rarísimo en Lima, exclamó
: «Esto lo ha dispuesto así el Dios de Israel para verme cara a
cara». Otro de los relajados, que llevada entre sus correligionarios
el título de Capitán grande, era uno de los más ricos comerciantes;
había sido mayordomo del Santísimo; la Universidad le había honrado
con la dedicatoria de conclusiones públicas; y lo mejor del vecindario
le tenía en la mayor estimación. Su magnífica casa, que todavía
está en pie, fue llamada entonces casa de Pilatos, porque al decir
del vulgo se recordaban allí sobre un crucifijo los azotes recibidos
en el pretorio por el Redentor del mundo. De otro penitenciado se
contaba, que tenía bajo las losas de su tienda la efigie del Crucificado,
y que vendía sus mercancías más baratas al comprador, que sin pensar
la hollaba. Para consolar al pueblo de sacrilegios, que causaban
horror con solo ser imaginados, se celebraron solemnes desagravios.
El Virrey, que participaba de la piedad
común, era solícito porque todos honrasen a Dios y favoreciesen
al prójimo. Con tal objeto ordenaba que los soldados confesaran
y comulgaran a su tiempo; prohibió que en la cuaresma asistiesen
a la recoleta los hombres y mujeres en los mismos días; vedaba a
las mulatas las sederías y otros adornos escandalosos; renovaba
en vano los bandos contra las tapadas; cuidaba de que los esclavos
no fuesen mal tratados por amos desapiadados y quería nombrarles
un protector general; favoreció la nueva casa de huérfanas fundada
por el presbítero D. Jorge Andrade y por D. Miguel Nuñez; y acrecentaba
las entradas del hospicio de huérfanos. Todas las construcciones
religiosas eran apoyadas por él. Las tres misas que cada mes se
cantaban en la catedral por los Reyes de España, debían celebrarse
con asistencia de todos los canónigos. Los que navegaban para Chile,
debían confesar y comulgar antes de embarcarse.
Los cuidados religiosos no hacían olvidar
al Virrey ningún ramo del servicio público. No solo se esforzaba
por arreglar el asiento con los mineros de Guancavelica
y repartir indios a los de Potosí estableciendo el pago de viaje
de los mitayos; sino que atendía al mejor movimiento de los correos;
ponía tajamares al rio para impedir las inundaciones en el arrabal
de San Lázaro; construía habitaciones en el mismo barrio a fin de
que los negros recién llegados no contagiasen al vecindario con
sus numerosas dolencias; fundaba en la Universidad dos cátedras
de medicina, cuya dotación fue situada en el estanco del solimán;
exigía pruebas de suficiencia en los pilotos que navegaban para
Chile; multiplicaba los bandos de policía; allanaba las competencias;
arregló los libros; y siempre celoso, entendido y moderado contribuyó
a que el Perú con habitantes pacíficos, rica tierra y cielo benigno
gozase tranquilamente de los dones naturales, en tanto que la metrópoli
sufría pérdidas y males irreparables por la corrupción y desaciertos
de su gobierno.
CAPITULO
IV
DON
PEDRO DE TOLEDO Y LEIVA, MARQUES DE MANCERA.
1639
— 1641
Pedro
(Álvarez) de Toledo y Leiva 1585 - 1654)
primer marqués de Mancera y IV señor de las Cinco
Villas |
 |
Hacia 1640, mientras Felipe IV perdía
su tiempo y los recursos del Estado en cacerías, o en otras diversiones
más culpables; las tropas españolas mal dirigidas y peor asistidas
llevaban la parte más mala en la guerra con la Francia; Cataluña
cansada de impuestos y vejaciones militares se alzaba enfurecida
contra los castellanos; Portugal, que desde su incorporación a la
monarquía de los Felipes, sólo había
experimentado pérdidas en sus dominios y gloria, proclamaba su independencia;
y Holanda, que desde principios del siglo la tenía asegurada, continuaba
sus hostilidades por mar y tierra contra los dominios de sus antiguos
opresores.
El Perú hubo de sufrir, o por lo menos
temer las dobles invasiones de holandeses y portugueses. El príncipe
de Nasau, que gobernaba las posesiones
de los primeros en la América del Sur, supo restablecer la confianza
en guarniciones desalentadas por los reveses, dio a sus fuerzas
una organización vigorosa y envió al Pacífico una armada para que
apoderándose del puerto de Valdivia lo fortificase y estableciese
allí la base de operaciones contra el Virreinato del Perú. Aquella
expedición estuvo lejos de corresponder a sus no mal fundadas esperanzas.
Los araucanos, con cuya poderosa cooperación contaba a causa de
su larga guerra con la España, se le declararon hostiles; por que
acababan de hacer la paz con el digno gobernador de Chile, Marqués
de Baides. Habiendo sufrido pérdidas
de consideración, faltos de recursos y mal avenidos entre sí, hubieron
de abandonar los holandeses la empresa comenzada con tan malos auspicios;
y, aunque se prometían volver al Pacífico con fuerzas más imponentes,
sus nuevos descalabros en América y en Europa no les permitieron
amenazar en adelante al Virreinato del Perú.
El Marqués de Mancera, que en sus apellidos
recordaba grandes glorias militares, noticioso de la invasión holandesa,
se había apresurado a equipar una escuadra, que fue la más fuerte,
de cuantas había tenido el mar del Sur, y la envió a Valdivia a
las órdenes de su hijo, acompañado de algunos jesuitas, que avivaban
el entusiasmo religioso guerrero de los expedicionarios. Al llegar
al puerto de su destino, lo encontraron libre de enemigos y hubieron
de regresar al Perú contando incidentes de escaso interés bélico
: tales eran, que la escuadra había salido del Callao en viernes;
había tocado otro viernes en Arica, arribado y dejado a Valdivia
en igual día, y entrado en el Callao también en viernes. En los
primeros días de marcha se habían enredado las enarboladuras
de dos buques, y la tripulación creyó haberse libertado del naufragio,
no tanto por las acertadas maniobras, cuanto por las oraciones del
jesuita Castillo, todavía joven, pero ya acatado por su vida penitente.
Su ascendiente sobre la tropa le permitió contener los excesos del
juego, harto común en el ocio de a bordo.
El Virrey, no satisfecho con el paseo
de la armada procuró poner a Valdivia y al Callao en el mejor pie
de defensa. Aquel puerto, cuya fortificación había creído ya necesaria
el Príncipe de Esquilache, y que sin
embargo había aplazado el Conde de Chinchón no obstante la invasión
inminente, fue dotado de fuertes castillos y a su presidio se destinaron
una buena guarnición y el situado correspondiente. El Callao fue
circunvalado con un muro revestido de piedra, en el circuito de
una legua, con los convenientes terraplenes, banquetas y parapetos,
buenos cañones de bronce, trece fortines, dos portadas y dos portillos.
Lo más admirable en estas obras y equipo de armada fue la economía,
con que se hicieron, sin necesidad de exacciones extraordinarias
y sin menoscabar las remesas al Monarca. Sin embargo el cabildo
de Lima tuvo que elevar fundadas quejas por haberse aplicado a la
conservación de las murallas del Callao, obra de interés común al
Virreinato, la sisa, que era un ramo de sus propios.
Al mismo tiempo se tomaban otras muchas
disposiciones militares en la vasta extensión del Virreinato, que
en la parte oriental podía ser atacado de cerca, por los brasileros
declarados en favor de Portugal, su madre patria, luego que supieron
su alzamiento. Los grandes gastos, ocasionados por esta causa, fueron
cubiertos con un donativo, que de autoridad propia pidió el Virrey
y por el que Felipe IV le dio las gracias. El importante puerto
de Buenos Aires, poco atendido antes, aunque siempre se había mirado
como la puerta abierta a los enemigos de España para invadir el
envidiado Potosí, recibió una respetable guarnición, aprestada en
Chile por la buena voluntad de sus habitantes, distinguiéndose el
sabio Villarroel, obispo de Santiago, por sus ricos regalos. Las
reducciones del Paraguay recibieron armas, que podían ponerse con
confianza en manos de los neófitos, deseosos de escarmentar a los
mamelucos. La dilatada frontera que desde el Paraguay seguía hasta
el Amazonas, estaba bien guardada por la espesura de los Tasques
y por la ferocidad de los salvajes. Las misiones de los jesuitas
eran una regular salvaguardia en la región del gran rio. Aprestos
bélicos en los principales puertos y la organización de las milicias
completaban la defensa exterior del Virreinato. Mas algunos tenían
todavía por muy peligrosa la presencia de los portugueses esparcidos
en el interior y que en Lima allegaban a seis mil. Como medida de
seguridad se les mandó entregar las armas, y aun se trató de su
expulsión, que no se consumó; bien porque se reconocieron a
tiempo los daños irreparables causados a las familias por tales
providencias; bien porque el Virey,
según murmuraban sus émulos, recibiera cuantiosos
regalos.
En realidad los riesgos del Virreinato,
sino desaparecieron enteramente, disminuyeron sobremanera a los
pocos años de gobernar Mancera. Los holandeses, que habían dejado
de ser temibles, celebraban la paz con España. Francia, que había
sido, e iba a ser pronto su más dañosa agresora, gastaba sus fuerzas
en guerras de mujeres y en intrigas palaciegas. Inglaterra, dispuesta
también a hostilidades de éxito duradero, si bien de ejecución rápida,
estaba atravesando la gran revolución, que debía conducir a Carlos
Primero al cadalso. La caída del Conde Duque parecía libertar al
Monarca de una ominosa tutela, y con un ministro mejor intencionado
prometía contribuir a la regeneración del todavía inmenso imperio,
legado por sus abuelos. Cataluña más dispuesta a la obediencia daba
menos cuidados, y Portugal no podía inspirarlos muy graves, estando
solo en la contienda.
No es extraño, que en una situación
más lisonjera se entregaran los peninsulares a la esperanza de recobrar
su pasada grandeza; y que los habitantes del Perú, creyéndola mayor
a la distancia, y desconociendo las llagas secretas de la metrópoli,
acometieran empresas extraordinarias y soñaran incomparables glorias.
D. Pedro Bohorques, aventurero andaluz,
con más atrevimiento, que genio, se propuso conquistar el fabuloso
imperio de Enim y autorizado para entrar
en las montañas de Chanchamayo, de
que contaba maravillas, sin haberse avanzado en su región más fértil,
aprestó una fuerza, que no supo reglamentar, ni hacer observar el
orden. Por sus extorsionesa los vecinos
de Jauja y por otros graves excesos hubo de ser procesado y enviado
al nuevo presidio de Valdivia. De carácter más apacible, inteligente
y honrado, el limeño Maldonado, corregidor del cercado después de
haberse distinguido como teniente corregidor de Potosí, se imaginaba,
que Felipe IV, al que siempre tenía por Felipe el Grande, estaba
destinado por la Providencia a libertar la Tierra Santa sacando
el sepulcro del Redentor de manos infieles. Su sueño, como él lo
tituló, si bien revela suma ignorancia acerca del estado de la monarquía,
se recomienda por bellezas de estilo que contrastan con el gongorismo
de la época : es una composición alegórica, algo semejante a la
república literaria de Saavedra, que ostenta tanta erudición, como
ingenio.
El Marqués de Mancera aprovechó la
tranquilidad de que gozaba el Virreinato, para hacer los arreglos
económicos aconsejados por los circunstancias. Las entradas del
fisco tuvieron algún aumento por el establecimiento del papel sellado
y por la composición de tierras. El papel sellado, cuyo uso se ha
propagado hasta nuestros días, era de cuatro clases; el de 1ª valía
34 reales; el de 2ª 6; el de 3ª 1, y el de 4ª 1/4 de real. La composición
de tierras produjo cantidades considerables; mas fue con mucho agravio
de los indios, quienes elevaron sus quejas al trono, y en virtud
de real cédula pudieron recobrar las propiedades, cuya posesión
justificaron. Además en algunas provincias fueron desagraviados
con la disminución de la cuota en que su tributo estaba sobrecargado.
Huancavelica, atendida de preferencia
como la primera rueda de la explotación mineral, vio llevado a feliz
término su socavón, en cuya portada se recuerda todavía aquella
época. Aunque se perdió la veta principal, quedaron otras ricas
en azogue; y un nuevo asiento con los mineros, que a diferencia
de los anteriores, debía durar más de cuarenta años, aseguró el
abundante beneficio, sin estar ya a las contingencias del que había
de venir de Europa.
Mientras otros minerales sostenían
la producción ordinaria de plata; Potosí no podía salir de su abatimiento,
aunque se trató de repartir mejor los indios; distribución que no
llegó a ser efectiva por las reclamaciones de ciertos interesados
en la continuación de los abusos. La medida magna, preconizada por
los azogueros a que se adherían algunos hombres imparciales, era
la reintegración de la mita señalada por Toledo. Cediendo a esta
opinión, se esforzaron sucesivamente siete Virreyes por completar
el número de mitayos, sea tomándolos de otras provincias, sea reduciendo
a los indios a sus antiguos domicilios. Por bien de la humanidad
se frustraron esfuerzos tan sostenidos, cuyo único resultado habría
sido acrecentar la opresión de los naturales, sin activar la explotación
del mineral. Los que con tanto empeño solicitaban mitayos, no era
por lo común para trabajar minas, sino para hacerse de una renta
vendiendo a otros el sudor ajeno, u obligando a los infelices a
rescatarse por un precio subido.
Los vecinos de Potosí, aunque habían
perdido la opulencia, conservaban sus hábitos de lujo y con ellos
el humor pendenciero y altivo. Nunca faltaban los desafíos; y lo
que es más extraño, varias mujeres ofrecieron en algunos encuentros
pruebas inequívocas de un carácter belicoso. Una señorita libertó
a su padre de las manos de la justicia a fuerza de sus armas. Otras
dos, que habían sido desairadas por sus amantes, los retaron y dieron
muerte en combate singular.
Lima, siempre más sosegada, fluctuaba
entre los placeres y la devoción. Nadie se extrañaba de ver a un
obispo sentado al lado del Marqués de Mancera para divertirse con
la corrida de toros, y de que la guardia de palacio estuviese obligada
a oír los sermones del padre Allosa,
renombrado tanto por sus éxtasis, como por su ciencia. Los ejercicios
militares y hechos de armas se subordinaban siempre a las prácticas
religiosas y no tanto se esperaba la victoria del poder de las armas,
cuanto de la protección de nuestra Señora del Rosario, aclamada
patrona por un impulso simultáneo y sin previo concierto, en Madrid
y en la ciudad de los Reyes.
Aquí contribuía todo a excitar el entusiasmo
religioso. A las pompas del culto, cada día más esplendidas, se
unían ya el ejemplo, ya las exhortaciones de venerables religiosos.
Fray Juan Masías, dominico como el difunto Fray Martin de Porres,
era su digno émulo en caridad, penitencia y pureza de costumbres.
El mercedario Urraca se hacía admirar por sus austeridades. El virtuoso
agustino Vadillo se señalaba por su compasión a los negros. Estos
infelices, después de apurar el amargo cáliz de la esclavitud, eran
algunas veces abandonados por sus amos, luego que por la vejez o
por prematuras dolencias se inhabilitaban para el trabajo; los que
no encontraban asilo en vecinos caritativos, morían en la calle,
y arrojados a los muladares eran devorados por los gallinazos y
perros. Tan inhumano espectáculo, que lastimaba al pueblo, decidió
al padre Vadillo a consagrarse a la fundación de un hospital para
negros, un día en que paseando por la barranca vio el cadáver de
uno de ellos entre inmundicias, que se disputaban las aves de presa.
Mientras el benéfico agustino, secundado eficazmente por otros dignos
eclesiásticos ejercía su misericordia en favor de los cuerpos; el
jesuita Castillo elevaba las almas haciéndose el apóstol de los
negros. En vano el orgullo de las clases privilegiadas le acusaba,
al principio de su misión evangélica, de arrojar el pan santo a
los puercos; por más de veinte y cinco años continuó doctrinando
a la despreciada gente de color, haciéndola partícipe asidua de
los sacramentos y prácticas devotas, e inspirándole los elevados
sentimientos de la religión. Sus predicaciones no tardaron mucho
en excitar la devoción no sólo de la multitud blanca, sino también
de la primera nobleza. El fervor público, despertado por este y
otros santos predicadores, vino a fortificarse al saber las terribles
erupciones del Pinchincha en el reino
de Quito, y el más desastroso terremoto de Chile, que en 1647 asoló
Santiago e hizo perecer entre los escombros de más de 1,000 personas.
D. Pedro Villagomez,
digno sobrino de Santo Toribio, después de haberse distinguido en
su diócesis de Arequipa, favorecía en el arzobispado de Lima así
al padre Vadillo para la fundación de su hospital de negros, como
a los demás religiosos en sus devotas exhortaciones. Al mismo tiempo
daba una señalada prueba de tolerancia haciendo enterrar en sagrado
el cadáver de un suicida a quien tenía por un loco y no por un criminal
sin conciencia. Solicito por la doctrina de los indios dio una pastoral
notable, destinada a la extirpación de la idolatría, que todavía
contribuía mucho a su corrupción y envilecimiento. Las visitas ordenadas
desde el tiempo de Esquilache no podían
producir frutos extensos, ni duraderos; porque, elegidos para visitadores
eclesiásticos jóvenes, poco escrupulosos, cuidaban más de medrar
recorriendo las doctrinas, que de llenar celosamente su dificilísimo
encargo. Mal podían ser desengañados de supersticiosas tradiciones,
en una rápida visita, los que no tenían tiempo para aprender la
doctrina cristiana, estando ocupados de continuo por corregidores,
curas, caciques, encomenderos, hacendados, obrajeros, mineros y
traficantes. La pureza evangélica parecía incomprensible y aun contradictoria
a gente ruda, que no veía sino grandes escándalos en los cristianos
de su conocimiento. Reprendido un indio porque vivía en el concubinato,
preguntó con cierta extrañeza, si el amancebamiento era pecado,
y como le respondiesen que sí, replicó resueltamente : “Pues yo
creía que no lo era; porque está amancebado el cura, amancebado
el corregidor, amancebado el encomendero”. Por
otra parte la idolatría, que se heredaba con la sangre y con las
costumbres, recibía un fortísimo apoyo de la amada embriaguez, su
inseparable compañera, y de estar siempre a la vista los principales
objetos del culto. Como un misionero quisiese quitar los ídolos
a un obstinado idólatra, le dijo este : “Pues llévate ese cerro;
ese es el dios que yo adoro”.
Las misiones de los salvajes, aunque
continuadas en general con apostólico celo, fueron objeto de escandalosos
altercados entre jesuitas y franciscanos. Como se disputasen acaloradamente
el descubrimiento de Amazonas, cortó Felipe IV la contienda resolviendo,
que ambas órdenes pudieran enviar allá misioneros. En el Paraguay
sus rivalidades dieron origen a disturbios poco edificantes. El
franciscano Fray Bernardino de Cárdenas, varón instruido y extático,
había conseguido grandes frutos de su predicación en el alto Perú
y en el Tucumán; por lo que mereció ser nombrado obispo del Paraguay.
Los jesuitas, a quienes daban gran influencia sus florecientes reducciones,
le acogieron bien y no opusieron la menor dificultad a su consagración;
mas, como anunciase una visita pastoral en toda su diócesis en la
que estaban comprendidas las misiones de la compañía, dijeron que
no había sido consagrado válidamente, alegando que para aquel acto
no se había tenido el original de la bula pontificia, sino un simple
traslado; apoyándose en canónigos indignos promovieron un cisma;
y sin retroceder ante las últimas violencias le arrojaron de su
sede. Favorecido el obispo por el prestigio de sus virtudes y por
los enemigos de los jesuitas, que abundaban en la Asunción, recobró
su autoridad; y llegando a gobernar a su vez la provincia del Paraguay,
desterró a sus perseguidores, que debían triunfar bajo el sucesor
de Mancera.
CAPITULO
V
DON GARCIA SARMIENTO, CONDE DE SALVATIERRA.
1648
- 1355
García
Sarmiento de Sotomayor y Luna, conde de Salvatierra y marqués
del Sobroso (????-1659) |
 |
Los jesuitas habían hallado un dócil
instrumento, para perseguir al venerable Palafox, obispo de la Puebla
de los Angeles, en el Conde de Salvatierra,
que era Virrey de Méjico. Contando con la decisión del Conde, cuando
fue trasladado al Virreinato del Perú, expulsaron definitivamente
de su diócesis y trataron con suma dureza a Fray Bernardino de Cárdenas.
Libres de toda inspección episcopal pudieron recibir de lleno las
reducciones del Paraguay la organización jesuítica, que algunos
han considerado como el ideal de los repúblicas, y otros han condenado
como una degradante servidumbre , explotada a nombre y en beneficio
de la teocracia. Los hombres imparciales han reconocido con placer
el bienestar de que gozaban los neófitos, la pureza religiosa de
sus costumbres y el orden inalterable, que sin necesidad de castigos
severos reinaba entre ellos. Esos salvajes arrancados a la ociosidad,
miserias y ferocidad de su vida errante para llevar una vida activa,
cómoda y suave, por sola la fuerza de la palabra evangélica, no
son por ciertos menos de admirar, que los bárbaros de la Tracia
ganados a la civilización con los cánticos de Orfeo, ni que las
florecientes colonias formadas por los sacerdotes de Etiopía en
las fértiles orillas del Nilo. Mas nunca podrá mirarse como el ideal
de la vida política una tutela, que imponía un perpetuo yugo en
toda la existencia así sobre el cuerpo, como sobre el alma, y aislaba
las poblaciones. En realidad debían considerarse estas como simples
haciendas, regularmente administradas por los jesuitas, quienes
disponían a su arbitrio, de los bienes, trabajo y almas, de los
guaranís.
Las reducciones llegaron al número
de 30, estando situadas 26 de ellas entre el Paraná y el Uruguay
y solas 4 a las orillas del Tivicuari.
Ocupaban anchos espacios, divididos por calles bien alineadas. Las
casas construidas sobré un plan uniforme, estaban cubiertas con
tejados, eran cómodas y encerraban los muebles indispensables. En
el centro de la población había una gran plaza, y en ella una espaciosa
iglesia tan bella como las mejores de España o del Perú; una casa
de huéspedes; otra de refugio,
donde moraban algunos desvalidos y las casadas sin hijos en ausencia
de sus maridos; algún
almacén
de
efectos o de armas; y el colegio de los misioneros,
que era el edificio más vasto. Tenía este un primer patio cercado
de corredores; cómodas viviendas en el principal para el cura y
coadjutor; huerta provista y amenísima en el interior; y otros patios
donde existían grandes almacenes y variedad de talleres. Tras de
la iglesia y fuera del pueblo se veía un dilatado cementerio, bien
tapiado y con bellas alamedas de palmas, cipreses, naranjos y limoneros.
Las principales avenidas conducían a vistosas capíillas.
La campiña inmediata estaba dividida en fierras, que cada familia
cultivaba para su propia subsistencia, y en campo de Dios, o común,
que, trabajado por todos, se destinaba al sostenimiento de los indigentes
y personas ocupadas en otros servicios públicos, a las necesidades
generales ordinarias y a los socorros en tiempo de escasez. Allí
se cultivaban las plantas nutritivas, el tabaco y el algodón. En
dehesas muy dilatadas pastaban millares de vacas, ganado lanar,
caballos y mulas. En ciertos terrenos apropiados había grandes plantaciones
de yerba mate, objeto de un comercio muy lucrativo.
El gobierno superior de las reducciones
pertenecía al provincial del Paraguay, con absoluta subordinación
al General de la Compañía. En cada pueblo había un cura ayudado
y fiscalizado por un coadjutor. Los vecinos nombraban para su gobierno
civil un corregidor, un teniente corregidor, alcaldes y regidores,
subordinándose siempre la elección a la voluntad de los misioneros,
quienes se reservaban también las órdenes de importancia. Un cacique
entendía en las cosas de la guerra con igual subordinación a los
padres. El orden se conservaba fácilmente por sola la influencia
de aquella constitución social. Obedecíase
ciegamente a los jesuitas, que eran venerados como bienhechores
enviados por el Cielo. El trabajo continuó, la hábil disciplina
y la ausencia de tentaciones impedían los vicios y ahuyentaban los
crímenes. Si ocurría algún hecho escandaloso, el pecador vestido
en traje de penitente confesaba públicamente su culpa en la iglesia,
recibía una reprensión severa y besaba humilde el hábito del sacerdote.
Los casos más graves eran castigados con el encierro, el ayuno y
los azotes. La pena de expulsión, más temida por los guaranís, que
la excomunión por los fieles de la edad media, y reservada para
el delincuente incorregible, casi nunca llegaba a aplicarse. Pocos
fueron también los neófitos, que arrastrados por el indomable instinto
de independencia salvaje o por otra pasión violenta se huyeran de
las reducciones, llevándose los más de ellos consigo a las mujeres
ajenas.
La educación amoldaba perfectamente
a los guaranís a una servidumbre, que el bienestar hacía de suyo
poco ingrata. De tierna edad aprendían en la escuela a leer, escribir
y contar; los que mostraban disposición para ello, recibían lecciones
de canto y baile; cumplidos los siete años, trabajaban en los talleres
según sus aptitudes, y no dejaron de descubrirlas muy felices jara
la platería, carpintería, cerrajería, armería, pintura, estatuaria
y otros oficios en que tuvieron por primeros maestros a hábiles
jesuitas, por lo común extranjeros. Los poco aptos para la industria
eran dedicados al cuidado de los ganados, labores agrícolas y servicio
de las embarcaciones. No había holgazanes, ni mendigos. Las mujeres,
una vez desempeñadas las tareas domésticas, tenían que hilar o tejer
el algodón recibido como tarea común, y a falta de otras ocupaciones
tomaban parte en las labores más ligeras del campo. Se contraían
los matrimonios en la primera juventud para precaver el libertinaje,
que el temperamento de los guaranís hacía muy de temer en la vida
de solteros. Por las noches salía por las calles una ronda, a fin
de que los demás vecinos estuviesen recogidos en su casas. En el
templo y en las diversiones públicas se hallaban los hombres separados
de las mujeres. Ningún forastero podía entrar en los pueblos sino
de paso y con las mayores reservas en su trato. Los repetidos ejercicios
militares, la provisión de armas y la vigilancia sostenida precavían
o burlaban los asaltos, intentados ya por los mamelucos, ya por
los charrúas, payaguas u otros salvajes vecinos.
Como aquella sociedad reposaba enteramente
sobre el sentimiento religioso, se cuidaba, ante todo, de las prácticas
del culto. Al toque del alba acudían los niños al templo para cantar
los himnos sagrados, formando el más armonioso concierto con las
aves que alaban al Criador por la mañana con no aprendidas melodías.
A la caída del día se reunía el vecindario al toque de la campana,
que llamaba a la oración común. También asistía el pueblo a la misa
diaria. Eran frecuentes las devotas procesiones desde la iglesia
alguna de las capillas erigidas en la campiña. La fiesta del Corpus,
aguardada siempre con gran deseo, era celebrada con las más alegres
pompas. La iglesia se adornaba en ese feliz día con sorprendente
magnificencia. Los ornamentos, que siempre eran ricos, prestaban
entonces una singular aureola de grandeza a los ministros del culto.
La carrera estaba cubierta de flores y plantas olorosas. De trecho
en trecho se levantaban improvisados bosquecillos, en cuyos frondosos
árboles se dejaban admirar los pájaros de lindo plumaje y de dulcísimo
canto. No solían faltar tigres u otras fieras, que, bien guardadas
en sus jaulas, llamaran la atención de todos, sin asustar a los
más tímidos. Las colgaduras de las paredes y pomposos altares completaban
la decoración. Las alegrías religiosas se acrecentaban con la solemne
marcha de la procesión entre numerosas antorchas, cánticos piadosos,
ceremonias augustas y danzas inocentes.
Las necesidades de la vida material
se hallaban moderadamente satisfechas con los productos de la agricultura,
artes y comercio, cuya dirección estaba en todo dependiente de los
jesuitas. Los neótitos, simples instrumentos
en la producción, no gozaban sino de los medios estrictamente indispensables
para su sencilla existencia. No conocían la moneda, ni disponían
libremente de tierras, animales, casas, ni de ninguna otra propiedad
que pudieran llamar suya. Quedaba por lo tanto todos los años un
sobrante, que al decir de los misioneros se consumía enteramente
en el pago de tributos, sostenimiento del culto y otros gastos comunes;
pero que en la opinión de los colonos próximos a las reducciones
bastaba para hacer periódicamente cuantiosas remesas al Perú y a
España, empleadas en beneficio exclusivo de la orden. Estos envíos
eran incuestionables: mas nadie podía
justipreciarlos por el aislamiento en que se hallaban los neófitos;
quienes no podían hablar el castellano, ni mucho menos dar cuenta
exacta de lo que pasaba en sus pueblos, a las raras personas con
quienes les era dado tratar, de ligero, dentro o fuera de ellos.
Más abiertas al trato colonial otras
misiones de jesuitas, ofrecían siempre una organización regular,
sin estar sujetas a tan exacto régimen. De las más recomendables
eran las recién establecidas en Chiloe,
después que Mancera guarneció a Valdivia. Las emprendidas en Patagonia
Tucuman y Mojos no daban frutos proporcionados
al celo apostólico de los jesuitas. Más prósperas las del Amazonas
se distinguían por cierta libertad poco edificante, dejada a los
neófitos, que Vivian por familias en habitaciones espaciosas, sin
la decente separación para los sexos y se habrían dispersado en
los bosques al imponerles prematuramente otro género de vida. Los
misioneros franciscanos, sin obtener nunca los brillantes resultados
de la compañía, seguían fundando con caritativos esfuerzos muchos
pueblos en la extensa ceja de la montaña, siempre bajo el régimen
especial de los recién convertidos, pero con más aproximación a
la existencia habitual de los colonos.
En Lima producían conversiones maravillosas,
las más veces efímeras, los sermones del Padre Castillo, ya en la
plazuela del Baratillo, ya en la capilla de los Desamparados. El
austero apóstol de los negros, abrasado de celo por la salvación
de las almas, dominaba pronto al auditorio con su prestigio de santidad,
su voz penetrante y su lenguaje claro, que iba derecho al corazón.
Una vez sobreexcitados los oyentes, los enternecía y aterraba, ya
golpeándose fuertemente pecho y rostro, ya sacando el crucifijo,
la calavera o pinturas del infierno. Las pecadoras más desenvueltas
, aun cuando hubieran acudido a sus fervorosas exhortaciones por
pura curiosidad o preocupadas contra sus exhibiciones, salían hechas
penitentes Magdalenas. Algún asesino, resuelto a dar el golpe mortal,
sintió sus brazos desfallecidos y dejo caer el puñal ya levantado.
Se reconciliaron algunos hombres vengativos con enemigos a quienes
aborrecían de muerte. Pagaron sus deudas estafadores de la peor
ralea, y perdonaron sus créditos usureros, que nunca habían tenido
compasión de la penuria ajena. Era sobre todo prodigiosa la trasformación
de los negros, que olvidando su cínico sensualismo, dejaban los
cantares impúdicos, los bailes lascivos y las repugnantes orgías,
por las funciones de iglesia, obras de piedad y práctica edificante
de sus deberes. Soportando la esclavitud con mayor resignación,
estaban también menos expuestos a violencias brutales; porque sus
amos, viéndolos buenos cristianos, no los consideraban ya como puras
bestias de servicio, sino como descendientes de un Padre común y
rescatados por Jesucristo a precio de su divina sangre.
Un sacrilegio, un milagro y un terremoto
movieron a las principales poblaciones del Virreinato a singulares
demostraciones de piedad. En Quito fueron robadas en 1649 las formas
consagradas y la noticia de este hurto sacrílego hizo, que no tardaran
en celebrarse solemnes funciones de desagravios en lugares muy distantes.
Los ánimos estaban vivamente impresionados por las imponentes fiestas,
cuando la fama divulgó la consoladora nueva del prodigio acaecido
durante la festividad del Corpus. Los religiosos de San Francisco
atestiguaron, que en la hostia consagrada había aparecido con túnica
purpúrea un niño Jesús, cuyos rubios cabellos divididos en la frente
caían por entrambas sienes. Vivo aun el sentimiento de la maravillosa
aparición, creyeron verla renovada muchos vecinos, con circunstancias
más especiales, en la fiesta de la octava. Por tan señalado favor
del cielo compuso el Arzobispo cánticos que se hicieron populares,
y todo el Perú fue mas devoto del santísimo
sacramento. El 31 de Marzo del siguiente año sintióse
en el Sur un prolongado y muy fuerte terremoto, que derribó todos
los edificios del Cuzco o los dejó amenazando ruina, siendo sin
embargo insignificante el número de las víctimas. Extendida su violencia
por el lado de la cordillera oriental, derrumbó altos cerros y convirtió
en precipicios horribles sus nunca seguros senderos. Un cura de
la montaña, que regresaba a su parroquia, se halló por causa del
derrumbe, suspendido sobre un abismo y sin acceso posible al terreno
firme. Habiéndose hecho esfuerzos vanos para alzarle, murió de hambre
a los cinco días de tan horrible agonía.
Los vecinos del Cuzco, sintiendo, que
las sacudidas de la tierra se repetían a menudo por muchos meses,
se entregaron a un acceso de penitencia, no encontrando demostración,
que les pareciese excesiva. Hubo una procesión en que eclesiásticos
y legos dieron las pruebas más extraordinarias de penitentes fervores.
Todos desechaban no solo las pompas, sino el tocado, cuellos, capas
y otras prendas del vestido ordinario. Ninguno dejó de mortificarse
a su modo. Quienes marchaban con soga a la garganta, mordaza en
la boca y grillos en las piernas. Quienes no podían dar un paso
abrumados con pesadas cruces o cadenas. Iban unos azotándose con
disciplinas de hierro, mientras otros se daban crueles bofetadas.
Algunos llevaban los brazos aspados. Los frailes de San Francisco
se distinguían por sus cilicios en el cuerpo, palos en la boca,
esterillas en los ojos y espinas en la cabeza. Su provincial, cargado
de pesadas cadenas, llevaba un crucifijo en la mano y gritaba con
voz pavorosa : Misericordia, misericordia!
Los vecinos de Potosí, que contribuyeron
a la reedificación del Cuzco con generosas dadivas, tardaron poco
en verse afligidos profundamente por otra calamidad de diferente
género. La Corte, que había notado desde muchos años atrás la falta
de la ley en la plata llevada por los galeones, repetía las órdenes,
cada día más apremiantes, para que se hiciesen con todo escrúpulo
los ensayes tanto en la casa de moneda, como en las demás fundiciones.
Para cortar de raíz abusos de suma trascendencia, se había expedido
en 1649 la ordenanza de los ensayadores en la que con minuciosas
disposiciones y graves penas se había procurado asegurar la buena
ley de la plata en barras o amonedada. Los ensayadores mayores habían
de ofrecer con sus obligaciones, caudal y fianzas garantías suficientes
de que sus subordinados tendrían la instrucción, práctica y fidelidad
necesarias. En todo caso la responsabilidad sería solidaria en cuantos
interviniesen en los ensayes, que se harían con la debida separación
de barras y tejos, inscribiéndose con caracteres legibles el lugar
y el año en que se verificaban, junto con el nombre del ensayador
y la ley, expresada en dineros, granos y maravedíes. En Lima procuraría
comprobarse esta ley ensayando las piezas sospechosas, y otras dos
entre un centenar de las que no ofrecieran motivos de desconfianza.
Los falsificadores consuetudinarios despreciaron las amenazas de
la reciente cédula y no temieron adulterar con un quinto de cobre
la plata amonedada en Potosí, fiados en que los cajones llenos del
precioso metal se remitían cerrados a Portobelo
y en aquella feria se recibían sin registro por la cantidad, que
indicaban contener. Descubierto el fraude en Europa, fue saldado
el quebranto por los honrados comerciantes de Sevilla, y en el Perú
se procedió severamente contra los autores del fraude. Nestares,
Presidente de Charcas, que tomó a su cargo la causa, condenó a muerte
a los más culpables, sin que pudiesen libertar del último suplicio
al acaudalado Roche, que era el principal de los reos, ni su prestigio
de alcalde, ni los millones que ofreció en cambio de su vida. Al
castigar a los falsificadores hubo de declararse, que moneda era
de buena o baja ley; y la parte más rica del vecindario se encontró
con un enorme desfalco en sus capitales. Como de costumbre se acusó
al gobierno de pérdidas en que tenían la principal influencia la
imprevisión y descuido de los particulares. Murmuraciones más fundadas
se habían acreditado poco antes a la muerte del millonario Cinteros,
que según la voz pública había fallecido intestado, y cuyos catorce
millones en virtud de una supuesta última voluntad, escrita, cuando
ya era cadáver, se repartieron casi enteramente entre las autoridades
y vecinos más poderosos.
Aquel escándalo no tardó en olvidarse,
y también olvidaron en parte su quebranto los muchos perjudicados
al haberse declarado la baja ley de la moneda; porque, accediendo
a sus instancias, no tomó para sí el gobierno el derecho de Cobos.
Lima, a donde las alarmas y quejas de Potosí, llegaban muy atenuadas,
y donde las reñidas elecciones de Santo Domingo habían producido
una excitación efímera, gozaba sosegada de aquel intervalo de seguridad,
que en breve iban a interrumpir riesgos exteriores, crecientes hasta
el fin del siglo. El Virrey, que había aprovechado su pacífico período
para dotar a la capital de la magnífica fuente de bronce, que todavía
adorna su plaza de armas, hubo de permanecer aquí por el peligro
de la navegación, después de haber llegado su sucesor; y habiendo
muerto á los tres años, se le hicieron
magníficos funerales. La Condesa viuda recibió el duele en su lecho
con la pompa y ceremonial, que prescribía la etiqueta cortesana.
CAPITULO
VI
DON LUIS
ENRIQUEZ DE GUZMAN, CONDE DE ALBA DE ALISTE
1655
— 1661
Luis
Enríquez de Guzmán (c. 1600?
– 1667?) |
 |
Cromwell, que, ajusticiado Carlos Primero,
se había declarado protector de la república inglesa y aspiraba
a dar a su patria la preponderancia marítima; después de haber hecho
dudar por algún tiempo, si iba a dirigir sus escuadras contra Francia
o contra la España; emprendió sus ataques contra la potencia más
vulnerable, ya a causa de su mayor debilidad, ya por la inmensa
extensión de sus ricas posesiones. Los galeones, cargados de plata,
fueron acometidos cerca de Cádiz por el almirante Blake con irresistible
impulso; pero el Marqués de Baídes,
que, habiendo acabado con gloria su gobierno de Chile, los comandaba
de regreso a la Península, quiso más bien irse a pique, que poner
los tesoros y su persona en manos enemigas. Las fuerzas navales
de Inglaterra se habían apoderado ya de la Jamaica, colonia española,
que fue tomada por un imprevisto golpe de mano, y que tampoco habría
podido resistir, aun cuando hubiera sido prevenida del riesgo con
mucha anticipación. La posesión de aquella Antilla
por los ingleses fue sobremanera perjudicial al comercio y establecimientos
españoles.; por que ofreció un asilo y un mercado a los terribles
filibusteros.
Llamáronse
filibusteros, probablemente por la palabra flibotes,
pequeñas embarcaciones, que al principio montaron, piratas tan audaces,
como desapiadados, organizados en república flotante para el saqueo
de las naves y costas de América, pertenecientes a España. La devastadora
horda era reclutada entre desalmados aventureros de todos los países,
sedientos de peligros, botín y criminales goces. Cualquier jefe,
acreditado por sus empresas temerarias y dueño de alguna embarcación
pequeña y armada, atraía a un cierto número de forajidos, que a
todo se atrevían y de todo necesitaban. Hechos de escasas provisiones,
salteadas por lo común en la costa más vecina, iban sin vacilar
al encuentro de naves más o menos grandes, que les pudieran ofrecer
ricas presas, preocupándose poco de la resistencia, que pudiera
oponérseles. Su arrojo solía espantar a tripulaciones más numerosas
y mejor armadas. Diestros y esforzados triunfaban a menudo en su
violento abordaje; y su implacable crueldad con los vencidos les
allanaba ulteriores triunfos por la terrible fascinación, que producían
sus asaltos y su nombre. La espantosa decadencia, en que se hallaba
la España; el desamparo en que tenía a sus envidiables colonias;
y el celo de los potencias marítimas, permitieron por cerca de medio
siglo la continuación de atentados, que el mundo civilizado no podía
ver sin universal escándalo.
Antes de sufrir sus mayores quebrantos
de las hostilidades marítimas, había tenido grandes pérdidas el
comercio colonial por los siniestros, que en el Pacífico y Atlántico
padecieron las armadas. La del Sur, que conducía plata a Panamá,
naufragó, cerca de las costas del Ecuador, en los bajos de Chanduy.
La flota, salida de España, con cargamento para las colonias, fue
destruida en gran parte por las tempestades.
Lima era harto rica y se hallaba poco
amenazada todavía de hostilidades inmediatas, para sentir vivamente
los quebrantos y las alarmas. Lo que le afectaba con más fuerza,
era el temor a desoladores terremotos. El 13 de noviembre de 1655
a las 2’30 de la tarde, conmovida la tierra violentamente, principiaron
a doblegarse las paredes como juncos agitados por el viento; las
cruces no tenían fijeza; las campanas doblaban con desordenado clamoreo;
vacilaban los templos y casas con quebranto ya manifiesto; el suelo
ofrecía grietas capaces de asustar a los más intrépidos. No hubo
víctimas, mas el terremoto continuaba
siempre pavoroso. Subiendo el padre Castillo sobre una pobre mesa
de los portales, principió a predicar penitencia, y al terminar
su fervorosa exhortación dijo; que, si aquel amago no les servía
para la enmienda, no dejaría Dios de castigarlos con otro terremoto
mayor. Tales palabras, de boca tan venerada y en semejante situación,
fueron como la trompeta del juicio final. Se restituyeron caudales
mal habidos y se hicieron confesiones generales. Todo eran sermones,
ejercicios devotos, austeridades y práctica de sacramentos, fomentados
en gran parte por el misionero jesuita y por el Arzobispo Villagomez.
El sábado siguiente, que fue el 21 del mes, hubo ayuno general.
En la mañana del 21 comulgaron más de 10,000 personas, y en la tarde
de aquel mismo domingo salió una procesión de penitencia, más imponente
y no menos extraordinaria, que la de Cuzco en 1650. Abundaron las
coronas de espinas, cilicios, grillos y cadenas, sin que faltaran
las pesadas cruces, ni los aspados, con los brazos ligados entre
los filos de las espadas. Las principales y más hermosas señoras
salieron vestidas de ásperos sacos, cargadas de cilicios y con la
cabeza cubierta de ceniza. Muchos hombres llevaban crucifijos en
las manos, y las espaldas desnudas, para recibir azotes de mano
ajena; dabáselos muy duros el que hacía
de verdugo, gritando en las principales esquinas: “La Justicia divina
manda castigar a este pecador por la enormidad de sus culpas; quien
tal hizo, que tal pague”. Inocentes criaturas se abofeteaban y daban
golpes de pecho, clamando: “Señor,
tened misericordia, perdonadnos Señor, ya basta de castigo”. La
procesión marchaba pavorosa y pausada entre tan conmovedores gritos,
sollozos y suspiros, el clamor de las campanas, el ruido de las
cadenas y el estrépito de los azotes. Habiendo cesado los temblores,
Lima se creyó saldada por la penitencia como la antigua Nínive.
Pero muchos de los azotados enfermaron peligrosamente, y aun algunos
murieron de llagas incurables en la espalda; según lo refiere todo
el padre Buendia en la vida del venerable
Castillo. La fama renovó la memoria de esos miedos y religiosos
fervores, anunciando en 1660 la formidable erupción del Pichincha,
que tras ingentes ruinas dio lugar en Quito a penitencias extraordinarias.
La ciudad de los Reyes olvidaba fácilmente las suyas, ya con fiestas,
siempre devotas, pero más alegres, ya con la atención, que despertaban
con viveza los intereses terrestres.
La Corte, siempre disipada y con mayores
apuros, sea para hacer la guerra, sea para negociar una paz desventajosa,
repetía sus apremiantes pedidos, insistiendo sobre todo en que eran
necesarias mayores erogaciones para cubrir los gastos de los galeones.
Los últimos viajes solo habían podido llegar a feliz término, consumiéndose
la mayor parte del real haber en costear la custodia del precioso
cargamento. Por su parte el comercio, cuyas operaciones eran cada
día más lentas y dispendiosas por la inseguridad y retardo de las
armadas, se declaraba incapaz de soportar mayores gravámenes. Como
el partido menos oneroso, se convino en que el consulado haría frente
a los derechos de avería y unión de armas, imponiéndose por cuota
total al comercio un 7/oo. Para aliviar
la penuria del erario, se buscaron toda clase de arbitrios : la
bula de indulto, que en el anterior gobierno había sido objeto de
una ordenanza especial; la confiscación impuesta a los falsificadores
de moneda; la composición de tierras y personas; la venta de oficios
y prórroga de encomiendas; las ruinas de la mina de Huancavelica
vendidas en 145,372 pesos, 4 reales, y una multa de 115,000 pesos
impuesta a sus mineros; los donativos, 402,810 pesos de préstamos
y otros recursos incluidos en la cédula llamada de Medios, produjeron
a la hacienda la entrada extraordinaria de 1,538,950 pesos, y pudieron
remitirse al Rey 812,912 pesos, 1 real.
En las minas se experimentaba la habitual
alternativa de decadencia y boya. Potosí había caído para no levantarse.
La mita, que era una de sus últimas entradas, debía cesar, conforme
dictamen del Obispo electo de Santa Marta, encargado de visitar
el mineral. Por entonces no se hizo novedad en ella por la súbita
muerte del visitador, quien, habiéndose acostado sano, falleció
en breves horas con atroces dolores. Al mismo tiempo dos hermanos,
Gaspar y José Salcedo acababan de descubrir en el Collao,
junto a la actual ciudad de Puno, la mina de Laicacota,
cuya opulencia parecía fabulosa.
Aun
más, que de las minas descubiertas o por descubrir, esperaban muchos
inapreciables tesoros del gran Paititi;
maravilloso dorado, superior
a la espléndida corte de los Incas, que con suma vaguedad situaba
la imaginación en la hoya del Amazonas, y que Pedro Bohorquez,
escapado del presidio de Valdivia, pretendía hallar en el gran Chacó.
El atrevido impostor halló, después de su fuga, un dócil instrumento
para las soñadas grandezas, en los salvajes del Tucumán. Haciéndose
pasar entre los chalcaquis por heredero
de los Incas, ciñó sus sienes con la borla imperial y era llevado
en andas. Los jesuitas le protegían en el interés de sus reducciones.
No le era contrario el gobernador del
Tucumán, a quien había engañado con seductoras promesas. Los colonos
fronterizos esperaban encontrar su fortuna en los lugares, de donde
antes recibían terribles asaltos. Mas aquella farsa imperial duró
poco; porque el Inca Bohorques, más
intrigante que capaz, no tardó en indisponerse con todos sus favorecedores.
Habiendo entrado en lucha abierta con el gobierno, estuvo lejos
de mostrar en el combate la serenidad, que era indispensable para
conservar el prestigio de su posición; desconceptuado por su cobardía,
lo temió todo de los salvajes; y habiéndose puesto en manos de las
autoridades coloniales con fundadas esperanzas de indulto, vino
a sepultarse por algunos años en las cárceles de Lima, de donde
debía salir para el cadalso.
Cuando se desvanecieron las ilusiones
del ponderado Paititi, se procuraba
asegurar el engrandecimiento del Virreinato, erigiendo el vasto
gobierno de Mainas, destinado al mismo
tiempo a impedir los avances de los portugueses y a proteger los
neófitos del Amazonas. En el interés de la ciencia, que debía confundirse
pronto con el de la defensa marítima, se creaba la plaza de cosmógrafo
conferida desde luego al limeño Lozano, que había aprendido las
matemáticas en Méjico y vino de allí en compañía del Virrey. El
primer cosmógrafo no tardó en hacer honor a su destino, observando
el gran cometa de 1660.
Ni los cuidados temporales, ni los
accesos de penitencia hacían olvidar las fundaciones piadosas. Concluyóse
con universal satisfacción el hospital de San Bartolomé, en que
el padre Vadillo había puesto tan largo y generoso empeño. El colegio
de niñas huérfanas recibió una protección eficaz del Santo Oficio,
que asumió el caritativo patronato y que desde 1639 no había vuelto
a encender sus hogueras. Sin embargo el terrible tribunal, lejos
de haberse acostumbrado a la tolerancia, quiso obligar al Virrey
a que le entregara un papel, inserto en Méjico en el índice de los
libros prohibidos. El representante del Monarca supo sostener sus
regalías; mas, si bien conservó ilesa su autoridad superior, se
guardaron grandes deferencias a los defensores de la Fé.
No obstante su imponente calidad de
grande de España, el primero que hubiera venido a gobernar el Perú;
y el haber gobernado con crédito en Méjico; sufrió también el Conde
las reprensiones de los predicadores, en las funciones más solemnes.
Reprendióle desde el púlpito el padre
Allosa, en la iglesia de San Pablo;
por que mientras la numerosa y escogida
concurrencia celebraba la fiesta del Santísimo Sacramento, habló
él o se sonrió con la persona inmediata. El provincial de la compañía
quiso castigar al inoportuno censor. Mas el bondadoso Virrey obtuvo
fácilmente el perdón, elogiando el santo celo de aquel varón extático.
No fue tan sufrido con otro indiscreto predicador, cuyo rostro y
vientre no daban señales de penitencia. Como un repleto fraile franciscano
se hubiese permitido igual licencia, le hizo conocer el Conde, que
no a todos convenía, y mucho menos a los que se daban vida regalona,
reprender en público a la primera autoridad. El fiscal publicó un
bien meditado escrito, a fin de impedir ulteriores demasías.
Objeto de más alta trascendencia era
la reforma, que se meditaba en favor de los indios. Padilla, digno
alcalde del crimen, quien gozaba de muy buena reputación por su
integridad y por sus luces, había dirigido a Felipe IV una carta
en la que exponía francamente las intolerables vejaciones de los
oprimidos. El Monarca, que desde los primeros años de su reinado
había recomendado encarecidamente el buen tratamiento, ordenó la
formación de una junta compuesta del Virrey, Arzobispo, oidores
y otras personas eminentes, para remediar las injusticias. Desde
luego se tomaron algunas medidas paliativas, y entre ellas la publicación
de la citada carta, con comentarios, que revelaban la extensión
del mal. La discusión de remedios más eficaces quedó reservada al
benévolo sucesor del Conde de Alva de Aliste.
CAPITULO
VII
DON
DIEGO DE BÉNAVIDES, CONDE DE SANTISTEBAN
1661
— 1666
Diego
de Benavides y de la Cueva (1607 - 1666)
octavo conde de Santisteban del Puerto y primer marqués
de Solera |
 |
Leyendo la carta del justificado Padilla
y los comentarios con que había sido publicada por el protector
general, se veía reducida la universal y multiforme opresión de
los indios a un corto número de abusos generales: los oprimidos
no eran doctrinados; así las autoridades que debían protegerlos,
como los particulares, que de cualquier modo estaban en relación
con ellos, los explotaban inicuamente por todos los medios imaginables;
todas las vejaciones estaban previstas y condenadas por órdenes
superiores con tanta energía, como insistencia; pero cuantos remedios
se habían proyectado para curar el mal, directa o indirectamente
habían venido a agravarlo. En vista de tan doloroso resultado muchas
personas bien intencionadas y reflexivas, desesperando de arrancar
a los indios, de las miserias de la servidumbre, por medios legales,
proponían uno de dos expedientes radicales, contradictorios y opuestos
igualmente a la libertad qué debía asegurarles el gobierno; a saber,
entregarlos a los jesuitas, quienes los guardarían como a sus rebaños
del Paraguay; o abandonarlos a sus propios esfuerzos en medio de
sus opresores, que era, como dejar las ovejas indefensas entre los
lobos. Felipe IV, que no podía hacerse cómplice de semejante abandono,
reprodujo las órdenes encaminadas a su buen tratamiento; y a fin
de que fuesen más eficaces, acordó la formación de una junta en
la que había de entrar Padilla y que debía reunirse dos veces por
semana, para dar oído y hacer justicia a las quejas de los agraviados.
Reunidos el celoso alcalde del crimen, el benévolo Virrey, el Arzobispo
y seis oidores, adoptaron entre otras medidas secundarias la importante
ordenanza de obrages, promulgada el 14 de Julio de 1664.
Los obrages
eran el instrumento general de la opresión y su forma más intolerable.
Verdaderas prisiones infernales, se henchían de infelices, arrastrados
allá por la mita, por el engaño, por la violencia más escandalosa,
por castigo o por otro pretexto más o menos especioso. A falta de
arbitrios plausibles tenían los obrageros
un forajido llamado Guataco, que salía a caza de operarios, no respetando
el sagrado de las casas y agravando con toda suerte de crímenes
aquel robo de hombres. Los míseros cautivos del obrage
adolecían y espiraban muchas veces víctimas de la fatiga, de los
malos tratamientos y del hambre; por lo menos nunca recibían la
justa retribución de sus afanes; y siempre se les presentaba aquella
espantosa cárcel, como una amenaza suspendida sobre sus cabezas,
para que no osaran quejarse de las mayores vejaciones.
La ordenanza de los obrages
se proponía precaver tan enormes injusticias con severas y bien
especificadas disposiciones :
Nadie podría fundar obrage,
batan, ni chorrillo, sin expresa licencia del gobierno, ni se repartirían
indios al que no tuviese provisión de merced o la ordinaria de sucesiones.
El repartimiento se haría en Quito
de la quinta parte, en el resto de la sierra de la séptima, y en
la costa de la sexta, debiendo sujetarse a lista nominal conforme
a la última revisita, y renovándose los mitayos cada seis meses,
sin que pudiesen incluirse en la mita muchachos menores de doce
años, ni viejos, ni reservados, ni distantes del obrage
mas de dos leguas.
No se tolerarían guatacos, quienes
en caso de reincidencia serian castigados con el último suplicio;
ni entre los operarios indios se admitirían negros, mestizos, ni
zambos.
No habría en el obrage
cárcel, calabozo, corma cepo, ni otra prisión o castigo corporal;
ni se impondría este trabajo forzado por vía de pena legal por ninguna
de las autoridades.
El trabajo duraría desde las siete
de la mañana en todo tiempo hasta las seis de la tarde en verano,
y solo hasta las cinco en invierno, dejándose a los operarios media
hora libre para el almuerzo, y dos horas de descanso desde medio
día hasta las dos de la tarde.
La tarea se daría por peso, para lo
que se tendrían balanzas con fiel y pesos ajustados, con la marca
de libra y media, de una libra, y de una onza.
El jornal anual sería, en la mayor
parte de los distritos, 47 pesos 2 reales a los tejedores y percheros,
40 pesos 4 reales a los demás operarios, excepto los muchachos que
ganarían 24 pesos 2 reales. En el Cuzco los jornales respectivos
serian 56 pesos, 4 reales; 48 pesos, 4 reales; 28 pesos, 3 reales.
Además cada operario recibiría por semana seis libras de carne,
sal y agi, o un real diario a falta
de víveres. Para viaje de ida y vuelta se abonaría medio real por
legua. No se haría descuento en la paga anual por cuarenta días
que debían dejarse a los mitayos para el cultivo de sus chacras;
ni por los días que estuvieran enfermos, dejarían de ser pagados,
no pasando su enfermedad de un mes. Durante este tiempo deberían
ser asistidos en el obrage.
Para que la paga fuese efectiva, se
disponía, que se hiciese en mano propia, en dinero, con asistencia
del corregidor, cura y protector para la anual; sin ninguna especie
de descuento por derechos, ofrendas, o pago de víveres; con testimonio
duplicado que se remitiría al gobierno; y con constancia en los
libros, que estarían autorizados por el corregidor y rubricados
por escribano en todas sus páginas. Los curas no podrían hacerse
pagar de estos jornales por ningún título, ni tampoco se tomaría
de ellos la cantidad debida por diezmos.
Muchas disposiciones de la ordenanza
se encaminaban a impedir los abusos, prescribiéndose principalmente
con tal objeto : que los obrages no
pudiesen ser arrendados, ni sus utilidades cedidas en parte a ninguna
autoridad; que estas no recibiesen obsequios, como las mil varas
de ropa acostumbradas regalar bajo el título de bollo; que visitasen
los obrages, no pudiendo negárseles
la entrada; que fuese caso de residencia para los corregidores la
infracción de la ordenanza; y que esta se leyera así en las visitas,
como en la elección de alcaldes, debiendo existir una copia de ella,
tanto en los obrages, como en las cajas
municipales.
Si es fácil reconocer las buenas intenciones,
que presidieron a la formación de una ordenanza tan notable; no
se necesitan profundas reflexiones para convencerse, de que sería
una letra muerta, como las demás disposiciones encaminadas a moderar
los excesos de la mita. Desde que se autorizaba el trabajo forzado
en beneficio de los fuertes, los mitayos habrían de ser fatalmente
explotados sin merced y sin misericordia.
La codicia no hace ningún caso de las
leyes más tremendas, cuando sus víctimas son demasiado tímidas para
quejarse, y poco poderosas para alcanzar justicia. Por otra parte,
aunque los amigos de los indios deseaban remedios eficaces; no estaban
firmemente apoyados por la opinión pública, única fuerza capaz de
desarraigar injusticias seculares, que han creado intereses predominantes.
La atención del gobierno y de los particulares no tardó en dirigirse
a cuidados más apremiantes. El mismo Padilla, que era el alma de
la benéfica reforma, fue a poco enviado a Yca
para reparar los estragos de un gran terremoto, y nombrado en seguida
oidor de Méjico.
El terremoto, que desoló a Yca,
había acaecido el 12 de Mayo de 1364 a las 4 de la mañana. Ninguna
casa quedó firme, las calles fueron obstruidas por los escombros;
el rio desbordó en unos seis riegos ; rebosaron los pozos; el suelo
se rajó profundamente. El vino y aguardiente derramados se apreciaron
en más de 300,000 pesos. Entre las ruinas perecieron cerca de 500
personas. Se les encontró arrodilladas, con los dedos de la mano
formando una cruz, o con el puño cerrado en aptitud de golpearse
el pecho. Esas señales de pedir misericordia eran muy naturales;
porque se creía, que el cielo las castigaba a causa de sus pecados.
Algunos atribuyeron la ruina a la muerte, que la víspera recibió
un clérigo a manos de un asesino ajusticiado en el gobierno siguiente.
El terremoto causó también estragos en Pisco. En Lima solo se sintió
un fuerte y prolongado estrépito. Pero las exhortaciones del padre
Castillo hicieron renovar las penitencias de 1655.
Junto con las calamidades naturales
difundían gran temor los atentados y fuerza crecientes de los filibusteros.
Un valor digno de las mejores causas hacia mirar sus crímenes con
excesiva indulgencia; y los que lograban enriquecerse en la piratería,
no eran tan mal vistos, que su fortuna tan mal habida no tentase
a otros hombres intrépidos. Además una vez entrados en su carrera
de azares, pocos podían abandonarla, retenidos los más por el atractivo
de los peligros, por goces turbulentos necesarios a su corazón corrompido,
y más que todo, por la necesidad de proveer a su subsistencia. Aunque
la distribución del botín solía hacerse con cierta proporción a
sus servicios; y aunque las presas fuesen opulentas; tardaban poco
en verse reducidos a la más dura pobreza. La fortuna, adquirida
de súbito por tan inicua vía, se disipaba como el humo, en el juego,
la crápula y otros excesos. Ninguno de ellos estaba dispuesto a
atesorar para las necesidades del porvenir, “Hoy vivos y mañana
muertos, ¿para qué hemos de guardar?”. Tal era la divisa del mayor
número. Como no esperaban perdón, nunca se apiadaban de los rendidos.
Aun hubo alguno, que excusaba sus atroces hechos con sentimientos
de humanidad, diciendo que él quería vengar los crímenes de la conquista.
Cada día más osados y feroces ya habían pasado los piratas del asalto
de las pequeñas embarcaciones a las grandes naves, y de los establecimientos
solitarios a las poblaciones, proponiéndose para en adelante mayores
cosas. En previsión de sus ataques se vio obligado el Virrey a atender
a la defensa de Chile y Panamá con armas y situados; y para mejorar
la educación militar se creó y unió la cátedra de matemáticas al
empleo de cosmógrafo.
Sin necesidad de ataques marítimos
se experimentaron graves quebrantos en el gobierno de Mainas.
Las misiones del Amazonas habían tenido un gran desarrollo, aumentándose
de día en día el número de reducciones y en cada una de ellas el
número de neófitos. Los jesuitas no habían podido implantar allí
el vigoroso régimen del Paraguay, y los indios estaban tan débilmente
adheridos a la cultura evangélica, que la más leve causa bastaba
para dispersarlos en las selvas. A veces una cólera tan violenta,
como súbita, provocada por una ligera reprensión o por un mandato
poco agradable, les hacían dar muerte al misionero que horas antes
reverenciaban como a un ser divino; y poseídos, luego, de furor
o de miedo, se esparcían en soledades impenetrables. En otros casos,
aunque profesaran filial cariño a su padre espiritual, se dispersaban
con igual rapidez : por causa de los odios implacables despertados
repentinamente entre familias o tribus reunidas en la reducción,
pero que antes habían sido enemigas; o porque les infundiera un
terror pánico la muerte de alguna persona allegada, indiferente
o rival; ya por la sospecha de que pudieran enfermarse al contacto
o simple vista de algún otro neófito; en fin por cualquier otro
agüero, o aprensión pueril, que exaltaba aquellos espíritus infantiles.
Las misiones de Mainas
sufrían al mismo tiempo grandes contrastes por causas más poderosas.
Los salvajes vecinos aborreciendo a los neófitos por su oposición
de vida, o bien los atacaban con irresistible pujanza forzándoles
a buscar su salvación en la fuga; o bien los atraían a su montaraz
independencia, como la caballada cerril atrae al potro mal domado,
en las pampas de Buenos Aires. Los portugueses del Amazonas principiaban
en la parte superior depredaciones análogas a las de los mamelucos
de San Pablo. En fin un azote más destructor que los enemigos más
implacables, las viruelas cuyo contagio era casi siempre mortal,
acababan con las reducciones por los estragos del mal, o por la
fuga de los neófitos a lugares muy lejanos y separados de todo trato.
Una sola epidemia mató 28,000; por lo que alejándose otros a toda
prisa, dijeron al misionero que quería detenerlos : “No huimos de
tí, padre, sino de la viruela que nos
mata”. De esa suerte,
por causas gravísimas o por leves motivos era deshecha en breves
días y aun en solo horas la obra, levantada por milagros de paciencia
en largos años.
El Virrey temió también, que el edificio
colonial fuese derribado por una tempestad incontrastable, suscitada
en el mineral de Laicacota. La opulencia
de la mina del manto había competido con la generosidad de sus dueños.
Había allí plata pura y metales, cuyo beneficio dejaba tantos marcos,
como pesaba el cajón; algunas personas se enriquecieron con el metal
extraído en una sola noche; en ciertos días se sacaron centenares
de miles de pesos. Los Salcedos, con la prodigalidad de andaluces
enriquecidos por un azar, ya regalaban a un desconocido montones
de plata, ya le permitían extraerla del opulento manto por mas
o menos tiempo. No se necesitaba tanto para que del arruinado Potosí
y de todas partes acudiera toda clase de gente peligrosa, barateros,
matones, los holgazanes lujosos, frailes sin pudor y sin freno,
mujeres de mal vivir, hombres impacientes de improvisar una fortuna
por buenos o malos medios. Al desasosiego, que la fermentación de
tales pasiones había de producir en lugares, donde por falta de
autoridad respetada la única ley era la fuerza, se agregó pronto
la rivalidad de bandos; y no tardaron en presentarse en Laicacota
al terminar el reinado de Felipe IV los desórdenes, que había lamentado
Potosí, en su advenimiento al trono.
Habiendo sido expulsados del mineral
los hombres perdidos, que no temían a la justicia, hallaron una
acogida imprudente en el corregidor de la Paz. Reunidos en aquella
ciudad con los mestizos más turbulentos, dieron muerte a su favorecedor
y a otras varias personas al mismo tiempo, que saqueaban algunas
casas. Luego en forma de tropa regimentada se dirigieron al rico
asiento con banderas desplegadas. La alarma era grande y los riesgos
no pequeños. Toda aquella vasta región estaba desguarnecida; abundaba
allí la gente inquieta; y era de recelar, que los mal considerados
mestizos se alzasen contra el gobierno, arrastrando a la mísera
grey de los indios. Pero el corregidor de Chucuito
que había logrado organizar alguna fuerza, favorecido por el gobernador
de Laicacota, salió al encuentro de
los alzados, los derrotó completamente, y conjuró aquella deshecha
tormenta con el escarmiento, que la muerte de algunos produjo en
la indisciplinada banda.
No por eso reinó la paz en Laicacota.
El bando de los Salcedos, que estaba formado por andaluces y criollos,
tuvo sangrientas reyertas con montañeses y vascos : a los ataques
parciales sucedieron en breve los asaltos a casas que estaban defendidas
por contrarios bien armados; en el tiroteo se prendió fuego a algunos
edificios, y el campo quedó por los vascos, quienes ahuyentaron
del asiento a sus rivales. Rehechos estos con la plata de los Salcedos
y con la protección que les dispensaba el corregidor de Cabana,
se aprestaban para volver a la carga. Alarmado el Virrey libró contra
Gaspar Salcedo órdenes que no fueron obedecidas, multiplicó las
providencias sin resultado, y convencido de su impotencia encargó
la obra de la pacificación al respetable Obispo de Arequipa Fray
Juan de Almoguera. El prelado marchó
al Collao en compañía de un nuevo corregidor
y dirigió a los bandos enconados paternales exhortaciones; mas antes
que hubiese lugar a sus buenos oficios, los amigos de los Salcedos
entraron en el mineral en número de 900, y lo ocuparon á viva fuerza,
dejando mal herido al actual corregidor D. Angel
Peredo, a quien dio por muerto la fama. A los nueve días de haber
recibido nueva tan alarmante, murió el Conde de Santísteban,
cuya alma poética y apacible solo parecía llamada a componer cánticos
piadosos, no a gobernar sereno en días de borrasca.
Meses antes habia
fallecido Felipe IV diciendo en sus últimos momentos a su heredero,
niño de cuatro años : “Quiera, Dios, hijo mío, que seas más feliz
que yo”. El Perú, favorecido por sus ventajas naturales, aunque
no estuviera enteramente tranquilo, gozaba de bienestar. Las entradas
anuales de la hacienda se calculaban en 2,208,469 pesos 5 reales.
Las situaciones subían a 1,652,374 pesos 6 reales. El sobrante para
el Rey era de 556,694 pesos 7 reales. La deuda liquidada montaba
a 2,418,428 pesos 7 reales.
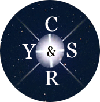 |