HISTORIA DEL PERU BAJO EL REINADO DE FELIPE III
1598
— 1621
POR
SEBASTIAN
LORENTE
CAPITULO
I
DON LUIS DE
VELASCO 1598 - 1604
Felipe II, que había sabido con rostro
sereno la destrucción de la invencible armada, no podía consolarse
al reflexionar, que Dios le había dado tantos reinos y le negaba un
sucesor capaz de gobernarlos. Felipe III, que le sucedió en 1598,
fue un príncipe devoto y de buenas intenciones, pero sin talento y
sin actividad, gobernado por indignos favoritos, como había previsto
con dolor su político e infatigable padre. La gastada monarquía, cuya
preponderancia no habría sido conservada por el genio de Carlos V,
decayó con espantosa rapidez; y, si todavía ostentó por algunos años
ciertas apariencias engañosas de su grandeza secular, fue tan solo
para arruinarse más con empresas desproporcionadas a sus recursos,
para provocar con sus pretensiones la cólera de los fuertes y para
sobreexcitar la envidia de los débiles con sus opulentos dominios.
El Perú, cuya, riqueza ya proverbial ponían a la vista de la ávida
Europa diez o más millones de pesos fuertes conducidos anualmente
por los galeones, había de sufrir en todo el siglo diez y siete los
riesgos y ataques consiguientes a su debilidad colonial y a la escasa
protección de su metrópoli.
Los holandeses, roto apenas el yugo
de la dinastía austríaca, ostentaban ya el vigor, que el amor a la
libertad infunde a los pueblos; y, contando con los inagotables recursos,
que sabe sacar el trabajo de los países menos favorecidos por la naturaleza,
se propusieron a fines del siglo diez y seis arrebatarle a España
su más envidiada colonia. Poseyéndola, pensaban conseguir, para sí
propios, inapreciables recursos y privar, a sus enemigos, del principal
medio de someterlos de nuevo al despotismo inquisitorial y político.
En 1699 dirigieron con tal objeto sus correrías al Pacífico entre
otros jefes Simón de Chordes y Olivier
Van Noort, y reunidos algunos corsarios
en el estrecho de Magallanes fundaron la orden del León
desencadenado. Aquella orden de caballería fracasó en su origen;
por que la flota, que debía invadir el Perú, fue dispersada por las
tempestades, algunos de los buques buscaron seguridad en los mares
del Asia Oriental, y el solo bajel, que quedo recorriendo las costas
del virreinato, fue apresado en la de Chile.
D. Luis de Velasco, que desde 1596
gobernaba el Perú, había hecho los aprestos marítimos necesarios para
rechazar a los invasores. Mas la armada
del Pacífico, aunque no recibió de ellos ningún contraste, tuvo la
desgracia de perder en un naufragio junto a las costas de California
su principal nave, y en esta al hermano del Virrey jefe, de las fuerzas
navales. Si bien se concibieron fundadas esperanzas de paz exterior;
porque Holanda, Inglaterra y Francia, únicos enemigos marítimos, habían
suspendido o estaban próximas a suspender su larga lucha con España;
se creyó necesario tener aprestada en el puerto del Callao una armada
compuesta de cuatro naves. La principal de estas era de seiscientas
toneladas; había otras dos de a cuatrocientas y una de a quinientas
veinte; todas cuatro según dice el Virrey en la relación de su gobierno,
muy gentiles de la vela y de muy buenas mañas, con la artillería de
bronce suficiente para su porte y tripuladas de muy buenos marineros.
Esas fuerzas de mar se creían con razón necesarias para resistir nuevas
invasiones; para asegurar la tranquilidad interior con el prestigio,
que la autoridad recibía de la facilidad de trasportar soldados a
todo el extenso litoral del virreinato; y para conducir periódicamente
los tesoros del Rey de unos a otros puertos.
Aún estaban los corsarios en el Pacífico,
cuando se sintieron no lejos de Lima fortísimas detonaciones, que
hicieron suponer un combate naval. Aquel estruendo casi desconocido
entonces en costas, donde la serenidad del cielo nunca es alterada
por los rayos, procedía de la lejana erupción del volcán de Omate,
conocido bajo el nombre de Huaina Putina,
y se dejó percibir a prodigiosas distancias. Arequipa, que se halla
a pocas leguas de Omate, vio interrumpidas el 14 de Febrero de 1600,
sus bulliciosas alegrías de carnaval, con una pavorosa tormenta en
que amenazaban a porfía el cielo y la tierra. Sucedíanse
a breves intervalos violentísimos terremotos; densas nubes hacían
caer torrentes de polvo abrasado; la espantosa oscuridad, que no permitía
distinguir los objetos, ni dentro de las casas, ni en las calles,
era disipada en ciertos instantes por ráfagas de una luz extraña;
a menudo surcaban el espacio globos de fuego, que se quebrantaban
con gran estrepito y estrago. Aterrados los habitantes, unos imploraban
en las iglesias la misericordia de Dios con desgarradores clamores;
otros vagaban por las calles como a tientas y con pasos inciertos;
algunos hubo, que petrificados por el miedo, aguardaban su próximo
fin, ya de los edificios que se derrumbaban, ya de las cenizas que
quitaban la respiración, ya en fin de los tormentos del hambre. La
falta de subsistencias parecía inevitable; porque la tempestad seguía
día tras día, semana tras semana, y llevaba la desolación lo mismo
a los campos, que a los pueblos. Derrumbándose los montes, paralizóse
el curso de los ríos, o se precipitaron por extraños cauces inundando
las campiñas con estrepitosa y desoladora avenida. El polvo candente
cubría los sembrados. Perecían los ganados y los animales no domesticados.
Los pueblos inmediatos al volcán, desaparecieron con la mayor parte
de los indígenas, que allí moraban. Algunos de estos apresuraron su
trágico destino; ya arrastrados por la superstición, que les indujo
a aplacar al terrible Dios del Huaina Putina
ofreciéndole sacrificios cerca del cráter, cuando arrojaba exterminadora
lava; ya en un acceso de desesperación, que hizo perecer a no pocos,
colgándose de los árboles o arrojándose a las llamas. Los devotos
vecinos de Arequipa, después de haber sufrido dos meses de agonía,
creyeron haber obtenido el perdón del cielo con sus duras penitencias
y fervientes oraciones.
Mientras en el centro del virreinato
las fuerzas físicas causaban extraordinarios estragos; las colonias
establecidas hacia las extremidades eran amenazadas de exterminio
por los jibaros y por los araucanos. Los jíbaros habitaban en el gobierno
de Macas no lejos de Cuenca y Jaén; estaban exasperados por el mal
tratamiento de los mineros, para los que en los abundantes veneros
de su comarca buscaban oro; y poco habituados a las cadenas de la
civilización, al mismo tiempo que poco o nada convertidos a la fe
cristiana, aprovecharon la primera ocasión de recobrar su independencia,
volviendo a la idolatría y a la vida salvaje. El Gobernador de Macas,
bajo el pretexto de celebrar la coronación de Felipe III, pidió un
cuantioso donativo a que se negaron los blancos, y que los antiguos
súbditos de los Incas, siempre prontos a la obediencia, se disponían
a entregar. Mas Quirruba, uno de los jefes
jíbaros, los indujo al más terrible alzamiento. Los preparativos se
hicieron con el impenetrable secreto, que es tan fácil a los indios.
En el día convenido, mientras el Gobernador aguardaba cuantiosos donativos,
y de todas partes se anunciaba la afluencia del oro; Quirruba
tomó por asalto Logroño, que era la capital de Macas; exterminó a
todos los varones, a los viejos y a las niñas; reservó solo para el
deleite y el trabajo a las jóvenes, entre ellas a las vírgenes del
monasterio de la Concepción; y, si se ha de creer la crónica, dio
una muerte horrible al codicioso Gobernador, haciéndole tragar a viva
fuerza el oro, que abrasó sus entrañas. Los habitantes de Huambaya,
condenados igualmente al exterminio, fueron prevenidos por aterradoras
noticias y tuvieron la dicha de refugiarse en las provincias vecinas.
Los que moraban en Sevilla del oro, aguardaron el anunciado ataque,
que rechazaron enérgicamente; mas, habiendo sufrido grandes pérdidas
y no creyéndose ya seguros, se dispersaron en el reino de Quito. En
vano el Gobierno y los particulares costearon algunas expediciones
en los años siguientes para recobrar por la fuerza aquellas montañas,
y los misioneros hicieron heroicos esfuerzos por convertir a sus fieros
moradores. La espesura de las selvas, insalubridad del clima y falta
de aprestos dieron una fuerza incontrastable a la oposición de los
alzados; y el Perú no ha entrado hasta hoy en el goce efectivo de
aquella fertilísima y aurífera región.
Al mismo tiempo que los jíbaros se
alzaban los araucanos por segunda vez, y en esta para no volver a
caer más bajo el yugo colonial. El Gobernador de Chile, Don Martin
de Loyola, no obstante que desde Lima le habían anunciado los riesgos
inminentes, recorrió, con imprudente confianza el territorio de Arauco;
y atacado de súbito por los indios pereció junto con la reducida fuerza
que le acompañaba. A la muerte del Gobernador siguió de cerca la destrucción
de los fuertes y poblaciones, que en aquella frontera poseía la colonia.
Las autoridades de Chile perdían junto con un tiempo irreparable costosos
sacrificios por las mal concertadas operaciones, y todo aquel reino
hubiera podido perderse, si el Virrey no enviara para salvarlo al
viejo D. Pedro de Quiñones, cuñado de Santo Toribio y alcalde de Lima.
Por sus enérgicos y bien dirigidos esfuerzos pudieron contenerse los
progresos de la insurrección, mas en adelante
hubo de sostenerse en la frontera el llamado ejército
de Chile, que de ordinario era reclutado en el Perú y asistido
con pertrechos de guerra y una remesa de fondos o efectos, conocida
con el nombre de situado.
En los confines de Charcas se sufrían
con frecuencia las invasiones de los Chiriguanas,
salvajes que moraban en los cordilleras fronterizas y que rara vez
guardaban las convenciones de paz. El único medio seguro de contenerlos
era el progreso de la colonización, proveyéndoselos colonos de caballos
y buenas armas para la seguridad de sus personas y posesiones. Los
pobladores más ambiciosos o más emprendedores, pidieron al Virrey,
que les concediese la entrada al país no domado, a sus propias expensas.
Mas, como esperaban recoger fortunas opulentas en la superficie de
la tierra, que sólo las concede al trabajo profundo o sostenido; como
la dificultad de establecerse en regiones no transitadas y poco accesibles
era mayor de lo que habían previsto; y como por lo común contaban
con escasos recursos; sus empresas solían tener un fin tan pronto,
como desgraciado; y más de una vez la discordia era seguida de cerca
por la ruina de los expedicionarios. El Gobernador de Santa Cruz,
que había emprendido la conquista de Mojos, no tardó en ver su tropa
sublevada; fundó sin habitantes la villa de la Santísima Trinidad;
ajustició un número considerable de sus soldados; y, como los más
tenían parientes y amigos en los pueblos de Charcas, hubo de abandonar
la mal preparada y peor dirigida empresa, a causa de la oposición
que encontró en los particulares y en varias autoridades.
La pacificación de aquellas regiones
habría adelantado, sin duda, promoviendo el tráfico entre Charcas
y Buenos Aires; pero precisamente en impedirlo ponían el mayor empeño
los Virreyes. Tenían gran temor de que, conocido aquel camino por
los extranjeros, podrían hacer por allí formidables invasiones, y
aun cuando no se apoderasen del envidiado Potosí, extraerían fácilmente
sus tesoros con un tráfico clandestino; era también de recelar, que,
penetrando por una vía difícil, sino imposible de guardar, poblasen
el reino personas de fe sospechosa; lo que para la política devota
y recelosa de la metrópoli era un mal superior a todas las ventajas
imaginables. Aunque los portugueses estaban incorporados a la España
desde 1580, se les tenía siempre por extranjeros y a muchos de ellos
por judíos: por lo que se supo con inquietud, que se había concedido
al portugués Reiner permiso para introducir
por Buenos Aires un cargamento de negros, y que se había autorizado
el tráfico de un navío entre aquel puerto y la colonia del Brasil.
Es verdad, que se prohibía severamente la internación de los portugueses
y que se ordenó la expulsión de cuantos hubiesen penetrado en el virreinato;
pero las autoridades, cuya acción perdía toda la eficacia a la distancia
en territorios tan extensos y tan despoblados, no pudieron impedir
que se introdujeran en número considerable, ni que se estableciesen,
ya en los centros de comercio, ya en los asientos minerales, con el
apoyo de muchos colonos partícipes de sus ganancias.
Lo que la administración no podía emprender
con esperanzas de buen éxito, lo consiguió en años posteriores el
Santo Oficio mediante el prestigio que le daba la defensa de la fe,
y con al terror que infundieron sus autos contra los judíos portugueses.
En el gobierno de Velasco celebró dos, relajando a algunos reos; uno
de los procesados, que habría sido condenado a la hoguera a no haber
dado señales inequívocas de su conversión, había sido un aventurero
de una vida borrascosa; fue sentenciado solamente a azotes, reclusión
en un convento y destierro perpetuo; se hizo un penitente fervoroso,
y murió en Sevilla en olor de santidad. El sentimiento religioso,
que tan perseguidor se mostraba contra las personas sospechosas en
la fe, se hacía reconocer de ordinario en el Perú por inspiraciones
más propias de la caridad evangélica. Las fundaciones piadosas y los
actos de beneficencia se multiplicaban de un modo, que hace honor
a la religión que los aconsejaba, y al pueblo que las realizaba. Luis
Ojeda, después de haber tomado por humildad el nombre de pecador y
ejercitado su piedad por varios lugares, fundó en Lima el Hospicio
de huérfanos, que, muerto él, tomó bajo su protección la cofradía
de Escribanos. Doña María Esquivel y su esposo fundaron el hospital
de San Diego para convalecencia de los enfermos asistidos en San Andrés.
Este mejoró su deplorable situación después de haber sido puesto al
cuidado de veinte y cuatro personas caritativas y acaudaladas. La
hermandad de la Caridad, cuyas rentas propias solo ascendían a 8,000
pesos anuales, gastaba más de 30,000, merced a las limosnas del vecindario;
y no solo atendía a la curación de los enfermos, sino que solía dotar,
cada año, en cuatrocientos pesos, de cuarenta a cincuenta doncellas.
Para retirar a otras mujeres del camino de la perdición proyectó Velasco
una casa de acogidas, cuyo solar fue cedido por la fundadora de San
Diego. También pensaba el Virrey en nombrar un padre de mozos, que
cuidara de buscarles una ocupación honrosa, y favoreció la educación
de los niños pobres, sosteniendo algunas escuelas de primeras letras
y confiando su inspección al celoso cura de la matriz D. Antonio Roca.
Los negros, si bien continuaron, sufriendo
las amarguras de la esclavitud, dejaron de estar expuestos a las bárbaras
penas, que contra ellos se habían ordenado desde el tiempo de Gasca.
Sin embargo porque sus reuniones solían ser focos de corrupción, donde,
reinando la embriaguez, los bailes turbulentos y la desenfrenada lascivia,
no eran raros los homicidios, los conciertos de robos y la ocultación
de cimarrones; se prohibió que viviesen reunidos en corrales, o rancherías,
se juntasen allí para divertirse o tuviesen cofradías, verdaderas
sociedades de desmoralización bajo piadosas advocaciones. Las infracciones
eran castigadas con trabajos forzados, azotes o multas; penas que
alcanzaban en parte a los propietarios de los fundos y a los vendedores
de chicha en días festivos.
Los míseros indios, como la más numerosa
y afligida de las razas, merecieron en más alto grado la compasión
de las buenas autoridades y personas caritativas. El bien intencionado
Monarca, informado de que los servicios forzosos eran una esclavitud
mal disfrazada, perenne manantial de injusticias y causa constante
de ruina general, quiso libertarlos del ominoso yugo por la célebre
cédula, llamada del servicio personal, la que fue expedida el 24 de
noviembre de 1601. Las principales disposiciones eran dirigidas a
que cesasen los repartimientos sin perjuicio de las industrias establecidas
y sin tolerar el ocio de los indios. En vez de ser repartidos para
las chacras, servicio doméstico y otros menesteres, debían acudir
a las plazas para buscar trabajo convenientemente retribuido. La misma
obligación se imponía a las demás razas, inclusos los españoles ociosos,
que fuesen de condición servil. Los tareas habían de ser moderadas
y los jornales bien pagados. No podía exigirse por los encomenderos,
que el tributo les fuese pagado con servicios personales; ni ninguna
autoridad podría imponer el trabajo forzoso a los indios como pena
de algún delito. No era permitido ocuparlos ni en pesquerías, ni como
bestias de carga, ni en el cultivo de la coca contra las ordenanzas
del Virrey Toledo, ni en obrages que fuesen
propiedad de los españoles, ni en ingenios de azúcar, u otras fábricas
análogas. No debía repartírseles para el cultivo de viñas u olivares;
y los que fuesen destinados al trabajo de otras haciendas, debían
venir de las cercanías, o establecerse en pueblos vecinos. En todo
caso se les dejaría el tiempo suficiente para el cultivo de sus chacras.
Los yanaconas dejarían de considerarse como adscritos al terreno,
pudiendo retirarse libremente, cuando gustasen, y no debiendo ser
tenidos en cuenta al negociar, arrendar, ceder o trasmitir las fincas
de cualquier otro modo. Por lo tanto debían cesar los jueces de repartimiento,
y el oidor encargado de visitar las provincias había de asegurar la
libertad de cuantos estuviesen sujetos a tales servidumbres. Se pondría
un gran empeño en atraerlos al trabajo voluntario por medios justos
y suaves, al mismo tiempo que se cuidaría de facilitarles los medios
de subsistencia a las condiciones más favorables. En cuanto al trabajo
de las minas, que era el punto más escabroso, se aspiraba a la extinción
gradual de las inicuas mitas. Potosí, como el más importante centro
mineral, debía ser visitado lo mismo que sus contornos. Los indios,
que le estaban repartidos, debían ser tomados del asiento y de las
cercanías, promoviendo el aumento de la población y obligando también
al trabajo a los ociosos de todas las razas. Solo por falta de otros
operarios se pedirían a los pueblos afectos a la mita y únicamente
en el número que correspondiera a su actual vecindario. No se castigaría
a los caciques, descuidados en la remisión, con penas pecuniarias,
que siempre recaían sobre los mitayos. La conducción de estos se encargaría
a personas de confianza, recomendables por la piedad y prudencia.
Había de pagárseles el viaje de ida y vuelta con un diario moderado,
calculando cinco leguas por día. No debían repartirse indios al que
no beneficiase minas propias o arrendadas, ni para otra ocupación
que para explotar los metales. Prohibíase
el traspaso de los mitayos bajo cualquiera forma, el desagüe de las
minas por indios y toda tarea excesiva. Desde el Virrey hasta el último
juez habían de procurar concienzudamente el cumplimiento de esta cédula, quedando autorizado
el primero a
modificarla tan solo en el caso de que algunas disposiciones pudiesen
traer descontento general o novedad de importancia.
Ciertamente, vistos los antiguos disturbios,
y la suma dificultad de acertar y de proveer a tiempo y con eficacia,
a tan larga, distancia; parecía imprudente no conceder semejante autorización,
que necesariamente había de perpetuar las iniquidades apoyadas en
los intereses o ideas dominantes. En Charcas, donde un corregidor
trató de publicar la cédula, dijeron algunos oidores, que, si se declaraba
libres a los yanaconas, quedarían abandonadas las haciendas y faltarían
las subsistencias. Tales inconvenientes ponderaban, que hubieran podido
aterrar a un gobernante inexperto; pero hallando al Virrey inaccesible
a la intimidación, procuraron ganar tiempo, con la esperanza de que
ya a los fines de su administración no podría adoptar providencias
enérgicas. Los servicios personales se conservaron en Chile por causa
de la guerra, y en otras provincias apartadas bajo diferentes pretextos.
Los repartimientos, que se hacían a los obrages,
y otras labores forzosas, en las ciudades y en los campos, continuaron
casi en todas partes por la debilidad o connivencia de las autoridades.
La mita señalada a las minas hubo de subsistir con sus iniquidades
esenciales; porque una junta formada por los teólogos y jurisconsultos
más distinguidos y por otras personas, cuya competencia parecía irrecusable,
declaró, que habría grave inconveniente en alterarla.
Velasco era demasiado político para
chocar con tales dictámenes; pero sin dejar de contemporizar con influencias
irresistibles, hizo mucho por su parte para aliviar la suerte de los
indios. En los primeros años de su gobierno había refomado
la organización del hospital de Santa Ana, donde eran asistidos los
que caían enfermos en Lima al venir de las provincias para sus negocios
o provecho de los extraños. Después cuidó que el correo mayor pagase
a los chasquis las sumas adeudadas, enviando comisionados para que
la paga fuese efectiva; si bien tuvo el disgusto de que el enviado
al norte no cumplió su comisión porque en Trujillo gastó el tiempo
y los caudales en proyectos de matrimonio. A fin de favorecer a los
cargueros, que hacían el trasporte en los peligrosos pasos de la Barranca
y del Apurimac por inseguras maromas,
hizo construir puentes de madera. Para atenuar la intolerable opresión
de los obrages dió
la ordenanza llamada de molde, cuyas disposiciones prevalecieron en
otra más meditada a fines del siguiente reinado. Ordenó también, que
pudiesen ser descargados ya en todo, ya en parte, en el pago de los
tributos, los que tuviesen plata en las cajas de censos; y acordó
igualmente que se reintegrase la sacada de las cajas de comunidad
para hacer al Rey una remesa cuantiosa. Facilitó el pago de los mitayos
de Huancavelica, enviando plata de la caja real de Lima, y solicitó
mucho su buen tratamiento, así como el de los que trabajaban en Potosí,
quienes a tan larga distancia pocas ventajas sacaban de la buena voluntad
de Monarcas y Virreyes.
Teniendo ya de reserva de 17,000 a
18,000 quintales de azogue, cantidad, que parecía suficiente para
el consumo manifiesto de tres años, hizo Velasco un nuevo asiento
con los mineros de Huancavelica, previa consulta de letrados y de
otras personas peritas, y de acuerdo con su consejo de hacienda. En
este arreglo quiso consultar al mismo tiempo el alivio de los indios
y el provecho del fisco, ocupando tan solo los operarios indispensables
y moderando la extracción del azogue, efecto muy difícil de guardar,
harto costoso, y cuyas existencias sobreabundantes daban lugar a un
tráfico ruinoso para la hacienda. Según dice en su relación : «halló,
cuando entró al gobierno, gran desorden cerca de la distribución del
almacenado en Potosí; porque no solo daban a los mineros y beneficiadores,
sino a todos, cuantos les pedían; de forma, que el que quería pagar
sus acreedores, o comprar oficio, casa o heredad, casar la hija o
mudarse de allí a otra parte, y aun para jugar, si no tenía dinero,
sacaba la cantidad que le parecía con cualquier fianza que daba, y
hacía barata y suplía su necesidad o antojo a costa de la real hacienda;
con que la deuda de S. M. siempre iba creciendo y haciéndose de peor
condición». Para remediar tan gran desorden dispuso el Virrey, que
solo se tratase el azogue por cuenta del erario prohibiendo las reventas
y baratas; y aunque no las extinguió del todo con su prohibición absoluta,
ya no se hicieron sino en corto número y con el mayor secreto, minoró
mucho la deuda y fue más seguro el cobro. Como era de esperar, este
resultado obtuvo el beneplácito regio al mismo tiempo, que causó profundo
disgusto a los tratantes, por habérseles sacado de entre las manos
más de medio millón de hacienda real, que traían en giro.
Mientras se limitaba la extracción
del azogue, se promovía eficazmente el beneficio de la plata. Potosí
merecía la atención preferente por considerarse aquel mineral como
la principal de las grandes cosas que contenía el Virreinato. De aquel
cerro salían la sustancia de que todo el Perú se mantenía, la grosedad
del comercio con España los muchos y forzosos gastos que se hacían
en la colonia, y el tesoro, que cada año se enviaba al Rey para socorro
de sus necesidades. Aunque el beneficio de sus minas se resintió de
la mucha hondura, escasez y poca ley de los metales, así como de la
falta de capitales y mitayos; se esforzó el Virrey por sostener aquella
colosal máquina apuntalándola, según su expresión, por muchas partes
para ponerla en mejor estado. Dio ordenanzas que favorecieron la explotación
de las vetas descuidadas por sus dueños, impidieron en parte la distracción
de los mitayos en ocupaciones extrañas a las minas, y descargaron
a los mineros en más de medio millón de pesos, al año, en las costas
que antes tenían, pudiendo beneficiarse con aprovechamiento los metales,
que antes se dejaban abandonados por no cubrir los gastos de explotación.
De esa suerte se acrecentó la producción de Potosí notablemente, no
obstante ser muy poderosas las causas de su decadencia. Otros asientos
merecieron menos protección por ser de escasas esperanzas. El
de Castro Vireina, pocos años antes había
sido favorecido por el Marqués de Cañete con dos mil indios de mita
: y porque eran los metales, aunque de ley razonable, pocos y muy
duros de labrar, necesitaban de quema con grave daño de los indios,
y daban las minas a pocos estados en agua; ofrecía suficientes causas
para ser abandonado; pero el negocio pareció arduo y se dejó al tiempo
la resolución más conveniente.
Las nuevas entradas, que el Rey se
prometía de la venta de la sal, y bulas de la Cruzada, recién encargadas
estas a un tribunal especial, no podían ser favorecidas eficazmente
por un Virrey próximo a dejar el mando. Sin embargo la hacienda le
debió notable incremento por el aumento de los quintos, producto de
oficios vendibles, tributos del repartimiento de Chucuito,
y otras entradas más o menos eventuales. Agradecido el Monarca a sus
buenos servicios, le recompensó después sucesivamente con el título
de Marqués de las Salinas, pueblo que él había fundado en el alto
Perú, con el nombramiento de Virrey de Méjico por segunda vez, y con
la presidencia del Consejo de Indias.
La situación de Potosí, que se reflejaba
en las principales poblaciones, ofrecía deslumbradoras apariencias.
Aquellos vecinos gastaron dos millones para celebrar el advenimiento
de Felipe III; y algunos mineros eran bastante ricos para dotar a
sus hijas en centenares de miles. Lima, como centro de la administración,
emporio del comercio, y foco de la cultura colonial, saboreaba los
principales frutos de aquella opulencia. Eran esplendidas sus fiestas
religiosas y civiles; embellecíase su
plaza mayor con magníficos portales; la religión levantaba grandes
edificios al culto y a la beneficencia; erigíase
un teatro, en el que, no olvidando, las obras de caridad, se dejaba
el arrendamiento de los cuartos en favor de los huérfanos las exigencias
del lujo daban bastante ocupación a los artesanos para que estos formasen
respetables gremios, deseosos de conservar su prestigio con reglamentos
autorizados por los primeros magistrados. El gremio de pasamaneros
recibió sus ordenanzas a instancias del procurador de la ciudad, y
en ellas se atendía escrupulosamente a asegurar la pericia de los
oficiales con largos años de práctica y examen ante los veedores del
oficio. Estos debían ofrecer suficientes garantías para inspeccionar
con fruto los talleres y obras, cuyas labores eran objeto de prescripciones
severas y minuciosas, hasta en las calidades de la seda, hilos, púas
y puntas.
El Virrey, extendiendo su celo a todos
los ramos del servicio, dio también decretos, que fijaban el arancel
del secretario de la gobernación; el corte de la leña en las arboledas
de la comarca sin perjuicio de los hacendados, ni del público; la
rueda y travesía que debían hacer las carretas sin dañar las acequias,
ya traficaran entre Lima y el Callao, ya vinieran del campo con materiales
de construcción, o productos agrícolas, ya estuviesen destinadas al
acarreo de los molinos. Los reglamentos precisos, que eran en parte
una necesidad de aquella sociedad, se adaptaban bien al espíritu de
la época. El pueblo limeño, siempre reconocido a los gobiernos bienhechores,
mostró sus simpatías a D. Luis de Velasco, cuando a fines de 1604
fue reemplazado por el Conde de Monterey, que acababa de servir el
Virreinato de Méjico con envidiable crédito.
CAPITULO
II
DON
GASPAR DE ACEVEDO Y ZUÑIGA, CONDE DE MONTEREY.
1604
— 1606
Al retirarse de Méjico el Conde de
Monterey, le siguieron por muchas leguas numerosas bandadas de indios
dando lamentos y alaridos por la ausencia de un Virrey, que había
gobernado como padre de los pueblos. En Lima fue recibido con fiestas
tan alegres, como espléndidas, y su conducta en el Perú correspondió
a sus honrosos antecedentes. La renta señalada a los Vireyes
no le alcanzaba para cubrir sus limosnas. Secundando las miras libertadoras
del Monarca, comisionó a D. Francisco Alfaro, digno oidor de Charcas,
para que eximiese de loa servicios personales a los indios del Tucumán,
Buenos Aires y Paraguay. Sabiendo, que algunos náufragos habían salvado
la vida en una de las islas Galapagos
enteramente separadas del trato humano, envió un buque para traerlos
al Perú; y, cuando hubieron desembarcado en el Callao, tomó parte
en la devota procesión con que dieron gracias al cielo por haber tenido
la inesperada dicha de volver a tierras habitadas. Ya para aliviar
las desgracias causadas en el sur por un terremoto desolador, ya al
fundarse nuevos monasterios y casas de observancia más rígida, contribuyó
con la mejor voluntad a la realización de las miras benéficas y religiosas,
que dominaban en Lima. Pero la obra a que cooperó con mayor interés,
fue la expedición de Quirós en busca de un mundo novísimo en que pudieran
ganarse, junto con grandes dominios para el Rey, innumerables almas
para el cielo.
El entendido piloto aspiraba a ser
el Colon del continente austral, de cuya existencia no dudaba, deduciéndola
de los principios cosmográficos y de los datos suministrados por los
viajeros. El Santo Padre, cuyos pies besó en Roma, le concedió gracias
abundantes para la conquista espiritual; Felipe III le dio amplia
autorización; y también recibió los convenientes recursos del Virrey,
que se encontraba favorecido por la opulencia del Perú y por la buena
voluntad de los habitantes. A fines de 1805 partió la expedición descubridora,
del Callao, con cuatro buques bien provistos y algunos misioneros
franciscanos, después de invocado el auxilio divino. En breves días
de próspera navegación llegaron los expedicionarios a las islas de
la Sociedad, y la deliciosa Otaiti les
apareció muellamente recostada entre las
acariciadoras olas del Pacífico. Aunque experimentaron algunas dificultades
antes de fijarse en el lugar más cómodo para el desembarque; aquella
isla se presentaba tentadora como el paraíso de Mahoma. Los naturales
eran hospitalarios, las hermosas fáciles para el amor y con atractivos
no velados, los frutos deliciosos y abundantes, el clima dulce, y
encantador el paisaje. En vez de ceder a tantas seducciones, dejaron
pronto los descubridores el grato albergue y siguieron el rumbo al
Oeste, reconociendo en su exploración, que el gran Océano no era un
simple desierto de aguas, sino que estaba cortado par innumerables
islas. Entre ellas se distinguía la que llamaron de Gente hermosa,
cuya feroz osadía contrastaba con la gentileza de los rostros; y otras,
cuyos habitantes ofrecían muchas variedades de color, desde el blanco
al negro, indicio manifiesto de que las principales razas humanas
se habían dirigido a estas regiones en siglos remotos, cuando sus
congéneres se esparcían por el antiguo continente. Al fin de su exploración
llegó Quiros a la tierra austral del Espíritu
Santo, que creyó llamada a coronar sus altas miras. Fundó luego en
la vecina playa la Nueva Jerusalén inaugurando la futura colonia con
las mayores pompas del culto. El primer aspecto del país exaltaba
sus esperanzas. La extensión parecía grande, el clima saludable, exquisitas
y abundantes las producciones vegetales y animales, no escasa la riqueza
mineral, y los habitantes poco temibles. Mas no tardaron estos en
romper las hostilidades; fue necesario reconocer mejor aquellas costas,
y se buscaron los medios de fortificarse. Durante estas pesquisas
cundió el desaliento, y vientos encontrados alejaron las naves. Forres,
que comandaba la expedición, tomó el rumbo para Filipinas, y pasó
cerca del continente austral por el estrecho, que lleva su nombre,
sin lograr avistarlo. Quiros, cediendo
a las corrientes y tempestades, hubo de arribar a las opuestas playas
de Acapulco; de Méjico se dirigió al Perú; y faltándole aquí el principal
apoyo por haber muerto ya el Conde de Monterey, hubo de renunciar
a sus grandiosos proyectos. Como decía Cristóbal Suarez de Figueroa,
todos los siglos no son igualmente favorables al valor. Había pasado
el tiempo de los Balboas y Pizarros; la
Metrópoli estaba gastada, y el Virreinato ofrecía dentro de sí ilimitado
campo a los espíritus emprendedores. El continente austral, aunque
mas bien sospechado, que descubierto,
lleva ya el nombre de Australia en la relación de Figueroa, que habla
del viaje de Quiros al referir los hechos
del Virrey Marqués de Cañete.
El Conde de Monterey no había podido
realizar sus benéficas miras en solos diez y seis meses de gobierno,
pasados la mayor parte entre dolencias graves. Mártir de la pureza
mereció, que se le pusiera la inscripción : «Maluit
mori, quam
foedari»; y pobre a fuerza de ser
caritativo, hubo de ser enterrado a costa de la Audiencia. El Monarca
recompensó sus desinteresados servicios favoreciendo a su hijo y a
su hija, que casó con el futuro Conde Duque de Olivares, bien olvidado
después, en la cumbre del poder, del noble ejemplo de su suegro.
Entre las providencias firmadas por
el buen Virrey, podemos recordar, como expresión del espíritu reglamentario
de la época, las ordenanzas de espaderos, junto con las de zurradores
y zapateros, que por la discordia entre estos gremios hubieron de
ser confirmadas por él, aunque fueron formadas en tiempo de Velasco.
Queriendo asegurar el buen servicio del público con minuciosas precauciones,
se prescribía, que en la labor de las espadas no hubiese pelos, engañosas
soldaduras, quiebras, ni aun vainas poco adecuadas; el trabajo de
los curtidores debía variar según que los cordobanes procedieran de
Chile, Castilla, Quito o valles del Norte, conforme al color que hubiesen
de recibir, y atendiendo a otras varias condiciones; el examen de
oficiales, elección de veedores, visita de talleres, y demás pormenores
de los oficios se sujetaban a las más serias formalidades.
La principal solicitud de la Corte
se dirigía por entonces a encontrar en la península y en las posesiones
de ultramar recursos para sostener un lujo oriental y las disipaciones
de indignos favoritos, tales como D. Rodrigo Calderón, Marqués de
Siete Iglesias que debía trocar su brillante posición con la ignominia
del cadalso, y el Duque de Lerma, impotente Atlante de la vasta Monarquía,
el que cuidó de evitar el trágico destino obteniendo el irresponsable
capelo cardenalicio. Mientras estos cortesanos nadaban en la opulencia
tenía la administración pública que subsistir de limosnas, quiebras,
alteración de monedas, anticipaciones usurarias y otros expedientes
miserables y ruinosos. Para acrecentar el cuantioso tesoro, que se
remitía del Perú, se había imaginado, entre otros arbitrios, estancar
la sal y, lo que más sorprende entre consejeros tan devotos, el sostener
en las principales ciudades casas de juego por cuenta del gobierno.
Por dictamen de hombres más honrados se desechó este recurso inmoral.
El de la sal, aunque se trató de plantificarlo desde el Virrey Velasco,
no tuvo efecto por ser tan numerosas y tan difíciles de guardar las
salinas así a las orillas del mar, como en el interior del Perú.
Medida más digna del gobierno colonial
y que debía mejorar de una manera estable la administración de la
hacienda, fue el establecimiento de la Contaduría mayor de cuentas,
que fue acordado para Lima, Méjico y Santa Fé por real cédula de 24
de agosto 1605. El tribunal de cuentas erigido para el Perú debía
tomar las de las cajas reales establecidas en Lima, Cuzco Potosí,
Quito, Guayaquil, Paita, Castro Virreina, Arequipa, Arica, La Paz,
Tucumán, Trujillo, Chachapoyas, el Callao, Guanuco,
Guancavelica, Buenos Aires, Chile, Panamá
y Portobelo. Todas las personas que tuviesen
relaciones con la real hacienda en estas provincias, le quedaban sujetas;
y los oficiales reales debían suministrarle los datos necesarios,
y, cada seis meses, recetas o razones bien especificadas. Sus providencias
debían ser cumplidas como las de las Audiencias y Contaduría mayor
de Castilla con inhibición de cualquier otro tribunal. Si hubiese
lugar a pleitos, se decidirían estos en primera y segunda instancia
por una Junta compuesta de cuatro oidores, estando presentes dos contadores
con voto consultivo. En caso de agravios se dejaba la súplica al Monarca.
Entretanto la rendición de cuentas, entrega de alcances, procedimientos
por vía ejecutiva y cumplimiento de penas se harían en términos perentorios.
Unas cuentas no debían interrumpirse, para principiar otras, se seguirían
por el estilo de Castilla y se comprobarían por relaciones juradas
de las partes, libros de contabilidad y otros documentos, estándose,
en caso de dudas acerca de su rendición, al voto de la mayoría, que
firmarían todos los miembros del tribunal. Se darían a las partes
correspondientes finiquitos o certificaciones; y si ellos no presentaban
sus cuentas ordenadas, esta diligencia tocaría a los oficiales del
tribunal sin aumento de gastos. En cada armada se daría razón a S.
M. de lo que se hubiera actuado y de lo que conviniera hacer.
El tribunal se compondría de tres contadores,
con dos oficiales ordenadores y un portero. Los contadores debían
prestar juramento de cumplir fielmente su cargo y de guardar secreto;
no tomarían parte en los arrendamientos, ni asientos de la real hacienda;
ni tratarían, ni contratarían en manera alguna; tampoco recibirían
dádivas, ni presentes, aunque fuesen cosas de comer, de ningún interesado
o que pudiese tener interés en alguna cuenta; asistirían puntualmente
al tribunal, todos los días feriados por la mañana, y tres días a
la semana por las tardes, no haciendo falta sino por enfermedad o
con licencia del Virrey por justa causa y tiempo limitado; uno de
ellos iría por turno a tomar cada tres años las cuentas finales de
Potosí, sin perjuicio de la visita, que de tan importantes cajas había
de hacerse anualmente, por un oidor de Charcas; el contador más antiguo
tendría voto en las Juntas de hacienda.
Eran libros indispensables en el tribunal
de cuentas un libro de memorias con su abecedario y números de las
personas deudoras a la hacienda; otro libro en que se copiaran las
razones dadas por los oficiales reales; un inventario de cuentas fenecidas;
un libro de alcances y otro de resultas; un libro de rentas, y otro
de fianzas.
En el palacio del Virrey se señalaría
aposento para la Contaduría con la autoridad y decencia que para la
Audiencia; y los gastos anuales para su ornato y demás cosas precisas
podrían alcanzar a quinientos ducados. El Virrey asistiría al tribunal,
cuando le pareciese conveniente; tomaría en caso necesario providencias
interinas dando cuenta a S. M. y determinaría las competencias de
jurisdicción con la Audiencia, junto con un oidor y un contador, cumpliéndose
el dictamen de la mayoría.
CAPITULO
III
LA AUDIENCIA
. 1606-1008
La administración colonial, siempre
débil y cuyo desarrollo había sido paralizado por la enfermedad del
Virrey, hubo de debilitarse más a la muerte del Conde de Monterey,
por la autoridad dividida y precaria de los oidores. Tanto decayó
el poder político, que el clero quiso sojuzgarlo arrogándose la facultad
de tomar la residencia a los corregidores, a pretexto de que estos
juraban cumplir bien y fielmente su cargo, y de que la Iglesia debía
intervenir en unas causas donde mediaban juramentos. Por extraordinarias
que aparezcan tales pretensiones, no hay dificultad en concebirlas
en una época, en que el poder eclesiástico era el único estable por
la fuerza de su sagrada constitución, y el solo acatado de todos por
el vigor de las creencias.
Es verdad, que el nombre del Rey era
también respetado como el de un vice Dios; pero sus órdenes, cuyo
cumplimiento pendía de funcionarios efímeros y poco escrupulosos,
tarde o nunca se ejecutaban fielmente, y desacreditábase por lo tanto
sobremanera el gobierno temporal desde el Virrey hasta los corregidores
y alcaldes.
Santo Toribio, que murió cuarenta días
después que el Conde de Monterey, había contribuido mucho con sus
trabajos pastorales, y su santa vida a afianzar el predominio de la
Iglesia. Por tres veces visitó su dilatadísima diócesis, sin que le
detuvieran ni las subidas más escabrosas, ni hondísimas quebradas,
ni la desolación del desierto, ni la soledad de los bosques. Más de
una vez se tuvo por milagrosa su salvación de entre precipicios casi
inaccesibles. Donde quiera fabricó iglesias, facilitó ornamentos y
fundó cofradías para el sostenimiento del culto. Cuando se detenía
en Lima, no dejaba pasar un domingo sin doctrinar en el cementerio
de la catedral a los indios a los que prefería llamar peruanos, por
evitar cualquiera expresión que sonara a menosprecio. Para la educación
del clero erigió el seminario, que hoy lleva su santo nombre y que
entonces le ofreció la ocasión de mostrar su cristiana humildad, sufriendo
ante la Audiencia la dura corrección impuesta por el severo Felipe
II. También fundó el monasterio de Santa Clara. Con la celebración
de tres concilios provinciales echó sólidas bases para la disciplina
eclesiástica en toda la extensión del Virreinato. Era de pureza angelical,
sumamente austero, benéfico hasta despojarse de los vestidos para
aliviar la indigencia, y tan desinteresado, que no obstante estar
dotado de una gran memoria se confundía al contar las pequeñas cantidades
de plata e ignoraba el valor de las sumas considerables. Habiendo
muerto en Saña de una fiebre contraída en su misión apostólica, fue
traído a Lima y sepultado con la veneración debida a un Santo, cuyo
renombre obtuvo antes de que la Iglesia le erigiese altares.
El cabildo eclesiástico presentaba
hombres eminentes, que secundaban las miras benéficas de Santo Toribio,
distinguiéndose entre ellos Roca siempre celoso por la educación de
los niños, Vega, que antes de ser Arzobispo de Méjico dejó en Lima
su patria grandes legados, en favor de la Universidad y del culto,
y Corni que debía servir con celo pastoral
la ciudad de Trujillo, donde había nacido. De los conventos, núcleo
principal de varones apostólicos, salieron muchos insignes por la
santitad y las ciencias. Entre los franciscanos
descollaba el seráfico Francisco Solano, émulo de los espíritus celestes
en el amor de Dios, y tan penitente, que su existencia parecía un
milagro continuado. Gozaba de tal prestigio, que habiendo aludido
en uno de sus sermones a los terribles estragos del terremoto, la
ciudad consternada creyó inminente su total ruina : los pecadores
hicieron penitencias públicas; saldaron sus cuentas los deudores de
peor paga; los amancebados cambiaron sus relaciones ilícitas por el
santo yugo del matrimonio; y la población renovó el espectáculo de
Nínive convertida por Jonás. Más admirable había sido su ascendiente
sobre los salvajes que había tratado de convertir haciendo el viaje
a pie y descalzo desde el remoto Paraguay, y logrando pacificar con
sus acentos evangélicos a millares de bárbaros, prontos a exterminar
a los colonos. Entre los dominicos señaláremos a Fray Diego de Ojeda,
uno de los fundadores de la recoleta y cantor de la Cristiada.
Los jesuitas, que iban a eclipsar a las demás órdenes religiosas,
nos presentan el aventajado ingenio de Menacho,
tan admirable por su precoz y extraordinario desarrollo físico, como
por su juicio y vastísima doctrina; el apostólico Montoya, que debía
distinguirse entre los civilizadores del Paraguay; y el humano Valdivia
que en Chile hacia esfuerzos sostenidos y por algún tiempo no estériles
para sustituir la cruzada evangélica a la exterminadora lucha con
los araucanos. Con menos éxito en sus misiones educábanse
entre los agustinos para las tareas pastorales y las letras los distinguidos
escritores Calancha, Valverde y Villaroel.
El fervor de las monjas decayó desde
los principios, porque los monasterios fueron pronto grandes repúblicas,
algo relajadas en la observancia de las reglas. Sin embargo bastante
se acrecentó entonces con las nuevas fundaciones de las Bernardas
y Clarisas. Fuera de los asilos sagrados Vivian muchas vírgenes y
matronas edificando a la disipada ciudad con sus ejemplares virtudes.
Sobre todas las monjas virtuosas se elevaba a inaccesible altura una
simple beata llamada Isabel Flores de Oliva, que es hoy la patrona
de su patria bajo el nombre de Santa Rosa de Lima. El nuevo mundo
no había ofrecido todavía al Esposo inmaculado una flor más fragante,
ni más pura. Aquella mujer angelical, cuya espíritu rebosaba poesía,
formaba mágicos conciertos, con la creación entera, asociándose por
la noche, al principio del día y a la caída de la tarde, al himno
que elevan al Criador los cielos y la tierra. Veéasela
a menudo embriagada de devoción y olvidada de su existencia material,
contemplando las estrellas que en el cielo sereno de Lima despiden
misteriosos resplandores, las aves que exhalan dulcísimas armonías,
las plantas siempre verdes y de flores tan fragantes, cuanto hermosas,
y hasta el monótono zumbido de los mosquitos, que en vez de picarle
parecían tomar parte en la música religiosa de su alma. Su pensamiento
era casi de continuo un éxtasis de amor divino, sus oraciones una
íntima unión con el Altísimo, sus visiones de escenas celestiales,
sus mortificaciones prodigiosas, su voluntad para sufrir y hacer bien,
superior a todo heroísmo humano. Tales prendas, hermanadas con el
carácter más amable, daban a la humilde hija del pueblo un prestigio
a que no habrían alcanzado ni la opulencia, ni la ilustre cuna, ni
los talentos, ni las posiciones más encumbradas.
Dechados tan perfectos eran necesarios
para preservar la nacionalidad que se estaba formando, de la profunda
corrupción a que era arrastrada por las más poderosas influencias.
Ejercían una tentación violenta las pérfidas dulzuras del clima, la
ociosidad y la abundancia. El excesivo número de personas condenadas
al celibato por vocación, por cálculo o por necesidad; los fáciles
amores con las razas oprimidas; las pasiones vivas y sensuales de
los negros; las supersticiones corruptoras y el envilecimiento en
que yacían los indígenas; la descuidada o pervertida educación de
las castas, fruto ordinario de uniones ilícitas y aun sacrílegas;
la licencia de costumbres en las clases más favorecidas, tanto mayor,
cuanto su dominación social era completa y menor su libertad política;
el excesivo lujo, que tan fatal es a la inocencia; el nunca eficazmente
reprimido disfraz de las tapadas, que se permitían de continuo y en
todas partes las demasías del carnaval y ejercían una peligrosa seducción
por los misteriosos atractivos medio encubiertos o supuestos entre
las engañosas apariencias del manto y de la saya; todo venia
a dar espantosas facilidades para la disipación y el libertinaje.
De aquí cierta relajación moral en los estados más santos; de aquí
el concubinato muy frecuente y no bastante reprobado por la censura
pública; de aquí los matrimonios mal avenidos y los divorcios no raros;
de aquí los cuadros poco edificantes en muchas reuniones y aun entre
las augustas pompas del culto; de aquí en fin ciertos atentados monstruosos,
por fortuna sumamente raros, que horrorizaban a aquella sociedad buena
en el fondo y apacible en el carácter, y que por lo tanto no debe
especificar la historia hiriendo al pudor y despedazando a las almas
compasivas.
CAPITULO
IV
D.
JUAN DE MENDOZA Y LUNA, MARQUES DE MONTESCLAROS.
1608
— 1615
La organización del Virreinato mejoró
mucho en el gobierno del Marqués de Montesclaros, que unía al buen
juicio las mejores intenciones. Conocía bien los negocios de Indias
por haber sido Presidente de la casa de contratación de Sevilla, y
tenía la práctica especial de su delicado cargo, porque acababa d.
gobernar el Virreinato de Méjico durante cuatro años. Conciliador
y prudente no solía tomar grandes providencias sin muchas precauciones
y sin maduro examen. Venerando las ordenanzas de Toledo, no se desviaba
de sus prescripciones sin guardar mucho respeto a tan alta autoridad.
En cuanto a las cédulas reales, procuraba siempre permanecer fiel
a su espíritu; sin que por eso se creyese obligado a cumplir puntualmente
las que habían caído en desuso por sus manifiestos inconvenientes,
o eran presentadas por partes interesadas, quienes por sus miras particulares
solían ocultar la revocación u otros obstáculos gravísimos para ejecutarlas.
De ordinario sus deliberaciones eran favorecidas por buenos consejeros.
Servíale de asesor el bogotano Arias Ugarte,
que después de haber desempeñado los principales destinos civiles
y eclesiásticos sea en el Virreinato del Perú, sea en el Reino de
Nueva Granada, debía morir de Arzobispo de Lima. Ayudábanle
también mucho en los arreglos administrativos el sabio oidor Solorzano,
que debía inmortalizarse publicando la política indiana, el contador
Caravantes muy entendido en materias de
hacienda, el hábil oficial real Meneses, doctos catedráticos de la
Universidad y eminentes maestros de las religiones.
Los asuntos económicos, según reclamaba
la triste situación del erario regio, obtuvieron los primeros y más
sostenidos cuidados del Virrey. No temía atropellar la murmuración
haciendo de oficial real, procurador, pagador y aun ejerciendo otros
ministerios inferiores a fin de mejorar la hacienda, «Me llamaban,
dice en su relación, despensero del Rey, y decían bien, si con mi
diligencia compré a veces lo que ha de comer S. M.; que aun esto,
creo, está ya dependiente del socorro de Indias». Desde Méjico había
hecho a la Corte algunas indicaciones para la mejor organización del
nuevo tribunal de cuentas, y conforme a ellas se hicieron en las ordenanzas
de este las convenientes aclaraciones, relativas principalmente a
su rango, prerrogativas, ornato y más útil ejercicio de sus funciones.
Por su parte dio el Marqués nuevas ordenanzas a los oficiales reales,
prescribiendo : que no se abriese la caja sin la presencia de dos
de ellos y del escribano de registros; que todos cuatro tuviesen libros
manuales del cargo y data; que hubiese un gran libro, con las hojas
rubricadas por el Virrey y con partidas ordenadas según la clase de
objetos; que hubiese otros libros especiales para diferentes efectos
o para estar al cargo de algunos empleados; y fijando otras reglas
para la guarda más segura de las rentas.
A fin de acrecentar las entradas no
vaciló el Marqués en hacer una visita al mineral de Huancavelica,
de que se habían retraído sus antecesores por los atractivos que les
fijaban en la ciudad de los Reyes. Por sus activas providencias se
cobraron 200,000 pesos, que la decadencia del asiento hacia considerar
como perdidos. La producción de azogues, que fue de 900 quintales
en el año de su entrada, subió a 8,200 en el de 1615, año de su salida.
Para conducirlos desde Arica a Potosi,
lo que hasta entonces se había hecho en llamas por contrato particular,
hizo alquilar a diferentes personas las mujas que se iban necesitando;
de donde se consiguió una economía notable, el fomento de la arriería
y la posterior población de Tacna. La deuda de azogues, que se había
elevado a más de 1,300,000 pesos, se redujo a menos de 500,000. Quiso
favorecer a los principales asientos minerales, que por entonces eran
nueve: de azogue Huancavelica; Carabaya
y Zaruma de oro; Potosí, Porco,
Oruro, Vilcabamba, Nuevo Potosí y Castrovirreina
de plata; pero ya las malas condiciones de las minas, ya las cédulas
reales, que limitaban el servicio de los indios, no le permitieron
acceder a todos los deseos de los mineros, que pedían mitayos, sea
para hacer descubrimientos, sea para explotar las vetas conocidas.
Una negativa de estas le produjo serios disgustos en la residencia;
porque el influyente sujeto desairado en su pretensión tomó por instrumento
de su venganza a un obscuro soldado despojado justamente de sus indios
por el Marqués de Montesclaros.
Potosí, que estaba próximo a decaer,
ostentó por aquellos años, una prosperidad deslumbradora, y en el
de 1608 celebró el octavario del Corpus con espléndidas fiestas, que
por mucho tiempo ensalzaron sus cronistas en minuciosas descripciones.
Los jóvenes criollos estaban picados de que los vascongados, cada
día más ricos, los tuvieran por incapaces de competir con ellos; emparentados
con la primera nobleza , no quisieron ser eclipsados en magnificencia
por hombres de fortuna; y conservando vivas así las tradiciones de
la caballería, como las pompas de la Corte, convirtieron por algunos
días aquel árido e inclemente cerro en una lujosa capital del oriente.
Hubo muy lucidas carreras, opulentos bailes, comedias y sobre todo
torneos en que se gastaron millones, lucieron los ingenios y se ostentaron
libreas, cabalgatas, vestidos, armaduras y toda suerte de galas tan
costosas como fantásticas.
Lima, a donde refluía toda la opulencia
del Virreinato, brillaba como la sultana del Pacífico, radiante de
belleza, ostentando cada día mayor cultura y nadando en delicias.
Aunque el terremoto de 1609 hizo sufrir mucho a sus edificios, pronto
los restauró embellecidos, y se adornó con la alameda de los descalzos
y con la obra monumental del puente. Sus fiestas, tan repetidas como
pomposas, fueron obscurecidas por las magníficas honras, que en 1613
hizo a la amable Reina Margarita. Esplendor más duradero prometían
a la ciudad de los Reyes los estudios de la Universidad, cuya solidez
y extensión se procuró afianzar con bien meditadas constituciones,
profesores eminentes y catorce mil pesos de renta en el seguro ramo
de diezmos.
El comercio más honrado y considerable,
que el de la península, consiguió la organización deseada con el establecimiento
del consulado, que estando autorizado desde 1593 vino a instalarse
en 1615. Para facilitar el tráfico se pensó en frecuentar la vía del
estrecho de Magallanes, dejando el costoso, embarazado y mortífero
tráfico por el istmo de Panamá; mas no se dio curso a aquel benéfico
proyecto por temor de que, acreditándose aquella navegación quedasen
más expuestas las aguas y costas del Pacífico a las invasiones de
las potencias marítimas, o al menos a las depredaciones de los corsarios.
Mientras así se abandonaban proyectos benéficos para todos, se promovían
con solicitud los intereses del fisco haciendo arreglos en la administración
de la aduana y aumentando la renta de las alcabalas mediante los encabezamientos
celebrados con las principales poblaciones.
Si el Virrey estaba seguro de contentar
a los mineros y comerciantes por las consideraciones que prestaba
a vasallos tan adictos y provechosos, no acertaba a satisfacer las
pretensiones de la nobleza, recomendable, cuando no por los servicios
propios, por el mérito de sus mayores y por su lealtad entusiasta.
En Méjico había sido fuertemente acusado por los pretendientes, que
poco satisfechos de la residencia le persiguieron por muchas leguas
al dejar aquel Virreinato. En Lima soportaba sus quejas con paciencia,
sabiendo que eran inevitables, si era preferido el de mayor mérito,
si se acordaban o diferían las gracias, o, si como no podía menos
de suceder, en la mayoría de casos la recompensa quedaba inferior
a las aspiraciones. Para acallarlas solía decir que la prosperidad
del Perú y de todos sus habitantes dependía de que la raza española
tuviese mayor amor al trabajo. Mas a falta
de premios procuraba atraerse a los caballeros con el agasajo y la
blandura, no ignorando, que se satisfacían con poco, si hallaban buena
acogida en su semblante: a veces les dispensaba una familiaridad,
que le ganaba los corazones, sin dejar de permitirse pesados chascos
con algunos. Cierto caballero, que jugaba con él por la noche, se
quedó dormido, y habiendo apagado de intento las luces, mientras dormía,
se le dio un terrible susto al despertar, haciéndole creer, que las
luces ardían todavía y que él no las veía por haber quedado ciego.
Los artesanos se pagaban de la consideración
que iban ganando sus gremios con las ordenanzas respectivas. En el
gobierno del Marqués las recibieron minuciosas los de sederos, cereros,
gorreros y prensadores. También se dieron providencias especiales
para el ejercicio de algunas industrias, entre otras las relativas
a la fabricación y venta de la aloja.
Los soldados, nombre que se arrogaban
algunos vagabundos, sin otra ocupación que la eventual de la guerra,
ya mandados expeler del Virreinato por el Monarca a causa de sus desmanes,
eran tratados con cierta contemporización, tanto por ser la única
fuerza de que podría disponerse en caso imprevisto, cuanto porque
arrojados de las ciudades se esparcían por tambos y villorrios sin
que nadie pudiese refrenar sus excesos.
El recogimiento de mujeres distraídas,
aplazado durante los gobiernos del Conde de Monterey y de la Audiencia,
se plantificó y sostuvo por el Marqués de Montesclaros. Mas este se
declaró impotente para impedir la vagancia de las tapadas, prohibida
ya en vano por el tercer concilio de Lima. No obstante, que muchos
celadores por la dirección de las costumbres, oficio decia el Virrey, compatible en
Indias con todos los demás, murmuraban, porque no se quitaban los
rebozos; encargaba él a estos predicadores persuadiesen a los maridos,
que no los consintieran a sus mujeres; y como vio que ninguno podía
conseguirlo de la suya, dejaba seguir aquel uso, desconfiando de poder
con tantas. Aunque también había que luchar en las familias con no
débiles obstáculos, se minoró la vagancia de los niños, sosteniendo
las escuelas gratuitas para los pobres, obra de ilustrada beneficencia
que había cesado a poco de ser establecida por Velasco y que en adelante
había de sufrir frecuentes interrupciones.
Los negros y mulatos fueron mirados
con cierto recelo por su carácter osado, por su número creciente y
por los débiles lazos de fidelidad que los unían al gobierno colonial.
No dejaban de inspirar por iguales motivos alguna desconfianza los
mestizos, quienes, siendo mirados como un rayo contra los indios,
mandaba el Rey, que no se les consintiese vivir entre estos. El Virrey
no creía que debiera generalizarse tan rigorosa providencia, ya por
las distinguidas dotes de algunos mestizos, ya por el amparo que prestaban
a sus desventuradas madres.
El Marqués tenía la idea más desventajosa
de la capacidad de los indios, como si esta no se midiese por preceptos
de razón; les atribuía índole tan mudable, que no podían ser dirigidos
por reglas fijas; y los declaraba incapaces de gobernarse, si no se
les señalaba dueño. Sin embargo de tan injustas prevenciones, creía
que su protección no estaba reñida con la de la raza dominante y procuraba
que fuese efectiva. Con estas buenas intenciones se opuso al intentado
aumento de tributos, se negó a la concesión de mitayos y prohibió
el empadronamiento de nuevos yanaconas.
El Monarca, deseoso siempre de abolir
el servicio personal, pero cediendo a las representaciones, que se
le habían dirigido desde América, modificó su cédula de 1601 con otra
expedida en 26 de mayo de 1609. Por esta solo se prohibía introducir
nuevos repartimientos de indios para beneficio de las minas, estancias
y obrages; mas
los dueños debían hacerse de esclavos para sus respectivas labores,
y también debían reducirse al trabajo los vecinos de condición servil,
sin distinción de personas, a fin de que pudiera extinguirse la mita.
Los mitayos obtendrían los víveres a precios moderados, con cuyo objeto
se establecerían albóndigas. Habían de hacerse poblaciones cerca de
los asientos minerales, concediendo tierras y algunos privilegios.
La mita sólo debía integrarse hasta donde cupiese en la séptima de
cada pueblo, confiándose a comisionados honrados y no multando a los
caciques por su desfalco. Se evitarían en lo posible los repartimientos
a lugares distantes y a temples contrarios. Se pagaría a los mitayos
el jornal incluyendo el del viaje, en mano propia, y para facilitar
el pago se daría a los mineros el azogue al costo que tuviera en los
asientos. Los ganaderos no responderían por la pérdida de cabezas,
si por esto no recibían un salario equivalente. Se había de fijar
a los operarios las horas de un trabajo moderado. Los de una mita
no debían ir a otra hasta que llegara su turno, ni permanecer en ella
cumplido su plazo. Habían de dormir debajo de techado; no ser objetos
de préstamos, ni enajenaciones; ni ser concedidos por favor; ni labrar
por socavón las minas de Guancavelica;
ni ir a obrages que distasen de sus pueblos
más de dos leguas, ni los muchachos para tareas difíciles; ni repartirse
a los empleados, ni a minerales pobres, ni para las chacras de coca,
viña u olivares, ni para los trapiches, otros ingenios o pesca de
perlas, ni para el desagüe de las minas, ni para el carguío pudiendo
excusarse. No responderían en las pascanas de las bestias perdidas
y recibirían la justa recompensa de sus servicios. Habían de ser asistidos
los mitayos en el caso de enfermedad; ninguno sería condenado por
delito al trabajo personal; ni este sería impuesto en compensación
del tributo. Se atendería en fin a que santificasen las fiestas y
no contrajesen vicios.
El Virrey procedió en la ejecución
de esta cédula con la debilidad, que era inevitable en las condiciones
políticas y sociales del Virreinato. Había otras disposiciones generales
dirigidas a hacer al Perú enteramente dependiente de España, como
la prohibición de obrages, de plantar
viñas u olivares y el que se trajera ropa de la China para que los
paños, vino aceite y sedas fuesen de Castilla. El Marqués hizo presente
en sus cartas y recordó en su relación lo peligroso que era proceder
conforme a esa extraña razón de estado : peligroso en la justicia,
decía que «rigor parece vedar a los moradores, lo que naturalmente
les concede la tierra que habitan; peligroso aun para lo mismo, que
se desea, que ya podría apresurarse a buscar salida quebrantando los
grillos y rompiendo las andaces del precepto;
de manera que la violencia perdiese en una hora lo que el artificio
ha ganado en tantos años; peligroso también en la conservación de
este cuerpo que le vamos descoyuntando por este medio, y la ayuda
de sus propios miembros le pretendemos impedir. »
Con miras más justas procuraba el Monarca
asegurar los bienes de los ausentes ordenando en 1609 : que el juez
de difuntos tomase posesión de las herencias, si los albaceas no las
entregaban pasados dos años o si habían muerto las personas que les
dieran poder para recogerlas; que el mismo juez interviniere en los
inventarios y en los remates de los bienes testados; que los bienes
no litigiosos se rematasen antes de un año, y habiendo pleito, en
el más breve término posible. Siempre fue de temer, que prevalidos
de la distancia se hiciesen dueños exclusivos de los bienes los albaceas
y depositarios.
Los arreglos promovidos con mayor celo
fueron los del gobierno eclesiástico, cuya acción trascendía a todo
el orden administrativo y social, De acuerdo con el Santo Padre resolvió
el Rey erigir los obispados de Trujillo, Guamanga, Arequipa y la Paz.
Las doctrinas, antes provistas de una manera precaria, principiaron
a darse en propiedad, previo concurso y siendo presentadas al Virrey
las ternas por el Diocesano o por el Cabildo en sede vacante. El nombramiento
podía recaer en cualquiera de los propuestos; mas
algunos hacían caso de conciencia la elección del que venía en primer
lugar por considerarle el más digno. No obstante poseer su cargo en
propiedad podían ser removidos los curas por concordia del Virrey
y del Diocesano.
D. Bartolomé Lobo Guerrero, sucesor
de Santo Toribio, hizo en 1613, a instancias del Marqués, una congregación
sinodal y en ella constituciones importantes a la buena doctrina y
reformación de los curas; comunicáronse
con el Virrey, quien alteró lo que podía ser en perjuicio del patronato;
y aunque estaba mandado, que los sínodos no se publicaran sin haberse
visto en el Consejo de Indias, parecióle
esta vez, que la necesidad no sufría espera, y permitió la publicación
dando cuenta al Rey. »
El celo pastoral de los obispos encontraba
poderosos obstáculos en los frailes, que ocupaban la mejor y mayor
parte de las doctrinas, eran provistos o removidos según el capricho
de los provinciales y abusaban de las exenciones inherentes al hábito.
Mientras se acordaban remedios radicales, ordenó el Monarca, que los
curatos confiados a los regulares fuesen provistos en regla, previa
aprobación del Diocesano en suficencia
y conocimiento de la lengua indígena, y que los doctrineros quedasen
sujetos a la visita pastoral en sus costumbres y ministerio. Montesclaros
poco amigo de luchar con grandes influencias, dejó correr la exención
establecida, insistiendo sin embargo en no pagar a los provinciales,
como se había dispuesto, sino a los mismos curas el sínodo o subvención
del gobierno a fin de evitar la mayor vejación de los indios. Por
consideraciones laudables dejó de mezclarse en los capítulos de los
regulares para imponerles el sujeto a quien habían de elegir; mas
interpuso su veto, cuantas veces vio, que los sufragios iban a fijarse
en religiosos, en cuya mano peligrarían el orden y quietud de los
conventos. Prohibió a los frailes tener en sus haciendas por mayordomos
a sus donados, quienes se prevalían de su estado para tomar indebidamente
el agua y entregarse a excesos más vituperables. Mas
la Corte calificó aquella prohibición de demasiado rigorosa.
No obstante la gran devoción del Monarca
y del inmenso prestigio de que gozaba la inquisición, se creyó necesario
moderar sus avances. El formidable tribunal de la fé
no se limitaba a perseguir a sus enemigos, sino que abusaba de sus
fueros para sobreponerse a todas las leyes y burlar la acción de todos
los tribunales. Sus miembros o favorecidos hallaban en las prerrogativas
inquisitoriales la impunidad de los delitos comunes; dejaban de pagar
a sus acreedores, cobraban deudas de dudosa justicia y salían airosos
en las más extrañas pretensiones. Para remediar tan enormes abusos,
expidió Felipe III la cédula llamada de concordia, que limitaba la
acción del Santo Oficio a la defensa de la Fé y arreglaba sus competencias
con los demás tribunales. Mas estas y otras providencias habían de
ser poco eficaces en un siglo en que los inquisidores eran acatados
como el escudo de Dios, del Rey y de la patria y en que difundían
un terror universal fomentando las delaciones secretas, atormentando
por simples sospechas, condenando irrevocablemente sin careos y haciendo
expiar en la hoguera la diferencia de opiniones religiosas. En Lima
fue quemado vivo el bachiller Castillo por haber sostenido que no
estaba bien determinado el día de la Pascua; que era buena la ley
de Moisés, y otras doctrinas, mas o menos
extrañas, pero susceptibles de una interpretación católica. El infeliz
había sido prevenido en vano por el caritativo Santo Toribio acerca
del riesgo que corría de caer en las manos implacables del Santo Oficio.
La ley y su propia sencillez libertaban
a los indios de las pesquisas inquisitoriales. Además se les tenia,
por lo común, sino por ilustrados en la Fé, al menos por sinceros
creyentes. Mas predicándoles D. Francisco Davila,
cura de San Damián, acerca del valor con que debía sostenerse la causa
de la Fé hasta morir por ella, le dijo uno de los oyentes, que otro
indio había sido martirizado por los indígenas porque había querido
retraerlos de sus idolatrías. Hechas las convenientes averiguaciones,
no solo salió cierta la noticia, sino que se descubrió la infidelidad
de muchos bautizados. No teniendo sino el nombre de cristianos seguían
adorando al sol, la luna, los malquis,
las conopas, las huacas, los cerros, las
lagunas y otros antiguos ídolos, y practicaban toda clase de supersticiones
y ritos inmorales. Los ídolos descubiertos, que podían trasportarse,
fueron traídos a Lima, y consumidos en una hoguera, cuyas cenizas
se arrojaron al Rimac. La extirpación
de la idolatría, en que se pensó desde luego, solo debía emprenderse
con empeño en el gobierno siguiente. Bajo el Marqués de Montesclaros
se dio principio a las grandes misiones del Paraguay por los jesuitas
Maceta y Cataldino, quienes, aprovechando
los anteriores trabajos de San Francisco Solano y de otros franciscanos,
echaron las bases de aquellas célebres reducciones.
Los jesuitas se ocupaban por ese tiempo
de convertir a los indomables araucanos. La semilla evangélica iba
fructificando, cuando fueron muertos los conversores en el valle de
Elicure por el cacique Anganamon,
a quien se negó la devolución de una de sus mujeres y de un hijo ya
bautizados y asilados entre los cristianos. Los que en el reino de
Chile tenían interés en la continuidad de las hostilidades, instaron
por que se emprendiera la guerra. Mas
el Virrey conservó solo la aptitud defensiva, que conforme a sus representaciones
había resuelto la Corte. El Marqués opinaba con razón, que igual proceder
debía observarse con los salvajes de otras fronteras avanzando únicamente
en sus tierras mediante las conversiones, y el progreso de la colonización.
En tal sentido autorizó varias entradas, que debían hacerse por cuenta
de los expedicionarios con la esperanza de establecerse y gobernaren
los países reducidos. Solo se decidió hacer un ejemplar castigo en
los chiriguanos, que solían asaltar a
los colonos dispersos, y fueron muertos unos cuarenta bárbaros en
una invasión, que les tomó desprevenidos.
Por la conservación del orden interior
había pocos temores. En Potosi, asilo
de todos los perdidos, un tal Ybañez habia
intentado levantarse al grito de libertad; pero el motín fue sofocado
en su origen con la muerte de aquel cabecilla a quien delataron los
religiosos de la Merced, y con la persecución de sus cómplices por
los vecinos, que dominaban en el opulento mineral. Las reyertas eran
allí frecuentes, sin que se recelase un trastorno, por las rivalidades
entre los mineros nacidos en diferentes provincias, por el desenfreno
y choque de las pasiones, que la riqueza mineral excitaba, y por el
carácter turbulento de muchos moradores. Algunos lances novelescos
de mujeres robadas y defendidas con singular arrojo, más que turbaban,
venían a animar la monótona tranquilidad del Virreinato. La existencia
de los colonos solía deslizarse en el reposo y en la abundancia, como
un sueño de bienestar, entre las comodidades domésticas, las funciones
de iglesia, los toros, los festines campestres, o los baños de mar,
sin inquietudes políticas y sin agitaciones febriles por la fortuna.
Tan delicioso sosiego fue turbado en 1615 con la entrada en el Pacífico
de una escuadra holandesa a las órdenes de Jorge Spitberg,
la que se componía de seis navíos, entre ellos uno de 1,400 tonelada
y otro de 1,260.
Prolongándose la costa del Virreinato
por más de mil leguas, compuesta de desiertos interrumpidos por estrechos
valles, perdidas en su inmensa soledad un corte número de humildes
poblaciones, y no habiéndose concebido recelos duraderos de serias
invasiones, ni se había intentado, ni de intentarlo habría sido posible
fortificar sus muchos y por lo común bien accesibles desembarcaderos.
El puerto del Callao, centro del comercio y antemural de la capital,
no tenía ninguna obra de defensa, ni fuerza regimentada, ni otra artillería,
que cuatro cañones en mal estado. La desacreditada soldadesca, que
vagaba por miserables tambos y pueblos de indios, no podía servir
para improvisar un ejército. Los colonos, enervados por la larga y
deleitosa paz, no pensaban sino en gozar de la pingüe herencia de
sus padres, o en medrar en los empleos, comercio y minas. Temióse
organizar a la osada gente de color, recelando, que unida bajo una
misma bandera, reconociese su fuerza propia y se arrojase a mayores
empresas. La guardia del Virrey, reducida a un corto número de gentiles
hombres, cuyas pagas no estaban corrientes de muchos años atrás, no
podía formar sino una simple columna de parada. Por otra parte se
pensaba, que para los ataques marítimos la principal defensa debía
ponerse en la armada, y con tal objeto después de aprestar cuatro
buques pidió el Virrey a Chile suficiente provisión de cobre.
Spitberg,
hechos algunos estragos en Chile, seguía recorriendo las costas del
Perú, precedido de un buquecito peruano, que daba cuenta de sus movimientos
a Lima. Noticioso el Virrey de su proximidad, envió en su alcance
la armada, habiendo tenido que publicar bandos, infamantes para la
nación española, a fin de proveerla de combatientes. El encuentro
tuvo lugar en las aguas de Cañete; los improvisados marinos pelearon
con un arrojo y tesón que habría honrado a fuerzas veteranas; algunos
religiosos, que los exhortaban a combatir por la defensa de su Fé,
de su rey y de sus hogares, continuaron sus exhortaciones heroicas,
aun después de hallarse vacilando sobre tablas desmanteladas, hasta
que el acero enemigo puso término a su vida; pero Spitberg
obtuvo una completa victoria por la superioridad de sus armas y disciplina.
La Capitana del Perú se incendió; otros buques fueron desmantelados;
y la mayor parte de las fuerzas pereció en el naufragio, e incendio,
a los golpes del enemigo, o por sus propios tiros, que se extraviaban
en la oscuridad con la poca pericia de las maniobras.
Lima quedó consternada, cuando a los
tres días de la derrota vio entrar en las aguas del Callao al vencedor,
la víspera de Santa María Magdalena. El Virrey dudaba, si hallaría
cien hombres dispuestos a morir a su lado. El Arzobispo ordenó, que
se expusiera el santísimo sacramento en las principales iglesias.
Rosa de Santa María, postrada en Santo Domingo al pie del altar, oraba
por su patria; y oyendo decir, que los herejes habían entrado en la
ciudad, rasgó su largo vestido de beata y se preparó a padecer el
martirio haciendo un escudo de su cuerpo a la hostia consagrada. Entretanto
Spitberg, que ya había metido un buquecito
entre las naves mercantes y recibido algunos cañonazos de tierra,
dejó la bahía al tercer día de su arribada, y abandonó las costas
del Perú después de haber saqueado los puertos de Huarmey
y Paita.
Los corsarios estuvieron cerca de encontrarse
con los buques, que traían de Panamá al sucesor del Marqués de Montesclaros,
cuya continuación en el gobierno habían solicitado en vano los vecinos
de Lima reconocidos a los beneficios de su administración activa y
moderada.
CAPITULO
V
D.
FRANCISCO DE BORJA Y ARAGON, PRINCIPE DE ESQUILACHE.
1615
— 1621
El 23 de diciembre de 1615 a los tres
días de su entrada en Lima visitó el nuevo Virrey el puerto del Callao
y conoció, que la primera necesidad del virreinato era crearle medios
serios de defensa. Solo podían temerse mayores contrastes, conservando
una armada de fuerzas nominales y siguiendo el Callao desprovisto
de guarnición y sin fortificaciones. Ajustando por lo tanto sus providencias
a los recursos del fisco y a las condiciones de la situación, formó
con tanta actividad como economía una escuadra, compuesta de cuatro
galeones, dos pataches y dos lanchas. El galeón, que servía de capitana,
llevaba 41 cañones, el galeón almiranta 32, el galeón Jesús María
30, el galeón san Felipe y Santiago 16, cada uno de los pataches 8,
una de las lanchas 3, y la otra 2, haciendo entre todas las embarcaciones
un total de 143 cañones.
En el Callao se levantaron dos plataformas
y en ellas se colocaron trece piezas de gruesa artillería. Organizáronse
cinco compañías de infantería, de a cien hombres cada una, para formar
la guarnición permanente del puerto, embarcarse en la escuadra y dar
la guardia al Virrey. El Monarca había mandado, que se extinguiese
la compañía de gentiles hombres, los cuales ofrecieron continuar sus
servicios sin ningún sueldo.
Los gastos se asentaron con el almirante
Juan de la Plaza y Lorenzo de Medina en la cantidad anual de 390,409
pesos, obteniendo en este arreglo notables ventajas : un ahorro de
10,000 pesos sobre el gasto anterior, cuando no había que pagar infantería,
ni fabricar bajeles, ni fundir artillería, ni consumir pólvora; y
poner límite a los dispendios de la administración naval, cuyos consumos
se verificaban y pasaban antes por las declaraciones y juramentos
de gente a la que ni la honra, ni la conciencia podían hacer fiel.
Al mismo tiempo procuraba el Príncipe
de Esquilache rehabilitar a los soldados,
dándoles ocupación provechosa con murmuración de varias personas.
«Algunos han pensado, decía a su sucesor, que he favorecido demasiado
a los soldados; y lo que puedo decir, es que hallé este oficio tan
despreciado y abatido en este reino, que ha sido menester, todo cuanto
he procurado alentarle para restituirle el crédito que el ocio y el
disfavor le habían quitado; y puedo asegurar a V. E. que no tiene
S. M. mejor gente de mar y guerra en ninguna parte. »
Si antes habían podido descuidarse
los aprestos bélicos por lo segura que parecía la conservación de
la paz; perdióse tan grata confianza por
todo el siglo diez y siete, no solo por los recelos que había dejado
la invasión de Spitberg, sino principalmente
por la fácil vía, que en 1616 se abrió a la navegación del Pacifico
con el descubrimiento del Cabo de Hornos. Acercóse
á él por primera vez Jacobo Le Maire,
siguiendo el estrecho, que lleva su nombre. Felipe III no tardó en
hacerlo reconocer por los hermanos Nodales. No quedando duda alguna
de que para invadir el Perú no había necesidad de aventurarse en el
peligroso estrecho de Magallanes, creciendo de día en día el poder
naval de Holanda, y estando la metrópoli en imposibilidad de contrarrestarlo
en las aguas del Pacífico, era indispensable que el virreinato tuviese
fuerzas propias para su defensa.
Tampoco podía continuar desarmado el
gobierno colonial ante la creciente turbulencia de los vecinos de
Potosí. Había principiado al último extremo el encono entre vascongados
y castellanos; las luchas a muerte eran diarias; y las elecciones
de alcaldes habían principiado a ser tan irregulares y borrascosas,
que el Príncipe hubo de anular las de 1618 por su ilegalidad y confirmar
las anómalas de 1621 a fin de no renovar la peligrosa exaltación con
que se habian verificado.
Entre los matones de Potosí se había
hecho muy notable un alférez imberbe, de facciones agraciadas, y pendenciero
en demasía. A la viva impresionabilidad de los niños reunía el valor
de los héroes; y después de las aventuras más extraordinarias, muchas
de ellas poco creíbles, aunque se encuentren referidas a su nombre,
vino a descubrirse, que era una mujer criada en un monasterio. Llamabáse
Doña Catalina Erauso, había nacido en
San Sebastian de Viscaya,
y estando para profesar se fugó disfrazada de hombre de entre las
monjas, en cuya compañía había pasado los últimos años de su infancia.
Habiendo venido al Perú, estuvo en Trujillo al servicio de un comerciante
cuya señora, engañada por el disfraz, concibió por ella una ciega
pasión. Para guardar su secreto y preservarse de importunas declaraciones
hubo de venirse a Lima, donde corrió iguales azares. También tuvo
algunos lances de honor provocados por su petulancia y fisonomía mujeril,
de los que le sacó airosa su bien manejada espada. Partiendo de aquí
a Chile conservó su reputación de diestro espadachín y temerario duelista
entre aquellos soldados aguerridos. Obligado a separarse de allí,
pasó la cordillera en la mala estación, con inminente riesgo da perecer
entre las nieves. No le faltaron aventuras en el Tucumán, a donde
buscó refugio, ni en el borrascoso asiento de Potosí en el que se
hallaba y estuvo por el gobierno al intentar Yañez
su alzamiento. Si se ha de dar fe a su inverosímil relación, fue condenada
a muerte en aquel asiento, y cuando marchaba al patíbulo, logró el
perdón, sacándose de la boca la hostia con que en la capilla había
comulgado, y llamándose a sagrado al alzarla en su mano. De Potosí
marchó al Cuzco, donde mató en desafío a un valentón, que se llamaba
el nuevo Cid, quedando ella, en el campo, cubierta de heridas. Para
libertarse de la justicia huyó a Guamanga, y apresada en las inmediaciones
reveló su sexo y su educación monástica. La monja alférez, como fue
llamada en adelante, pasó del monasterio de Santa Clara de aquella
ciudad al de la Trinidad en Lima, y de aquí a España, regresando a
morir oscuramente en la Nueva España, en el varonil oficio de traficante
y arriero entre Méjico y Veracruz.
Cualesquiera que sean las exageraciones
de una existencia tan novelesca, no dejan de reflejar con verdad la
vida real de ciertos colonos; y nos muestran, que, viciados los caracteres
y no purificado el medio social, se gastaban en delitos vulgares genios
de un temple heroico, que hubieran podido desplegarse en mejores circunstancias.
En el Perú no faltaba campo a los espíritus emprendedores; mas
pocas veces podía corresponder el éxito a la grandeza de las aspiraciones.
D. Pedro de Escalante y Rui Diaz
de Guzmán hicieron al mismo tiempo su entrada a los chiriguanas,
según habían capitulado con el Marqués de Montesclaros; y ambas expediciones,
infructuosas desde luego, fueron suspendidas por el Príncipe de Esquilache;
por que los recursos de los jefes no alcanzaban a cubrir sus compromisos
con el gobierno. Igual suerte tuvo la entrada de Delgadillo en la
provincia de Esmeraldas. Alvaro Henriquez
del Castillo penetró en la de Motilones con menos gente de la que
había capitulado, y salió con ella alzada. D. Gerónimo ele Cabrera
aspiró en vano a descubrir en Patagonia la fabulosa población de los
Cesares, «que, según decían, había sido fundada por náufragos españoles.
Mas Juan Porcel de Padilla obtuvo el corregimiento de Tarija y Victor
de Alvarado el de Paspayas por haber cumplido
ambos la capitulación de sus entradas. Por Santa Cruz de la Sierra
se proyectaban otras de grandes esperanzas. Pedro de Legui conservaba
en buen estado su establecimiento de Larecaja,
con la cooperación, que le prestaban los religiosos de San Agustín;
porque en semejantes conquistas con venia contar con las armas del
evangelio y no con las de la codicia. Por el ascendiente de los misioneros
iban avanzando las reducciones del Paraguay, y pudo asegurarse años
después la conquista emprendida entonces en el territorio de Mainas.
Unos soldados, que arrebatados por la corriente habían atravesado
sin contraste el peligroso paso de Manseriche,
descubrieron en Mainas indios dóciles
y hospitalarios. D. Diego de Vaca, vecino de Loja, pidió y obtuvo
sin gran dificultad su pacífica sumisión. Pero su obra, comprometida
por las demasías de la raza dominante, solo llegó a afianzarse en
el reinado siguiente con los esfuerzos apostólicos de los jesuitas.
En el gobierno de Esquilache
se emprendió con tesón la extirpación de la idolatría que había deseado
Montesclaros y a la que el celoso cura de San Damián consagró muchos
años de apostolado. El Virrey, dos oidores y algunos canónigos contribuyeron
generosamente a costear una visita hecha por los jesuitas con el fin
de desarraigar las supersticiones inmemoriales, que se hallaban tenazmente
sostenidas en poderosos apoyos. Se había procedido con lamentable
ligereza a bautizar indios ignorantes de la religión cristiana. Las
doctrinas eran dejadas en el mayor abandono por ministros más solícitos
de medrar, que de ganar almas para el cielo. Era íntima la alianza
entre las prácticas de la infidelidad y las borracheras populares,
favorecidas por especuladores sin conciencia. Los indígenas conservaban
a la vista, en lugares venerados o en sus propios hogares los antiguos
objetos de culto. En fin ciertos sacerdotes, brujos o ministriles
de la idolatría, desplegaban para sostenerla un celo interesado. Para
extirparla procedían los misioneros, ya con las cautelas de la prudencia,
ya con operato imponente. Dirigíanse
desde luego a las personas más sencillas, principiando por las estancias
o pequeños caseríos; hacían con suma discreción las primeras pesquisas
logrando sobreponerse por grados a la reservas y artificios de los
más cautelosos idólatras; entraban después en los pueblos de alguna
consideración con un aparato religioso que impresionaba vivamente
a los indígenas; sobreexcitaban su piedad con sermones, ejercicios
devotos y procesiones solemnes; y una vez descubiertos los supersticiosos
secretos, procedían a quemar los ídolos, cuya existencia se les había
revelado en la confesión o con otra especie de denuncias. En solos
31 pueblos de las provincias de Cajatambo
y Chancay se destruyeron 62 huacas o adoratorios principales, 3,418
conopas y cerca de otros 1,000 simulacros
de segundo orden. Al mismo tiempo eran penitenciados 679 ministros
de la infidelidad, entre ellos muchos tenidos por terribles micuirunas
o comegente.
El micuiruna,
según lo creían firmemente no solo los sencillos indios, sino también
los misioneros y jueces de idolatría, y lo que es más notable, algunos
de los acusados de tan inhumana costumbre, poseía el terrible poder
de matar a los personas con solo chuparles la sangre. Iniciado secretamente
en los misterios de la homicida congregación, debía ocultarlos bajo
pena de la vida. En tenebrosas asambleas, a donde solía concurrir
el diablo y practicarse los excesos más repugnantes, se designaban
las futuras víctimas; llegada la oportunidad, eran adormecidas junto
con las personas, que vivían en la misma casa, mediante cierta maravillosa
confección; y una vez aletargadas, el micuiruna
les chupaba algunas gotas de sangre; lo que era bastante para que
muriesen dentro de breve plazo. Aquel poco de líquido sanguíneo, multiplicándose
de la manera más extraordinaria, bastaba para nutrir a los vampiros.
El Virrey fundó en Lima el colegio
del Príncipe para la educación de los hijos de los caciques, a fin
de que, instruidos en las primeras letras, latinidad y religión, fuesen
los principales ministros para la cultura evangélica de su raza. También
estableció en el cercado de Lima, puesto a cargo de los jesuitas,
la reclusión de Santa Cruz, destinada al castigo de los hechiceros
y otros falsos dogmatizadores, de los que algunos se dejaban morir
voluntariamente de hambre, igualmente dio orden para la fundación
de otros seminarios análogos, el uno en la ciudad del Cuzco y el otro
en la de Chuquisaca, habiéndoles hecho reglamento y señalado rentas
en las cajas de censos. Por falta de fondos no se crearon otras reclusiones;
pero se recomendó a todos los prelados costeasen visitas para la extirpación
de las idolatrías, y que tuviesen por mas
o menos tiempo encerrados en los conventosa
los culpables de semejantes errores.
La devoción se había exaltado extraordinariamente
a la muerte de Santa Rosa, acaecida el 24 de agosto de 1617. En el
último período de su vida había tomado el espíritu de la Virgen del
Rimac tan alto vuelo, que era imposible
permaneciese largo tiempo sobre la tierra. El fuego del amor divino
abrasaba sus entrañas : sus penitencias no eran compatibles con la
debilidad de su constitución; y sus purísimas aspiraciones la desprendían
de todos los lazos de la carne. Pocos meses antes de morir, cuando
ya había solemnizado su castísima unión con Jesucristo, tuvo una visión
precursora de su tránsito a la gloria. Celestial éxtasis le hizo contemplar
sobrenaturales escenas. Súbito é inconmensurable relámpago llenó la
inmensidad de un resplandor, que podía eclipsar todos los soles, y
presentaba colores tan varios, como delicados. En su centro ofreció
un arco muy vistoso, y sobre este arco otro de incomparable hermosura,
cuya parte media estaba ocupada por el Dios crucificado. El divino
Redentor, rodeado de ángeles y almas puras, pesaba en una balanza
las penas que había de distribuir entre sus servidores, y en otra
las gracias incomparables, reservadas a sus heroicos padecimientos.
La santa vio, que en los dolores le cabía gran parte, como una de
las almas privilegiadas en la penitencia, y que de los divinos labios
salía una emanación inefable, anunciándole sus premios eternos.
Exaltada Rosa de Santa Mari a con tan
grandioso espectáculo, desfalleciendo de amor y ansiosa de sufrir,
quería volar por la ancha tierra para predicar a los hombres las excelencias
de la gracia, y hacerles amar la cruz. Casi se desprendía de la materia,
y tenía un vivo presentimiento de su próximo fin. A los pocos meses
adoleció de una enfermedad mortal, en la que todos los miembros de
su cuerpo sufrieron extraños y agudísimos dolores; una penosísima
agonía, aceptada con resignación sobrehumana, preludió su glorioso
triunfo; y apenas la voz pública anunció su fallecimiento, cuando
recibió de la ciudad entera honores, que no se habrían tribulado al
mayor príncipe. Su veneración no tardó en difundirse hasta en el remoto
y disipado Potosí, que poco antes no conocía, ni de nombre, a la humilde
beata.
También fue causa de grandes solemnidades
religiosas la noticia del culto que España principiaba a tributar
a la inmaculada concepción de la Madre de Dios. Al saberlo, fueron
recorridas desde luego las calles principales por niños y por mercaderes
oscuros, que vitoreaban a la Virgen concebida sin mancha, no sin permitirse
algunas invectivas a ciertos religiosos, que no daban por cierto este
dogma. La exaltada devoción pasó rápidamente a los principales vecinos
y al estado eclesiástico. Las órdenes regulares compitieron en la
pompa de las fiestas, habiendo merecido especial descripción la que
celebraron los jesuitas. La universidad autorizó la piadosa creencia
con el juramento prescrito a sus miembros, y con una mascarada, semiprofana
y semidevota. Lejos de que la fe sencilla
de nuestros mayores se escandalizara de tales mezclas, vio sin asombro
a un diminuto bachiller, presentarse, a caballo, con lanza en ristre,
en calles y plazas, siendo el caballero andante de la Virgen inmaculada.
Entretanto el carácter conciliador
del Arzobispo; la eficaz cooperación de los jesuitas, que contaban
entre sus generales a San Francisco de Borja abuelo del Príncipe;
la sagacidad de este, y la buena voluntad que le tenían los prelados
de las órdenes regulares, permitieron obtener de los frailes el reconocimiento
completo del patronato y su sumisión a los diocesanos en el desempeño
de las doctrinas; lo que a nombre de sus exenciones habían resistido
hasta entonces, tenazmente, no obstante lo resuelto por el Rey y por
el Santo Padre. El Virrey consideraba este como el negocio más grave
ocurrido desde el descubrimiento y atribuía a especial protección
del cielo el no haber sufrido daño alguno. La buena inteligencia con
el clero le allanaba los demás arreglos eclesiásticos, no habiendo
experimentado grave contradicción, sino al elegirse el provincial
de Santo Domingo, por culpa del Visitador general y de otro fraile
contra los que tomó serias providencias. Reconocía en los jesuitas
suma utilidad para todos los ministerios de la religión; y esperó
también gran provecho para los estudios de la Universidad por haberles
encargado dos cátedras, una de artes y otra de teología.
La providencia más provechosa en el
orden económico fueron las ordenanzas, que, con autorización de Felipe
III, dio el Príncipe al consulado en 20 de diciembre de 1619. Erigido
el tribunal con los santos fines de la caridad y de la justicia, y
reconociendo por patrona a la Virgen inmaculada, tendría por armas
y sello un escudo coronado de campo azul, en el una jarra de oro con
un ramo de azucenas, y alrededor esta letra, María concebida sin pecado
original. El consulado se compondría de un prior y dos cónsules con
seis diputados por auxiliares. Para el nombramiento de sus miembros
se elegirían primero por el comercio treinta electores; reunidos estos
al menos en número de veinte, serían designados por la suerte de entre
ellos quince, que procederían a elegir los miembros del tribunal,
para el año con excepción de los cónsules, cuyo cargo duraría dos
años. La reelección de los salientes no podría tener lugar sino trascurrido
un bienio. No podían servir el consulado, al mismo tiempo el padre
y el hijo, dos hermanos, dos individuos de la misma compañía, ni en
ningún caso los que no fuesen casados, viudos, o mayores de treinta
años, naturalizados en los reinos de Castilla, con casa de por sí
en Lima, honrados, sin tienda pública a donde asistieran o hubieran
asistido dos años antes de la elección, sin haber ejercido oficio
humilde ni ser escribanos ni letrados, ni ricos en cantidad de menos
de treinta mil ducados. El prior y cónsules pasados quedaban por consejeros
y suplentes de los actuales. Sus cargos eran irrenunciables. Despacharían
los martes, jueves y sábados, o los días siguientes, siendo alguno
de aquellos festivo, de ocho a once de mañana, con el sueldo de quinientos
ducados, sin ningún otro emolumento. Atenderían también al despacho
de buques recibiendo doce pesos los dos, u ocho el uno de ellos por
día en el caso de ir con tal objeto uno o dos al Callao. Nombrarían
los dependientes necesarios y un juez de apelaciones o alzada, que
por entonces debía ser un oficial real y más tarde so acordó fuese
uno de los oidores. Tendrían también asesores, un procurador, un agente
en Sevilla, y un solicitador y letrado en la corte. Su manera de proceder
seria sumaria, tratando siempre de componer las partes, o de ver y
sentenciar brevemente los pleitos, la verdad sabida, y buena fe guardada.
Sin negar el recurso de las bien motivadas recusaciones, se trató
de precaver todo abuso. En caso de apelación, el juez de alzada debía
tomar por adjuntos dos comerciantes con las calidades necesarias para
ser prior, o cónsul. Tocaba al Virrey declarar todos los casos de
declinatorias y competencias de jurisdicción. Las providencias del
consulado serían acatadas, respetados sus miembros, archivados sus
documentos, y reconocida su intervención en todos los negocios mercantiles,
especialmente para el cobro de efectos en casos de naufragio, para
que nadie tuviese al mismo tiempo banco y tienda de mercaderías, para
que los agentes o comisionados no negociasen contra los intereses
de sus principales, y para que al hacerse seguros se observasen las
respectivas ordenanzas de Sevilla. En todo lo omitido se debía estar
a las que regían en los consulados de la última ciudad y de la de
Burgos.
El consulado no solo correspondió desde
luego a los fines de su erección, sino que auxilió a la administración
en varios ramos rentísticos. Tomó a su cargo el cobro de la alcabala
en Lima con ventaja del fisco y de la población; se hizo igualmente
cargo de cobrar el almojarifazgo aumentando ocho mil pesos a los cincuenta
y tres mil que aproximadamente había producido por término medio en
los últimos nueve años; pero pidió y obtuvo rebaja de este aumento,
alegando el desfalco consiguiente a las trabas, que una cédula real
acababa de poner al tráfico entre el Perú y Méjico. Dominando siempre
la política restrictiva y mezquina, no se accedió a la solicitud de
los comerciantes limeños, para que el de la Península se hiciese por
el estrecho de Magallanes. Opusóse a tan
provechoso giro la necesidad, que tenía Panamá de las ferias de Portobelo
para la subsistencia de sus autoridades y vecindario. En realidad
los comerciantes peninsulares, que hubieran podido gestionar en la
corte con más éxito, no ponían mucho empeño, porque solo tenían una
pequeña participación en las ventajas del odioso monopolio colonial.
Dado el golpe de gracia a la agonizante industria española con la
bárbara expulsión de los moriscos, eran extranjeros las más veces
los capitales, los buques y los efectos embarcados a nombre del comercio
sevillano. La riqueza llevada por las flotas pasaba por la España
como un torrente desolador, sin fertilizar ningún terreno, alimentando
únicamente la vanidad y la pereza.
Alimentándose siempre de ruinosas ilusiones,
y creyendo que los dos estribos del gobierno eran Guancavelica
y Potosí, ponían los Virreyes su principal cuidado en que con la mayor
extracción de la plata hubiese mayor caudal para el comercio exclusivo
y mayor remesa para el Soberano. Esquilache
trabajó con solicitud especial en mejorar la situación de Guancavelica,
enviando para ello al entendido oidor Solorzano.
Continuóse la obra del socavón, suspendida
en el anterior gobierno; conocida la debilidad de las construcciones
en madera, se fortificaron los estribos y demás labores de la mina
con buena piedra; un nuevo asiento con los mineros, en que los trabajos
fueron mejor sistemados y más efectivos,
dió notable incremento a la extracción
de los azogues, que desde 1616a 20 de febrero de 1621 ascendió según
la relación del Principe, a 29,434 quintales
24 libras 14 onzas en este orden.
Años. Quintales. Libras.
1616........7,613.........13.....
1617........6,657.........97.
1618........4,444.........95.
1619........4,846.........89.
1620 á / .....5,871..........»
1621 (
La extracción media de 6,000 quintales
al año se consumía en beneficiar una cantidad poco diferente de plata;
de la que Potosí daba 5,000 .quintales, 700 Oruro, 200 Castrovireinay
100 los demás asientos; bien entendido, que todos estos cálculos reposaban
sobre datos y apreciaciones oficiales, que la extensión del contrabando
dejaba a gran distancia de la verdad. Siempre hubo mucha extracción
fraudulenta de azogues y mucha más plata que no pagó quintos.
En favor de Potosí hizo el Príncipe
un nuevo repartimiento de mitayos con tres innovaciones; a saber,
prescindir de la visita general que sobre ser inútil, dispendiosa
y perjudicial, daba ocasión a falsedades y quejas; dar solo 200 indios
a los soldados que se ocupaban en descubrir nuevas minas; y reservar
otros 200 para reparar los agravios, que hubieran acaecido en la primera
distribución. Aunque la Corte renovó las órdenes para que se dieran
tierras a los mitayos en las cercanías del asiento y se les pagara
el viaje de ida y vuelta no emprendió el Virrey la formación de tales
reducciones; porque las comarcanas habían sido las primeras en despoblarse,
el estéril territorio y las haciendas creadas no dejaban de libre
disposición campos útiles, y la exención de tributos con que se pretendía
fijar a los indios, no podía halagarles, siendo solo de seis pesos,
cuando ellos pagaban ciento ochenta por eximirse de la mita. En cuanto
al pago del viaje, que montaba a doscientos mil pesos, no parecía
prudente apurar la obediencia con los mineros de Potosí, gente apurada
y resuelta. No obstante esta contemporización, y aunque había mucha
indulgencia en el cobro de azogues y de que en obsequio de los mineros
se había dado la odiosa providencia de expeler a los indios forasteros
de todos los corregimientos para integrar más fácilmente las mitas
en sus pueblos; decaía visiblemente Potosí por la baja ley de los
metales, mayor profundidad de las vetas, falta de capitales, disminución
de la mita, y, en algunos años, por escasez de agua para mover los
ingenios.
A fin de cobrar las deudas fiscales
se había ordenado arrendar los que estaban embargados; pero pronto
se conoció la inutilidad de esta medida, por que entraban a cobrar
acreedores más antiguos o más favorecidos. También se tomaron algunas
precauciones respecto a la amonedación para asegurar los intereses
del Rey y del público, que más tarde iban a recibir enormes perjuicios
de osados falsificadores. En todos los ramos se intentaron y a veces
se obtuvieron mejoras efímeras. «Todas las dificultades, decía Esquilache
a su sucesor, que se ofrecen en el gobierno de estas provincias, pueden
facilitarse en parte con la industria y el cuidado, excepto la administración
de la real hacienda, porque no se quieren persuadir los ministros
de España, a que por la quiebra y menoscabo de la riqueza antigua
ha llegado a miserable estado, y al fin es inmenso trabajo administrar
hacienda de que se espera gruesos socorros para las necesidades de
S. M. y en tiempo en que los gastos aquí son fijos y permanentes,
y el real haber menos y más dudoso. »
En efecto, aun habiéndose acrecentado
las rentas de averia, almojarifazgo y
alcabalas, teniendo en cuenta las entradas por venta de oficios, composición
de tierras, tributos vacos y otros ramos menores más o menos eventuales,
y no habiendo gran disminución en los quintos, solo podían montar
los ingresos anuales del fisco a 2,240,0000 ducados. Se había hecho
una necesidad enviar al Rey un millón de ducados, como valor de sus
quintos. La producción de azgues costaba
400,000. El presupuesto militar, incluso el situado de Chile, pasaba
de 600,000. De esa suerte solo quedaban unos 250,000 para los demás
sueldos y gastos eventuales, cantidad insuficiente, que por lo mismo
obligaba a dejar ciertas necesidades en descubierto, a ganar tiempo
con los acreedores, y a procurar la conservación del crédito con pueriles
expedientes. Una administración más pura y entendida habría dejado
cuantiosos sobrantes.
No venia el mal estado de la hacienda
de la reglamentación insuficiente, que en este como en los demás ramos
del servicio se acrecentaba cada día más sin adquirir más eficacia.
El orden, si no perfecto, al menos bastante regular, habría reinado
en el gobierno temporal a
haberse cumplido fielmente las muchas providencias que
fueron acordadas por el Rey o por su Vicegerente. Una real cédula
recordó, que no podían proveerse empleos, encomiendas, ni otras gracias
en los parientes, o allegados de Virreyes, oidores, corregidores,
oficiales reales u otros ministros. Otra cédula ordenaba, que para
la provisión de encomiendas precediesen los edictos y el concurso
de méritos. Reglamentóse igualmente el
servicio de la casa de censos, la conservación de llamas y vicuñas,
la distribución más igual de tributos, y varios puntos del servicio
de indios. Prohibióse dar mita de mujeres
a los curas y corregidores solteros. Recibieron las respectivas ordenanzas
los tintóreas, silleros, guarnicioneros y pasamaneros. Hasta los panaderos
a instancias suyas tuvieron una apreciación oficial del pan, que se
podía amasar con una fanega de trigo, y de la tarifa que podría establecerse
en su venta según el precio de la harina.
Cansado de gobernar el Virreinato,
amando la cultura y delicias de la corte, sabiendo la muerte de Felipe
III, y que el Marqués de Guadalcazar debía
pasar del gobierno de Méjico al del Perú, se embarcó el Príncipe para
España sin aguardar la llegada del sucesor. Al principiar la relación,
que le dejaba en cumplimiento de su deber, decía: «Lo primero, que
debo advertir, es que no queda el reino tan acrecentado, que no haya
que trabajar en él; y solo puedo decir que he procurado mejorarle
de como le hallé y que a muchas personas
cuerdas les parece que lo he conseguido». En verdad ciertas mejoras,
sobre todo en el orden militar y eclesiástico, eran incuestionables.
Mas la pureza de su administración y costumbres
no era reconocida por todos, y el cabildo secular elevaba fundadas
quejas por el destino que se había dado a algunas entradas municipales.
Por eso se dijo, que el ex Virrey se había alejado precipitadamente
huyendo del juicio de residencia. Al llegar a la Península, se murmuró
también, que había henchido de sus riquezas los registros de Sevilla,
tomándose según la expresión del satírico Quevedo por millones los
miles de pesos.
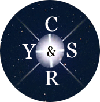 |