 |
 |
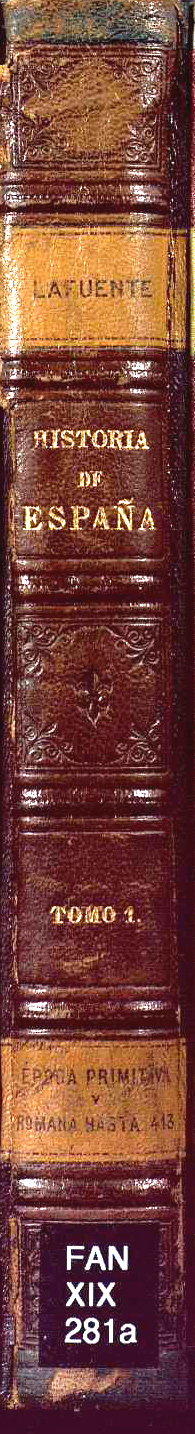 |
CAPITULO V
ALFONSO EL EMPERADOR EN CASTILLA. — RAMIRO EL MONJE EN ARAGÓN. — GARCÍA RAMÍREZ EN NAVARRA. (1126 – 1137)
Ensánchase
el ánimo del historiador como debió dilatarse el de los castellanos
al pasar del calamitoso y mísero reinado de doña Urraca, al espléndido
y próspero de don Alfonso VII su hijo. Joven de 21 años cuando murió
su madre (1126), educado en la escuela práctica de los infortunios,
juguete inocente desde su infancia de las rivalidades de los magnates,
de los rudos procedimientos de su padrastro y de la desacordada ligereza
de su misma madre, forzado a actuar sin intención ni voluntad propia
en todos los enredos de aquel perpetuo drama, único astro que brillaba
puro en medio de las tinieblas de aquel turbio horizonte, destinado
por su nacimiento a ocupar el trono castellano, apreciado por las
prendas y virtudes que había tenido tantas ocasiones de descubrir
en su temprana carrera de vicisitudes y de vaivenes, proclamado años
hacía rey en Galicia, monarca nominal primero, copartícipe después
en el reino de Castilla con su madre, y el verdadero soberano de hecho
en los últimos años de doña Urraca, fue a los dos días del fallecimiento
de ésta solemnemente aclamado y coronado el joven Alfonso rey de Castilla
y de León en la iglesia catedral de esta ciudad con universal aplauso
y contentamiento. Se apresuraron a reconocerle y rendirle homenaje
los condes y señores de Asturias, León y Castilla, habiendo pasado
luego a Zamora, donde se hallaba su tía doña Teresa de Portugal, y
donde un año antes se había armado caballero su primo don Alfonso
Enríquez (tan célebre luego como fundador del reino de Portugal),
allí fueron a jurarle obediencia los condes e hidalgos de Extremadura
y de Galicia. En un pueblecito de la comarca de Zamora, nombrado Ricobayo,
celebraron una entrevista el nuevo monarca castellano y su tía la
condesa de Portugal, y se estipuló entre los dos una paz por un determinado
periodo de tiempo. No
le faltaron sin embargo al joven Alfonso algunas chispas y aun llamaradas
que apagar, restos del fuego que en los diez y siete años del reinado
de su madre había devorado la monarquía. Negáronse a obedecerle algunos
condes, ya resistiendo entregarle las fortalezas que poseían, ya alzando
bandera de rebelión en Castilla y en las Asturias de Santillana, bien
como parciales del rey de Aragón, bien como antiguos favorecidos de
doña Urraca, que acostumbrados a las preferencias de la madre, y aun
a la especie de soberanía que a la sombra de aquella privanza habían
ejercido en el reino, no sufrían tener que someterse como otros cualesquiera
súbditos al hijo. Eran los principales entre éstos el íntimo valido,
y al decir de algunos, oculto esposo de la reina, don Pedro González
de Lara, y su hermano don Rodrigo González. Fue el joven monarca apagando
estos parciales incendios, sometiendo los rebeldes, ocupando sus fortalezas,
y tranquilizando el reino, usando para con los sediciosos de más generosidad
de la que ellos podían esperar y acaso merecían. Habían logrado los
de Lara apoderarse de Palencia a la voz del rey de Aragón y ayudándolos
los caballeros de Burgos y de Castrojeriz que estaban por el aragonés.
Acudió con presteza don Alfonso, y recobrada la ciudad y cayendo en
su poder los díscolos condes, excepto don Rodrigo González que pudo
fugarse a Asturias, hízolos encerrar en las torres de León; mas al
poco tiempo por intercesión de sus parientes los puso en libertad
el magnánimo príncipe como quien no temía a tan impotentes enemigos.
Despojado de sus feudos el conde de Lara, y no pudiendo sufrir la
abatida y humilde situación a que después de su pasada grandeza se
veía reducido, allá se fue a buscar al rey de Aragón, y cuando este
príncipe tenía sitiada a Bayona murió de resultas de heridas recibidas
en un desafío con don Alfonso Jordán, el hijo de don Ramón de Tolosa,
pariente del rey. Así acabó el célebre favorito y amante de la reina
doña Urraca, objeto de tantas murmuraciones y celos en Castilla. Quedaba
todavía su hermano don Rodrigo, el fugado de Palencia. Mas toda aquella
tenacidad hubo de ceder ante la actitud imponente del rey, que entró
devastando a sangre y fuego las tierras y castillos en que aquél se
había hecho fuerte. El término de esta expedición, omitiendo las circunstancias
menos importantes que refieren algunos cronistas, fue que arrepentido
de su rebeldía el de Lara pidió humildemente perdón asu soberano,
jurando que de allí adelante sería su más fiel y leal servidor. Correspondió
el rey a su humillación con tal generosidad, que para tenerle más
obligado por la gratitud, no solamente le volvió a su gracia, sino
que le confió la tenencia de Toledo, la más importante de Castilla.
Y no le pesó de ello en verdad, porque el honrado castellano fue después
uno de los caballeros que hicieron al rey más útiles servicios y le
dieron más leal ayuda en las guerras contra los infieles. Estas
contrariedades, y las que por otra parte le suscitaba el rey de Aragón
y dejamos referidas en el anterior capítulo, no fueron las solas que
tuvo que arrostrar y vencer el joven monarca de Castilla y de León
en los primeros años de su reinado. Sosteniendo su tía doña Teresa
de Portugal con admirable perseverancia las pretensiones de independencia
que no logró ver realizadas don Enrique su marido, continuaba en Galicia
después de la concordia de Zamora, no sólo fortificando y guarneciendo
sus castillos del Miño, sino levantando otros nuevos, como quien se
preparaba, y no con mucho disimulo, a resistir la dominación de su
sobrino. Fiaba la de Portugal en el valimiento de don Fernando Pérez,
el hijo del conde de Trava, antiguo ayo del príncipe, y en los barones
y caballeros portugueses y gallegos con quienes aquél tenía relaciones
de parentesco o de amistad. Intimas eran las de doña Teresa y don
Fernando, y más de lo que al buen nombre y al decoro de una princesa
convenía, y que llevadas a términos todavía más extremosos que las
familiaridades que tanto en Castilla se habían murmurado entre doña
Urraca y el de Lara, habían de producir no tardando en Portugal disgustos
y explosiones más estruendosas que las que habían conmovido la monarquía
castellana. La actitud, pues, de doña Teresa movió a Alfonso VII,
su sobrino, a ponerse con numeroso ejército sobre Galicia y Portugal.
La suerte de las armas favoreció, como era lo natural, al más poderoso,
y vióse doña Teresa obligada a reconocer la supremacía del monarca
castellano. Ya en aquel tiempo se habían alzado algunos nobles portugueses
contra la privanza del amante de doña Teresa, don Fernando Pérez,
y en favor del hijo de la condesa, el joven don Alfonso Enríquez,
que acababa de ceñir el cinturón de caballero en la iglesia de San
Salvador de Zamora, y a quien su madre había tenido hasta entonces
en vergonzosa oscuridad y apartamiento de los negocios del Estado
y sin consideración alguna en la corte. Hallábanse los parciales del
joven Alfonso en Guimaranes, cuando llegó el ejército de Castilla
a poner cerco a la ciudad. Convencidos los sitiados de la debilidad
de sus fuerzas, declararon en nombre del joven Alfonso Enríquez que
se consideraba y consideraría en adelante vasallo de la corona leonesa.
Un poderoso y honrado hidalgo del país, llamado Egas Moniz, salió
por fiador de aquel reconocimiento y confiado en su palabra Alfonso
de Castilla, volvióse para Compostela con el arzobispo Gelmírez que
le había acompañado con sus hombres de armas en esta expedición, y
que intervino no poco en aquel ajuste de paz. Cuenta
la tradición portuguesa, y juntamente algunas historias, que cuando
los sucesos de 1128 (de que nosotros hablaremos más adelante) pusieron
el Portugal en manos de Alfonso Enríquez, y este príncipe y los barones
portugueses eludieron la promesa y compromiso de Guimaranes con el
rey de Castilla, sólo el honrado Egas Mouiz sostuvo lo que había jurado.
Y añaden que para dar un testimonio de su lealtad se dirigió llevando
consigo su mujer y sus hijos a la corte del monarca, al cual se presentó
con los pies descalzos y una soga al cuello como quien prefería entregarse
a la muerte antes que dejar de cumplir una palabra empeñada. Grandemente
irritado estaba Alfonso VII, mas desarmó su ira aquella prueba inaudita
de lealtad, y le dejó ir libre, quedando para él en el concepto de
un noble caballero. Iba
de esta manera el nieto de Alfonso VI allanando dificultades, aquietando
su reino y haciendo respetar su nombre. Su matrimonio con doña Berenguela,
hija del conde don Ramón Berenguer III de Barcelona, celebrado en
1128 en Saldaña, fue principio de la amistad que después tuvo con
el conde barcelonés: y la belleza, la dulzura, el talento y las virtudes
de esta princesa le dieron pronto un saludable ascendiente en el ánimo
de su joven esposo, que nunca tuvo que arrepentirse de seguir los
prudentes consejos de la reina. Esta señora y la hermana del rey,
doña Sancha, a quien tuvo siempre en su compañía, no menos distinguida
e ilustre por su ingenio y altas prendas, eran consultadas por el
monarca en los casos más difíciles y en los más arduos negocios del
Estado, y guiábanle por lo común con tino y con madurez, y no sin
merecimiento y sin justicia dio y mandó dar a su hermana el título
honorario de reina, nunca hasta entonces aplicado a las hermanas de
los reyes. La
retirada de don Alfonso de Aragón el Batallador como consecuencia
de la concordia de Almazán, de que dimos cuenta en el precedente capítulo,
desistiendo de sus pretensiones sobre Castilla (1129), fue un suceso
feliz que dejó desembarazado al castellano para atender a las cosas
del gobierno interior de su reino, como lo hizo ya en las cortes o
concilio de Palencia celebrado aquel mismo año, y para poderse dedicar
a guerrear contra los infieles, siguiendo en esto las huellas de su
ilustre abuelo. Inquietábale, no obstante, ver la fortaleza de Castrojeriz,
ocupada todavía por algunos pertinaces aragoneses, y no descansó hasta
ponerle tan apretado cerco que forzó a sus defensores a rendírsele
(1130). Era ya grande con esto el respeto que a los sarracenos inspiraba
el nombre de Alfon-so VII de Castilla: y como en aquel tiempo hubiese
muerto el antiguo emir de Zaragoza Abdelmelik Amad-Dola en su fortaleza
de Rotal-Yehud, último asilo en su desgracia, su hijo Abu Giafar Ahmed,
apellidado Safad-Dola, cansado del humillante protectorado del rey
de Aragón en que vivía, y temiendo el disgusto con que sus propios
súbditos llevaban su alianza con un rey cristiano, tomó la resolución
de reconocerse vasallo del rey de Castilla, cediéndole a Rotal-Yehud
con otras plazas fuertes de su ya reducido emirato. Recibióle benévolamente
el monarca leonés, y agradecido al servicio que en esto le hacía,
dióle a su vez varios señoríos en Castilla y León, desapareciendo
de este modo los últimos restos del célebre emirato de los Beni-Hud
de Zaragoza (1132), de aquellos belicosos príncipes que tanto y tan
heroicamente habían luchado con los reyes cristianos de Aragón. Los
cristianos de Toledo y los musulmanes de Andalucía se hostilizaban
mutuamente haciendo repetidas irrupciones en sus respectivos territorios.
Tachfin ben Alí era el general que sostenía la guerra en España en
nombre de su padre el emperador de los Almorávides. Alfonso VII desplegó
en la guerra contra los infieles igual energía a la que había mostrado
para la pacificación interior del reino. Una noche se vieron los moros
tan de improviso atacados en su campo y con tal ímpetu y bravura,
que por confesión de los mismos historiadores árabes «muy pocos Almorávides
escaparon de su vengadora espada». El esforzado Tachfin se mantuvo
con unos pocos sufriendo con admirable constancia las más peligrosas
arremetidas de la caballería castellana, hasta que él mismo herido
en una pierna, de que quedó ya imperfecto siempre, dio gracias de
poder escapar con vida. El faquí Zakarya, su alcatib, escribió con
ocasión de esta batalla una casida de elegantes versos en que le consolaba
de su derrota, describía lo horroroso del combate y le daba oportunos
avisos y consejos militares. He
aquí algunos de los versos con que el poeta pinta lo recio de aquella
batalla; «Trábase nueva
lid, espesos golpes Se multiplican,
recio martilleo Estremece la tierra,
y con las lanzas Cortas se embisten,
las espadas hieren, Y hacen saltar
las aceradas piezas De los armados,
y al sangriento lago Entran como si
fuesen los guerreros Camellos que la
ardiente sed agita, Cual si esperasen
abrevarse en sangre Que á borbollones
las heridas brotan, Fuentes abiertas
con las crudas lanzas...» Orgulloso
con este triunfo el de Castilla, juntó a las márgenes del Tajo un
numeroso ejército y resolvió hacer una atrevida invasión en Andalucía,
a semejanza de la que ocho años antes había hecho su padrastro el
rey de Aragón. Su nuevo vasallo el árabe Safad-Dola se ofreció a servirle
de guía en su marcha. Dividió el rey su ejército en dos cuerpos para
proveerse con más facilidad de subsistencias; a la cabeza de uno marchaba
él mismo; guiaban el otro el ex emir Safad-Dola y aquel don Rodrigo
González de Lara, el antiguo rebelde de León, Palencia y Asturias,
que tal era la confianza que le inspiraban y la fidelidad con que
le servían el musulmán recién allegado y el cristiano antes enemigo.
Por dos distintos puntos atravesaron la sierra, y juntáronse allá
en el suelo andaluz donde los mantenimientos abundaban. «Era
la estación de la siega, dice la crónica de don Alfonso, y el rey
mandó incendiar las mieses, las viñas, los olivares y las higueras.
Consternó el terror a los Morahitas (los Almorávides) y a los hijos
de Agar (los musulmanes andaluces). Abandonaban los infieles las plazas
que no podían defender, y se retiraban a los castillos fuertes, a
las cuevas de los montes y a las islas del mar. Plantó el ejército
cristiano sus tiendas cerca de Sevilla, quemando los pueblos y fortalezas
abandonadas: llenaron su campamento de cautivos, de ganado, de aceite
y de trigo. El fuego devoraba las mezquitas con sus impíos libros,
y los doctores de su ley eran pasados al filo de la espada. De allí
pasó el rey a Jerez, que destruyó, y avanzó hasta Cádiz. A vista de
esto los príncipes andaluces enviaron a decir secretamente al emir
Safad-Dola: «Hablad al rey de los cristianos para que nos libre de
los Almorávides; y le serviremos contigo, y reinarás sobre nosotros
tú y tus hijos.» Safad-Dola, después de haber consultado con el rey,
les respondió: «Andad y decid a mis hermanos los príncipes de Andalucía
que se apoderen de todas las plazas fuertes, y hagan la guerra a los
Almorávides, y el rey de León y yo vendremos a socorreros.» Pero el
rey determinó retroceder en seguida, que no era para contarse todavía
seguro en aquellas tierras, y regresó sin descalabro a la comarca
de Toledo» Después
de esta famosa algara tuvo el rey que sofocar algunas alteraciones
y revueltas que habían movido en Asturias los condes don Gonzalo Peláez
y don Rodrigo Gómez, que al fin tuvieron que tomar partido, contribuyendo
no poco a la feliz terminación de estas sublevaciones los consejos
que don Alfonso seguía recibiendo, así de su esposa doña Berenguela
como de su hermana doña Sancha (1133). Y eso que no se mostró el rey
el más celoso guardador de la fidelidad conyugal, pues en una de estas
expediciones a Asturias aficionóse a una dama llamada Gontroda, hija
del conde don Pedro Díaz, «y húbola (dice el obispo cronista) en su
poder, y de ella una hija que se llamó doña Urraca, y dio para que
la criase a su hermana la infanta doña Sancha.» En
tal estado se hallaban las cosas de Castilla en 1134 cuando acaeció
la muerte de don Alfonso el Batallador en los campos de Fraga, que
vino a ocasionar grandes mudanzas en todos los reinos cristianos españoles,
y a acrecentar el poder del monarca y de la monarquía castellana.
Tan pronto como se supo el fallecimiento, juntáronse aragoneses y
navarros en Borja, donde celebraron cortes, a que asistieron ya no
sólo los ricos-hombres y caballeros, sino también procuradores de
las ciudades y villas, o sea de las universidades, como allí se denominaban
(primer caso en que hallamos mencionada la asistencia del brazo popular
a las cortes del reino), para tratar de la elección de sucesor, sin
tener en cuenta para nada el testamento de don Alfonso en que legaba
el reino a las tres órdenes religiosas del Templo, del Sepulcro y
de San Juan de Jerusalén; que ni siquiera se cuestionó entre los aragoneses
ni les ocurrió poner en tela de duda la ilegalidad de tan extravagante
testamento. Tenía gran partido entre ellos un rico-hombre nombrado
don Pedro de Atares, señor de Borja, a quien algunos hacen biznieto,
aunque bastardo, de Ramiro I; mas dos caballeros aragoneses que conocían
bien ciertos vicios de su carácter, y a quien tachaban principalmente
de arrogante y presuntuoso, tuvieron bastante persuasiva para torcer
las voluntades de los unos y bastante maña para agriar é indisponer
con él a los otros, y ya no se pensó más en don Pedro de Atares. Fijáronse
entonces los aragoneses en don Ramiro, hermano del Batallador, monje
del monasterio de Saint Pons de Thomieres, cerca de Narbona. Parecióles
a los navarros desacordada proposición la de elegir como rey a un
monje, y así por esto como por aprovechar la ocasión de recobrar su
independencia y darse otra vez un rey propio, acordaron retirarse
a Pamplona, y allí por sí y sin contar con los de Aragón alzaron por
rey de Navarra a don García Ramírez, hijo del infante don Ramiro el
que casó con la hija del Cid, y nieto de don Sancho, aquel a quien
mató en Roda su hermano don Ramón. De esta manera volvieron a separarse
Aragón y Navarra después de haber formado por cerca de medio siglo
un mismo reino. Con
esto los aragoneses resolvieron definitivamente en las cortes de Monzón
colocar la corona de su reino en las sienes del monje Ramiro, y obtenida
del pontífice la doble dispensa de la profesión monástica y del sacerdocio,
el buen monje no tuvo reparo en trocar el sayal y el báculo por el
cetro y la diadema, y en prestarse a añadir el sacramento del matrimonio
al del orden, casándose, a pesar de los cuarenta años de hábito, con
doña Inés, hija de los condes de Poitiers y hermana del duque de Aquitania.
En octubre de aquel año (1134) se hallaba el monje-rey ejerciendo
la potestad real en Barbastro. Mas
el de Castilla, que aspiraba a alzarse con una buena parte de la herencia
del de Aragón, alegando el derecho que a ello tenía como biznieto
de Sancho el Mayor de Navarra, que se había ido apoderando ya de Nájera
y de las plazas de la Rioja que habían poseído los monarcas castellanos
sus mayores, con pretexto también de socorrer a Zaragoza contra los
ataques de los Almorávides, iba acercándose a esta ciudad con poderoso
ejército. Ni el de Aragón ni el de Navarra contaban con fuerzas para
resistirle, ni tal era su intención tampoco; antes bien conveníales
a uno y a otro ganar la amistad del castellano, temiendo cada cual
por su parte la guerra que la separación de Navarra amenazaba producir
entre navarros y aragoneses. Así no solamente entró Alfonso VII sin
resistencia en Zaragoza, donde se hallaba el rey-monje en el mes de
diciembre, sino que éste le cedió la ciudad de Zaragoza con toda la
parte del reino de Aragón de este lado del Ebro, reconociéndose feudatario
del de Castilla y rindiéndole pleito-homenaje. Confirmó don Alfonso
como rey a las iglesias de Zaragoza los privilegios que les había
otorgado el Batallador, y don Ramiro se retiró a Huesca contentándose
con titularse rey de Aragón, de Sobrarbe y Ribagorza, y suponiendo
en los documentos vasallo suyo a García Ramírez, rey de Pamplona.
Habían concurrido también a Zaragoza el hermano de la reina de Castilla
Ramón Berenguer IV de Barcelona, los condes de Urgel, de Fox, de Pallas,
de Cominges, el señor de Mompelier, con
varios otros condes y señores de Francia y de Gascuña, y todos hicieron
confederación y amistad con el monarca de Castilla. Satisfecho éste
con el resultado de su expedición, y dejando en Zaragoza guarnición
de tropas castellanas, volvióse a León, donde vino a encontrarle el
nuevo rey de Navarra, que deseando tenerle de su parte en las diferencias
que preveía con el de Aragón, se hizo también vasallo suyo. Parecióle
a Alfonso VII que quien tenía debajo de sí a tan poderosos príncipes
bien podía ceñirse ya la corona imperial. Con este pensamiento convocó
cortes en León para la pascua del Espíritu Santo (1135). Celebráronse
éstas con toda solemnidad en la iglesia mayor, asistiendo a ellas
la reina doña Berenguela, la hermana del rey doña Sancha, don García,
rey de Navarra, don Raimundo arzobispo de Toledo, que había sucedido
a don Bernardo, con todos los demás prelados, abades y grandes del
reino. Tratóse el primer día de negocios pertenecientes al buen régimen
eclesiástico y político del Estado. Se verificó en el segundo la solemne
ceremonia de la proclamación. Rodeado de numeroso y brillante cortejo
fue conducido el rey del palacio a la iglesia de Santa María : le
esperaban allí los prelados, magnates y clero: desde la entrada hasta
el altar mayor fue llevado en procesión, marchando el monarca entre
el obispo de León y el rey de Navarra; pusiéronle con toda pompa el
manto y la corona imperial: y las bóvedas del templo resonaron con
los cantos de los himnos sagrados y con las aclamaciones de Viva el
Emperador. Terminada la augusta ceremonia, acompañaron todos a Alfonso
al real palacio, donde el nuevo emperador agasajó a la comitiva con
un suntuoso banquete. Al siguiente día se volvieron a congregar los
grandes y prelados, y acordaron varias disposiciones sobre asuntos
religiosos y políticos, siendo el primero y más importante la confirmación
de los fueros y leyes otorgadas por los monarcas anteriores. Mientras
esta superioridad alcanzaba el de Castilla, no era posible que hubiese
paz ni concordia entre aragoneses y navarros con sus dos reinos y
sus dos reyes, uno y otro precisados a ampararse de la protección
del emperador. Miraban los aragoneses la Navarra como una parte integrante
de su monarquía; consideraban los navarros a don Ramiro como inhábil
para llevar la corona por su profesión, estado y edad; la guerra amenazaba,
y hacíanse ya grandes daños en los lugares de las mal deslindadas
fronteras. Para poner remedio a estos males acordóse, a instancia
y diligencia de los prelados y algunos ricos-hombres amantes de la
paz que se nombraran tres jueces por cada uno de los reinos, que decidiesen
como árbitros la querella. Se juntaron estos seis jurados en Vadoluengo:
el arbitrio que tomaron fue que cada uno de los dos monarcas gobernase
su reino, pero que don Ramiro fuese considerado como padre y don García
como hijo, y que los términos de Aragón y de Navarra serían los mismos
que en otro tiempo había señalado don Sancho el Mayor, a lo cual añaden
algunos la incalificable cláusula de que don Ramiro hubiera de mandar
sobre todo el pueblo, don García sobre el ejército y los nobles. Por
más que esta sentencia, dada sin duda con mejor intención que acierto,
dejara vivo el germen de la discordia entre los dos monarcas, ambos
manifestaron conformarse con el fallo, y en su virtud pasó el de Aragón
a Pamplona para dar seguridad y firmeza al convenio. Recibióle el
navarro con toda pompa y solemnidad; mas de la sinceridad y buena
fe con que en esto procediera, tuvo muy pronto motivo de recelar don
Ramiro, puesto que un caballero fue a avisarle confidencialmente de
que aquella misma noche trataba don García de apoderarse de su persona.
Fuese o no verdad el proyecto, el rey monje le creyó, y de noche,
de prisa, disfrazado y con solos cinco de a caballo que le acompañaran
salió de Pamplona como un fugitivo, y caminando toda la noche, llegó
al monasterio de San Salvador de Leire, y desde allí con poca detención
pasó a Huesca. Con
tal proceder era ya imposible toda reconciliación entre el aragonés
y el navarro, y se hizo aún más inminente que antes una ruptura entre
ambos reinos. Don García comenzó a disponer sus gentes para la guerra:
con objeto de tener a su devoción los caballeros y ricos-hombres,
hízoles grandes donaciones y mercedes, y el obispo y cabildo de Pamplona
anduvieron con él tan generosos que le franquearon el tesoro de la
iglesia para las atenciones de la campaña. Don Ramiro hacía iguales
preparativos en Huesca (1136), pero sus excesivas larguezas y liberalidades
con los magnates y ricos-hombres a quienes pródigamente había ido
dando los lugares y castillos de su reino, lo mismo que sus indiscretas
donaciones a los monasterios e iglesias, habían debilitado su autoridad
y poder en términos que ni le guardaban consideración los grandes
ni respeto el pueblo. Llamábanle, dicen, por menosprecio el Rey-cogulla,
y aun cuando se haya exagerado su ineptitud hasta el punto de suponer
que cuando cabalgaba, embarazado con la lanza y el escudo, tenía que
sujetar y regir con la boca las bridas del caballo (lo cual está en
contradicción con los antecedentes que de su vida activa, aun después
de monje, tenemos), es no obstante cierto que carecía de valor para
las cosas de la guerra y no tenía más habilidad para gobernar un Estado.
Por lo mismo no es de extrañar en tan débil monarca que apelase a
la protección y amistad del de Castilla, para que le auxiliase contra
el navarro, y que en la entrevista que con aquél tuvo en Alagón le
cediese a Calatayud y demás pueblos que su hermano el Batallador había
conquistado en esta parte del Ebro, conviniendo no obstante en que
Zaragoza fuese restituida al señorío de Aragón. Tampoco extrañamos
diese en rehenes al emperador, según algunos historiadores afirman,
o por lo menos le prometiese para mayor seguridad del asiento, su
hija Petronila, con quien el castellano se proponía casar a Sancho
su hijo mayor: que el rey-monje había burlado los cálculos públicos,
logrando, a pesar de sus años, verse reproducido en una hija, destinada
a causar grandes novedades en Aragón y en toda España. Repugna
ciertamente así al genio apocado de don Ramiro como a la resolución
que luego tomó de abdicar el cetro y volver a la vida religiosa, el
hecho ruidoso y la sangrienta ejecución que algunos autores le han
atribuido, conocida con el nombre simbólico de la Campana de Huesca.
Cuentan, pues, que habiendo enviado un mensajero a consultar con el
abad de su antiguo monasterio de Saint Pons de Thomieres cómo debería
conducirse para tener tranquilo el reino y sumisos a los magnates
que le menospreciaban, el buen abad hizo entrar consigo en la huerta
del convento al enviado del rey, y en su presencia, a imitación y
ejemplo de Tarquino en Roma, fue derribando y descabezando las más
altas coles y lozanas plantas que en el huerto había, advirtiéndole
que por toda respuesta contase al rey lo que había visto y presenciado.
Con esto don Ramiro convocó (1136) a todos los ricos-hombres, caballeros
y procuradores de las villas y lugares de Aragón para que se juntasen
en cortes en la ciudad de Huesca. Congregados que fueron, expúsoles
la peregrina especie de que quería fundir una campana cuya voz había
de oírse y resonar en todo el reino, a fin de convocar la gente siempre
que fuera menester. El proyecto excitó la burla de los magnates aragoneses,
pero nadie penetró la oculta y misteriosa significación que envolvía.
Desapercibidos fueron concurriendo un día los grandes al palacio del
rey, el cual había colocado en una pieza personas de su confianza
que ejecutaran su atroz designio. De esta manera, en cumplimiento
de sus instrucciones, fueron uno a uno degollados hasta quince ricos-hombres
de los más principales, cuyas cabezas hizo colgar en una bóveda subterránea
que aun se conserva. El sangriento espectáculo, manifestado al público,
hizo, dicen, más moderados y contenidos a los grandes. La anécdota,
aun cuando no se apoya en documento alguno histórico fehaciente, podría
ser creíble si se tratara de un príncipe más cruel o severo que don
Ramiro, o de más ánimo y resolución que él; pero aplicada al rey-monje,
y no confirmada por la historia, nos parece inverosímil e inadmisible.
Lo
que hizo don Ramiro en aquellas cortes fué anunciar su pensamiento
y resolución de desprenderse de una corona tan erizada para él de
espinas y de dificultades, y de retirarse otra vez a la vida religiosa
y privada, puesto que tenía ya una hija en quien recayese la sucesión
del reino. Tratóse en su virtud del casamiento de la infanta, aunque
era a la sazón una niña de dos años. Hubiérala dado acaso el débil
don Ramiro al emperador don Alfonso que la destinaba para su hijo
primogénito, si los aragoneses, que ni olvidaban sus recientes discordias
y antipatías con los castellanos, ni querían de modo alguno que el
reino de Aragón se incorporase con el de Castilla, no le hubieran
persuadido a que la desposara con el conde don Ramón Berenguer IV
de Barcelona, que por su valor y sus virtudes, por la inmediación
de los dos Estados y por la mayor analogía de costumbres entre los
naturales de uno y otro reino, les ofrecía mayores ventajas, suponiendo
que así no tendrían tampoco por enemigo al de Castilla atendiendo
el estrecho deudo y amistad que le unía con el barcelonés, como hermano
que éste era de la emperatriz. Ayudó a estas negociaciones Guillen
Ramón de Moneada, senescal de Cataluña y uno de los magnates de más
influjo. Decidió, pues, don Ramiro dar su hija en esponsales al conde
de Barcelona, y hallándose el 11 de agosto de 1137 en Barbastro se
concertó el matrimonio de la infanta doña Petronila con don Ramón
Berenguer, dándole con ella todo el reino de Aragón, cuanto se extendía
y había sido poseído y adquirido por el rey don Sancho su padre y
por don Pedro y don Alfonso sus hermanos, salvos los usos y costumbres
que en tiempo de sus antecesores tuvieron los aragoneses, y reservándose
el honor y título de rey. En su consecuencia todos los burgeses de
Huesca hicieron juramento de obediencia y fidelidad (24 de agosto)
al conde de Barcelona y nuevo rey de Aragón. Y más adelante en 27
de agosto y 13 de noviembre hallándose don Ramiro en Zaraooza confirmó
de nuevo en presencia de los ricos-hombres de Aragón su abdicación
absoluta del reino a favor de don Ramón Berenguer, y para que no hubiese
duda en ello le hizo cesión de cuanto le hubiera retenido o reservado
cuando le entregó su hija. Hecha esta solemne renuncia, se retiró
don Ramiro a San Pedro el Viejo de Huesca, donde principalmente pasó
el resto de sus días, no volviendo a tomar parte en los negocios públicos
y haciendo una vida retirada y oscura hasta más de mediado el siglo
XII en que falleció. De
esta manera aquel reino que en tiempo de Alfonso el Batallador parecía
que iba a absorber en sí todos los Estados cristianos de España comenzó
por sufrir con Ramiro el Monje la desmembración de Navarra continuó
por hacerse feudatario del de Castilla y concluyó por incorporarse
al condado de Barcelona, acabando así la línea masculina de los vigorosos
monarcas aragoneses, a los ciento y cuatro años de haber comenzado
a reinar el primer Ramiro; todo por haber puesto la corona en la cabeza
de un monje, que en el espacio de tres años trocó el sayal v la cogulla
por el manto y la diadema, cambió el sacerdocio por el matrimonio,
tuvo una hija, la desposó, enajenó el reino y se volvió a un retiro
de donde no debió haber salido nunca. Gran
novedad fue para España la reunión de estos dos Estados bajo el cetro
de un solo príncipe, y uno de los pasos más avanzados que en aquellos
siglos se dieron hacia la unidad de la monarquía. Mas por lo mismo
que en adelante habremos de considerar ya a Cataluña y Aragón como
un solo reino, necesitamos exponer cuál era la situación de Cataluña
antes y al tiempo de verificarse este importante suceso. Dejamos
en el capítulo anterior posesionado del condado de Barcelona a Don
Ramón Berenguer III, llamado el Grande, hijo del Asesinado y sobrino
del Fratricida. Indicamos también los felices auspicios con que se
había inaugurado el gobierno del joven príncipe cuyos primeros años
se habían pasado entre sobresaltos y agitaciones. Educado en la escuela
de las campañas, animoso de corazón y resuelto, aliado y amigo de
los belicosos y denodados condes de Pallars y de Urgel, hízose pronto
temible a los mahometanos y contribuyó no poco a derribar el emirato de Zaragoza tan tenazmente
sostenido por los terribles Beni-Hud. El caudillo Mohammed ben Alhag
que de orden de Temim había hecho una algara devastadora á tierras
de Cataluña (1109), se vio a su regreso sorprendido por los montañeses
catalanes en las fragosidades de las breñas y allí pereció con multitud
de Almorávides y la mayor parte de los caballeros de Lamtuna que le
acompañaban. Enviado luego contra el barcelonés con más poderosa hueste
el walí de Murcia Abu Bekr ben Ibrahim, taló los campos catalanes,
incendió alquerías, robó ganados y frutos, y devastó de nuevo las
comarcas; mas habiéndose juntado catalanes y aragoneses para cerrarle
el paso en su retirada, vióse empeñado en un serio combate, en que
si no fue del todo desbaratado, por lo menos setecientos musulmanes
lograron, al decir de los historiadores árabes, «la corona del martirio»
Un
suceso doméstico vino en este tiempo a afligir el corazón del animoso
conde barcelonés, a saber, la muerte de su segunda esposa doña Almodis,
que le dejó sin darle sucesión. Mas aquello mismo que le afectó como
esposo fue ocasión de engrandecimiento para el país y de agregarse
nuevas joyas a la corona condal, puesto que quedando en aptitud de
contraer terceras nupcias, enlazóse en 1112 con doña Dulcia, heredera
de los condes de Provenza, que le trajo aquellas ricas y cultas posesiones,
y agregó a Cataluña el célebre país de la gaya ciencia que tan buenos
imitadores encontró en los catalanes y cuyo contacto tanto influyó
en el desarrollo de la literatura y de la civilización catalana. Coincidió
con este suceso la incorporación del condado de Besalú al de Barcelona
por muerte sin sucesión de su último conde Bernardo, en conformidad
a un pacto anterior. Con esto y con haberse visto forzados el vizconde
Atón de Carcasona y su feroz hijo Roger a reconocerse feudatarios
del de Barcelona obligándose a servirle y valerle como vasallos, veía
don Ramón Berenguer el Grande ensancharse sus dominios con la agregación
de pingües Estados, y quedaba en disposición de acometer empresas
que habían de elevar muy alto su nombre y su fama. Una feliz casualidad
vino a abrirle un nuevo camino de gloria. La
república de Pisa, cansada de sufrir las continuas y molestas incursiones
con que la fatigaban los sarracenos de las islas Baleares, resolvió
al fin tomar venganza de sus importunos enemigos, y armó una flota
para ir a buscarlos a las mismas islas en que se guarecían. El papa
Pascual II concedió a esta empresa los honores de cruzada, y en agosto
de 1113 se dio a la vela aquella escuadra de voluntarios italianos
que de todas partes, como a una guerra santa, habían acudido. Una
tempestad los arrojó a primeros de setiembre a la costa oriental de
Cataluña, que ellos creyeron ser Mallorca. Difundióse entre los catalanes
la nueva del desembarco de aquella gente, y del objeto de su empresa.
Ellos también habían experimentado vejaciones de parte de los árabes
isleños, y pidieron concurrir a la venganza y ser incorporados en
la expedición. El conde accedió a la petición de sus pueblos, y conferenció
con los pisanos, los cuales no sólo admitieron por compañeros a los
catalanes, sino que dieron a don Ramón Berenguer el mando supremo
de las fuerzas. Pasóse aquel invierno en preparativos, y en junio
de 1114 tomó la armada el rumbo de las islas. La primera que sucumbió
a las armas cristianas fue Ibiza. El 10 de agosto se apoderaron los
cruzados del último baluarte, y demolidas las fortificaciones y repartido
el botín, izó la escuadra para Mallorca. Desembarcado que hubo el
ejército aliado, se dirigió a embestir la capital. Largo fue el cerco,
los combates muchos, varios los azares, disputados los asaltos, y
sensibles las pérdidas; pero fue mayor la constancia, y el conde tuvo
buenas y muchas ocasiones de mostrar allí su denuedo y lo que valía
su espada. Al fin, después de pasar muchos trabajos y aun enfermedades
en la cruda estación del invierno, a principios de febrero del año
1115 se ordenó el general asalto por tres partes del muro simultáneamente;
hasta diez veces fueron rechazados los cristianos, pero ni por eso
se entibió su ardor impetuoso; apoderáronse del primer recinto, los
demás cedieron ya pronto a su furia; todo fue desde entonces mortandad
y estrago, y en medio de la ruina y desolación, y de los ayes y lamentos,
y de aquel cuadro de horror y de muerte, un espectáculo consolador
y tierno se ofrecía a los ojos de los cristianos, el de los cautivos
cuyas cadenas rompían, y que se abalanzaban a llenar de bendiciones
y abrazos a sus libertadores. Grande
fue aquella expedición y conquista, y aparece mayor cuanto más se
consideran las dificultades de aquel tiempo. Mucha gloria recogió
en ella el conde don Ramón Berenguer, no tanto por la parte real de
adquisición de un territorio que por entonces no había de poder conservar,
como por el influjo moral que adquiría su nombre, por el prestigio
que aquel triunfo daba a las armas catalanas, por el impulso y desarrollo
que había de tomar su marina, y por la comunicación y tráfico en que
habían de quedar con aquellos italianos. Por lo demás ni estos podían
mantener lo conquistado, ni la naturaleza de aquel ejército allegado
de tan diversas gentes lo permitía, ni lo consentían tampoco las circunstancias
de Cataluña acometida en su ausencia y hostigada por multitud de taifas
musulmanas. Además que Yussuf no se había descuidado en enviar sus
naves al socorro de aquellas islas; y por todas estas razones los
cristianos obraron con prudencia en dejar a Mallorca y regresar a
sus respectivos países, llenos de gloria, de riquezas y de cautivos
moros. Y no por eso fue infructuosa aquella empresa: el orgullo musulmán
quedaba abatido, ya no podían infestar los mares con sus piraterías
tan a mansalva como antes ; los catalanes comprendieron toda la utilidad
que podía prestarles la marina así para las conquistas como para el
comercio, y se dieron a fomentarla, y sirvióles no poco para la seguridad
de sus costas y para el tráfico mercantil en que habían de ser luego
tan afamados. Supónese
el regocijo con que al regreso de tan gloriosa jornada serían recibidos
los catalanes expedicionarios. Tenía ya entonces Alfonso el Batallador
harto entretenidos a los moros de todas aquellas partes, lo que debió
proporcionar al conde de Barcelona tiempo y desahogo para acrecentar
sus fuerzas navales, a que le ayudaron sus súbditos con prodigiosa
actividad, particularmente los barceloneses. Ello es que a poco tiempo
vióse una numerosa flota catalana surcar atrevidamente las aguas del
Mediterráneo. En ella iba el conde don Ramón con bastantes prelados
y barones, y la competente dotación de hombres de armas. No tardó
la escuadra en llegar a Genova, donde halló honroso recibimiento.
De allí tomó el rumbo a Pisa; de esperar era que el jefe de la expedición
aliada de catalanes y pisanos a Mallorca recibiese allí mayores obsequios.
Y en efecto, cuentan las crónicas que al tomar tierra fue recibido
en procesión solemne, y que a esta primera acogida correspondieron
los ulteriores agasajos. Renovada allí y estrechada la alianza y la
amistad con los que una feliz casualidad había hecho antes amigos,
envió el conde don Ramón desde Pisa una embajada al pontífice Pascual
II solicitando otorgase los honores de cruzada a los que le ayudasen
a la guerra que pensaba emprender contra los moros de Cataluña. El
papa condescendió gustoso con los deseos del conde, y Pascual II no
hizo más que expedir una bula más de este género; que casi le iban
haciendo los pontífices el medio ordinario de alentar los cristianos
a la guerra. Contento
el barcelonés con el buen éxito de sus negociaciones emprendió el
regreso a su patria. A su paso por Provenza halló que la fortaleza
de Fossis ó Castellfoix se había rebelado y separádose de su obediencia.
Dispuso saltar a tierra con su gente, y de tal modo fue cercada y
batida la ciudad por los barceloneses, que tomándola a viva fuerza
pudieron proseguir con la satisfacción de no dejar a sus espaldas
plaza alguna enemiga. En este tiempo se había enriquecido el condado
de Barcelona con otra nueva herencia semejante a la del condado de
Besalú. Bernardo Guillermo, conde de Cerdaña, había muerto sin hijos,
y con arreglo a la condición con que su hermano Guillermo Jordán le
había instituido heredero, pasaba su condado al de Barcelona. Así
iban reuniéndose en Ramón Berenguer III los diferentes Estados en
que desde el tiempo de los Wifredos andaba dividida Cataluña (de 1116
a 1120). Aunque
el norte fijo de los pensamientos del conde don Ramón había sido siempre
la reconquista de la importante plaza de Tortosa, dedicóse primero,
por lo mismo que había tenido más de una ocasión de conocer las dificultades
de aquella empresa, a asegurar los puntos comarcanos. Fue uno de éstos
la célebre Tarragona, que aunque recobrada por su tío, el Fratricida,
continuaba arruinada y desierta, expuesta siempre a los rudos ataques
de los Almorávides. Ayudóle a su restauración el santo obispo Olaguer,
a quien el conde nombró para aquella silla arzobispal, reiterando
la donación que á aquella iglesia había hecho su tío de la ciudad
y su territorio, añadiéndole Tortosa …. “Cuando la divina clemencia
quisiera volverla al pueblo cristiano” El obispo Olaguer pasó á Roma,
obtuvo la confirmación del arzobispado, los honores de legado pontificio,
y una bula promoviendo la cruzada para libertar las iglesias españolas.
La venida de Olaguer, y la alianza con Génova y Pisa alentaron al
conde a llevar sus estandartes por las campiñas de Tortosa hasta el
pie de las murallas de Lérida. El resultado de este atrevido movimiento
fue poner al walí de Lérida en la precisión de celebrar un convenio
por el que se le hacía tributario de ambas ciudades, y le entregaba
los mejores castillos de aquella ribera: en cambio el barcelonés le
concedió algunos honores en Barcelona y Gerona, y le prometió tenerle
prontas para el verano siguiente veinte galeras y los barcos necesarios
para trasportar a Mallorca doscientos caballos y su servidumbre. No
fue tan próspera la suerte de las armas al conde don Ramón Berenguer
en los años que mediaron del 1120 al 1125. Distraído en este tiempo
don Alfonso el Batallador con sus osadas excursiones a Valencia, Murcia
y Andalucía, quedó solo el barcelonés para resistir a los Almorávides
que con el grueso de sus fuerzas se arrojaron otra vez a vengar sus
ultrajes en Lérida y Tortosa. Las historias hablan de una desastrosa
derrota que sufrieron los catalanes delante del castillo de Corbins
entre Lérida y Balaguer, en que de tal modo fueron deshechos los cristianos,
que sólo quedaron de su ejército cortas y despedazadas reliquias.
A este estrago se añadió la guerra que a don Ramón le fue movida por
don Alfonso Jordán de Tolosa sobre el condado de Provenza, y en que
tuvo que venir a una transacción, por la que se convino en que se
partiesen en iguales porciones la Provenza y Aviñón, quedando por
don Alfonso el castillo de Becaire y la tierra de Argencia, concertándose
además que cualquiera de las dos condesas que muriese sin hijos fuese
devuelta su porción a la que sobreviviera. Hízose este pacto el 15
de setiembre de 1125. Conocieron
ambos príncipes, el de Aragón y el de Barcelona, la conveniencia y
aun necesidad de aunar sus esfuerzos para mejor resistir al enemigo
común, y al efecto tuvieron una entrevista, en que quedó acordada
una unión, que no era sino el principio y anuncio de la que en breves
años había de estrechar los dos reinos hasta refundirse las dos coronas.
Mutuas eran, si no iguales, las ventajas de esta alianza. El de Aragón,
cuyo poder era mayor por tierra, aseguraba sus posesiones y quedaba
desembarazado para atender a la parte de Castilla por donde Alfonso
VII en aquella sazón se presentaba amenazante. El de Barcelona, más
poderoso por mar, quedaba apto para atender a sus aprestos navales
y para dar ensanche a la contratación y al tráfico, que se hacía de
cada día más activo. Así se encontró bastante fuerte para imponer
leyes a la república de Genova, que ya se hallaba en guerra con la
de Pisa. Y en 1127 celebró un convenio con Eger, príncipe de la Pulla
y de Sicilia, en que le prometió enviarle para el próximo verano una
escuadra de cincuenta galeras; argumento grande del poder marítimo
que alcanzaba ya Cataluña y del rápido progreso que en corto tiempo
había tomado, al cual se conoce bien lo que ayudaba el genio y disposición
de sus naturales. En aquel mismo año, no descuidando los negocios
del interior, humilló al conde de Ampurias Hugo Ponce, cuyas demasías
y altivez obligaron a don Ramón Berenguer a apelar a las armas, y
haciéndole pasar por la mengua de ver derribadas las fortalezas que
había erigido de nuevo, le forzó a no conservar sino las que la ley
le permitía como dependiente del conde de Barcelona. En
la historia de Castilla hemos hablado del enlace que en 1128 celebró
don Alfonso VII con doña Berenguela, hija del conde don Ramón Berenguer,
cuyo casamiento robusteció también el poder del catalán, y echó los
cimientos de las relaciones y alianzas que habían de mediar después
entre aquellos dos distantes Estados. Mas
al poco tiempo, debilitado ya el conde por la edad y por las fatigas,
enflaquecidas sus manos y faltas de robustez para seguir manejando
la espada, muerta ya su tercera esposa doña Dulcia, y presintiendo
acaso que se le aproximaba la hora de dejar él también los trabajos
de la tierra, en julio de 1129 hizo profesión de hermano templario
en manos del caballero Hugo Rigal, que con su compañero Bernardo había
venido a aclimatar en Cataluña la orden y milicia del Templo, acompañando
la profesión con la donación del castillo y territorio de Grañena,
como punto avanzado de la frontera, para que pudiese aquella milicia
tener parte en la conquista de la importante plaza de Lérida. Cuando
sintió que iba a sonar pronto la hora de bajar al sepulcro, se hizo
conducir en una pobre cama al hospital de Santa Eulalia, y en aquel
humilde traje y sitio le cogió la muerte en 19 de julio de 1131, al
año justo de haber profesado de templario. Tal
fue el fin del conde don Ramón Berenguer III el Grande, el conquistador
de Mallorca, el que echó los cimientos de la marina catalana y dio
el primer impulso al desarrollo de su industria y su comercio, el
que en tan revueltos tiempos se había hecho respetar de las naciones
extranjeras, e impuesto duras condiciones a sus naves, el que había
traído a Cataluña un tráfico, una literatura y una civilización que
había de producir un cambio benéfico en su estado social. A su muerte
componíase su Estado de los condados de Barcelona, Tarragona, Vich,
Manresa, Gerona, Perelada, Besalú, Cerdaña, Confient, Vallespín, Fonollet,
Perapertusa, Carcasona, Rodes, Provenza y numerosas posesiones hacia
el Noguera Ribagorzana. Heredólo
todo su hijo mayor don Ramón Berenguer IV, excepto la Provenza, que
dejó a su segundo hijo don Berenguer Ramón. Comenzó el nuevo conde
de Barcelona muy pronto a acreditar que era digno sucesor de Berenguer
el Grande, y mostró su respeto y amor a la justicia, remitiendo, siendo
el soberano, a la decisión de un tribunal, presidido por el arzobispo
Olaguer, un litigio que traía con la familia llamada de los Castellet,
cuyo pleito, atendidas circunspectamente todas las pruebas, se falló
en su favor. Don
Ramón Berenguer IV quiso dar cima al pensamiento de su padre, sancionando
el definitivo establecimiento de los templarios en Cataluña. Y habiendo
promovido el arzobispo Olaguer una de esas asambleas mixtas de religiosas
y políticas, llamadas concilios, se determinó en ella la admisión
solemne de la milicia del Templo en 1133, que sancionó el conde don
Ramón como soberano, dando a los caballeros el castillo de Barbera,
en las ásperas montañas de Prados, frontero de Lérida y Tortosa, la
más fuerte guarida que conservaban todavía los infieles. Sucedió
al año siguiente la desastrosa batalla de Fraga, en que murió don
Alfonso el Batallador, y cuya muerte vino a cambiar la faz de todos
los Estados cristianos españoles. Desde la elección de don Ramiro
el Monje hemos apuntado ya las relaciones del conde de Barcelona con
el monarca de Castilla, la ida de aquél á Zaragoza, sus tratos con
Alfonso VII y cuanto medió hasta el casamiento de futuro de la infanta
doña Petronila con el conde de Barcelona don Ramón Berenguer IV, y
la incorporación de Aragón con Cataluña por la cesión que de sus Estados
hizo don Ramiro, que es hasta donde en el presente capítulo nos propusimos
llegar. Desde ahora la historia de Cataluña es la historia de Aragón,
porque ya constituyen un solo Estado. MARCHA
Y SITUACIÓN DE ESPAÑA DESDE LA RECONQUISTA DE TOLEDO HASTA LA UNIÓN
DE ARAGÓN CON CATALUÑA
|
 |
 |