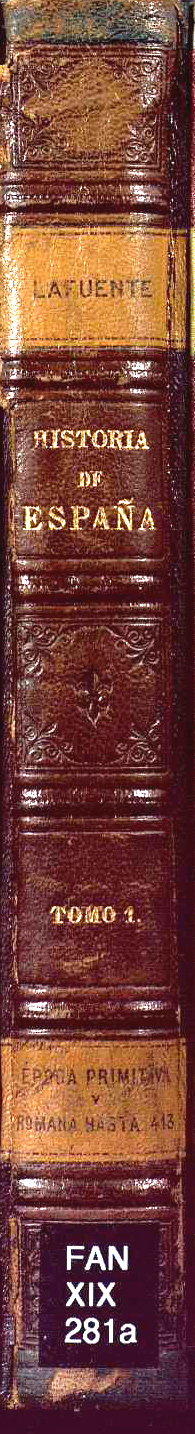 |
CAPITULO XXIII LOS
HIJOS DE FERNANDO EL MAGNO. — SANCHO, ALFONSO Y GARCÍA Del
1065 al 1085 El
ejemplo vivo y reciente de lo funesta que había sido la partición
de reinos hecha por Sancho el Mayor de Navarra, ejemplo cuyas consecuencias
fatales había experimentado en sí mismo su hijo Fernando, no sirvió
a éste de escarmiento, e incurrió, como hemos visto, en el propio
error de su padre, rompiendo la unidad apenas establecida, y subdividiendo
las dos coronas de Castilla y de León, unidas momentáneamente en sus
sienes, entre sus tres hijos Sancho, Alfonso y García, en los términos
que en el anterior capítulo dejamos expresados. Creyó sin duda Femando,
y tal debió ser su propósito y buen deseo como acontecería a su padre,
dejar de aquella manera más contentos a sus hijos, prevenir los efectos
de la envidia y de la ambición entre ellos, y acaso se persuadió también
de que distribuido el reino en pequeños Estados, cada soberano podría
regir con más facilidad el suyo y sostenerle con más energía contra
los sarracenos o dilatar cada cual con más fuerza de acción sus respectivas
fronteras. Si tal pensamiento tuvo, pudo más en él el buen deseo que
la lección práctica de la experiencia, y mostróse poco conocedor del
corazón humano. Faltaba por otra parte todavía el conocimiento y fijación
de la sabia ley de la primogenitura para la sucesión al trono. Lo
cierto es que la partición de reinos de Fernando encerraba, como vamos
a ver, el germen de guerras tan mortíferas entre sus hijos como las
que antes había ocasionado la distribución de su padre Sancho de Navarra.
Bien
lo previeron algunos nobles leoneses, y entre ellos principalmente
el prudente y experimentado Arias Gonzalo, los cuales habían intentado
persuadir al rey que revocase aquella división. No escuchó el monarca
el consejo, y en conformidad a su determinación el mismo día de su
muerte fueron proclamados Sancho rey de Castilla, Alfonso de León,
y García de Galicia y Portugal. Aunque descontento y quejoso Sancho,
ya porque viese más favorecido en la partición a su hermano Alfonso,
ya porque como primogénito se creyera con derecho a toda la herencia
de su padre, no hubo todavía rompimiento entre los hermanos, ni se
turbó su aparente concordia en algún tiempo, acaso porque supo mantenerlos
en respeto su madre doña Sancha, señora de gran juicio y prudencia:
por lo menos estuvo reprimida su envidia y no se manifestó en abierta
hostilidad hasta que murió la reina madre en 1067. Mas
no estuvo entretanto ocioso el genio turbulento y activo de Sancho.
Llamóle su ambición hacia otra parte, y esto contribuyó también a
que dejara algún tiempo en paz a sus hermanos. Reinaban en aquel tiempo
en Aragón y Navarra otros dos Sanchos, primo-hermanos del de Castilla;
el de Aragón hijo de su tío don Ramiro, y el de Navarra hijo de su
tío don García; reinando de este modo simultáneamente tres Sanchos
en Aragón, Navarra y Castilla; coincidencia que ha podido dar lugar
a confusión y equivocaciones históricas, y sobre lo cual repetimos
lo que acerca de la identidad de nombres dijimos en la primera parte
de nuestra obra. En tanto que el de Castilla encontraba ocasión para
arrancar a sus hermanos la herencia de su padre, ensayóse en otra
empresa, que fue la de querer privar a su primo el de Navarra de la
parte que Fernando mismo le había reconocido. Pero el navarro y el
aragonés, conocedores sin duda del genio codicioso del de Castilla,
habíanse confederado ya para impedir todo atentado que contra sus
dominios intentase, y cuando aquél pasó el Ebro encontráronle los
dos aliados en la llanura en que se fundó más adelante la ciudad de
Viana, llamada, dice un moderno historiador navarro, el Campo de la
verdad, «porque de muy antiguo estaba destinado para los combates
de los nobles en desafío, que creían encontrar la verdad y la razón
en la fuerza o en la destreza de las armas.» Dióse allí una batalla
entre los tres Sanchos, en la cual el de Castilla quedó vencido, teniendo
que escapar precipitadamente en un caballo desenjaezado, como en los
campos de Tafalla había acontecido treinta años antes a Ramiro de
Aragón. Fuéle preciso al castellano repasar el Ebro, y regresar a
sus Estados, lo cual proporcionó al de Navarra el poder recuperar
las plazas de la Rioja, perdidas por su padre y ganadas por Fernando
a consecuencia de la victoria de éste en Atapuerca. No
pudo el rey de Castilla tomar satisfacción y venganza de sus dos primos
como hubiera deseado, porque la muerte de su madre (1067) vino a allanarle
el único obstáculo que parecía haber estado comprimiendo los ímpetus
de su ambición y estorbádole atentar abiertamente contra la herencia
que sus dos hermanos habían recibido de su padre común. Vio, pues,
llegado el caso de aspirar a lo que más codiciaba, y rota toda consideración
y miramiento, acometió primeramente a Alfonso que era el que más cerca
tenía, y sin dar tiempo a que el leonés recibiese los auxilios que
había solicitado de sus primos los de Aragón y Navarra para contener
al turbulento castellano, dióle un combate que el de León se vio en
necesidad de aceptar en Plantaca o Plantada (después Llantada), a
orillas del Pisuerga, en que pelearon los dos hermanos como dos encarnizados
enemigos (1068). La victoria quedó por los castellanos, y Alfonso,
vencido, tuvo que retirarse a León. Fuese
que Alfonso (el VI de su nombre) contentara por entonces a Sancho
cediéndole alguna parte de las fronteras de su reino o condescendiendo
con alguna de sus exigencias, o que Sancho, debilitado en los campos
de Viana, no se considerara en aquella sazón bastante fuerte para
internarse en los dominios leoneses teniendo enemigos a la espalda,
no se vuelve a hablar de nueva lucha entre los dos hermanos hasta
tres años más adelante (1071), que reaparecen combatiendo otra vez
en Golpejar a las márgenes del Carrión, aún más sangrientamente que
en Llantada. Hay quien dice haber concertado antes y convenídose en
que aquel que venciese quedaría con el señorío de ambos reinos. La
fortuna favoreció esta vez a los leoneses, y los castellanos volvieron
la espalda dejando abandonadas sus tiendas. Condujese Alfonso con
laudable aunque perniciosa generosidad, prohibiendo a sus soldados
la persecución de los enemigos, a fin de que no se vertiese más sangre
cristiana, y porque, si fue cierta la estipulación que se supone,
se creería ya señor de Castilla. Perdióle aquella misma generosidad.
Porque uno de los guerreros castellanos reanimó al monarca vencido
diciéndole: «Aun es tiempo, señor, de recobrar lo perdido, porque
los leoneses reposan confiados en nuestras tiendas; caigamos sobre
ellos al despuntar el alba, y nuestro triunfo es seguro.» El caballero
que así hablaba era Rodrigo Díaz, conocido y célebre después bajo
el nombre de el Cid Campeador, que ya entonces tenía entre los suyos
fama de gran capitán, aunque es la primera vez que le hallamos mencionado
como tal en las antiguas historias. Aceptó
Sancho el consejo de Rodrigo, y sin tener en cuenta, si no un compromiso
pactado, por lo menos la noble conducta que con él había usado Alfonso,
cayó con su ejército al rayar la aurora sobre los descuidados y dormidos
leoneses, de los cuales muchos sin despertar fueron degollados, los
demás huyeron despavoridos, y Alfonso buscó un asilo en la iglesia
de Santa María de Carrión, de cuyo sagrado recinto fue arrancado y
conducido desde allí al castillo de Burgos (julio de 1071). Pasó Sancho
con su ejército victorioso a la capital del reino leonés, de la cual
se posesionó ya fácilmente. Amaba con predilección doña Urraca a su
hermano don Alfonso, y a instigación y por consejo suyo rogó el conde
Pedro Ansurez a don Sancho sacase de la prisión a su hermano, a lo
cual accedió el de Castilla, a condición y bajo la promesa de que
Alfonso tomaría el hábito monacal en el monasterio de Sahagún. Resignóse
el destronado monarca a cubrir con la cogulla aquella cabeza que acababa
de llevar una corona, él y sus favorecedores con la esperanza de que
el tiempo trocaría las cosas y el variable viento de la fortuna daría
otro rumbo a su suerte. Así sucedió. Por arte y maña de los mismos
que habían negociado su entrada en el claustro no tardó Alfonso en
salir de él a favor de un disfraz, y tomando el camino de Toledo acogióse
al amparo del rey Al Mamun, que no sólo le recibió con benevolencia,
sino que le trató como a un hijo, según la expresión del arzobispo
cronista. Dióle el rey musulmán morada cerca de su mismo palacio,
proporcionábale todo lo que podía hacerle amena y agradable la vida,
y hasta le señaló una casa de recreo fuera de muros donde pudiese
vivir apartado del tumulto de la ciudad, y entretenido con sus cristianos.
Acompañábanle
allí tres nobles hermanos, Pedro, Gonzalo y Femando Ansurez, servidores
fieles suyos y de su hermana Urraca, que con tierna solicitud le había
procurado esta buena compañía. Con estos y otros cristianos no menos
leales vivía Alfonso en su deliciosa alquería, en la más estrecha
amistad con el monarca sarraceno. Un día, habiendo salido Alfonso
de caza por aquellos bosques, llegó hasta un sitio llamado Brivea,
hoy Brihuega, fortaleza entonces de poca importancia, pero cuya situación
agradó mucho al desterrado castellano. Pidiósela a Al Mamun, y éste
se la concedió sin dificultad. Allí estableció Alfonso una especie
de colonia de cristianos sometidos a su autoridad. Así pasó el destronado
rey de León cerca de un año, ya auxiliando con sus cristianos al rey
de Toledo en sus guerras con otros musulmanes, ya entreteniendo los
periodos de paz en ejercicios de montería, a que se prestaba grandemente
aquel sitio. Cuenta
el arzobispo don Rodrigo, que habiendo bajado un día Al Mamun al jardín
del castillo de Brihuega a solazarse un rato, y habiéndose puesto
a conferenciar con los árabes de su corte sentados en círculo, sobre
el medio cómo se podría tomar una plaza tan fuerte como la de Toledo,
Alfonso se había recostado al pie de un árbol y aparecía profundamente
dormido: creyéndolo así los árabes, continuaron departiendo entre
sí en alta voz y con toda confianza. Preguntóles Al Mamún si creían
posible que una ciudad como aquella pudiera nunca ser conquistada
por los cristianos. «Sólo habría un medio, contestó uno de los interlocutores,
que sería talar por espacio de siete años sus campiñas, de suerte
que llegaran a faltar absolutamente los víveres.» No fue perdida la
respuesta, dice el historiador cristiano, para Alfonso que no dormía,
y guardada la tuvo en su memoria; como queriendo atribuir a esta revelación
la conquista que años adelante hizo de Toledo este mismo Alfonso.
Nosotros, concediendo el hecho, creemos que Alfonso no necesitaba
de estas revelaciones, teniendo como tuvo tiempo sobrado para conocer
la ciudad y calcular todos los medios que pudieran facilitarle su
grande empresa, si por acaso pensó en ella entonces. Mientras
esto pasaba en Toledo, Sancho, ufano con la victoria, y no satisfecho
con el reino de León, había continuado su marcha a Galicia, resuelto
a deponer también de aquel reino a García, su hermano menor. García
tenía exasperados los pueblos con inmoderados tributos, y disgustados
a los principales gallegos con el ascendiente que dispensaba a uno
de sus sirvientes o domésticos llamado Vernula, a cuyas delaciones
daba siempre oídos con una credulidad ciega. Muchas veces los nobles
que habían sido el blanco de sus calumnias habían rogado al príncipe
que alejase de sí tan indigno favorito. El rey se había empeñado en
sostenerle, y haciéndose ya insoportables a los grandes las vejaciones
que les causaba, asesinaron un día al delator en la presencia y casi
en los brazos del rey. La cólera de García no reconoció límites ni
freno desde entonces, y degeneró en una especie de demencia o de manía
de persecución contra todos sus súbditos de cualquiera edad o sexo
que fuesen. Así cuando se presentó Sancho en Galicia, fuéle fácil
la sumisión de los gallegos, harto indignados ya contra la loca dominación
de su hermano. Solos trescientos soldados seguían a García, con los
cuales, conociendo la imposibilidad de resistir a la hueste castellana,
acudió en demanda de auxilio a los sarracenos de Portugal, ofreciéndoles
que si le ayudaban a hacer la guerra les daría en vasallaje no sólo
su reino, sino también el de su hermano. Contestáronle los musulmanes
con palabras de alto desprecio. «¿Con que no has podido, le dijeron,
defender tu Estado siendo rey, y ahora que le has perdido nos ofreces
dos reinos?» Tuvo no obstante, el desairado y desatentado García la
temeridad de seguir recorriendo el país con su pequeña cohorte, hasta
que llegando a la campiña de Santarén, se encontró con su hermano
Sancho, donde vinieron a las manos. Acuchillada y deshecha la gente
de García y él prisionero, quedó Sancho dueño y señor de todo el reino
de Galicia (1071). Fue el prisionero destinado al castillo de Luna,
de donde luego le soltó Sancho sobre homenaje que le hizo de ser siempre
vasallo suyo, y se refugió en Sevilla.
Parece
que debería haber quedado satisfecha la ambición de Sancho con verse
señor de los tres reinos de Castilla, León y Galicia. Mas como su
codicia fuese insaciable, tan pronto como regresó a León, volvió sus
ojos hacia los pequeños dominios independientes de sus dos hermanas
Urraca y Elvira; y so pretexto de que se interesaban demasiado en
favor de Alfonso, llevó contra ellas un ejército considerable. Elvira
no le opuso resistencia en Toro. Pero Urraca, contando con el pueblo
de Zamora y con la lealtad de algunos nobles caballeros, entre ellos
el prudente y valeroso Arias Gonzalo, a quien encomendó la defensa
de la ciudad, se dispuso a soportar con ánimo varonil todos los azares
y rigores del sitio. Estrechóle Sancho cuanto pudo; los ataques y
los asaltos se renovaban cada día con más ímpetu y coraje, mas todos
se estrellaban en el valor y decisión de los valientes zamoranos,
acaudillados por el brioso y entendido Arias Gonzalo. Ya los sitiados
iban sintiendo algunos efectos de tan prolongado sitio, cuando salió
de la ciudad un hombre llamado Bellido Dolfos, que dirigiéndose a
don Sancho y fingiendo acaso quererle informar del estado de la plaza,
logró que el rey, dando entera fe a sus palabras, saliese solo con
él a reconocer el muro, con cuya ocasión, cogiendo a Sancho desprevenido,
le atravesó a traición con su lanza, y corrió a refugiarse en la ciudad.
Rodrigo Díaz, el Cid, que hacía parte del ejército de Sancho, sabedor
de la acción de Bellido, lanzóse como un rayo en persecución del traidor,
a quien se le abrió una de las puertas a punto que faltaba ya poco
para alcanzarle la lanza de aquel insigne guerrero: lo que hizo sospechar
a los castellanos que Bellido contaba en la ciudad con participantes
y favorecedores de la traición. Con
la muerte de Sancho difundióse en el campo la consternación. Los leoneses
y gallegos, como que servían de mala voluntad en sus banderas, las
abandonaron incontinenti y se desbandaron. Los castellanos,
como más obligados, permanecieron firmes en su puesto; y colocando
después en un féretro el cadáver del rey, le trasportaron con lúgubre
aparato al monasterio de Oña, donde le dieron sepultura y le hicieron
las correspondientes exequias. Algunos añaden que los de Zamora salieron
de la ciudad en persecución de los fugitivos, y que los castellanos,
correspondiendo a su fidelidad proverbial, se fueron defendiendo vigorosamente
en la retirada, siendo celosos guardadores de los inanimados restos
de su señor hasta depositarlos en la tumba. Acaeció
la muerte de Sancho II de Castilla el 6 de octubre de 1072. Su mujer,
la reina Alberta, no le dio sucesión. Había reinado seis años, nueve
meses y diez días en Castilla: en León un año, dos meses y veintidós
días, contando desde la batalla de Golpejar. Mereció por su valor
el dictado de Sancho el Fuerte. Era de arrogante y bella apostura,
y en el epitafio de Oña se le compara en la figura y belleza a París,
en la bravura bélica a Héctor. Reunidos
los castellanos en Burgos, sin rey y sin persona de familia real en
quien pudiera recaer el cetro, acordaron de común consentimiento elegir
por su rey y señor a Alfonso, a condición solamente de que hubiera
de jurar no haber tenido participación alguna en la muerte alevosa
de Sancho. Tomada la resolución, despacharon legados a Toledo que
informasen secretamente al rey Alfonso de su elección. Por su parte
doña Urraca, de acuerdo con la nobleza de León y de Zamora, envióle
también secretos nuncios, recomendándoles mucho que procuraran no
llegase la nueva a oídos del rey Al Mamún, temerosa de que tal vez
retuviera a Alfonso o le impusiera condiciones humillantes a trueque
de la libertad que le diera. Con corta diferencia de tiempo llegaron
los mensajeros de Zamora y de Burgos. Encontráronse unos y otros antes
de entrar en Toledo con el conde Pedro Ansúrez (Peranzules), que todos
los días acostumbraba a pasear en caballo fuera de la ciudad, al parecer
por vía de distracción y de recreo, y en realidad por si tropezaba
con quien le llevase noticias de su patria. Comunicó el conde la alegre
nueva al rey Alfonso, y conferenciaron los dos sobre si convendría
o no informar a Al Mamún de lo que pasaba, recelando peligros de hacerle
la revelación, y temiéndolos no menos de guardar el secreto si por
acaso lo sabía por otro conducto el musulmán. En
tal perplejidad exclamó de repente Alfonso: «No, no debo ocultar nada
a quien tan generosa y noblemente se ha portado conmigo, tratándome
como a un hijo.» Y presentándose con la franqueza propia de un noble
castellano, informó por sí mismo al musulmán de cuanto acababan de
noticiarle los enviados de su hermana y de los castellanos. Todo lo
sabía ya Al Mamún; y correspondiendo a la confianza de su ilustre
huésped, y llevando hasta el fin la generosidad con que desde el principio
le había tratado: «¡Gracias doy a Dios, exclamó lleno de alegría,
que te ha inspirado tal pensamiento! Él ha querido librarme a mí de
cometer una infamia, y a tí de un peligro cierto: si hubieras intentado
fugarte de aquí sin mi conocimiento y voluntad, no hubieras podido
salvarte de la prisión o la muerte, porque ya había hecho vigilar
todas las salidas de la ciudad, con orden a mis guardias de que aseguraran
tu persona. Ahora ve, y toma posesión de tu reino; y si algo necesitas,
oro, plata, caballos, armas, u otros recursos, de todo te podrás servir,
pues todo te será inmediatamente facilitado» Rasgo digno de todo encarecimiento,
y cuyo relato nos pareciera, apasionada exageración si nos le hubiesen
trasmitido escritores árabes, y no historiadores cristianos nada sospechosos
de parcialidad en favor de aquellos infieles. Semejante
conducta afianzó y estrechó más y más las amistosas relaciones entre
Alfonso y Al Mamún. Pidióle este al de Castilla que renovase el juramento
de respetar su reino, y de ayudarle en caso necesario contra los árabes
sus vecinos; igual juramento le demandó para su hijo mayor. Hízolo
así Alfonso, obligándose para con él en los propios términos Al Mamún
y su hijo. Otro
hijo menor del de Toledo no fue comprendido en este compromiso, sin
que sepamos la razón de ello, pero cuya circunstancia conviene no
olvidar para lo de adelante. Con esto se dispuso Alfonso a tomar el
camino de Zamora. Colmóle Al Mamún de obsequios y presentes, y con
solemne y regia pompa le acompañó hasta la altura de una colina, donde
se hicieron el cristiano y el musulmán una tierna despedida: prosiguió
el primero con sus caballeros castellanos hasta Zamora, donde ya su
cuidadosa hermana lo tenía todo aparejado y dispuesto para su proclamación.
Desde allí partieron a Burgos a recibir el juramento de los castellanos.
Ya hemos dicho el que éstos por su parte habían acordado exigir al
rey para prestarle su reconocimiento. Dura en verdad era la condición,
y no poco violento para un rey haber de humillarse a prestar un juramento
de su inocencia e inculpabilidad en la muerte de su hermano. Así es
que no había caballero que osara exigírsele, y un silencio mudo e
imponente reinaba en la iglesia de Santa Gadea. Hubo uno al fin que
se atrevió a pedírsele, y levantando su robusta voz: «¿Juráis, Alfonso,
le dijo, no haber tenido participación ni aun remota en la muerte
de vuestro hermano Sancho rey de Castilla? — Lo juro, respondió Alfonso.»
Aquel arrogante castellano era Rodrigo Díaz, el Cid. Desde entonces,
por mucho que Alfonso lo disimulara, quedóle en su ánimo cierto desabrimiento
y enojo hacia el Cid. Oído el juramento victorearon todos al monarca,
y acabada la ceremonia se alzaron los pendones de Castilla por Alfonso
rey de Castilla, de Galicia y de León (1073) Creyó
su hermano García, el destronado rey de Galicia, ocasión oportuna
aquella para salir de su destierro de Sevilla y presentarse a Alfonso,
en quien esperaba sin duda hallar más benignidad que en Sancho. Engañóse
para su mal el desventurado príncipe, porque Alfonso, conociendo acaso
su condición desasosegada, su incapacidad para gobernar, las pretensiones
que pudiera suscitar un día, y que tal vez no tuviese del todo cabal
su juicio, prendióle de nuevo, é hízole encerrar otra vez en el castillo
de Luna para no más salir de él, pues allí acabó sus días al cabo
de diez y siete años de rigurosa prisión. No
tardó Alfonso VI de León y Castilla en acreditar a Al Mamún el de
Toledo que la generosa hospitalidad, las atenciones, agasajos y finezas
que le había dispensado cuando era un príncipe destronado y prófugo,
no habían sido hechas a un corazón desagradecido: al contrario, deparósele
pronto ocasión de mostrarle que, soberano de un Estado poderoso, sabía
cumplir con los deberes que la gratitud por una parte, los recientes
pactos por otra le imponían. Presentóle esta ocasión la guerra que
el rey de Sevilla y de Córdoba Ebn Abed Al Motamid había movido al
de Toledo, invadiéndole sus posesiones. Asustóse, no obstante, Al
Mamún cuando observó el movimiento en que se pusieron las tropas castellanas,
recelando de su objeto, hasta que Alfonso le tranquilizó manifestándole
que, cumplidor fiel del juramento con que se había empeñado a auxiliarle
en las guerras que los príncipes musulmanes pudieran moverle, como
auxiliar y amigo suyo iba, no como enemigo y contrario. Causó no poco
alborozo esta manifestación a Al Mamún, y dando las gracias a Alfonso,
entraron unidos por las tierras de Córdoba, llevando en pos de sí
la devastación y el incendio, «como una terrible tempestad de truenos
y relámpagos, dice un escritor árabe, que espantaba y destruía las
provincias en pocas horas» Apoderáronse los toledanos de Córdoba,
donde en una sangrienta refriega en los patios mismos del alcázar
real fue herido y expiró de sus resultas el hijo de Ebn Abed que se
hallaba en la flor de su edad. «¡Venganza de Dios, que es terrible
vengador!» gritaban los toledanos paseando por las calles la cabeza
del joven príncipe clavada en la punta de una lanza. Pasaron
desde allí a Sevilla, que tampoco pudo defender Ebn Abed divididas
como estaban sus fuerzas para atender a otra guerra en tierras de
Jaén, Málaga y Algeciras (1075). Seis meses estuvo Sevilla en poder
de Al Mamún, hasta que repuesto Ebn Abeb la cercó con todas sus fuerzas;
enfermo Al Mamún, privado del auxilio de los castellanos que habían
regresado hacia sus dominios, agravada la enfermedad del de Toledo,
y habiendo por último sucumbido de ella (1076), por más que sus caudillos
quisieron tener oculta su muerte para que las tropas no se desalentaran,
ya no les fue posible defender la ciudad, y recobróla Ebn Abed, que
seguidamente marchó a Córdoba, y arrojó de allí a los toledanos y
alanceó al gobernador Hariz puesto por Al Mamún. Al
morir Al Mamún en Sevilla, había dejado su hijo Hixem Al Kadir bajo
la tutela y protección, entre otras personas, del rey de Castilla
su amigo, «de cuya lealtad y amor estaba muy seguro.» Pero debió aquel
príncipe reinar muy breve tiempo, desposeído, según algunos escritores,
por los mismos toledanos en un alboroto que contra él movieron, acusándole
de ser más amigo de los cristianos que de los musulmanes, y poniendo
en su lugar a su hermano menor Yahia Al Kadir Billah, en quien concurrían
opuestas circunstancias. Pero pronto debieron arrepentirse los toledanos
de su obra, porque era Yahia hombre cruel, despótico, vicioso y desatentado.
Abubekr ben Abdelaziz, el gobernador de Valencia puesto por Al Mamún,
negó su reconocimiento a la autoridad de un soberano «que no vivía
sino entre eunucos y mujeres». Los toledanos, oprimidos con todo género
de vejaciones, llegaron a decirle un día: «O tratas mejor a tu pueblo,
o buscamos otro que nos defienda y ampare.» Mas no por eso abandonó
Yahia ni su vida de disipación ni sus despóticos instintos. Entonces
los vecinos de Toledo enviaron un mensaje al rey Alfonso de Castilla,
invocando su poderosa protección, e invitándole a que pusiera cerco
a la ciudad, que aunque reputada por inexpugnable, confiaban en que
ellos mismos tendrían ocasión de facilitarle la entrada: resolución
extrema, pero no extraña en quienes se veían tan oprimidos y ajados
que en expresión del arzobispo cronista preferían la muerte a la vida.
Por otra parte Al Motamid el de Sevilla, perpetuo enemigo y rival
de los ben Dilnum de Toledo, provocó también a Alfonso a que rompiera
la alianza que le había unido a aquellos emires, y aceptara la suya
que le ofrecía. Negoció, pues. Aben Omar en su nombre un tratado secreto
con Alfonso que los escritores musulmanes con apasionada indignación
califican de alianza vergonzosa, pero que al sevillano le convenía
mucho, así por abatir al de Toledo, como por quedar él desembarazado
para extender sus dominios por Jaén y Baeza, y por Lorca y Murcia.
No desaprovechó el monarca cristiano tan tentadoras invitaciones,
y como que no le ligaba compromiso ni pacto con Yahia, no habiendo
sido éste comprendido en el juramento hecho entre Alfonso y Al Mamún,
quedó resuelta en el ánimo del rey de Castilla la empresa de conquistar
Toledo, y comenzó a reunir gente y a levantar banderas, juntar armas,
vituallas y todo género de bastimentos de guerra (1078). Hechos
todos los aprestos, franqueó Alfonso con sus huestes las montañas
que dividen las dos Castillas, talando campos, incendiando y destruyendo
poblaciones, haciendo incursiones rápidas e inesperadas, no dejando
a los musulmanes, en expresión de uno de sus historiadores, ni tiempo
para alabar a Dios ni para cumplir con sus obligaciones religiosas.
Contaba, no obstante, el toledano, aunque aborrecido de sus súbditos,
con muchos medios de defensa: la ciudad era fuerte por naturaleza
y por el arte, y ni podía ni se proponía Alfonso conquistarla desde
luego, sino irla privando de mantenimiento y recursos hasta reducirla
a la extremidad. Repitieron se los siguientes años estas correrías
devastadoras, sin que bastara a impedirlas el emir de Badajoz Yahia
Almanzor ben Alafthas, que se presentaba como protector y auxiliar
del de Toledo, pero que se iba a la mano en lo de medir sus fuerzas
con las huestes castellanas. El rey de Zaragoza Al Moktadir ben Hud,
que en 1076 había despojado de sus Estados al de Denia, y era uno
de los más poderosos emires de España, se preparaba en 1081 a acudir
en socorro del toledano, pero la parca, dice la crónica musulmana,
le atajó sus gloriosos pasos, y su muerte fue un suceso feliz para
Alfonso. Hizo éste en 1082 otra entrada por las montañas de Ávila,
fortificó Escalona y se apoderó de Talavera. Interesado el de Sevilla
en estrechar la amistad y alianza con el monarca cristiano, a favor
de la cual se había apoderado de Murcia en 1078, ofrecióle en premio
de ella por medio de su astuto negociador Aben Omar su misma hija
la hermosa Zaida con cierto número de ciudades por vía de dote si
la aceptaba en matrimonio, proposición que admitió Alfonso, aunque
casado entonces en segundas nupcias con Constanza de Borgoña. Prometía
además el de Sevilla invadir por su lado el territorio de Toledo,
y entregar al de Castilla en cumplimiento de aquel trato las conquistas
que hiciese al Noroeste de Sierra Morena. En su virtud la bella Zaida
pasó a poder de Alfonso quasi pro uxore, que es la expresión del obispo cronista de Tuy. Escándalo
grande fue este para los musulmanes, que acusaban aEbn Abed y a su
favorito de sacrificar los intereses del islamismo y el decoro de
su propia familia a una alianza bochornosa, y hacíanle fatídicos presagios.
Pero el sevillano cumplió su promesa, conquistando Huete, Ocaña, Mora,
Alarcos y otras importantes poblaciones de aquella comarca que vinieron
a formar la dote de su hija. En
la campaña siguiente (1083) se apoderó Alfonso de todo el país comprendido
entre Talavera y Madrid. Al fin, después de tantas y tan devastadoras
correrías, llegó ya el caso de poner el cerco a la ciudad fuerte,
el baluarte principal del islamismo en España. Está Toledo situada
sobre una elevada roca, o más bien sobre una eminencia cercada de
barrancos y peñas escarpadas, por cuyas sinuosidades corre el Tajo
bañando casi todo el recinto de la ciudad, excepto por la parte de
Septentrión en que deja una entrada de subida agria y difícil, formando
una especie de península. Defendíanla gruesas murallas además de sus
naturales fortificaciones. Sus calles estrechas y tortuosas contribuían
también a dificultar su entrada aún en el caso de sorpresa. Por eso
desde una época que se pierde en la oscuridad de los tiempos había
sido Toledo una ciudad importante. Lo fue ya mucho bajo la dominación
de los godos, y estaba desde la entrada de Tarik bajo el dominio de
los sarracenos, que habían hecho de ella un centro del lujo y de las
artes, que casi podía competir con Córdoba en sus mejores tiempos.
Tal
era la ciudad que se propuso conquistar Alfonso. Para cerrarla por
todas partes, cortar todos los pasos e impedir la entrada de vituallas
y socorros, le fue preciso emplear mucha gente y ocupar también toda
la vega que se extiende a la falda del monte sobre que está asentada
la ciudad. Levantáronse torres, y se colocaron máquinas e ingenios.
Pero la principal arma de guerra era la privación de todo género de
mantenimientos para los sitiados. El rey Yahia, que no se atrevía
a habérselas en persona con enemigo tan poderoso, pidió auxilio al
de Badajoz, que lo era entonces Al Motawakil, el último de los Afthasidas,
el cual envió en efecto en su socorro al walí de Mérida su hijo. Pero
el refuerzo llegó tarde; Alfadal ben Omar no pudo ponerse en combinación
con los sitiados, y tuvo que retirarse apresuradamente a Mérida, derrotado
por las tropas de Alfonso. Los árabes dicen que el cadí Abu Walid
el Bedji profetizó en esta ocasión la ruina del islamismo en Andalucía:
los cristianos cuentan que San Isidoro se apareció en sueños al obispo
de León y le profetizó la pronta conquista de Toledo. Así los escritores
de cada religión citan sus profecías. Últimamente
perdida por parte de los de la ciudad toda esperanza de socorro y
apurados por el hambre, la mayoría de los habitantes en unión con
los judíos y con los cristianos mozárabes, expusieron al rey, algo
tumultuariamente, la necesidad de que entrara en negociaciones con
Alfonso. Diferentes veces salieron comisionados a tratar de paz, llegando
en una de ellas a ofrecer el de Toledo que se haría vasallo y tributario
del de León, a condición de que levantara el sitio. Mantúvose firme
Alfonso en no admitir ni escuchar otra proposición que la de entregarle
la ciudad. Por fin la necesidad obligó a unos y la conveniencia a
otros a celebrar el pacto de entrega bajo las bases y condiciones
siguientes: Que las puertas de la ciudad, el alcázar, los puentes,
y la huerta llamada del Rey, serían entregadas a Alfonso; que el rey
musulmán podría irse libre a Valencia; que los árabes quedarían en
libertad de acompañar a su rey, llevando consigo sus haciendas y menaje;
que el rey don Alfonso le ayudaría a cobrar la ciudad y reino de Valencia;
que a los que permaneciesen en la ciudad les serían respetadas sus
propiedades; que la mezquita mayor quedaría en su poder para seguir
teniendo en ella su culto; que no se les impondrían más tributos que
los que antes pagaban a sus reyes, y que se les conservarían sus jueces
propios o cadíes para que les administrasen justicia conforme a las
leyes de su nación. Prestáronse por una y otra parte los juramentos
de cumplir este tratado, de que se hicieron cuatro ejemplares en árabe
y en latín, y que firmaron ambos reyes con los principales funcionarios
eclesiásticos, militares y civiles de uno y otro. En
su virtud entró Alfonso triunfante en la ciudad de Toledo el día 25
de mayo de 1085, día de San Urbano; y el rey Yahia Al Kadir con sus
principales oficiales salió para Valencia llevando consigo los más
preciosos tesoros. Así volvió la gran ciudad de Toledo a poder de
los reyes cristianos después de trescientos sesenta y cuatro años
cumplidos que estaba bajo el dominio sarraceno, desde que se apoderó
de ella el berberisco Tarik ben Zeyad hasta su reconquista por Alfonso
VI. El rey cristiano fijó por algún tiempo sus reales fuera de la
población, hasta que bien seguro del favor popular y de que no tenía
nada que temer de la población musulmana, que era mucha, ocupó el
alcázar con toda su corte y desde entonces volvió a ser Toledo la
capital del imperio cristiano como en tiempo de los godos. Ayudaron
al rey de Castilla en esta gloriosa conquista tropas auxiliares de
Aragón, y hasta aventureros y caballeros principales de Francia, que
espontáneamente acudieron a tomar parte en una empresa cuya fama se
extendía por toda la cristiandad, y veremos más adelante cómo algunos
de ellos fueron señaladamente protegidos en España y se enlazaron
con las princesas reales de Castilla, y fueron después troncos de
dos familias de reyes. Hallábanse con Alfonso y entraron con él en
Toledo la reina doña Constanza, sus hermanas doña Urraca y doña Elvira,
los más distinguidos condes y caballeros de la nobleza castellana
y leonesa, entre ellos el ilustre Rodrigo Díaz, el strenuus miles de las antiguas crónicas, que al decir de algunos historiadores,
fue el primero que con su pendón entró en la ciudad, y a quien el
rey dio, aunque poco tiempo, su gobierno. Aseguró con esto don Alfonso
todo lo que hay desde Atienza y Medinaceli hasta Toledo, y desde esta
ciudad hasta Plasencia, Coria y Ciudad Rodrigo, cuyas principales
poblaciones hasta veintiséis enumera con sus nombres el arzobispo
cronista. Recobrada
Toledo al cristianismo, y deseando Alfonso volverle su antigua grandeza
religiosa, congregó en concilio los obispos y próceres del reino,
en el cual se restauró la antigua silla metropolitana y se eligió
para ella al abad de Sahagún, Bernardo, de nación francés, monje de
Cluni que había sido en su patria, y protegido por la reina Constanza,
francesa también (1086); varón de buen ingenio y que gozaba de aventajada
reputación por su doctrina y sus costumbres, pero más celoso por la
religión que discreto y prudente a lo que se vio luego. El rey, dotada
la Iglesia con gran número de villas y aldeas, de huertas, molinos
y campos para la sustentación de su culto y de sus ministros, habíase
partido para León, donde le llamaban atenciones urgentes. Entretanto
el nuevo arzobispo, o por hacer mérito de su celo, o porque en realidad
considerase afrentoso para los cristianos el que los infieles siguieran
poseyendo el mejor templo de la recién conquistada ciudad, una noche,
de acuerdo con la reina Constanza y acompañado de operarios y gente
armada, hizo derribar las puertas, despojar y purgar el templo de
todo lo que pertenecía al culto musulmán poner altares a estilo cristiano,
y colocar en la torre una campana que mandó tañer para convocar al
pueblo a los oficios divinos. Indignó tanto como era natural a los
musulmanes ver tan pronto y de tal manera violada una de las condiciones
de la capitulación, por la cual se había estipulado dejarles el uso
de aquel templo, y como aun constituían la mayoría de la población
estuvo a punto de moverse un alboroto que hubiera puesto nuevamente
en riesgo la ciudad. Contúvolos por fortuna la esperanza de que el
rey anularía lo hecho por el arrebatado arzobispo. Irritó
en efecto tanto a Alfonso la noticia de aquella acción, que desde
Sahagún, donde se hallaba, partió con la mayor velocidad a Toledo,
resuelto a escarmentar al arzobispo y a la reina misma como quebrantadores
del solemne pacto celebrado por él con los árabes. Los principales
vecinos de Toledo, sabedores del enojo del rey, saliéronle al encuentro
en procesión y cubiertos de luto. Los mismos musulmanes, calculando
ya más tranquilos las graves consecuencias que habrían de experimentar
de llevarse adelante el rigoroso castigo con que el rey amenazaba,
salieron también a recibirle, y uniendo sus súplicas a las de los
cristianos, arrodillados todos intercedieron con lágrimas y razones
en favor del arzobispo y de la reina. Costóles trabajo ablandar el
ánimo irritado de Alfonso, pero al fin hubo de ceder a tantos ruegos,
y otorgado el perdón hizo su entrada en Toledo, donde con tal motivo
se trocó en día de regocijo y gozo el que se temía que fuese de luto
y llanto. Desde entonces la que había sido por largos siglos mezquita
de mahometanos quedó de nuevo convertida en basílica cristiana para
no dejar de serlo jamás, y se ordenó que en memoria de tan señalado
beneficio se celebrara cada año el 24 de enero solemne festividad
religiosa en nombre de Nuestra Señora de la Paz. Con
la conquista de Toledo, variará sensiblemente la posición de los dos
pueblos beligerantes. Privado de aquel fuerte apoyo el uno, contando
el otro con un nuevo y avanzado baluarte, el pueblo musulmán irá ya
en declinación, el pueblo cristiano tomará una actitud imponente y
vigorosa. La España cristiana sufrirá también desde esta época modificaciones
esenciales, no sólo en lo material, sino también en lo moral, en lo
religioso y en lo político. Desde la conquista de Toledo comenzará
una nueva era para la monarquía castellana : por eso la consideramos
como una de las líneas que marcan los límites del primer periodo de
los tres en que hemos dividido la historia de la edad media de España.
Antes, sin embargo, de bosquejar el cuadro que presentaba el estado
social de la Península en el siglo que comprende la narración de los
sucesos que llevamos referidos en esta segunda parte, veamos lo que
hasta esta fecha había acontecido en los demás reinos cristianos.
|
 |
 |