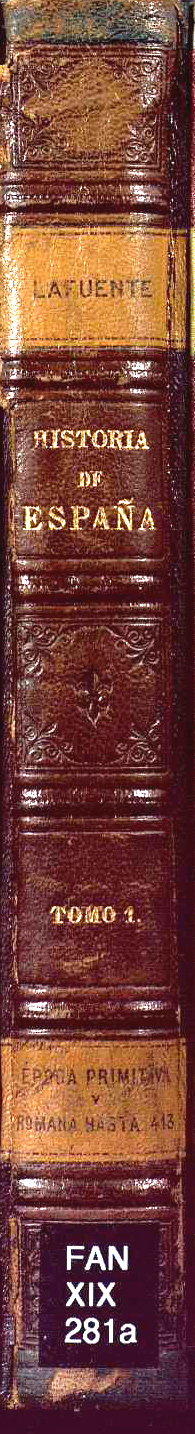
|
TOMO SEGUNDO - LIBRO QUINTO DOMINIO MUSULMAN |
ASTURIAS
DESDE FRUELA
HASTA ALFONSO EL CASTO
Del 757
al 791
Había coincidido
la fundación del imperio árabe de Occidente en Córdoba con la muerte
del belicoso rey de Asturias Alfonso el Católico (756). ¡Cuan bella
ocasión la de las revueltas que despedazaban a los musulmanes para
haberse ido reponiendo los cristianos y haber dilatado o consolidado
las adquisiciones de Alfonso, si los príncipes que le sucedieron hubieran
seguido con firme planta la senda por él trazada y abierta, y si hubiera
habido la debida concordia y acuerdo entre los defensores de una misma
patria y de una misma fe! ¿Pero por qué deplorable fatalidad, desde
los primeros pasos hacia la grande obra de la restauración, cuando
era común el infortunio, idéntico el sentimiento religioso, las creencias
las mismas, igual el amor a la independencia, la necesidad de la unión
urgente y reconocida, el interés uno solo, y no distintos los deseos,
por qué deplorable fatalidad, decimos, comenzó a infiltrarse el germen
funesto de la discordia, de la indisciplina y de la indocilidad entre
los primeros restauradores de la monarquía hispano-cristiana?
Por base
lo asentamos ya en otro lugar. «Era el genio íbero que revivía con
las mismas virtudes y con los mismos vicios, con el mismo amor a la
independencia y con las mismas rivalidades de localidad. Cada comarca
gustaba de pelear aisladamente y de cuenta propia, y los reyes de
Asturias no podían recabar de los cántabros y vascos sino una dependencia
o nominal o forzada»
A Alfonso
I de Asturias había sucedido en el reino su hijo Fruela (757). No
faltaban a este príncipe ni energía ni ardor guerrero: pero era de
condición áspera y dura, y de genio irritable en demasía. Mas este
carácter, que le condujo a ser fratricida, no impidió que fuera tenido
por religioso, del modo que solía en aquellos tiempos entenderse por
muchos la religiosidad, que era dar batallas a los infieles y fundar
templos. De uno y otro certifican con su laconismo mortificante los
cronistas de aquellos siglos. «Ganó victorias» nos dice secamente
uno de ellos. «Alcanzó muchos triunfos contra el enemigo de Córdoba»
nos dice otro. Si bien este último cita una de las batallas dadas
por Fruela a los sarracenos en Portumium de Galicia, en que afirma
haber muerto cincuenta y cuatro mil infieles, entre ellos su caudillo
Omar ben Abderramán ben Hixem, nombre que no hallamos mencionado en
ninguna historia árabe, las cuales guardan también profundo silencio
acerca de esta batalla. No lo extrañamos. Achaque solía ser de los
escritores de uno y otro pueblo consignar sus respectivos triunfos
y omitir los reveses. Así, y como en compensación de este silencio,
nos hablan las crónicas árabes de una expedición hecha por Abderramán
hacia los últimos años del reinado de Fruela a las fronteras de Galicia
y montes Albaskenses, de la cual regresaron a Córdoba los musulmanes
victoriosos, llevando consigo porción considerable de ganados y de
cristianos cautivos, extendiéndose en descripciones de la vida rústica,
de los trajes groseros y de las costumbres salvajes que habían observado
en los cristianos del Norte de España. Y acerca de esta expedición
enmudecen nuestros cronistas. Tarea penosa para el historiador imparcial
la de vislumbrar la verdad de los hechos por entre la escasa y escatimada
luz que en época tan oscura suministran los parciales apuntes de los
escritores de uno y otro bando, secos y avaros de palabras los unos,
pródigos de poesía los otros.
Para que
se vea hasta qué punto están en desacuerdo las crónicas árabes y las
cristianas respecto a los sucesos de esta época, baste decir que hacia
el año en que éstas refieren la brillante victoria de Fruela en Portumio,
suponen aquéllas haber impuesto Abderramán un tributo a los cristianos
de Galicia, cuya escritura copian en los términos siguientes: «En
el nombre de Dios clemente y misericordioso: el magnífico rey Abderramán
a los patriarcas, monjes, proceres y demás cristianos de España, a
las gentes de Castela y a los que los siguieren de las regiones otorga
paz y seguro, y promete en su ánima que este pacto será firme, y que
deberán pagar diez mil onzas de oro, y diez mil libras de plata, y
diez mil cabezas de buenos caballos, y otros tantos mulos, con mil
lorigas y mil espadas, y otras tantas lanzas cada año por espacio
de cinco años. Escribióse en la ciudad de Córdoba día 3 de la lima
safar del 148 (750).» Este documento tiene todos los visos de apócrifo.
Ni entonces a Abderramán se le nombraba rey, sino emir, ni al reino
cristiano de Asturias le llamaban ellos Castela, sino Galicia, ni
hubiera sido posible a los cristianos pagar un tributo anual de diez
mil caballos y diez mil mulos, ni tan inmensa suma de oro y plata,
aunque se hubiera agotado toda la riqueza pecuaria y metálica del
país, ni estaban tampoco en aquella sazón los árabes, envueltos como
andaban en sus guerras civiles, para dar de una manera tan dura la
ley a los cristianos de las montañas. No podemos convenir con el doctor
Dunham, a quien le parece verosímil este tratado.
Así pues,
una rebelión de los vascones contra la autoridad de Fruela en el tercer
año de su reinado, demostró ya la tendencia de aquellas altivas gentes
a emanciparse del gobierno de Asturias, a que sin duda los había sometido
Alfonso el Católico, y a obrar aislada e independientemente de los
demás pueblos cristianos. Y aunque Fruela logró reducirlos, estas
sumisiones forzadas, que hubieran debido ser espontáneas alianzas,
sobre distraer la atención y las fuerzas de los cristianos, que bien
las habían menester todas para resistir al común enemigo, eran flojos
y precarios lazos que habían de desatarse fácilmente en la primera
ocasión o romperse. Las crónicas no nos explican las causas o motivos
de aquel movimiento. ¿Pero hay necesidad de buscarlos en otra parte
que en la índole misma y en la independiente arrogancia de los pueblos
vascos, tan distintos de los demás pueblos de España en carácter,
en lengua, en costumbres, siempre dados a gobernarse a sí mismos por
caudillos propios y de libre elección? Prendóse allí Fruela de una
noble y hermosa joven llamada Munia, la cual llevó consigo a Asturias,
y haciéndola su esposa, tuvo de ella un hijo que más adelante había
de regir el reino y alcanzar glorioso renombre. Llamóse también Alfonso
como su abuelo.
Enajenóse
Fruela una gran parte del clero y del pueblo con una medida que acaso
le inspiró su celo religioso. Tal fue la de prohibir los matrimonios
de los sacerdotes, y aun obligar a los ya casados a separarse de sus
mujeres: costumbre antigua en España y desde el tiempo de Witiza muy
recibida y generalizada. Bien fuese que no le creyeran con derecho
a hacer por su sola autoridad esta innovación en la disciplina canónica,
bien que el clero y los pueblos mismos tuvieran interés en la conservación
de aquella costumbre, «porque los hombres, dice a este propósito uno
de nuestros historiadores, quieren que lo antiguo y usado vaya adelante,
y la libertad de pecar es muy agradable a la muchedumbre,» atrajese
con esto el desabrimiento de una gran parte del pueblo y de los sacerdotes.
«Lo cual, dice hablando de esto mismo otro de nuestros analistas,
agradó a todos los piadosos, aunque se exasperaron los más de los
eclesiásticos». Con tanto disgusto se supone haber sido recibida esta
medida, que a ella se atribuye la rebelión que en Galicia estalló
contra Fruela, el cual desplegó para sofocarla toda la severidad de
su irascible genio, devastando la provincia y castigando de muerte
a todos los culpados.
De regreso
de esta expedición edificó Oviedo, destinada a ser más adelante el
asiento y corte de los reyes de Asturias. Dos piadosos varones, el
abad Fromistano y su sobrino el presbítero Máximo, habían erigido
un templo en honor de San Vicente mártir en un lugar cubierto de guájaras
y arbustos, no lejos de la selva llamada por los romanos Lucus
Asturum. Al rededor de este templo habíanse
ido agrupando muchos fieles, que desbrozando las malezas de la colina
hicieron allí sus viviendas, siendo la ermita el centro de la población,
que a favor de un terreno fértil y de un clima suave iba atrayendo
a los moradores de las montañas. Agradóle a Fruela aquel sitio, y
mandó construir en él otro templo de mayores dimensiones bajo la advocación
del Redentor. Fuéronse multiplicando las casas, y se dio a la nueva
población el nombre de Ovetum, hoy Oviedo. Así, casi al mismo
tiempo que el árabe Abderramán embellecía con alcázares y jardines
la corte del nuevo imperio musulmán, y pensaba levantar en Córdoba
la gran mezquita consagrada al culto del Profeta, Fruela el cristiano
levantaba en Asturias una basílica consagrada al culto del Salvador
de los hombres.
Pero este
celo religioso de Fruela no le impidió afear su nombre con la mancha
de un fratricidio horrible. Su hermano Vimarano, que por su amabilidad
y su dulzura se había hecho querer del pueblo y de los grandes, llegó
sin duda a inspirar recelos y sospechas al irritable monarca, que
dejándose llevar de su arrebatado genio, le asesinó con su propia
mano y dentro de su palacio mismo. Con este crimen acabó de exasperar
a los grandes, a quienes antes se había hecho ya harto aborrecible,
y conjurados contra él, hiciéronle sufrir, dice el cronista, la justa
pena del talión, asesinándole a su vez en Cangas los mismos suyos.
Enterráronle en la iglesia de Oviedo que él había fundado (768). Reinó
once años y algunos meses.
No pasó
la corona a su hijo Alfonso, ya por su corta edad, «que no estaba
aquel pequeño Estado, dice el juicioso Florez, para colocar corona
y cetro donde faltaban cabeza y mano», ya por el odio que los grandes
a su padre tenían. Cualquiera de las dos causas hubiera bastado, continuando
como continuaba entonces siendo electiva la monarquía. Fue, pues,
nombrado en su lugar su primo hermano Aurelio, hijo del otro Fruela
hermano de Alfonso el Católico, su tío. Como una fatalidad puede contarse
para el naciente reino cristiano el que le tocara un príncipe de quien
sólo han podido decir los historiadores que «no hizo cosa en paz y
en guerra que sea digna de memoria». Parece, no obstante, que se debió
a su prudencia el haber podido reprimir una insurrección de los esclavos
contra sus señores que sucedió en su tiempo. Discúrrese que aquellos
esclavos serían los cautivos que Alfonso el Católico había recogido
y llevado en sus expediciones por las tierras de los sarracenos. La
paz en que Aurelio vivió con éstos fue causa de que condescendiera
en que algunas doncellas cristianas de linaje noble se casaran con
musulmanes, lo que acaso dio origen a la famosa fábula, inventada
cerca de cinco siglos después, del tributo de las cien doncellas.
Falleció Aurelio de muerte natural en Cangas, en 774, después de seis
años de pacífico reinado.
También
esta vez fue postergado el hijo de Fruela, y dióse la soberanía del
reino a un noble llamado Silo, por hallarse casado con Adosinda, hija
de Alfonso I. Fijó Silo su residencia en Pravia, pequeña villa situada
a la izquierda del Nalón después de su confluencia con el Narcea.
Príncipe también oscuro, sólo se sabe de él que debió a la influencia
de su madre la paz en que vivió con los árabes, sin que de esto nos
hagan más revelaciones las crónicas, y que sujetó y redujo a la obediencia
a los gallegos que otra vez habían vuelto a sublevarse, batiéndolos
en el monte Ciperio, hoy Cebrero. Viéndose sin sucesión, trajo a su
lado, a persuasión de la reina Adosinda, y dio participación en el
gobierno del palacio y del reino a su sobrino Alfonso, que desde la
muerte de su padre se hallaba retirado en Galicia en el monasterio
de Samos. Murió Silo en Pravia al año noveno de su reinado (783).
A la muerte
de Silo la reina viuda Adosinda, en unión con los grandes de palacio,
hizo proclamar rey a su sobrino Alfonso. Mas como todavía muchos nobles
guardaran encono a la memoria de su padre Fruela, hacia quien parecían
conservar un odio inextinguible, concertáronse para anular la elección
de Adosinda y sus parciales y proclamaron a su vez a Mauregato. Era
este Mauregato hijo bastardo del primer Alfonso, a quien había tenido
de una esclava mora de aquellas que él en sus excursiones había llevado
a Asturias. Hay quien añade que puesto Mauregato a la cabeza de los
descontentos reclamó el auxilio del emir de Córdoba Abderramán, el
cual le acudió con un ejército musulmán para ayudarle a derribar del
trono a su sobrino, y que a esto debió apoderarse del reino. Sobre
no estar justificado este llamamiento á los árabes, bastaba el recelo
de los que habían tenido parte en la muerte de Fruela para que vieran
de mal ojo el poder real en manos de su hijo, cuya venganza temían,
y para que ayudaran con todas sus fuerzas a Mauregato a arrebatarle
el cetro. Lográronlo al fin, y Alfonso se vio obligado a buscar un
asilo en el país de Álava, entre los parientes de su madre. De esta
manera conquistó Mauregato el trono de Asturias que ocupó por seis
años, sin que del bastardo príncipe hubiera quedado a la posteridad
otra memoria que la de su nombre, a no haberle dado cierta celebridad
las fábulas con que en tiempos posteriores exornaron algunos su reinado.
En la historia religiosa de España se hace mención de la herejía que
en aquel tiempo difundieron los dos obispos de Urgel y Toledo, Félix
y Elipando, cuya doctrina era una especie de nestorianismo disfrazado,
contra la cual escribieron luego algunos monjes y otros obispos españoles,
y fue anatematizada en los concilios de Narbona y Fráncfort, celebrados
por Carlomagno .
Todavía
después de la muerte de Mauregato (789), fue por cuarta vez desairado
y desatendido el poco afortunado Alfonso. Temerosos siempre los nobles
(que ya comenzaban a recobrar aquella antigua influencia que habían
ejercido en tiempo de los godos) de que siendo rey quisiera tomar
satisfacción, no ya sólo de la muerte de su padre, sino también de
los repetidos desaires que en cada vacante le habían hecho, no hallando
otra persona de sangre real en quien depositar el cetro, diéronsele
a Veremundo o Bermudo, hermano de Aurelio, sin reparar en que fuese
diácono, traspasando así por primera vez en este punto las leyes góticas
que inhabilitaban para el ejercicio del poder real a los que hubiesen
recibido la tonsura. Bermudo, aunque diácono, estaba casado con Numila,
de quien tuvo dos hijos, Ramiro y García; que el precepto del celibato
impuesto por Fruela a los clérigos, o no alcanzaba a los diáconos,
sino sólo a los sacerdotes, o no había tenido la más rigorosa observancia.
Era Bermudo hombre generoso y magnánimo, y más ilustrado de lo que
la índole de aquellos tiempos comúnmente permitía. Por lo mismo, conociendo
las altas prendas de aquel Alfonso tantas veces excluido, le llamó
luego cerca de sí y le confió el mando de las milicias cristianas,
que era como predestinarle al trono, dando también de este modo ocasión
a que conociéndole los grandes fueran deponiendo los recelos y prevenciones
que contra él tenían. Y como nunca se hubiera olvidado de sus deberes
de diácono, y pensara más, como dice la crónica, en ganar el reino
del cielo que en conservar el reino de la tierra, concluyó por resignar
espontáneamente el cetro en manos de Alfonso, retirándose a cumplir
con las obligaciones del orden sagrado de que se hallaba investido
(791). Conocida ya por los grandes la condición apacible y las altas
cualidades de aquel Alfonso que tanto habían repugnado y temido, determinaron
reconocerle por rey, posesionándose de esta manera del supremo poder
un príncipe que tantas contrariedades había experimentado. Bermudo
vivió todavía lo bastante para gozar en su retiro y en medio de su
abnegación el placer de ver realizadas las esperanzas que de su sucesor
había concebido, manteniendo con él las relaciones más afectuosas.
Falta hacía
al pobre reino de Asturias, después de tantos monarcas o indolentes
o flojos (pues apenas alguno desde Fruela había sacado la espada contra
los sarracenos), un príncipe enérgico y vigoroso que le sacara de
aquel estado de vergonzosa apatía, e hiciera respetar otra vez a los
infieles las armas cristianas como en tiempo de Pelayo y de Alfonso
el Católico. Mas por lo mismo que va a tomar nuevo aspecto la monarquía
cristiana bajo el robusto brazo del segundo Alfonso, fuerza nos es
hacer una pausa ¡Dará dar cuenta de los importantes sucesos que en
otros puntos de nuestra España habían durante estos reinados acaecido.
RONCESVALLES.
— FIN DE ABDERRAMÁN I