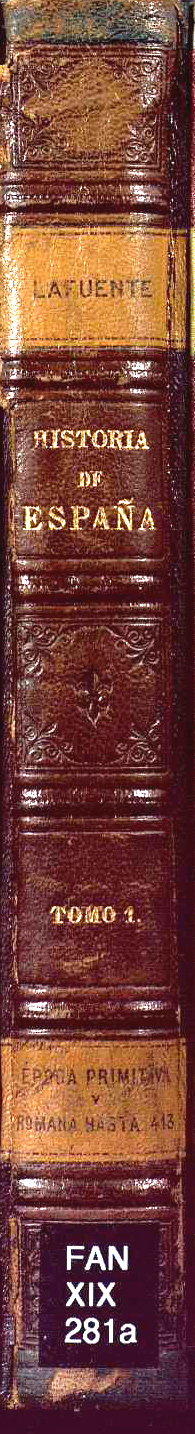
HISTORIA GENERAL DE ESPAÑA DESDE LOS TIEMPOS MAS REMOTOS
HASTA LA MUERTE DE FERNANDO VII
POR
DON MODESTO LAFUENTE.DE LA FUENTE
DISCURSO PRELIMINAR.
I.
La humanidad vive, la sociedad marcha, los pueblos sufren cambios
y vicisitudes, los individuos obran. ¿Quién los impulsa? ¿Es la fatalidad?
¿Hemos de suponer la sociedad humana abandonada al acaso, o regida
sólo por leyes físicas y necesarias, por las fuerzas ciegas de la
naturaleza, sin guía, sin objeto, sin un fin noble y digno de tan
gran creación? Esto, arrancarle al hombre toda idea consoladora, secarle
la fuente de toda noble aspiración, esterilizar hasta la virtud más
fundamental de nuestra existencia, ¡la esperanza!, equivaldría a suprimir
todo principio de moralidad y de justicia, de bien y de mal, de premio
y de castigo, sería hacer de la sociedad una máquina movida por resortes
materiales y ocultos. Referiríamos impasibles los hechos, y nos dispensaríamos
del sentimiento y de la reflexión. Veríamos morir sin amor y sin lágrimas
al inocente, y contaríamos sin indignación los crímenes del malvado:
mejor dicho, no habría ni criminales ni inocentes; unos y otros habrían
sido arrastrados por las leyes inexorables de su respectivo destino,
no habrían tenido libertad.
Desechemos el sombrío sistema del fatalismo; concedamos más dignidad
al hombre, y fines más altos al gran pensamiento de la creación.
Por fortuna hay otro principio más alto, más noble, más consolador,
a que recurrir para explicar la marcha general de las sociedades,
la Providencia, que algunos no pudiendo comprenderla han confundido
con el fatalismo. Aun suponiendo que los libros santos no nos hubieran
revelado esa Providencia que guía al universo en su majestuosa marcha
por las inmensidades del tiempo y del espacio, nada mejor que la historia
pudiera hacerla adivinar, enseñándonos a reconocerla por ese encadenamiento
de sucesos con que el género humano va marchando hacia el fin a que
ha sido destinado por el que le dio el primer impulso y le conduce
en su carrera. Dado que el orden providencial fuera tan inexplicable
como el fatalismo, le preferiríamos siquiera fuese solamente por los
consuelos que derrama en el corazón del hombre la santidad de sus
fines. El que trazó sus órbitas a los planetas, no podía haber dejado
a la humanidad entregada a un impulso ciego.
Creemos, pues, con Vico, en la dirección y en el orden providencial,
y admitimos además con Bossuet, según en el prólogo apuntamos, la
progresiva tendencia de la humanidad hacia su perfeccionamiento; y
que este compuesto admirable de pueblos y de naciones diferentes,
de familias y de individuos, va haciendo su carrera por el espacio
inmenso de los siglos, aunque a veces parezca hacer alto, a veces
parezca retroceder, hasta cumplir el término de la vida: es una pirámide
cuya base toca en la tierra, y cuya cúspide se remonta a los cielos.
He aquí los dos grandes y luminosos finales que nos han guiado en
nuestra historia. De esta escala de Jacob procuramos servirnos para
subir de los hechos a la explicación del principio, y para descender
alternativamente a la comprobación del gran principio por la aplicación
de los sucesos.
En esta marcha majestuosa, los individuos mueren y se renuevan como
las plantas; las familias desaparecen para renovarse también; las
sociedades se trasforman, y de las ruinas de una sociedad que ha perecido
nace y se levanta otra sociedad nueva. Pasan esos eslabones de la
cadena del tiempo que llamamos siglos: y a través de estas desapariciones,
de estas muertes, y de estas mudanzas, una sola cosa permanece en
pie, que marchando por encima de todas las generaciones y de todas
las edades camina constantemente hacia su perfección.
Esta es la gran familia humana. “Todos los hombres”, dijo ya Pascal,
“durante el curso de tantos siglos pueden ser considerados como un
mismo hombre que subsiste siempre, y que siempre está aprendiendo”.
Gigante inmortal que camina dejando tras de sí las huellas de lo pasado,
con un pie en el presente, y levantando el otro hacia el futuro. Esta
es la humanidad, y la vida de la humanidad es su historia.
Como en todo compuesto, así en este gigantesco conjunto cada parte
que le compone tiene una función propia que desempeñar. Cada individuo,
cada familia, cada pueblo, cada nación, cada sociedad ha recibido
su especial misión; como cada edad, cada siglo, cada generación tiene
su índole, su carácter, su fisonomía, todo en relación
a la vida universal de la humanidad. ¿Cómo concurre cada una
de estas partes a la vida y a la perfección de la gran sociedad humana?
No es fácil ciertamente penetrar en todas las armonías secretas del
universo. Entre las muchas relaciones que se comprenden, escápanse
otras infinitas otras a la sagacidad del entendimiento humano. A veces
un acontecimiento grande, ruidoso, universal, revela a las naciones,
que a él han cooperado, el objeto y fin de su marcha anterior, hasta
entonces de ellas mismas desconocido.
No nos extrañemos que esto fuese ignorado de los antiguos, porque
faltaban las lecciones prácticas de los grandes ejemplos; pero hoy
la humanidad ha vivido ya mucho, ha salido de su minoría de edad,
ha visto y sufrido muchas trasformaciones, y ha podido apercibirse
de su destino, y aprender en lo conocido las conexiones secretas de
lo que le resta por conocer. Pongamos un ejemplo.
Una generación antigua, dividida en grupos de naciones, avanzaba
hacia un fin que conocía sólo el que guiaba secretamente el movimiento,
al modo que las legiones de un gran ejército concurren a un punto
dado por caminos y direcciones diferentes para encontrarse reunidas
en un mismo día, sin que nadie penetre el objeto sino el general en
jefe que ha dispuesto aquella combinación de evoluciones. Ocurrió
la proclamación del cristianismo en las naciones del mundo y la gran
catástrofe de la caída del imperio romano. Y entonces pudieron conocer
los pueblos de la antigüedad que todos habían contribuido sin saberlo
a aquella grande obra de la regeneración humana. Entonces pudo penetrar
el filósofo que no en vano la Providencia había colocado la cabeza
de aquel imperio en el centro del Mediterráneo, que no en vano había
dotado al pueblo-rey de aquel espíritu incansable de conquista; porque
era necesario un poder, que poniendo en comunicación todos los territorios,
todas las naciones mediterráneas, conquistador primero y civilizador
después, difundiera por todas aquellas regiones un mismo lenguaje,
una misma religión, un mismo derecho. Necesario era que se desplomara
aquel grande imperio al soplo del cristianismo; necesario era que
la Italia, las Galias, la España, el África, la Grecia, el Asia Menor,
la Siria, el Egipto, la Judea, que después de estar sometidos el judaísmo
y el politeísmo a una sola voluntad, presenciaran aquella general
trasformación, para que el mundo antiguo se convenciera de que llevaba
en sí el secreto defecto de un principio insuficiente para sostener
la vida, y de que si el género humano había de seguir marchando hacia
su perfección necesitaba ya de otra religión, de otra civilización,
de otra vida.
Tenemos, pues, fe en el dogma de la vida universal del mundo, que
se alimenta de la vida de todos los pueblos, de todas las regiones,
de todas las castas, y de todas las edades. Que cuando la vida humana
ha gastado su alimento en unos climas, pasa a rejuvenecerse en otros
donde halla savia abundante. Que cada edad que pasa, cada trasformación
social que sucede va dejando algo conque enriquecer la humanidad,
que marcha adornada con los presentes de todas. Levántase
a veces un genio exterminador, y el mundo presencia el espectáculo
de un pueblo que sucumbe a sus golpes destructores; pero de esta catástrofe
viene a resultar, o la libertad de otros pueblos, o el descubrimiento
de una verdad más fecunda, o la conquista de una idea que aprovecha
a la masa común del género humano. A veces una creencia que parece
contar con escaso número de seguidores, triunfa
de grandes masas y de poderes formidables. Y es que cuando suena la
hora de la oportunidad, la Providencia pone la fuerza a la orden del
derecho, y dispone los hechos para el triunfo de las ideas. A veces
pueblos, sociedades, formas, suelen desaparecer a los sentidos externos; y es que
la vida social ha alcanzado bajo nuevas formas y en nuevas alianzas
el siguiente período de su desarrollo, y nuevas generaciones van a
funcionar con una vida más robusta en el mismo teatro donde otras
perecieron.
Creemos pues también en la progresiva perfectibilidad de la sociedad
humana, y en el enlace y en la sucesión hereditaria de las edades
y formas que engendran los acontecimientos, todos coherentes, ninguno
aislado, aun en las ocasiones que parece ocultarse su conexión. Para
nosotros es una gran verdad el célebre dicho de Leibnitz: “Lo presente,
producto de lo pasado, engendra a su vez lo futuro”.
Líbrenos Dios de acoger la desconsoladora idea del continuo deterioro
de nuestra especie, que formuló Horacio diciendo: “La edad de nuestros
padres, peor que la de nuestros abuelos, nos produjo a nosotros, peores
que nuestros padres, y que daremos pronto el ser a una raza más depravada
que nosotros”.
Idea que descubre la imperfección de la filosofía pagana. Nosotros
repetimos con un filósofo cristiano: “Es la misión de los siglos modernos
adelantar y luchar, y si la palabra de Dios no es engañosa, irá desarrollándose
y realizándose cada vez más la ley del amor y de la justicia; y como
en ella consiste asimismo él perfeccionamiento del orden moral, será
infalible el progreso, porque habrá venido a ser la ley natural de
la humanidad”.
Tan lejos estamos de creer en el empeoramiento sucesivo de la raza
humana, que no veríamos con complacencia volver los tiempos del mismo
Horacio. Con todos los males que sentimos, con todas las miserias
que lamentamos, no cambiaríamos la edad presente por las que la precedieren,
salvos cortos y parciales períodos de pasajera felicidad, que habrán
sido el estado excepcional de un pueblo, no la condición normal del
mundo. Aunque una historia universal lo probaría mejor, la de España
lo acreditará cumplidamente.
Si no temiéramos hacer de este discurso una disertación filosófico-moral,
expondríamos cómo entendemos nosotros la conciliación del libre albedrío
con la presciencia, y cómo se conserva la libertad moral del hombre
en medio de las leyes generales e inmutables que rigen el universo
bajo la sabia acción de la Providencia. Pero no es ocasión de probar;
nos contentamos con exponer nuestros principios, nuestro dogma histórico.
Y anticipadas estas ideas, que hemos creído oportuno indicar para
que se conozca el punto de vista bajo el cual consideramos la historia,
creemos llegado el caso de circunscribirnos a la particular de España,
objeto de nuestros trabajos, y de echar una ojeada general sobre cada
una de sus épocas, para ver cómo se fue formando en lo material y
en lo político esto que hoy constituye la monarquía española.
II.
Si la estructura de este compuesto sistemático de territorios que
nombramos Europa revela el grandioso plan del Criador para la gran
ley de la unidad en la variedad; si esas divisiones geográficas parecen
hechas y concertadas para que dentro de cada una de ellas pueda encontrar
cada sociedad las condiciones necesarias para una existencia propia;
si aun suponiendo a Europa ocupada por un solo pueblo habríamos de
ver tendencias irresistibles a la partición de esta gran república
en grupos distintos, que aspiraran a formar cada cual una nacionalidad
aparte; ¿quién no descubre en la situación geográfica de España la
particular misión que está llamada a cumplir en el desarrollo del
magnífico programa de la vida del mundo? Cuartel el más occidental
de Europa, encerrado por la naturaleza entre los Pirineos y los mares,
divididas sus comarcas por profundos ríos y montañas elevadísimas,
como delineadas y colocadas por la mano misma del grande artífice,
parece fabricado su territorio para encerrar en sí otras tantas sociedades,
otros tantos pueblos, otras tantas pequeñas naciones, que sin embargo
han de amalgamarse en una sola y común nacionalidad que corresponda
a los grandes límites que geográficamente le separan del resto de
las otras grandes localidades europeas. La historia confirmará los
fines de esta organización física.
Así pues, desde que los primeros pobladores se derraman por las varias
zonas de su territorio, al paso que se van asentando en sus diferentes
comarcas, la variedad del clima y de las producciones de cada suelo,
la dificultad que el terreno presenta para mantener relaciones entre
las familias que se segregan, los hace ir contrayendo hábitos y ocupaciones
diferentes. Intereses locales diversos, muchas veces encontrados,
aflojan los vínculos sociales entre la familia común, al tiempo que
ligan y estrechan los de los moradores de cada localidad. Grupos primero,
tribus después, pueblos y naciones más adelante, llegan a guerrear
entre sí, o por la necesidad de ensancharse, o por incompatibilidad
de intereses, o por rivalidades que siempre se suscitan entre pueblos
vecinos, tratándose como extraños, y olvidándose al parecer de su
común origen. Pero en medio de esta diversidad de tendencias y de
genios, se conserva siempre un fondo de carácter común, que se mantiene
inalterable a través de los siglos, que no bastan a extinguir ni guerras
intestinas ni dominaciones extranjeras, y que anuncia habrá de ser
el lazo que unirá un día los habitantes del suelo español en una sola
y gran familia, gobernada por un solo cetro, bajo una sola religión
y un sola fé. Y cuando con el trascurso
de los tiempos se cumple este destino providencial del pueblo español,
entonces conservando España su fisonomía especial, se desarrolla su
vida en orden inverso. Antes, a través del fraccionamiento y de la
variedad manteníase vivo un fondo de carácter
que recordaba la identidad del origen antiguo y hacía presagiar la
unidad futura; después, en medio de la unidad conservan los pueblos
sus especiales y primitivos hábitos, y con el recuerdo de lo que fueron,
las tendencias al aislamiento pasado. Antes la unidad en la variedad,
después la variedad en la unidad. Pueblo siempre uno y múltiple, como
su estructura geográfica, y cuya particular organización hace sobremanera
complicada su historia, y no parecida a la de otra nación alguna.
Y a pesar de tener tan en relieve designados sus límites naturales,
jamás pueblo alguno sufrió tantas invasiones. El Oriente, el Norte
y el Mediodía, la Europa y el África, todos se conjuran sucesivamente
contra él. Pero tampoco ninguno ha opuesto una resistencia tan perseverante
y tenaz a la conquista. A fuerza de tenacidad y de paciencia acaba
por gastarlos a todos, y por vivir más que ellos.
El valor, primera virtud de los españoles, la tendencia al aislamiento,
el instinto conservador y el apego a lo pasado, la confianza en su
Dios y el amor a su religión, la constancia en los desastres y el
sufrimiento en los infortunios, la bravura, la indisciplina, hija
del orgullo y de la alta estima de sí mismo, esa especie de soberbia,
que sin dejar de aprovechar alguna vez a la independencia colectiva,
le perjudica comúnmente por arrastrar demasiado a la independencia
individual, germen fecundo de acciones heroicas y temerarias, que
ora produce abundancia de intrépidos guerreros como ocasiona la escasez
de hábiles y entendidos generales, la sobriedad y la templanza que
conducen al desapego del trabajo, todas estas cualidades que se conservan
siempre, hacen de España un pueblo singular que no puede ser juzgado
por analogía. Escritores muy ilustrados han incurrido en errores graves
y hecho de ella inexactos juicios, no imaginando que pudiera haber
un pueblo cuyas condiciones de existencia fuesen casi siempre diferentes,
muchas veces contrarias a las del resto de Europa.
¿Qué más? Como si la Providencia hubiera querido hacer resaltar del
modo más visible el destino especial de esta península, colocó al
lado del pueblo más vivo y más impaciente, el más bien hallado con
sus antiguos hábitos; al lado del más descontentadizo y dado a las
novedades, el menos agitado por los cuidados del porvenir; de la nación
más activa y más voluble, la menos aficionada a crearse nuevas y ficticias
necesidades: como si estuviesen destinados los dos pueblos, Francia
y España, a contrabalancear la impetuosa fogosidad del uno con la
fría calma del otro, o a alentar el instinto estacionario de éste
con el afán innovador de aquél. ¡Cuántas veces ha influido en bien
de la vida universal de la humanidad este carácter compensador de
los dos pueblos más occidentales de Europa!
Y no obstante,
cuando este país, habitualmente inactivo, rompe su natural moderación,
y rebosando vida y robustez se desborda con un arranque de impetuosidad
desusada, entonces domina y sujeta otros pueblos sin que baste nada
a resistirle, descubre y conquista mundos, aterra, admira, civiliza
a su vez, para volver a encerrarse en sus antiguos límites, como los
ríos que vuelven a su cauce después de haber fecundado en su desbordamiento
dilatadas campiñas.
Mas el apego a lo pasado no impide a la España seguir, aunque lentamente,
su marcha hacia la perfectibilidad; y cumpliendo con esta ley impuesta
por la Providencia, va recogiendo de cada dominación y de cada época
una herencia provechosa, aunque individualmente imperfecta, que se
conserva en su idioma, en su religión, en su legislación y en sus
costumbres. Veremos a este pueblo hacerse semi-latino,
semi-godo, semi-árabe, templándose su rústica
y genial independencia primitiva con la lengua, las leyes y las libertades
comunales de los romanos, con las tradiciones monárquicas y el derecho
canónico de los godos, con las escuelas y la poesía de los árabes.
Verémosle entrar en la lucha de los poderes
sociales que en la Edad Media pugnan por dominar en la organización
de los pueblos. Veremos combatir en él las simpatías de origen con
las antipatías de localidad; las inmunidades democráticas con los
derechos señoriales, la teocracia y la influencia religiosa con la
feudalidad y la monarquía. Verémosle sacudir el yugo extranjero, y hacerse esclavo de
un rey propio; conquistar la unidad material, y perder las libertades
civiles; ondear triunfante el estandarte combatido de la fe, y dejar
al fanatismo erigirse un trono. Verémosle
más adelante aprender en sus propias calamidades y dar un paso avanzado
en la carrera de la perfección social; amalgamar y fundir elementos
y poderes que se habían creído incompatibles, la intervención popular
con la monarquía, la unidad de la fé con la tolerancia religiosa, la pureza del cristianismo
con las libertades políticas y civiles; darse, en fin, una organización
en que entran a participar todas las pretensiones nacionales y todos
los derechos justos. Veremos refundirse en un símbolo político tanto
los rasgos característicos de su fisonomía nativa cuanto las adquisiciones
heredadas de cada dominación, o ganadas con el progreso de cada edad.
Organización ventajosa relativamente a lo pasado, pero imperfecta
todavía respecto a lo futuro, y al destino que debe estar reservado
a los grandes pueblos según las leyes infalibles del que los dirige
y guía.
¿Cómo ha ido pasando la España por todas estas modificaciones? ¿Cómo
ha ido llegando el pueblo español al estado en que hoy a nuestros
ojos se presenta? ¿Cómo se ha ido desarrollando su vida propia y su
vida relativa? Echemos una ojeada general por su historia: examinemos
rápidamente cada una de sus épocas.
III
El Asia, cuna y semillero de la raza humana, surte de pobladores
a Europa. Tribus viajeras, que a semejanza del sol caminan de Oriente
a Occidente, vienen también a asentarse en este suelo que tomó después
el nombre de España. Los primeros moradores de que las imperfectas
y oscuras historias de los más apartados tiempos nos dan noticia,
son los Íberos.
Pero otra raza de hombres viene a turbar a los Íberos en la pacífica
posesión de la península. Los Celtas, hombres de los bosques, no tardan en chocar con los Íberos, hombres del río. Mas, o demasiado iguales
en fuerzas para poderse arrojar los unos contra los otros, o conocedores
en medio de su estado incivil de sus comunes intereses, acaban por
aliarse y formar un solo pueblo bajo el nombre de Celtíberos.
Acaso prevalezca el carácter ibérico sobre el celta, y le imprima
su civilización relativa. Y aunque las dos primitivas razas conserven
algunos rasgos distintivos de su carácter, sus cualidades comunes,
tales como nos las pinta Estrabón en el monumento que arroja más luz
sobre aquellos tiempos prehistóricos, son el valor y la agilidad,
el rudo desprecio de la vida, la sobriedad, el amor a la independencia,
el odio al extranjero, la repugnancia a la unidad, el desdén por las
alianzas, la tendencia al aislamiento y al individualismo, y a no
confiar sino en sus propias fuerzas.
Los íberos y los celtas son los creadores del fondo del carácter
español. ¿Quién no ve revelarse este mismo genio en todas las épocas,
desde Sagunto hasta Zaragoza, desde Aníbal hasta Napoleón? ¡Pueblo
singular! En cualquier tiempo que el historiador le estudie encuentra
en él el carácter primitivo, creado allá en los tiempos que se escapan
a su cronología histórica.
Menester era, no obstante, que la civilización de otros pueblos más
adelantados viniera a suavizar un tanto la ruda energía de aquellos
primeros pobladores. La Biblia había elogiado el oro de Tarsis, y
creíase que los Campos Elíseos de Homero eran las riberas
del Betis. Alicientes eran estos que no podían dejar de excitar la
codicia de los especuladores fenicios, los más acreditados navegantes
de su tiempo, y pronto se vio los bajeles lirios en las playas meridionales
de España. El litoral de la Bética se abre sin dificultad a aquellos
mercaderes inofensivos, que parece no vienen a hostilizar el país,
sino a erigir un templo a Hércules, y a cambiar artefactos desconocidos
por un oro cuyo precio tampoco conocen los naturales. Ellos avanzan,
establecen factorías de comercio, explotan minas, trasportan las riquezas
a Tiro, y dejan a los íberos algunas mercancías y las primeras semillas
de una civilización.
Resonaba ya en Grecia la fama de las riquezas de nuestra península,
y a su vez los griegos de Rodas, los de Zante y los focenses, acuden
a este suelo afortunado; fundan Rosas, Sagunto, Denia y Ampurias,
y enseñan a los españoles el culto de Diana y el alfabeto de Cadmo,
aprendido de los fenicios y modificado por ellos. Tampoco oponen los
naturales gran resistencia a los nuevos colonizadores, porque hasta
ahora sólo han experimentado los dos sistemas más suaves de civilización:
el del comercio y el de las letras.
Pero no tardan los fenicios en inspirar recelos a los indígenas,
que apercibidos de su credulidad, y viendo de mal ojo la arrogancia
de aquéllos, y el ascendiente que les permite tomar su excesiva opulencia,
comienzan a dar las primeras muestras de su humor independiente y
altivo, y no otorgan el gozo del reposo a los colonos de Cádiz, guerreándolos
y hostigándolos sin piedad. Los gaditanos en su apuro acuden en demanda
de auxilio a sus hermanos de Cartago, colonia también de Tiro e hija
suya emancipada, que habiendo asesinado a
su madre por heredarla, no es extraño que se propusiera matar también
a su hermana de Cádiz fingiéndose su protectora.
El ataque de los españoles a los fenicios es la primera protesta
seria de su independencia; la venida de los cartagineses, el primer
anuncio de las rudas pruebas que los aguardan; y la expulsión de los
fenicios por sus hermanos de Cartago, el primer ejemplo que en España
se ofrece de cómo los auxiliadores invocados suelen trocarse en dominadores
y enemigos. En nuestra historia veremos cuán fácilmente olvidan los
hombres estas lecciones.
En efecto, apenas sientan los cartagineses su planta en España, estos
mercaderes y guerreros sin corazón, atacan igualmente a fenicios,
a griegos e indígenas. A beneficio de la antigüedad y superioridad
de sus armas subyugan el litoral, brecha siempre abierta a la invasión;
pero no penetran en el inmenso laberinto de la España central sin
tener que sufrir serios choques y obstinada resistencia de parte de
un pueblo rudo, pero libre. La lucha dura siglos enteros, y Cartago
conquista pero no domina.
Difirióse la conquista de España mientras la república entretenía sus ejércitos
en las guerras de Sicilia y de África. Pero el león de Numidia, que no ha cesado de atisbar su presa en España, no
esperaba sino una ocasión oportuna para lanzarse sobre ella. Preséntase esta ocasión después de la primera guerra púnica,
y Cartago, que medita resarcirse en España de sus pérdidas de Sicilia,
desembarca en ella sus mayores ejércitos y sus mejores generales.
El genio de la conquista se encontró con el genio de la resistencia,
y a Aníbal, el mayor guerrero del siglo,
respondió Sagunto, la ciudad más heroica del mundo. De las ruinas
humeantes de Sagunto salió una voz que avisó a las generaciones futuras
de cuánto era capaz el heroísmo español. Trascurridos millares de
años, el eco de otra ciudad de España, y con ella todo el pueblo,
respondió a la voz de Sagunto, mostrando que al cabo de veinte siglos
no había sido olvidado su alto ejemplo.
Roma aparece a su vez en nuestro suelo. Pero no viene a socorrer
a Sagunto, su aliada. Se le ha pasado el tiempo en meditarlo, y es
tarde. Viene a distraer a sus rivales los cartagineses, que amenazaban
acabar con el poder romano en el corazón mismo de la república, y
desde entonces queda señalada, y, como de mutuo y tácito acuerdo,
elegida esta región para teatro sangriento en el que las dos más poderosas
y eternamente enemigas repúblicas se han de disputar el imperio del
mundo. Tratábase de decidir en esta lucha
si la esclavitud del género humano saldría del senado de Cartago o
del de Roma. Los españoles, en vez de aliarse entre sí para lanzar
de su suelo a unos y a otros invasores, se hacen alternativamente
auxiliares de los dos rivales contendientes, y se fabrican ellos mismos
su propia esclavitud. Es el genio íbero, es la repugnancia a la unidad
y la tendencia al aislamiento el que les hace forjarse sus cadenas.
Hombres individualmente indomables, se harán esclavos por no unirse.
Los veremos tenaces en conservar sus virtudes como sus defectos. Las
mismas causas, los mismos vicios de carácter y de organización traerán
en tiempos posteriores la ruina de España, o la pondrán al borde de
su pérdida.
Decídese después de largas luchas en los campos españoles que el cetro del
mundo pertenecerá a Roma. La cuestión no la resuelven ni la superioridad
de las armas romanas sobre las cartaginesas, ni la de los talentos
de Escipión sobre los de Aníbal. Resuélvenla
los españoles mismos, que más simpáticos hacia los romanos, porque
han tenido el artificio de presentarse más nobles y generosos hacia
ellos, se identifican más con su causa, y les prestan mayor y más
eficaz auxilio. Roma triunfa, y los cartagineses son expulsados de
España. Quedaron aquí las cenizas de Amílcar y de Asdrúbal, y muchos
testimonios de la fe púnica. Por lo demás, ni una institución política,
ni un pensamiento filantrópico, ni una idea humanitaria. Pasó su fugitiva
dominación como aquellos meteoros que destruyen sin fecundar.
Escipión victorioso, pasa a Roma a dar gracias a Júpiter Capitolino.
Escipión se creyó dueño de España con la expulsión de los cartagineses,
y no había hecho sino vencer a Cartago en España. Lisonjeábase de haber añadido una provincia más al imperio,
y se equivocó en doscientos años. Ni Escipión ni el senado pudieron
imaginarse entonces que habían de pasar dos siglos antes de poder
llamar a España provincia de Roma.
Ciertamente si todos los romanos hubieran sido Escipiones,
si todos se hubieran conducido como el generoso vencedor de Cartagena,
nada más fácil a Roma amiga que haberse convertido en Roma señora.
Mas cuando los españoles se vieron tratados, no como aliados o amigos,
sino como pueblo conquistado; cuando se vieron sometidos a una serie
de avaros procónsules y de pretores codiciosos, explotadores procaces
de sus riquezas, con un sistema regularizado de exacciones y de rapiñas
a más vasta escala que el que habían ejercido los cartagineses, entonces
se apercibieron de su decepción, resucitó el innato y fiero humor
independiente de los indígenas, y dio principio la guerra de resistencia,
cadena perpetua de sumisiones y de rebeliones siempre renacientes,
que comenzó por los ilergetes y acabó dos siglos después por los cántabros
y astúres, y que costó arroyos de sangre
a los españoles y ríos de sangre a los romanos.
¡Cosa singular! Aquellos españoles que enseñaron al mundo de cuánto
era capaz el genio de la independencia, ayudado del valor y de la
perseverancia, no pudieron aprender ellos mismos la más sencilla de
todas las máximas, la fuerza que da la unión. O tan desconocido, o
tan opuesto era a su genio este principio de que un estado moderno
ha hecho su símbolo nacional.
Viriato, ese tipo de guerreros sin escuela que tan fecundo ha sido
siempre el suelo español, que de pastores o bandidos llegan a hacerse
prácticos y consumados generales; Viriato derrota cuantos pretores
y cónsules y cuantas legiones envía Roma contra él. Pero los españoles,
en vez de agruparse en derredor de la bandera de tan intrépido jefe,
permanecen divididos, y Viriato pelea aislado con sus bandas. Aun
así desbarata ejércitos, y hace balancear
el poder de la república, que en su altivez no se avergüenza de pedirle
la paz; y no sabemos dónde hubiera llegado, si la traición romana
no hubiera clavado el puñal asesinó en el corazón del generoso guerrero
lusitano. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera ayudado el resto de los
españoles?
Numancia, la inmortal Numancia, que probó con su ejemplo lo que nadie
hubiera creído, a saber, que cabía en lo posible exceder en heroísmo
y en gloria a Sagunto; Numancia, terror y vergüenza de la república,
vencedora de cuatro ejércitos con un puñado de valientes; Numancia,
cuando se ve apurada, aunque no combatida, por el formidable ejército
de Escipión, demanda socorro a sus vecinos; sus mandatarios lo imploran
de pueblo en pueblo, pero en vez de auxilio eficaz encuentran sólo
una compasión estéril, y Numancia se defiende sola y entregada a sus
propias y escasas fuerzas. Así y todo, el mundo duda por algún tiempo
cuál de las dos será la vencedora y cuál la vencida, si Roma o Numancia,
si la señora del orbe o la pobre ciudad de la Celtiberia. ¿Qué hubiera
sido pues de Roma y de los romanos, si los jamás confederados españoles
hubieran unido sus fuerzas, aisladamente formidables, en torno del
guerrero o de la ciudad, de Viriato o de Numancia?
Pero si los españoles, entonces medio inciviles, no aprendieron en
dos siglos de costosa prueba a emplear el medio de la unión que hubiera
podido darles el triunfo, aún es más de maravillar que la civilizada
Roma no empleara a su vez otro medio de conquista más suave, más pronto
y más seguro que el de las armas, y más económico en sangre y esfuerzos:
el de ganar los corazones de los españoles con la generosidad.
Aníbal había fingido amarlos, y fue la causa de que a pesar del sacrificio
de Sagunto le siguieran aquellos españoles que le dieron los triunfos
de Trasimeno y Cannas.
Los Escipiones hallaron auxiliares donde
quiera que supieron buscar amigos, y ganando primero los corazones
de los españoles, ganaban después batallas a los cartagineses. Más
tarde Sertorio, proscrito romano, busca un asilo en España, estudia
el carácter de este pueblo, tan indomable por el rigor como fácil
de ganar por la dulzura, le encuentra agriado por las injusticias
de Roma, le acaricia, halaga el orgullo nacional, se muestra justo
y benéfico, y captándose el afecto de los naturales, acuden éstos
en masa en derredor de un hombre, que en el hecho de ser generoso
y justo ha dejado de ser para ellos extranjero. El proscrito de Sila
se encuentra al poco tiempo en actitud de desafiar la república, y
a punto de emancipar a España o de hacer de ella una segunda Roma.
Y si no se completó su obra, fue porque Sertorio tuvo la virtud y
el defecto de no acabar de hacerse español y no querer dejar de ser
romano. A pesar de esto, Sertorio perece víctima de la negra traición
de un general, romano como él, y los soldados españoles llevan su
fidelidad al jefe extranjero hasta el punto de darse la muerte por
no sobrevivirle.
Tal había sido constantemente su conducta. Y sin embargo de estos
ejemplos, Roma siempre ciega, no aprendió nunca a ser generosa; como
España, siempre crédula y siempre fraccionada, no aprendió nunca ni
a desconfiar ni a unirse. Ni Roma ni España aprendieron lo que les
convenía, y estuvieron 200 años destrozándose sin conocerse.
Venció por último el número al valor, y se decidió en los campos
ibéricos que Roma quedaba señora de España y del mundo. Restaba saber
a cuál de los jefes que representaban las parcialidades o bandos que
dentro de la misma república se disputaban el cetro de la universal
dominación, le quedaría ésta adjudicada. También tuvo España el triste
privilegio de ser el teatro escogido para el desenlace de este drama
largo y sangriento. Los españoles, incorregiblemente sordos a la voz
de la unidad, fáciles en apasionarse de los grandes genios, y fieles
siempre a los que una vez juraban devoción o alianza, en vez de limitarse
a presenciar con ojo pasivo e indiferente, o a celebrar con maliciosa
y perdonable sonrisa cómo agotaban entre sí sus fuerzas los dos ambiciosos
rivales, cometieron la última imprudencia, la de pelear, ya en favor
de César, ya en el de los Pompeyos, acabando
así de forjarse los hierros de su esclavitud, que esto y no otra cosa
podían esperar cualquiera que fuese quien se ciñera el laurel de la
victoria.
En los campos de Munda se pronunció el
fallo que declaró al vencedor de Farsalia dueño de España y del orbe.
En aquel vasto cementerio de cadáveres romanos quedó sepultada la
independencia española. César redondea su conquista apoderándose de
unas pocas ciudades todavía rebeldes, y dando por terminado el papel
de conquistador, comienza el de político, regularizando una administración
en la Península, de cuya pureza, sin embargo, no dejó consignado el
mejor ejemplo personal. Sin duda aquel mismo Hércules de Cádiz, que
antes había visto a César obligar al ávido Varrón a devolver los tesoros
que había robado de su templo, no debió ver con satisfacción a aquel
mismo César despojarle de ellos a su vez. Pero hacíanle falta para ganar la venalidad del pueblo romano,
y comprar a peso de oro los votos de los comicios.
Debieron lisonjear mucho al vencedor los nombres de Julia o de Cesárea
con que se apresuraron a apellidarse muchas poblaciones españolas,
engalanándolos con algunas de las virtudes del conquistador.
Antes de salir de España quiso César plantar con su mano en la elegante
Córdoba el famoso plátano que inmortalizó la graciosa musa del español
Marcial: plátano que había de simbolizar la civilización romana, hasta
que sobre sus secas raíces creciera, tiempo andando, en los mismos
jardines de Córdoba, la esbelta palma de Oriente, plantada por el
califa poeta Abderramán, emblema de otra civilización que reemplazaba
a la romana; viniendo a ser aquella ciudad favorecida el centro de
dos civilizaciones, representadas en dos árboles, plantados por las
manos del genio del Mediodía y del genio del Oriente.
Parecía que no faltaba ya nada a Roma para ser señora absoluta de
España; y así hubiera acontecido en todo otro país en que estuviera
menos arraigado el amor a la independencia. Pero habíase este refugiado
y conservábase en las montañas, último baluarte de las libertades
de los pueblos, como las cuevas suelen ser el postrer asilo de la
religión perseguida. Era ya Roma dueña del mundo, y solamente no lo
era todavía de algunos rincones de España habitados por rudos montañeses,
en cuyas humildes cabañas no había logrado penetrar ni el genio de
la conquista ni el genio de la civilización. Los cántabros y los astúres
se atrevieron todavía a desafiar ellos solos, pocos, pobres e incivilizados,
el poderío inmenso de la justamente enorgullecida Roma. Parece que
la soberbia romana hubiera debido mirar con desdeñosa indiferencia
la temeraria protesta de aquellas pobres gentes, como los últimos
impotentes esfuerzos de un moribundo. Y sin embargo, fue menester que el mismo Augusto descendiera
del solio que el mundo acababa de erigirle, para venir en persona
a combatir a un puñado de montaraces. En esta desigual campaña pudo
recoger un triunfo que no era posible disputarle, pero triunfo sin
gloria; la gloria fue para los vencidos, que sólo lo fueron o recibiendo
la muerte o dándosela de la propia mano.
Ya Augusto había cerrado solemnemente el templo de Jano, signo de
dar por pacificado el mundo, y todavía de los riscos de Asturias,
de allí donde en siglos posteriores había de revivir el fuego de la
independencia, salió el último reto de la libertad contra la opresión.
Augusto pudo avergonzarse de haberse anticipado a cerrar el templo
del dios de las dos caras. Otra lucha todavía más desigual, y por
lo tanto menos gloriosa para las armas romanas, acaba de decidir el
triunfo definitivo. Los cántabros y astúres,
oprimidos por el número de sus enemigos, o buscan una muerte desesperada
en las lanzas romanas, o se la dan con sus propios aceros: en los
valles y en los montes se reproducen las escenas de Sagunto y de Numancia:
las madres degüellan a sus propios hijos para que no sobrevivan a
la esclavitud, y solo así logran las águilas romanas penetrar en las
montuosas regiones de la Península.
“España (ha dicho el más importante de los historiadores romanos),
la primera provincia del imperio en ser invadida, fué
la última en ser subyugada”. No somos nosotros, ha sido el primer
historiador romano el que ha hecho la más cumplida apología del genio
indomable de los hijos de nuestro suelo.
IV.
Reducida España a simple provincia de Roma, con dioses, lengua, leyes
y costumbres romanas, cesa o se interrumpe por siglos enteros la que
podemos llamar su historia activa y propia, y comienza su historia
política, si bien refundida en su mayor parte en la del antiguo mundo
europeo.
Tocóle a Octavio Augusto llenar una de las más bellas misiones que pueden
caber a un mortal, la de pacificar el mundo que César había conquistado;
y España bajo la paz octaviana recibe la unidad y la civilización
a cambio de la independencia perdida. Bajo su benéfica administración
descansa España de sus largas guerras, y recibiendo un trato y unas
mejoras a que no estaba acostumbrada, no es maravilla que levante
templos y altares al primer señor del mundo a quien la lisonja humana
había divinizado. Cierto que serían más hijas del cálculo que del
sentimiento las virtudes que le merecieron la apoteosis, y que invocó
a las musas para que cubrieran con laureles el cetro con que avasallaba
al mundo. Pero los tiempos y los hombres vinieron a enseñar que le
faltaba mucho a Augusto para ser el peor de los tiranos.
España vencida ganó en civilización lo que perdió en independencia.
Recibió artes y letras, lenguaje, culto y leyes tutelares; vio su
suelo cubierto de obras magníficas de utilidad y de belleza, de puentes,
de acueductos, de grandes vías de comunicación abiertas por entre
las barreras de sus montañas, y fue adquiriendo para sus naturales,
ya derechos de ciudadanía, ya participación en las altas dignidades
del imperio. Sufrió una catástrofe, y entró en el número de los pueblos
civilizados. Trascurridos siglos, volverá a perder su unidad, y no
volverá a recobrar su independencia y su integridad material sin el
sacrificio de la libertad civil; hasta que con el tiempo logre amalgamar
estos grandes bienes de los pueblos: que así lentamente y por extraños
caminos van marchando las naciones en la larga carrera de su mejoramiento
social.
En el cuadro siguiente veremos a España llorando a Augusto bajo Tiberio,
y llegando a sentir a Tiberio bajo el perverso Calígula y los demás
monstruos que deshonraron el trono imperial. Ella es la que liberta
al mundo de la feroz tiranía de Nerón, siendo después mal correspondida
por Galba. Vespasiano la dota de los derechos de ciudad latina.
Tito la hace gozar de las dulzuras que derrama sobre el género humano,
Trajano la enriquece de soberbios monumentos, es feliz bajo los Antoninos,
agóbianla los Domicianos y los Decios, y participa de la común suerte de las provincias del
imperio, según que en el trono imperial se sienta la virtud o el vicio,
el lujo o la modestia, la magnificencia o la codicia, la dulzura filosófica
o la tiranía brutal, o el desenfreno personificado y el desencadenamiento
de todos los crímenes.
Aun en los siglos en que fue España una provincia del imperio tiene
su historia propia y sus glorias especiales. Consultemos la misma
historia romana, escrita por nuestros propios dominadores. “El primer
cónsul extranjero que hubo en Roma (nos dice) fue un español. El primer
extranjero que recibió los honores del triunfo, español también. El
primer emperador extranjero, español igualmente”. ¡Dichoso suelo,
que tuvo el privilegio de recoger las primicias de la participación
que la señora del orbe se vio obligada a dar en las altas dignidades
del imperio a otros que no fuesen romanos!
Ni fue solo un emperador el que España suministró a Roma. Trajano
el Magnífico, Adriano el Ilustre, Teodosio el Grande fueron españoles.
Marco Aurelio el Filósofo, era un vástago de familia española. Diríase
que España se había propuesto abochornar a Roma, dándole emperadores
virtuosos e ilustres a cambio de los pretores rapaces y de los gobernadores
avaros que ella durante la conquista le había regalado.
Con no menor generosidad le pagó su ilustración literaria. No creería
Roma que la semilla de esta educación había de caer en un suelo tan
agradecido, que antes de trascurrir cincuenta años le había de volver
España una literatura, y que a los Virgilios
y Horacios del tiempo de Augusto había de responderle con los
Lucanos y los Sénecas del tiempo de Nerón, ni menos que la literatura
española habría de imprimir a la romana el sello de su gusto nativo
y de trasmitirle hasta sus defectos: influencia que no tuvo la dicha
de ejercer otra provincia alguna del imperio.
Debió no obstante España a su dominadora una institución, con la
cual parece haberla querido consolar de la libertad que le había arrancado;
institución destinada a aclimatarse en esto suelo, y a ser el germen
y el principio restaurador, no ya de su libertad primitiva, sino de
otra libertad más culta y más regularizada. Verémosla
plantarse, desarrollarse, crecer, ocultarse a veces, resucitar después,
y bajo una forma u otra, o vencer o protestar perpetuamente contra
todo lo que tienda a destruirla. Aún conservan el nombre de municipios
esas pequeñas repúblicas comunales que más adelante se crearon en
España, aunque modificadas en su organización y en sus funciones.
Pero la civilización romana era demasiado imperfecta para que pudiera
llenar los altos fines de la creación. Era la civilización de la guerra,
de la conquista y de la servidumbre, y el mundo necesitaba ya otra
civilización más pura, más suave y más humanitaria. Sus dioses eran
tan depravados como sus señores, y la humanidad no podía consolarse
con un Olimpo de divinidades inmorales, y con un gobierno de hombres
que se decretaban a sí mismos la apoteosis, que divinizaban los crímenes,
y hacían dar culto a las bestias. La antigua sociedad iba cumpliendo
el plazo que le estaba marcado, porque su corazón estaba tan gangrenado
como los ídolos, y tenía que morir. Era menester un grande acaecimiento
que cambiara la faz del mundo y regenerara la gran familia humana.
Esta obra estaba prevista: sonó la hora del cumplimiento de las profecías,
y nació el cristianismo.
Y vino el cristianismo al tiempo que debía venir, como todas las
grandes revoluciones preparadas por Dios. Vino a dar la unidad al
mundo, cuando la unidad se iba a disolver. Vino a reformar por la
caridad una sociedad que la espada había formado y que la espada destruía.
Vino a predicar la abnegación cuando la doctrina sensual del epicureísmo
amenazaba acabar de corromper a los hombres, si algo les faltaba.
Vino a inculcar el sacrificio incruento del espíritu cuando los sangrientos
holocaustos humanos servían de placentero espectáculo a los hombres
y a las matronas, y de alegre y sabroso recreo a las delicadas doncellas.
Vino a enseñar que los esclavos que se arrojaban a pelear con las
fieras y a servirles de pasto eran iguales a los emperadores ante
la presencia de Dios. ¡Doctrina sublime!
Humilde al nacer el cristianismo, y lento en propagarse, como todo
lo que está destinado a una duración larga y segura, va poco a poco
minando sordamente el viejo y carcomido edificio de la gentilidad;
poco a poco va subiendo desde la choza hasta el trono; desde la red
del pescador hasta la púrpura imperial. Pero todavía después de haber
enarbolado Constantino sobre el trono de los Césares el lábaro de
la fe, los cargos públicos se conservaban en manos paganas, el senado
era pagano, y los decrépitos ídolos tenían la jactancia de estar en
mayoría y de creerse inmortales. Todavía en las márgenes del Duero
recibían Diana y Pasifae la ofrenda de una vaca blanca inmolada en
celebridad de la superstición cristiana extinguida. Hombres y dioses
se pagaban de estas ceremonias pueriles, mientras el cristianismo
que daban por extinguido se iba infiltrando suavemente en los corazones
y ganándolos al nuevo culto.
La nueva religión encomienda su triunfo a la tolerancia y a la caridad:
la vieja religión apela para sostenerse a las fieras y a los patíbulos.
Constantino, emperador cristiano, ordena que no se inquiete a nadie,
que cada cual siga la religión que más guste, y que paganos e infieles
sean igualmente considerados: los emperadores y procónsules paganos
gritan: “Cristianos, a las hogueras; cristianos a los leones”. ¡Qué
contraste! Pero las llamas que consumen el cuerpo de una doncella
inocente, encienden la fe en el corazón de sus compañeras,
y ganan al cristianismo multitud de vírgenes. La cuchilla del verdugo
cercena el cuello de una víctima, y los hombres de valor, al observar
que la fe cristiana inspira el heroísmo, proclaman que ellos también
quieren ser héroes, y antes se cansan los brazos de los sacrificadores
que falte quien se ofrezca al sacrificio. Otros se refugian en las
catacumbas: el cristianismo no se compone solo de mártires y de héroes;
admite también en su seno a los pobres de espíritu.
El martirio no podía retraer de hacerse cristianos a los españoles,
siendo los descendientes de aquellos antiguos celtíberos tan despreciadores
de la vida. Así fue, que además de los campeones de la nueva fe que
de cada ciudad fueron brotando aisladamente en esta lucha generosa,
sólo Zaragoza bajo la frenética tiranía de Daciano
añadió tantos héroes al catálogo de los mártires, que por no poderse
contar se llamaron “los innumerables”. Esta ciudad, que dio innumerables
mártires a la religión, había de dar, siglos andando, innumerables
mártires a la patria.
Acude luego la filosofía en apoyo del nuevo dogma, y la voz robusta
y elocuente de los Ciprianos y las Tertulianos
disipa las más brillantes utopías de los agudos ingenios del paganismo,
los Sócrates y los Platones; y derraman la verdadera luz sobre el
enigma de la vida, hasta entonces ni descifrado ni comprendido. El
politeísmo recibe con esto un golpe mortal, de que ya no alcanzarán
a levantarle las doctrinas de la vieja escuela. Juliano, emperador
filósofo y apóstata astuto, se propuso eclipsar las glorias de Constantino,
y tuvo que resignarse a ser ejemplo y testimonio de que la idolatría
había acabado virtualmente. “¡Venciste, oh Galileo!” exclamó: emitió
una blasfemia, y blasfemando proclamó una verdad.
Descuella en esta época sobre todas las figuras de su tiempo un personaje
bello y colosal. Sabio, virtuoso, activo y elocuente, tan enemigo
del paganismo como de la herejía (que la herejía vino luego a luchar
con la fe ortodoxa para depurarla en el crisol de la controversia),
difunde la luz de su ciencia en los concilios, preside con dignidad
esas asambleas católicas, combate con vigor la herejía arriana, escapa
de la amenazante cuchilla de los verdugos de Diocleciano, expone con
valor a Constancio la doctrina de la separación de los poderes temporales
y espirituales, que el emperador oye con escándalo, y el mundo escucha
por primera vez con sorpresa. A la edad de cien años cruza dos veces
de una a otra extremidad el imperio, defendiendo siempre la causa
del cristianismo. Este venerable y gigantesco personaje era un español,
era Osio, obispo de Córdoba. La España suministrando emperadores ilustres
a Roma: la España suministrando prelados insignes a la naciente iglesia.
Pero el politeísmo, minado ya por la doctrina de la unidad, no había
de acabar de caer hasta que fuese derribado por la fuerza. El paganismo
y el imperio, los desacreditados dioses y los corrompidos señores
debían caer con estrépito y simultáneamente; engrandecidos por la
fuerza, a la fuerza habían de sucumbir. ¿Mas dónde está, y de dónde
ha de venir esa fuerza que ha de derrocar el coloso? La Providencia,
hemos dicho en el principio de este discurso, cuando suena la hora
de la oportunidad dispone los hechos para el triunfo de las ideas.
Para eso han estado escalonadas siglos ha desde el Tanais hasta el Danubio, amenazando al imperio, ese enjambre
de tribus y de poblaciones bárbaras, lanzadas y como escupidas por
el Asia hacia el Norte de Europa. Las más inmediatas constituyen como
una barrera entre la barbarie y la civilización. Son los godos, vanguardia
de otras razas más salvajes todavía, que empujados por ellas se derraman
como torrente devastador por las provincias romanas. Pelean, son rechazados,
vuelven a guerrear y vencen. Guando el emperador Valente quiso atreverse
a combatirlos, expió su anterior debilidad siendo quemado por ellos
dentro de una choza miserable. El imperio bambolea, y antes se hubiera
desplomado si el español Teodosio, último destello de las antiguas
virtudes romanas, y glorioso paréntesis entre la corrupción pasada
y la degradación futura, no hubiera detenido con mano fuerte su ruina,
que sin embargo no pudo sino aplazar. Porque los destinos de Roma
se iban cumpliendo, y era llegado el período en que tenía que decidirse
la lucha entre la sociedad antigua y la sociedad nueva. Llegan a encontrarse
de frente Honorio y Alarico, un emperador débil y un rey bárbaro:
el romano degenerado no tiene valor para soportar la mirada varonil
del hijo del septentrión. El sucesor de los Césares huye cobardemente
a Ravena, y deja abandonada la ciudad eterna a las hordas del desierto.
Alarico humilla a la señora del mundo antes de destruirla, y Roma
para pagar el precio en que un godo ha tasado las vidas de sus habitantes,
despoja los templos de sus dioses y reduce a moneda la estatua de
oro del Valor. Digna expiación de Roma pagana y de Roma afeminada.
Ella misma saquea sus dioses, y el valor es inútil donde no ha quedado
ya más que molicie.
No contento todavía el bárbaro, entra a saco en la ciudad del Capitolio,
y la depredadora del universo es entregada a su vez a un pillaje general.
La ciudad de los Césares ha sucumbido, se acabaron sus héroes, y
sus divinidades han sido hechas pedazos. El genio de la barbarie se
enseñorea de la que fue centro de una civilización de bacanales y
de asiáticos deleites. ¿Quién ha guiado al instrumento de la destrucción?
El mismo Alarico lo reveló sin saberlo. “Siento dentro de mí, decía
el godo, una voz secreta que me grita: marcha y ve a destruir a Roma”.
Era la voz de la Providencia: Alarico la sentía, pero el bárbaro no
sabía su nombre.
¿Y qué significa la conducta de Alarico con los cristianos de Roma?
Saquea, mata, derriba los ídolos, pero respeta los templos cristianos,
perdona a los que buscan en ellos un asilo, e interrumpe el saqueo
para llevar en procesión las reliquias de un mártir. Es que Alarico
y sus hordas traen una misión más alta que la de destruir. Es el genio
del cristianismo que se anuncia como el futuro dominador del mundo,
y que ha de asentar su trono allí mismo donde le tuvo la proscripta
dominación pagana. Por eso estuvieron los godos tantos años en contacto
con el imperio; porque era menester que cuando destruyeran lo que
estaban llamados a conquistar, vinieran ya ellos conquistados por
la idea religiosa. Por eso la Providencia había dispuesto que los
primeros invasores de la Europa meridional y occidental fueran los
godos, los menos bárbaros de aquellas tribus salvajes, y los más dispuestos
a recibir un principio civilizador. Ya se columbran las ideas que
regirán al mundo en los tiempos venideros. Ellos traen además el sentimiento
de la libertad individual, desconocido en las antiguas sociedades,
y que será el elemento principal de progreso en las sociedades que
van a nacer.
Pero antes tiene que pasar la humanidad por dolorosas calamidades.
Es el período más terrible porque ha tenido que atravesar el género
humano, porque también es la mudanza más grande que ha sufrido. El
individuo padecerá mucho en estos días desgraciados, pero la humanidad
progresará. Multitud de otras tribus bárbaras se lanzan como bandadas
de buitres buscando presas que devorar, las unas por las regiones
orientales, por las occidentales las otras del moribundo imperio romano.
Suevos, alanos, vándalos, francos, borgoñones, hérulos, sármatas,
y tantas otras razas de larga y difícil nomenclatura, se desparraman
desde el Vístula y el Danubio hasta el Tajo y el Betis, llevando delante
de sí la devastación y el exterminio; y romanos, bárbaros y semibárbaros se revuelven en larga y confusa guerra, en Alemania,
en Italia, en las Galias, en España y hasta en el África. A pesar
de lo que se había difundido ya el cristianismo, el mundo llegó a
sospechar si Dios habría retirado de él la
mano de su providencia. Entonces se dejó oír desde las regiones de
África la elocuente y vigorosa voz de un padre de la iglesia, del
obispo de Hipona, exhortando a la humanidad a que no desfalleciera
en tanta angustia, y enseñando a los hombres que Dios había querido
castigar el mundo antes de regenerarle, y que tendrían un término
sus dolores.
Ciertamente si la cólera divina hubiera tenido decretada más venganza,
ningún instrumento hubiera podido elegir mejor para acabar de afligir
la humanidad que el fiero jefe de los hunos, Atila, la más ruda figura
histórica que han conocido los siglos. Mas cuando el feroz Atila se
desprendió de los sombríos bosques de la Germania para venir a inundar
con sus innumerables y salvajes hordas la tierra ya harto
ensangrentada por sus predecesores, entonces se oyó en Occidente
una voz estruendosa, que proclamó: “no más bárbaros ya”. Y aliándose,
como providencialmente, romanos, godos, francos, los restos del mundo
civilizado y las nuevas razas en que se había inoculado la fe, salen
al encuentro del más formidable de todos los bárbaros, y en los campos
de Châlons se traba la batalla más horrible y más famosa de que dan
noticia los anales del mundo. Atila es derrotado, la sangre de los
hunos hace salir de su cauce los ríos; el león del desierto se retira
a su cueva, a cuya entrada desahoga en espantosos rugidos su rabia
impotente: la barbarie ha sido rechazada; los bosques germánicos cesan
de arrojar salvajes, y si algunos se desgajan todavía, son ya repelidos
por los mismos pueblos asentados en territorio romano; y la humanidad
recibió un consuelo vislumbrando que la civilización se había salvado
en aquella tremenda lid.
Durante esta angustiosa lucha de pueblos y de generaciones, el decrépito
imperio romano, mutilado, atacado en su corazón y herido de muerte
en su cabeza, va arrastrando una agonía prolongada. Despréndese
cada día algún girón de la vieja y gastada púrpura imperial. En Oriente
se conserva un fantasma de poder, y el Occidente se asemeja a un cadáver
palpitante. Odoacro reina al fin en Italia, y Roma concluye su misión.
El imperio que comenzó por un hombre a quien el mérito hizo apellidar
con el nombre divino de Augusto, termina en Occidente con otro
hombre a quien por irrisión y sarcasmo se aplicó el de Augústulo.
Este miserable ni siquiera tuvo la triste gloria de ser llamado el
último romano: este título se le había arrebatado Aecio,
postrer destello del antiguo valor de Roma.
Con toda esta ignominia acabó el imperio más poderoso que ha conocido
el orbe.
V
Casi al mismo tiempo que Alarico saqueaba Roma, al principio del
siglo V de la era cristiana, franqueaban los Pirineos tres razas de
bárbaros, cuya planta salvaje dejaba tras de sí la devastación, el
incendio y la muerte. Eran los Suevos, los Vándalos y los Alanos.
Viene a completar el cuadro desolador un hambre horrorosa y una peste
mortífera. Faltan campos donde sepultar tantos cadáveres; el pueblo
sabe con horror que una madre ha devorado uno tras otro sus cuatro
hijos, y apedrea aquella mujer sin entrañas. La voz dolorosa de España
resonó en toda Europa, y la iglesia consignó sus lamentos en sus melancólicas
letanías.
¿Serán estos los pueblos destinados a heredar esta rica y fértil
provincia? No: ni España lo merece, ni Dios lo permite. Unos y otros
serán arrojados por otro pueblo menos indigno que ellos de ocupar
este suelo privilegiado, los Visigodos.
Esta misión comienza a llenarla Ataúlfo, que por lo menos había tenido
el mérito de no recoger para sí en el saqueo de Roma otro botín que
a la bella Placidia, para convertirla de esclava en esposa. Prosíguela
Walia con más fortuna, aunque a nombre todavía del imbécil
emperador romano que se hacía la ilusión de dominar en España. Eurico
es el que se atreve a emancipar abiertamente la España del espirante
poder romano, y a conquistarla para sí. España deja de ser romana
y se hace goda, y Eurico aparece como un gigante que sentado sobre
el Pirineo abarca con sus brazos la España entera y la Galia meridional.
Es el mayor estado de Occidente que se ha formado sobre las ruinas
del imperio.
Alarico II es víctima de la deslealtad de Clodoveo, rey de los Francos,
que le sonríe y halaga en un festín para quitarle alevosamente la
vida en el campo de batalla. Pierden los godos en los campos de Poitiers
una gran parte de la Galia gótica, y aunque conservan la Septimania,
el asiento de la monarquía goda se fijará ya en la península española.
Aquí es donde ha de tener su centro, su fuerza, su porvenir, su declinación
y su caída. En los tiempos de Alarico II, un siglo después de Alarico
I, es cuando se ve formadas las tres grandes
naciones neo-latinas: Italia, España y Francia,
fundadas por las tres grandes razas septentrionales, Ostrogodos, Visigodos
y Francos, que se arrogaron la pingüe herencia del desmoronado imperio.
Pasa la monarquía godo-hispana después de Alarico II por alternativas
y vicisitudes de decadencia y engrandecimiento; agítanla rebeliones intestinas, y la inquietan invasiones
y guerras extranjeras. Por dentro los indóciles vascos, cántabros
y astures, de indomable genio, y los suevos de Galicia, reino injerto
que aparece y desaparece, muere y resucita misteriosamente por períodos.
Por el litoral, los griegos bizantinos, pegadizos huéspedes y vecinos
incómodos, que servían para alentar banderías y conspiraciones y entretener
las fuerzas del reino. Por el Pirineo oriental la raza franca, rival
envidiosa de los visigodos, que hacía servir las diferencias religiosas
para trabajarlos y enflaquecerlos, y les iba arrancando a pedazos
las posesiones góticas de las Galias. Hasta Suintila ninguno pudo llamarse rey de toda España sin contradicción.
¿Cómo tan pronto se apoderaron los bárbaros del Norte de esta nación
belicosa que por tantos siglos resistió a la más ilustrada y más poderosa
república del mundo? ¿Es que había degenerado el genio indomable de
los antiguos celtíberos? Algo había. Pueblo ya la España de artistas,
de agricultores, de literatos y de clérigos, infectado de la inercia
y la molicie de la corrompida civilización romana, no era fácil que
resistiera el rudo empuje y la salvaje energía del pueblo guerrero,
endurecido con el ejercicio de la guerra, y que contaba tantos guerreros
como individuos. ¿Ni qué interés tenían ya los españoles en seguir
viviendo bajo la coyunda de los gobernadores romanos? ¿No les sobraban
motivos para mirar a los nuevos conquistadores como mensajeros de
su libertad? Salvia no lo dijo bien: “el común sentimiento de los
españoles es que vale más la jurisdicción de los godos que la de los
magistrados imperiales. ¡Ojalá (dicen) nos sea permitido vivir bajo
las leyes de estos bárbaros!...” Lección
grande, que enseña a los pueblos dominadores hasta dónde puede llevar
a los pueblos oprimidos la exasperación. Explícase
esto aún por las causas naturales, y sin recurrir al espíritu superior
que guiaba los acontecimientos por en medio de aquel caos de devastación
y de sangre.
Pero la España bajo la dominación de los bárbaros no se hace bárbara.
Al contrario, los bárbaros son los que se civilizan en ella. Demasiado
incultos los godos para continuar la misión de Roma, pero los más
aptos de todos los septentrionales para recibir la cultura, van cediendo
al ascendiente de la civilización romano-hispana, y los conquistadores
materiales del suelo español acaban por ser moralmente conquistados
por los españoles.
La fusión se hace lenta y gradualmente. Al principio los dos pueblos,
conquistado y conquistador, viven civilmente separados, aunque sometidos
a un solo cetro. Una legislación rige para los godos, y otra para
los romano-hispanos. Ni aun siquiera en el hogar doméstico pueden
unirse las dos razas, porque la ley prohíbe los matrimonios entre
godos y españoles. Pero el convencimiento va haciendo desaparecer
paso a paso esta situación anómala. La fuerza de la unidad material
va obligando a la legislación a marchar hacia la unidad política.
El más severo de los monarcas godos, Leovigildo, salta por encima
de la prohibición legal, y se une en matrimonio con una española.
El ejemplo práctico del trono protesta ya contra lo absurdo y lo irrealizable
del derecho; y Chindasvinto y Recesvinto
acaban de uniformar la legislación para los dos pueblos, y autorizan
solemnemente los matrimonios mixtos. Desaparecen las razas, y la nación
es ya una ante la ley, en la familia y en el foro.
Igual fusión se había obrado ya en el principio
religioso. Porque la unidad ante la ley humana hubiera sido demasiado
imperfecta sin la unidad ante la ley divina.
Precisamente el cristianismo había de ser la base de la regeneración
de la nueva sociedad, y no era posible que esta prosperara sin la
unidad en la fe. Arrianos los godos y católicos en su mayor parte
los españoles, la herejía en el trono y la ortodoxia en el pueblo,
no podía haber unión ni concordia mientras las creencias no se amalgamaran
y fundieran. ¿Y por qué eran arrianos los godos?
Ni ellos mismos lo sabían. Cuando se derramaron por las provincias
imperiales y se pusieron en contacto con la sociedad romana, el emperador
Valente, que era arriano, les envió misioneros que les predicaran
el arrianismo. Dispuestos los godos en su rudeza semi-salvaje
a recibir una doctrina religiosa que aventajaba evidentemente a la
suya (si tal nombre se puede dar al grosero culto que de sus bosques
traían), incapaces de percibir esas divergencias al parecer impalpables
que el espíritu de discusión establece o encuentra en los sistemas
religiosos, queriendo hacerse cristianos adoptaron la fórmula arriana,
y se hallaron herejes sin apercibirse de que lo eran. Con la misma
docilidad se hubieran hecho católicos.
Y sin embargo esta diferencia en el dogma trajo a los godos consecuencias
inmensas y males sin cuento. Eurico, arriano, persigue a los obispos
católicos, y se enajena las simpatías del clero español. Conquistador
glorioso y dominador terrible, no logra dominar en los espíritus.
Su hijo Alarico pierde la Galia meridional por ser arriano. Porque
Clodoveo, ese Moisés de los francos, en quien Roma presentía ya al
fundador de aquella monarquía que se había de aplicar el título de
hija mayor de la Iglesia, les dice a sus soldados: “No puedo tolerar
en paciencia que esos herejes estén poseyendo la mayor parte de la
Galia; vamos contra ellos con la ayuda de Dios y del glorioso San
Martin, y sometamos su país a nuestro poder”. Y los descontentos obispos
de España ayudan al monarca extranjero y católico contra el monarca
propio y arriano. Amalarico quiere obligar a su esposa Clotilde a que se haga
arriana como él; ella lo resiste, el rey la maltrata, y la princesa
católica envía a sus hermanos los reyes francos un lienzo ensangrentado
para que vean cómo la trata el arriano, lo que trae a los godos una
funesta guerra por parte del rey Childeberto
de París. La herejía arriana les produce guerras exteriores, sublevaciones
intestinas, y escisiones graves en el palacio y hasta en el lecho
real. Y los obcecados godos no acaban de conocer que la herejía es
la gangrena que corroe el reino y el solio.
Falló poco para que el príncipe Hermenegildo hubiera hecho triunfar
el estandarte de la fe ortodoxa en la nación godo-hispana. Pero la
política del monarca ahogó los sentimientos del padre, y el severo
Leovigildo cerró los oídos a la voz de la religión y el corazón a
la voz de la piedad. El rigor paternal le despojó de las insignias
reales, y la cuchilla del verdugo le dio la corona del martirio. La
Iglesia ha santificado a Hermenegildo. Lástima que el príncipe católico
hubiera tenido que levantar la espada del pueblo contra el monarca,
y que el mártir se hubiera visto en el caso de ser un hijo rebelde.
¡Coincidencia singular! Siglos después, Hermenegildo es canonizado
a instancias de otro monarca español, Felipe II, padre de un hijo
rebelde también, y cuyo fin se pareció en lo desastroso al del príncipe
godo. Pasan más siglos, y otro monarca español, Fernando VII, notado
de impaciente por suceder a su padre, quiso perpetuar la memoria del
príncipe godo, instituyendo una orden militar con la advocación de
San Hermenegildo.
Pero decretado estaba que la enseña del catolicismo se había de plantar
en el trono de los sucesores de Ataúlfo, y que el imperio gótico español
había de tener su Constantino como el romano. Las gradas del solio
se habían teñido con la sangre de un mártir ilustre, y de las mismas
gradas había de bajar la reparación. La muerte de Leovigildo arrastra
tras sí la de la secta arriana. Recaredo sube al trono. “Declaro,
exclama ante una asamblea de obispos, declaro que quiero ser admitido
en el seno de la Iglesia católica. Y exhorto a los prelados arrianos
aquí presentes, así como a los grandes del reino que asisten a esta
asamblea, a que sigan e imiten mi ejemplo”. Todos se adhieren. La
revolución religiosa se ha consumado. España es católica. El imperio
godo-hispano es uno en la religión, como lo había de ser en las leyes,
ante Dios y ante los hombres. Si los monarcas españoles se decoran
hoy con el título de Majestades Católicas, la historia nos enseña
su origen, y nos lleva a buscarlo en Recaredo.
También tuvo el arrianismo su Juliano como el politeísmo. También
Viterico tuvo impulsos de querer volver a entronizar el desechado
culto, y también alcanzó como Juliano un triste desengaño de su impopularidad
y de su impotencia. Atrájose la reprobación
unánime del pueblo, y se anticipó una muerte trágica. La fe ortodoxa
había conquistado el trono español para no ser derrocada jamás.
Legislación y fe, espíritu legislativo y espíritu religioso; he aquí
los dos principios, las dos bases de la nueva civilización. ¿Quién
había de pensar que aquellos rústicos habitantes del Tanais
y del Danubio, que tan agrestes y fieros se presentaban, habían de
ser sabios legisladores? Y sin embargo, fuéronlo
casi todos los monarcas godos de España desde Eurico hasta Egica.
Eurico aspira a borrar con la gloria del legislador la mancha de asesino
con que había subido al trono. Alarico, desgraciado en la guerra,
se hace inmortal con su Breviario. El grande y severo Leovigildo,
Chindasvinto el cruel, Recesvinto el dulce,
Wamba el glorioso, Ervigio el menguado,
el pusilánime Egica, especie de obispo lego
y coronado, todos ponen su piedra en el gran edificio de la legislación.
Aunque el estado decayera, la ley civil se perfeccionaba, y no pocas
veces el derecho caminaba por la vía opuesta del poder. Así se fue
elaborando el famoso Código de los Visigodos, monumento perdurable
de aquella nación, y la más preciosa página que en aquellos siglos
adornó la historia del linaje humano. ¿Qué hay que añadir a estas
palabras del Fuero Juzgo?: “Rey serás si fecieres
derecho, et si non fecieres derecho, non
serás rey”. Si los textos legislativos son medallas de las vidas de
los pueblos, el código godo debe revelarnos el triunfo pacienzudo
y seguro de un pueblo desarmado contra otro armado que subyuga por
la fuerza. En tal conflicto nada más natural que la apelación a la
ley. Lex, dicen los oprimidos
a los opresores, lex est aemula divinitatis,
anlistes religionis,
etc. Y si los opresores preguntan: ¿quién puede vencer a los enemigos?
los oprimidos responden: Lex.
Si vemos un día en Aragón colocar al Justicia como un interventor
del rey; si vemos en Castilla el poder de los Jueces superior al de
los Condes; si vemos la palabra Fuero suscitar tantas insurrecciones
y protestas en la vida de España, si vemos al Feudalismo echar menos
raíces en este suelo que en las demás regiones de Europa; acaso hallemos
la semilla de todo esto en el código de los visigodos. Atravesó con
gloria la Edad Media, y si la dominación goda no hubiera hecho más
legado a la posteridad que el Fuero Juzgo, este sólo bastaría para
probar la herencia de las edades y la sabia ley de la progresiva perfectibilidad
social.
¡Cuán bella teoría de gobierno es la monarquía electiva! “Que los
hombres elijan al más digno de entre ellos para que los dirija y gobierne”.
El principio es seductor, y parece el más natural y el más justo.
Mas si las pasiones de los hombres hacen o no provechosa a las sociedades
su aplicación práctica, viene a enseñar lo escrito con letras de sangre
esa galería trágica de reyes godos que por el puñal escalaron las
gradas del trono y por el puñal las descendieron. Estremece recorrer
el catálogo de los regicidios. Corta es la nómina de los que alcanzaron
por término de su carrera una muerte natural y tranquila. Y no sabemos
si incluir en este número a los que acababan tristemente sus días
bajo la bóveda de un claustro, forzados a vestir el tosco sayal del
monje, precedido de la ignominiosa decalvación. Fuente de personales
ambiciones la forma electiva, reproducíanse
a la muerte de cada monarca, que ellas mismas solían precipitar los
bandos, las alteraciones, la agitación, los crímenes; y la conspiración
era la que no moría nunca. A la muerte de Atanagildo, cinco años trascurrieron
antes que los nobles pudieran ponerse de acuerdo para la elección
de sucesor. Tan inconciliables eran las aspiraciones.
Cierto que a este sistema fue debida la felicísima elección de Wamba,
en que no sabemos que admirar más, si la unanimidad con que los electores
se fijaron en el hombre virtuoso, o la abnegación y la virtud del
elegido. ¿Pero cuántos de estos ejemplos cuenta la corona gótica?
El mismo Wamba viene a ser víctima del sistema de electividad, arma
terrible, que curaba alguna vez, pero que las más hería y mataba.
Wamba se duerme rey y despierta monje. Un conde pérfido que ambicionaba
el trono le propina un brebaje soporífero y aprovechando la insensibilidad
del sueño le corta la larga caballera, símbolo de la majestad, y el
tonsurado tiene que cambiar el manto regio por el hábito monacal,
con arreglo a la ley. El concilio duodécimo de Toledo, después de
un discurso humilde de Ervigio, reconoce
al usurpador alevoso y pronuncia anatema contra todos los que no se
sometan al nuevo monarca, y aun establece un canon contra la misma
superchería que a él le había valido la corona, prohibiendo imponer
el hábito de penitencia a persona alguna contra su voluntad. Otro
tanto había practicado el séptimo concilio de Toledo con Chindasvinto,
que había cortado el cabello al joven Tulga,
y arrancádole el cetro. Los reyes castigaban
de muerte el sólo pensamiento de cometer el crimen que ellos habían
perpetrado, y los concilios excomulgaban a los conspiradores contra
aquellos mismos que debían el trono a una conspiración. ¡Extraña jurisprudencia
civil y canónica! ¡Condenar y anatematizar los delitos futuros, sancionando
los mismos delitos ya consumados!
La forma electiva de la monarquía hacía humillarse la corona gótica
ante el poder teocrático, ante el ascendiente que tomaba el sacerdocio
a la sombra del formidable derecho de elección, y de la mayoría que
representaba siempre en los concilios, asambleas semi-religiosas,
semi-políticas, a que venían a subordinarse todos los poderes
del Estado. ¡Desgraciado el monarca que se enajenara el favor del
clero, y afortunado el que contara con su influjo, siquiera lo mendigara
con humillación! Sucederíale al primero
lo que a Suintila cuando tentó a destruir el principio electivo; el
segundo podía estar seguro de su proclamación, aunque fuese un usurpador
como Sisenando. Si se quiere tener un ejemplo de lo que era la
majestad del solio ante el poder de la teocracia, no hay sino representarse
a Sisenando ante el cuarto concilio de Toledo, con la rodilla
doblada en tierra, inclinada la frente y corriendo las lágrimas por
sus ojos; y a los obispos, pagándose de la actitud suplicante del
monarca, fulminar anatema contra todos los que atentaran contra la
vida o la corona del rey por ellos proclamado.
Así la vieja espada gótica iba a ocultarse bajo los capisayos episcopales,
y el antiguo instinto guerrero de la raza indo-germánica
desapareció bajo la influencia sacerdotal. De algunos monarcas pudo
dudarse si eran reyes u obispos coronados. La conversión de Recaredo
hizo un bien inmenso a la religión, pero decidió sin intentarlo la
lucha entre la mitra y la corona. Llevando a los concilios los negocios
temporales, vino a ponerse el cetro bajo la tutela del cayado. No
previó aquel monarca que ni todos sus sucesores habían de tener una
autoridad tan legítima e incontestable como la suya, ni todos los
prelados habían de ser tan circunspectos como los del tercer concilio
de Toledo. Pudo entonces aconsejarlo así la política, porque ciertamente
la virtud y el saber se habían refugiado en aquellos tiempos en la
iglesia, sin la cual no se hubiera acaso salvado la monarquía; y los
Leandros e Isidoros
de Sevilla, los Ildefonsos y Julianes
de Toledo, y los Braulios de Zaragoza eran
astros que hubieran brillado bien aun en épocas más adelantadas en
civilización. Pero era difícil que la influencia sacerdotal no fuera
convirtiendo el elemento político en fuente inagotable de inmunidades,
y hasta de usurpaciones. La inmunidad había de resentir también con
el tiempo la pureza de la disciplina.
¿Se ha definido bien la naturaleza y carácter de aquellas asambleas
que dieron tan singular fisonomía al gobierno de la nación gótica?
Algunos escritores ilustrados han visto en los concilios de Toledo
verdaderas asambleas nacionales. Nosotros creemos que no era la iglesia
la que entraba a hacer parte de la nación, sino que la nación era
absorbida en la asamblea de la iglesia. Éranlo casi todo el clero y el rey, poco los nobles, el pueblo
nada: y la fórmula omni populo assentiente podría significar aquiescencia o beneplácito;
no aprobación deliberativa. Ellas, no obstante, encerraban el germen
de otras asambleas más populares que con el tiempo les habían de suceder.
Revelábase ya también bajo el imperio de los godos el genio naciente de la
Inquisición, cuyo férreo brazo había de pesar tan duramente sobre
España. Contaba ya siglos de existencia el cristianismo; y la religión,
tan pura y tan suave en los primeros tiempos, habíala
ido convirtiendo el fanatismo de príncipes y clérigos en intolerante
y dura. Iglesia y trono, concilios y reyes, se mostraban perseguidores
inexorables de esa raza desventurada, marcada con el sello de la venganza
divina, siempre engañada, pero creyente siempre, inflexible y tenaz,
propia para fatigar con su ciega inquebrantable constancia los gobiernos
de los pueblos en que toman asiento. Sólo un celo fanático puede explicar
la conducta de un Sisebuto, llorando la sangre de los enemigos que
se veía obligado a derramar en la guerra, rescatando con su propio
dinero los cautivos que hacían sus soldados, y decretando al propio
tiempo el exterminio de la raza judaica. “Porque, gracias a la ardiente
fe del monarca, decían los padres del sexto concilio de Toledo, que
no deja vivir en su reino un sólo hombre que no sea católico, nadie
podrá subir al trono sin pronunciar el juramento de no tolerar el
judaísmo, y el que falte a él será maldito, y servirán de alimento
al fuego eterno él y todos sus cómplices”. Así la desesperación convirtió
en vengadores terribles a los que el fanatismo se empeñaba en hacer
víctimas. Si más adelante vemos a los judíos de España concertarse
con los sarracenos de África para vengar la opresión de los godos,
no nos extrañemos: lo propio habían hecho antes los españoles, acogiendo
a los godos por no sufrir la tiranía de los romanos. Lo hemos dicho
otra vez: los pueblos rigorosamente vejados, están siempre dispuestos
a cambiar de señores. Harto lo lamentaban ya los más ilustres y sabios
prelados católicos.
Es un error atribuir la caída del reino godo a los vicios y demasías
de Witiza y a los excesos y debilidad de Rodrigo. Hartas causas venían
preparadas de atrás para ir llevando la monarquía goda a una declinación
prematura. Y no era acaso la menor entre ellas la de no poder subir
al trono el que no descendiera de la noble sangre goda: condición
que impedía unirse en los corazones godos e indígenas, vencedores
y vencidos.
Tal vez no fue Witiza ni tan irreligioso, ni tan tirano, ni tan libertino
como nos le pintó la historia de su tiempo, ni tan ilustre y tan gran
reformador político y moral de las leyes y las costumbres como algunos
sabios críticos posteriormente nos le han dibujado. Es lo cierto,
que bajo este personaje de cuestionada reputación se desarrollaron
con más violencia las parcialidades, y que él bajó del trono lanzado
por un partido ofendido e irritado, que aclamó y ensalzó a Rodrigo,
destinado a desplomarse con la monarquía, que de años atrás venía
arrastrando una existencia vacilante.
Porque los bandos intestinos capitaneados por la facción y la familia
de un monarca destronado conspiraban contra los parciales y sostenedores
del monarca reinante, que había sido conspirador a su vez; porque
las costumbres andaban relajadas y sueltas, y la molicie tenía enervados
los brazos que hubieran necesitado esgrimir con vigor las armas; porque
los hijos del Dniéper y del Danubio habían perdido la energía y los
instintos severos que los habían hecho conquistadores y vencedores;
porque el trono se hallaba desprestigiado con las humillaciones, vivas
y exacerbadas las rivalidades, y el descontento y la discordia despedazaban
el estado; en tal situación no era posible que el pueblo godo pudiera
resistir la impetuosa invasión de otro pueblo vigoroso y fuerte. Y
este pueblo y esta invasión no habían de faltar, porque nunca falta
la intervención providencial, cuando una sociedad exige ser disuelta
o regenerada. Asi el robusto imperio de
Occidente, iniciado por el aventurero Alarico, comenzado en España
por Ataúlfo, proseguido por Wallia, convertido
en estado bajo Teodoredo, redondeado en la Península por Eurico, esplendente
bajo Leovigildo, hecho católico por Recaredo, completado por Suintila, conservado enérgicamente por Chindasvinto,
restaurado por Wamba, degenerado y flaco bajo Egica
y Witiza, vino a desmoronarse en un día bajo el desventurado Rodrigo.
VI.
Tocó ser instrumentos de esta misión a los hijos del Profeta.
Esta vez es el Oriente el que viene a anunciarle al Norte que su
dominación ha concluido, como antes el Norte había sido llamado a
derrocar el imperio del Mediodía. Es la raza semítica que aspira a
reemplazar a la raza jafética y a la raza indo-germánica.
Entonces como ahora todo estaba providencialmente preparado para una
gran revolución. Entonces Roma degenerada y muelle pudo oír el confuso
murmullo de aquel enjambre de bárbaros, que apostados en los confines
septentrionales de su imperio no esperaban sino la voz de “avancen”,
para lanzarse sobre él. Ahora los godos pudieron oír el sordo ruido
de las formidables masas de guerreros árabes que desde las playas
africanas esperaban la voz de “adelante” para cruzar el piélago y
arrojarse sobre España. Un río había tenido a los godos separados
del imperio romano; un estrecho de mar tenía ahora a los árabes separados
del reino godo. Detenidos por las olas, pero aguijados del deseo de
plantar el estandarte del Profeta en el mundo de Occidente; el miserable
estado de la monarquía gótica les brindaba ocasión oportuna; la venganza
y la traición les tendieron su mano, y guiados por ella surcaron el
estrecho los hijos de la Arabia y del Magreb en la primavera del año
711 del octavo siglo de la era cristiana. El sol del 30 de abril alumbró
el desembarco de los nuevos huéspedes en Algeciras y al pie de la
gran roca de Gibraltar, que todavía conservan poco variados los nombres
que los invasores les pusieron, como si su primer paso quisiera anunciar
ya la intrusión de su lengua en la del país que venían a conquistar.
No vienen estos, como los septentrionales, ganados al cristianismo.
Al contrario, vienen a imponer otra religión, otro culto y otra moral.
No traen por símbolo la cruz, sino la cimitarra. Su culto es el de
Mahoma, su dogma el fatalismo, su moral la del deleite, su principio
político y religioso el despotismo temporal y espiritual, su pensamiento
acabar con toda la civilización que no sea la del Corán.
Pronto se encuentran cristianos y musulmanes; porque Rodrigo ha acudido
a defender su reino de aquellas gentes extrañas, que al decir de Teodomiro
no se sabe si son venidas del cielo o de la tierra. Pronto se cruzan
las armas, y se empeña un terrible y desesperado combate. ¿Qué significa
ese quejido de dolor que ha resonado en toda España? Es que el monarca
y la monarquía goda han quedado a un tiempo ahogados en las ensangrentadas
aguas del Guadalete. No la España sola, el mundo entero oyó absorto
que los guerreros del Corán habían vencido a los soldados del Evangelio.
Pereció el gran imperio gótico de Occidente bajo los golpes de la
cimitarra de Tarik, siglo y medio después de haber muerto el de Italia
al filo de la espada de Belisario. Porque apenas merece ya el nombre
de resistencia la que algunas ciudades oponen a los vencedores, los
cuales pasean orgullosos los estandartes del Profeta por todo el ámbito
de la Península, y no tardan en ondear sobre la cúpula de la gran
basílica de Toledo.
Ya no se vuelve a hablar de reino gótico; ya no hay godo-hispanos,
ni hispano-romanos; la conquista ha borrado estas distinciones, que
una fusión nunca completa había conservado por más de dos siglos.
Árabes y moros se derraman por todas las comarcas de la Península
y la inundan como un río sin cauce. La nación ha desaparecido: ella
resucitará.
Habíase detenido la inundación ante una cordillera de escarpadas
rocas, a cuya espalda se escondía un pobre rincón de España, que los
invasores, o no conocieron, o acaso al aspecto de su pobreza le menospreciaron.
No había sin duda entre los sarracenos uno solo que supiera ni la
geografía de lo presente, ni la historia de lo pasado. No hubo quien
les dijera: “Mirad que detrás de esas breñas, y dentro de las estrechas
gargantas y hondos valles que a vuestros ojos encubren, se esconde
un pequeño pueblo que se atrevió a desafiar el poder de Roma cuando
Roma era ya la señora del mundo: mirad que ese pequeño pueblo de montañeses
no ha cesado de protestar por cerca de tres siglos contra la dominación
de unos extranjeros que profesaban su misma fe, y que protestarán
con más energía contra otros extranjeros que vienen a quitarles su
patria y a imponerles una nueva fe y una nueva religión”.
“Dios había querido, dice la crónica, conservar aquellos pocos fieles,
para que la antorcha del cristianismo no se apagara de todo punto
en España”. Y así fue. Mantuviéronse allí
sin ser hostilizados los bravos astúres
y los que de otras provincias acudieron a refugiarse al abrigo de
sus riscos, el tiempo suficiente para recobrarse del primer aturdimiento,
y concebir el temerario plan de resistir a las huestes agarenas en
ninguna parte vencidas, y de fundar allí una nacionalidad. Ofrécese
a guiarlos en tan arrojada empresa un hombre de acción y de consejo,
jefe atrevido y prudente, que nunca desesperó de la causa de su religión
y de su patria. Poco importa que Pelayo fuese un noble godo, hijo
de un duque de Cantabria y deudo de los monarcas destronados, como
afirman las crónicas cristianas, o que fuese Pelayo el Romano, Belay
el Rumi, como le apellidan las historias árabes; puesto que ya no
había diferencia entre godos y romano-hispanos, y todos eran cristianos
y españoles, porque la patria y la fé los habían congregado allí.
Cuando el rumor de la reunión de aquellas pobres gentes llegó a oídos
del valí El-Horr, y cuando Alkhaman
de orden suya penetró con una hueste sarracena por entre las quebradas
y desfiladeros de Asturias, Pelayo y su pequeño pueblo se recogen
a hacerse fuertes en la concavidad de una roca, en la cueva de Covadonga,
ignorada del mundo entonces, y conocida y célebre en el mundo después.
¿Quién podía creer que aquella cueva encerrara una religión, un sacerdocio,
un trono, un rey, un pueblo y una monarquía? ¿Quién podía creer que
el pueblo cobijado en aquella cueva como un niño desvalido, habría
un día de abarcar dos mundos como un gigante fabuloso? ¿Ni que aquella
monarquía que se albergaba tan humilde con Pelayo en Covadonga se
había de levantar tan soberbia con Isabel en Granada?
Los árabes dan principio al ataque contra aquella rústica ciudadela,
y se realiza el combate más maravilloso que se lee en las páginas
de la humanidad. Que si los dardos agarenos
no se volvían de rebote contra los mismos que los lanzaban, si las
montañas y las rocas no se desplomaban contra ellos, y el terreno
no se hundía bajo sus pies, si no se realizaron todos estos milagros
que los escritores cristianos consignan, realizóse un prodigio que los musulmanes no han podido desmentir,
el de haber aniquilado un puñado de rústicos y mal disciplinados montañeses
al numeroso, organizado y nunca vencido ejército musulmán. O el favor
de Dios y la protección providencial no se manifiestan nunca visiblemente
en favor de una causa y de un pueblo, o no pudo ser más evidente su
intervención en favor de aquella pequeña grey de fervorosos cristianos,
resto de la monarquía católica pasada, y principio de la monarquía
católica futura.
En efecto, la fe es la que ha alentado a esos pocos españoles a emprender
esa generosa cruzada contra los sectarios del Islam,
que se inicia en Covadonga. Ella es la que va a enlazar la sociedad
destruida con la sociedad que comienza a nacer. Así se enlazan las
edades y los principios. La conversión de Constantino a la fe cristiana
fue el eslabón que unió la vieja sociedad romana con las nuevas sociedades
formadas de las razas septentrionales. La conversión de Recaredo al
catolicismo fue el lazo que había de unir la España gótica con la
España independiente. El espíritu religioso será el que la guíe en
la lucha tenaz y sangrienta que ha inaugurado. La religión y las leyes
fueron, ya lo dijimos, las dos herencias que la dominación goda legó
a la posteridad, y estos dos legados son los que van a sostener a
los españoles en esta nueva regeneración social. Tan pronto como tengan
donde celebrar asambleas religiosas, pedirán que se gobierne su iglesia
juxta Gothorum antiqua concilia; y tan luego como recobren un principio
de patria, clamarán por regirse secundum legem Ghotorum.
Así la España irá recogiendo do cada dominación y de cada edad los
principios que han de ir perfeccionando su organización; y no parece
sino que la Providencia estuvo deteniendo la invasión de los árabes,
hasta que estuviera acabado el Fuero de los Jueces, y permitió que
la invadieran a poco de haberse concluido, como si no hubiera querido
privarla de su existencia pasada hasta dotarla del principio de su
vitalidad futura.
Importa poco que a Pelayo le dieran o no el título de Rey antes o
después de su famosa victoria. La posteridad se le ha adjudicado,
y el mundo se le ha reconocido, puesto que ya no se interrumpió la
sucesión de los que después de él fueron siendo reyes de Asturias,
de León, de Castilla, de España y de los dos mundos.
Aquella congregación de militares, labradores, pastores, sacerdotes
y artesanos, fue atreviéndose a descender
de las empinadas sierras, y a ocupar poco a poco los valles y los
llanos, donde se ejercitan en las armas, apacientan ganados, desmontan
terrenos, cortan maderas de los bosques, y edifican primero templos
y después casas; porque para aquellos piadosos montañeses primero
es construir moradas para Dios que viviendas para los hombres. De
todas partes confluyen cristianos a aquel asilo de la independencia,
y llevando cada cual una industria, un oficio o una espada, aumentan
y fortalecen la población, fundan una pequeña capital correspondiente
a la pequeñez del reino, y se preparan a mayores empresas.
No era mediado aun el octavo siglo, cuando sintiéndose estrechos
en tan reducidos límites, y considerándose bastante fuertes para no
necesitar de sus rústicos atrincheramientos, salieron a desafiar a
los árabes en los campos y pueblos por ellos dominados. El hacha de
Carlos Martel hace cejar a los musulmanes por la parte de la Aquitania
Gótica que habían invadido, amenazando al corazón de la Francia, y
difundiendo el espanto por toda Europa; y Alfonso el Católico de Asturias
emprende una serie de gloriosas excursiones, llevando el terror y
la devastación delante de su espada, a tal punto que los mismos sarracenos
le nombraban Alfonso el Temido y el Matador de gentes. Las armas cristianas
recorren la Galicia y la Lusitania, los campos Góticos, la Cantabria
y la Vasconia hasta los Pirineos occidentales. Sin embargo, estas
conquistas no pueden tener el carácter de permanentes. Harto hace
Alfonso I en enseñar a los infieles que no es sólo al amparo de los
riscos donde saben vencer los cristianos, en poner en contacto a los
fieles de uno y otro extremo del norte de la Península, y en señalar
a sus sucesores el camino de la restauración.
La destrucción ha sido grande, y la nacionalidad tiene que irse reconstruyendo
lentamente: el árbol que retoña al pie de la centenaria encina arrancada
por el furioso vendaval en un día de borrasca,
no puede crecer de repente. Pasa, pues, medio siglo y cinco reinados
oscuros desde las brillantes y pasajeras correrías de Alfonso el Católico,
hasta las adquisiciones permanentes de Alfonso el Casto, el cual llega
a medirse con Carlo Magno, la figura más gigantesca de aquellos tiempos,
y pacta ya formales treguas con el emir de Córdoba, como de poder
a poder.
Llega el siglo nono, y otro tercer Alfonso, llamado con justicia
el Grande, lleva sus huestes hasta más allá del Guadiana, y hace brillar
las armas cristianas ante los muros de Toledo. El jefe del imperio
musulmán se humilla a solicitar de él una paz solemne, y el tercer
Alfonso designa ya a sus hijos la ciudad de León como residencia futura,
Por fortuna no andaban los conquistadores más acordes y avenidos.
A la unidad momentánea de impulsión, que los hizo irresistibles como
invasores, sucedieron luego las antipatías de raza y los odios de
tribu que ya dejaron implantados los primeros jefes de la conquista.
Además de las diferencias entre árabes, sirios y egipcios, los mismos
árabes, especie de aristócratas privilegiados, se dividían en varias
categorías, según que sus razas se aproximaban más en origen a la
del Profeta, o que conservaban más puras las tradiciones del Islam.
Y todos tenían contra sí a los africanos berberiscos, conquistados
antes por ellos, sus aliados forzosos después, más groseros y menos
creyentes, que no desaprovechaban ocasión de vengar con ruda animosidad
su mal tolerada dependencia. La distancia que separaba la Península
del gobierno central favorecía el desarrollo de sus discordias, pues
tenían tiempo para devorarse entre sí los musulmanes de España, antes
que la acción del gobierno superior, debilitada con la larga distancia
que tenía que recorrer, pudiese aplicar el oportuno remedio.
La angustia misma de su situación les sugirió el pensamiento de fundar
en España un imperio independiente del de Damasco. Pronto las playas
de Andalucía resuenan con un grito de regocijo y con una aclamación
de entusiasmo. Era que saludaban al joven Abderramán ben Merwan
ben Moawiah, de la ilustre estirpe de los Beny-Omeyas
de la Arabia, único vástago de su esclarecida familia que había librado
milagrosamente su garganta de la tajante cuchilla de los Abbasidas.
Este tierno prófugo, cuya juventud era un tejido de azares dramáticos
y de episodios novelescos, fue el escogido por las tribus árabes y
sirias para ocupar el trono del futuro califato español, y venía desde
el fondo del desierto a tomar posesión del solio.
Funda, pues, Abderramán el imperio de los Ommiadas, la dinastía más
brillante que ocupó jamás los tronos del mundo: y la raza árabe, noble,
ardiente y generosa como sus corceles, se sobrepone a la raza berberisca,
inquieta, turbulenta y pérfida como los númidas sus antepasados.
Realiéntase y se vigoriza con esto el imperio musulmán español, pero no por
eso desmaya el denuedo ni se entibia la fe de los cristianos. Antes
bien principia más propiamente ahora esa grande epopeya de dos pueblos
caballerescos, que se odian por religión y que rivalizan en arrojo
en la pelea. Lucha sublime, en que se ve el ardor y la sangre de la
Arabia en pugna incesante como el estoicismo cristiano de los hijos
de Occidente: escenas africanas mezcladas con las tiernas emociones
del cristianismo: mahometanos que se arrojan a la muerte con la confianza
de alcanzar el paraíso, y cristianos que pelean alentados con la esperanza
de ganar el cielo: ejércitos que se contemplan protegidos por la sombra
del pendón de Ismael, y combatientes a quienes amparan los brazos
de una cruz: la superstición mezclada en unos y otros con la fe, y
unos y otros apellidándose infieles y descreídos: la Europa y el mundo,
el cielo y la tierra esperando el desenlace de esta gran Ilíada, que
aguarda todavía un Homero cristiano que la cante dignamente. El tiempo
dirá quién mostró ser más poderoso, si el Alá de los islamitas o el
Dios de los cristianos, si Mahoma o Jesucristo, si el Corán o el Evangelio,
si la cimitarra o la Cruz.
Verdaderamente al contemplar el gran desarrollo, el engrandecimiento
y poderío que alcanzó el imperio mahometano de España bajo la dominación
de los Ommiadas, de aquellos esclarecidos Califas que ocuparon el
trono de Córdoba desde mitad del octavo hasta entrado el undécimo
siglo; de aquellos príncipes filósofos y guerreros, estirpe privilegiada,
de que apenas salió algún vástago que no mereciera un lugar distinguido
en la galería de los grandes jefes de los imperios: al ver las huestes
agarenas franquear los Pirineos, invadir la Aquitania franca, tomar
Narbona, incendiar los arrabales de Marsella, hacer de África una
dependencia de España y dominar a uno y a otro lado del Mediterráneo:
al ver a los Césares de Bizancio y a los emperadores de Alemania,
los Teófilos y los Otones,
enviar embajadas solemnes, con demandas de auxilio o proposiciones
de alianza y amistad, a los Abderrahmanes
de Córdoba: al ver aquellas masa innumerables de guerreros que a la
voz del alghied o guerra santa se congregaban,
reunidos los estandartes de España con los de África (gran depósito
de reserva y retaguardia invulnerable del imperio), para atacar a
los pobres cristianos que ocupaban unos retazos de esta península,
allende el Ebro o del otro lado del Duero, parece inverosímil, ya
que no imposible, que los soldados del cristianismo se atrevieran
a medir sus fuerzas con tan gigantesco y formidable poder.
Y sin embargo hiciéronlo así. Y el éxito
fue mostrando que no hay triunfo imposible cuando la causa es justa,
ni empresa temeraria cuando se acomete con arrojo, se sostiene con
perseverancia y se prosigue con fe. A los Abderramán, a los Alhakem
y a los Hixem, oponían los cristianos los
Ramiros, los Ordoños y los Alfonsos; Almudbafar se encontraba con un Fernán González; y si los
sarracenos contaban con un Almanzor el Victorioso, no les faltaba
a los cristianos un Cid Campeador.
En todos los extremos de la Península resonaba un mismo grito de
independencia: en cada territorio se organizaba un pequeño estado
que servía de antemural al torrente de la dominación. Los reyes de
León sostienen como buenos el honor de las armas cristianas. En Castilla
se constituye un condado, que después ha de ser reino, destinado a
soportar el peso de la contienda. Las fronteras de Castilla y de León,
mil veces ganadas y perdidas por árabes y españoles, sirven durante
cerca de dos siglos de baluarte a la cristiandad. En Navarra los Garcías
y los Sanchos dilatan prodigiosamente los límites de aquel pequeño
reino, de origen oscuro y cuestionado. En los Pirineos orientales,
sobre el cimiento de la Marca Gótica, fundada por Carlomagno y Luis
el Pío, se erige el condado de Barcelona, que franco primero, español
después, y cristiano siempre, ocupado sucesivamente por los Wifredos,
los Bórreles, los Berengueres y los Ramones,
forma otro dique en que va a romperse el oleaje de las algaradas musulmanas
: dique que se ensancha hasta incorporarse con Aragón, cuyo estado
ven nacer los Ommiadas antes de la disolución de su imperio.
A la segunda mitad del siglo X, bajo Abderramán III y Alhakem II, llega el Califato a un grado asombroso de grandeza
y de esplendor. El primero es el reinado de la conquista y de la magnificencia;
el segundo es el imperio de las letras y de la cultura. Abderramán
III, el Magnífico, el primero que toma el título de Califa a imitación
de los de Damasco, el Imán, el Emir Almumenin,
acaba con todas las sediciones intestinas, gana Toledo, último atrincheramiento
de los rebeldes, destruye en África los califatos de Fez y de Cairwan,
y teniendo con una mano sujeta el África, y ejerciendo con otra un
protectorado discrecional sobre todos los estados cristianos de España,
ve desde el fantástico palacio de Zahara, mansión de maravillas, de
voluptuosidad y de deleites, postrarse a sus pies embajadores de los
Césares de Oriente y de los emperadores del norte de Europa, venir
a solicitar su amistad los representantes de los soberanos de Francia,
de Borgoña y de Hungría, acogerse a su patronato y apoyo el conde
de Barcelona y el rey García de Navarra, a Sancho el Gordo de León
ir a buscar a Córdoba los recursos de la medicina y la tutela del
califa, a Ordoño IV el Malo pedir un rincón del vasto imperio musulmán
en que acabar triste y oscuramente sus días: aliados, en fin, cuya
flaqueza le garantiza su fidelidad o protegidos que le debían su corona
y le retribuían una dependencia y sumisión moral. Alhakem
II, amparador de las letras y protector de los doctos, prefiere las
bibliotecas a los campos de batalla, los cantos poéticos al ruido
de las armas, los certámenes literarios a los combates sangrientos,
y las academias a los triunfos del alfanje; lleva a las musas a habitar
a su alcázar, y sus graciosas esclavas Rhedya,
Aischa y Maryem,
recuerdan las Safos, las Aspasias
y las Corinas de los bellos tiempos de Grecia. Era el uno el César,
y el otro el Augusto del imperio musulmán. Desgraciada estrella tenía
que lucir sobre los cristianos.
Eclípsase esta casi totalmente con Almanzor el Grande,
el guerrero, el victorioso; genio privilegiado y conjunto admirable
de tacto político, de talentos literarios y de intrepidez bélica;
que en veinte y cinco años gana cincuenta batallas a los cristianos,
cayendo sobre ellos como un meteoro abrasador de incierto rumbo, y
reduciendo su reino casi a los estrechos confines del tiempo de Pelayo.
Las campanas de la catedral de Compostela son trasportadas a Córdoba
en hombros de cautivos cristianos para servir de lámparas en las naves
de la grande aljama, y hasta las reliquias de los santos y los huesos
de los mártires, conducidos por monarcas fugitivos, van a buscar un
altar seguro en las cuevas y rocas inaccesibles de Asturias.
No hay al parecer medio humano que pueda salvar la causado la independencia
y la causa del cristianismo. Pero lo habrá: porque no es la civilización
de Mahoma la que está llamada a alumbrar la humanidad, ni el astro
que ha de guiarla en su carrera. Caerá el coloso, porque la Providencia
vendrá otra vez en ayuda de este pobre pueblo, que por lo menos ha
tenido el mérito de no desconfiar nunca de la justicia y de no desmayar
jamás en la fe.
La común necesidad y peligro inspira a los príncipes cristianos el
pensamiento, aunque harto tardío, de la unión, y deponiendo rivalidades
y discordias, se determinan a arriesgar en una batalla y a jugarse
en un día sus comunes destinos, los destinos de ambos pueblos, los
destinos de la cristiandad. Los ejércitos se avistan, se encuentran
en los campos de Calatañazor (la cuesta de las Aguilas),
y se traba la terrible pelea. O
las ataqueviras de los soldados de Mahoma
no han llegado a Allab, o Alá ha sido impotente
ante el Dios de los cristianos, y Almanzor el Victorioso ha dejado
de ser el Invencible. Almanzor deja de existir y es enterrado en Medinaceli,
en la caja de polvo que había ido recogiendo de cada batalla. Aquel
polvo cubría veinte y cinco años de gloria suya y un día de gloria
para los cristianos. El desastre de Guadalete ha sido vengado en Calatañazor.
Ahora como entonces se oye un quejido de dolor en toda España; pero
ahora es la España musulmana la que se lamenta. La España cristiana
hace resonar las bóvedas de sus templos con el himno sagrado que la
iglesia destina a dar gracias a Dios por las prosperidades de la cristiandad.
Con razón se vistió de luto el pueblo musulmán, porque la muerte
de Almanzor era la muerte del imperio. Su desprestigiado califa Hixem, soberano sin autoridad y niño de por vida, esclavo
en su alcázar y rodeado de muchachos y de jóvenes y mujerzuelas, sirve
ya sólo de miserable juguete a los que se disputan la herencia de
un trono, ni vacante en realidad, ni en realidad ocupado; pregónanle
muerto o le proclaman vivo o resucitado, le enseñan o le esconden
al pueblo a manera de maniquí, según conviene a las miras de un pretendiente
astuto o de un eunuco de palacio. El trono de Córdoba se hace presa
del más atrevido usurpador, como el de Roma en tiempo del Bajo Imperio.
Se desencadena el odio de tribus, y se devoran entre sí disputándose
con horroroso encarnizamiento los despojos del Califato que se desmorona.
Desaparece la noble raza de los Beny-Omeyas,
y sobre las ruinas del poco ha tan soberbio imperio, se levantan tantos
reyezuelos como son los walíes y las ciudades musulmanas.
Entretanto los monarcas cristianos se contentan con ser solicitados
por los competidores al trono musulmán, con inclinar la balanza al
lado donde arrojan su espada, y con hacer reyes a los mismos que pudieran
hacer vasallos. Sin embargo se restaura la
basílica de Compostela; León se reconstruye; los desmantelados muros
de Zamora se reedifican. Alfonso V de León puede celebrar ya un concilio
en la resucitada ciudad. Los Berengueres de Cataluña dominan desde Rosas hasta la embocadura
del Ebro. Aragón se constituye. Sancho el Mayor de Navarra dilata
prodigiosamente su diminuto estado. Padre de reyes y repartidor de
reinos, hace a Fernando primer rey de Castilla. Fernando se ciñe las
dos coronas de Castilla y de León, y somete a tributo a los emires
independientes de Toledo, Zaragoza, Badajoz y Sevilla. Por último,
Alfonso VI, rey de Castilla, de León y de Galicia, se apodera del
primero y más inexpugnable baluarte de la España sarracena, de la
inmortal Toledo. La antigua corte de la España gótica vuelve a ser
la capital de la España cristiana. Es el 25 de mayo de 1085.
VII
El imperio ommiada ha caído. Se ha desplomado desde la cumbre del
poder, casi sin declinación, casi sin gradación intermedia entre su
mayor grandeza y su total ruina. ¿Cómo descendió desde la cúspide
al abismo? El prodigio de su engrandecimiento explica el de su caída.
Las relevantes cualidades y especiales talentos de sus califas lo
habían hecho todo. La grandeza moral del pueblo no existía; estaba
toda en el jefe del estado. El peso del edificio cargaba sobre la
cabeza. Faltó el jefe, y con él se desplomó el imperio como una estatua
sin pedestal.
No era esto solo. Vivían inextinguibles antipatías de casta y de
tribu, de origen, de inclinaciones y de creencias. Las eternas rebeliones
de los Hafsun y de los Caleb; trasmitidas
de generación en generación, probaban que la raza feroz de los hijos
del Atlas ni transigía ni perdonaba jamás a la raza más culta de los
hijos del Yemen. El África había enviado hombres a los soberanos de
Córdoba, mientras meditaba cómo enviarles señores. Y tan pronto como
halló ocasión, esa raza indómita, que tuvo el privilegio de conservar
los instintos salvajes en medio de un pueblo civilizado, destruyó
con su propia mano los brillantes mármoles de los palacios de Córdoba,
holló con su ruda planta los elegantes jardines de Zahara, e hizo
hogueras de la biblioteca de Merwan, adquirida
a precio de oro. Vándalos del Mediodía, hicieron con Córdoba lo que
con Roma ejecutaron los bárbaros del Norte. Acababan los árabes y
comenzaban los moros.
Mahoma cometió un olvido imperdonable al fabricar la constitución
del imperio. No hizo una ley de sucesión al trono. Y los califas,
abrogándose la facultad de elegir sucesor de entre sus hijos o deudos,
sin atender ni a la primogenitura ni aun a la estricta legitimidad,
prefiriendo a veces un nieto a los hijos, o un postrer nacido a los
hermanos primogénitos, pocas veces dejaron de ver ensangrentadas las
gradas del trono por los miembros postergados de aquellas familias
que la poligamia hacía tan numerosas, y las guerras comenzaban por
domésticas y concluían por civiles. Los godos y los cristianos de
los primeros tiempos de la restauración sufrieron por la misma falta
iguales inquietudes. ¡Cuánto tardaron los hombres en conocer las ventajas
de esa institución, menos bella pero menos fatal, de la sucesión hereditaria!
¿Qué representaba el pueblo musulmán al lado del pueblo cristiano?
El uno el triple despotismo de un hombre, a la vez monarca, pontífice
y jefe superior de los ejércitos. La nación no existía; era una congregación
de esclavos, en que todos lo eran menos el señor de todos. Aparte
del fanatismo religioso, ¿qué aliciente tenían para ellos las fatigas
de una eterna campaña?
Sabían que desde Mahoma hasta la consumación
del imperio, su condición, inmutable como la ley, no había de variar
nunca; esclavos siempre; ni una franquicia que adquirir, ni una institución
que ganar. ¡Ay de ellos si se atrevían a quejarse de que el botín
de sus triunfos sirviera para las prodigalidades de un califa, que
desde el artesonado salón de su suntuoso alcázar lo repartía entre
las poetisas que le adormecían con el arrullo de sus versos o de sus
cantos, o de que distribuyera la sustancia del pueblo entre las esclavas
que le enloquecían con estudiados placeres, o de que las rentas anuales
de una provincia fueran el precio del collar que destinaba a la garganta
de una odalisca de ojos negros! Las cabezas de los que tal murmuraran
rodarían por el suelo, cualquiera que fuese su número, y no faltarían
poetas que ensalzaran a las nubes las virtudes y aun la piedad del
soberano.
Los cristianos representaban el triple entusiasmo de la religión,
de la patria y de la libertad civil. Pues al paso que peleaban por
la fe, luchaban por rescatar su nacionalidad, y ganando la sociedad
ganaba también el individuo y conquistaba franquicias y derechos.
Este triple entusiasmo, en oposición a la triple esclavitud de los
musulmanes, necesariamente había de infundir más vigor en aquellos.
Los viejos cronistas han hecho mal en recurrir al milagro para explicar
cada triunfo de los cristianos.
Si disuelto el imperio ommiada no acabaron de expulsar las razas
mahometanas, culpa fue del heredado espíritu de individualismo y de
sus incorregibles rivalidades de localidad. Las envidias se recrudecieron
después del triunfo de Calatañazor, y los reinados de Sancho y García
de Navarra, de Ramiro de Aragón, de Fernando, Sancho, Alonso y García
de Castilla, León y Galicia, todos parientes o hermanos, presentan
un triste cuadro de enconos y rencores fraternales, en que parece
haberse desatado completamente los vínculos de patria y borrado del
todo los afectos de la sangre. Los hermanos se arrojan mutuamente
de sus tronos, y los hijos de un mismo padre se clavan las lanzas
en los campos de batalla. Ni a las hermanas escudaba la flaqueza de
su sexo, y vióse a Urraca y Elvira inquietadas por un hermano en los
dos rincones que su padre les adjudicara para que les sirviesen de
pacífico retiro. Y como si fuese necesario poner el cebo más cerca
de la ambición y de la envidia, los padres, al morir, partían el reino
en tantos pequeños estados como eran sus hijos. Fernando de Castilla
no escarmentó en los desastres del error de su padre: cayó en el mismo
y a igual falta correspondieron iguales calamidades. Merced a estas
funestas particiones, se encontró la España cristiana, reducida y
pobre como era todavía, dividida en seis estados independientes. Por
fortuna era harto mayor el fraccionamiento de la España mahometana
y el mayor desconcierto de la una era la salvación de la otra.
Aunque supongamos hija de la necesidad y obra de la política aquella
desdeñosa tolerancia que en los dos primeros siglos de lucha usaron
los conquistadores con los conquistados, permitiendo a los cristianos
el libre ejercicio de su religión y de su culto los mismos que venían
a imponerles otro culto y otra religión, no por eso deja de ser admirable
aquel prudente contenimiento tan desusado de los pueblos conquistadores.
Y sería un espectáculo singular ver en las grandes poblaciones alternar
el escapulario del monje cristiano con el turbante del musulmán, y
al tiempo que el sonido de la campana convocaba a los fieles al sacrificio
de la misa a oír la predicación del sacerdote de Cristo, la voz de
los muzzines estar llamando a los hijos
del Profeta desde lo alto de un alminar a rezar su azala
en la mezquita o a oír el sermón a su alchatib.
Mas tan extraña tolerancia cambió al fin en cruda persecución. San
Eulogio, el campeón impertérrito de la fe, nos ha dejado consignadas
en sus preciosas páginas las glorias de los mártires de Córdoba. ¿Sería
acaso que él mismo, y otros celosos apologistas, como Alvaro,
Cipriano, y Sansón, provocaran el martirio como el único medio de
atajar la propensión que en los mozárabes de aquel tiempo se notaba
a dejarse arrastrar del ascendiente de la civilización de los árabes,
y a fundirse en la población musulmana por el idioma, por las costumbres,
por los trajes, por la literatura, y hasta por los matrimonios? Si
tal fue su intento lográronlo cumplidamente,
porque la sangre de los mártires abrió de nuevo un abismo entre los
dos cultos y entre los dos pueblos, que por otra parte rivalizaban
en espíritu y en celo religioso.
Si en Córdoba se levantaba una soberbia aljama o mezquita, más grandiosa
que todas las de Occidente y rival en suntuosidad con la gran Zekia de Damasco, lugar santo de peregrinación para los musulmanes
como la Meca, en Compostela se erigía una gran basílica, se descubría
el sepulcro del santo apóstol Santiago, y los piadosos cristianos
acudían allí en peregrinación como a Jerusalén o a Roma. Si cada emir
y cada califa enriquecía o agrandaba el gran templo, o construía nuevas
mezquitas y las dotaba con gruesas sumas de dinares de oro, cada obispo
y cada monarca cristiano dotaba con esplendidez una iglesia, o levantaba
una catedral o fundaba un monasterio. Si el alghied
publicado desde el almimbar
o púlpito alentaba a los soldados del Profeta a emprender con vigor
una campaña, los soldados de Cristo entraban con ardor en el combate
invocando al santo patrono Santiago, a quien veían en los aires caballero
en un soberbio corcel y armado de reluciente espada, bajar a ayudarlos
en la pelea y a derribar millares de infieles bajo los pies de su
caballo; o bien era San Millán, que se aparecía entre nubes con vistoso
traje y armado de todas armas, o bien San Jorge en caballo blanco
y con cruz roja; visiones saludables que les valieron más de un triunfo.
Y si la verdad histórica no admite el milagro de Clavijo bajo el primer
Ramiro, solo aquella fe les pudo proporcionar otra victoria en el
mismo lugar bajo el primer Ordoño.
Encontrábanse en las batallas los alfaides y alchatibes musulmanes con los sacerdotes y obispos cristianos,
unos y otros llevando sobre la vestidura sagrada el armamento del
guerrero. En Valdejunquera dieron muerte
los cristianos a dos doctores del Islam,
y los muslimes hicieron prisioneros a dos obispos cristianos. Cuando
el conde Armengol de Urgel llegó con sus catalanes cerca de Córdoba,
para auxiliar al árabe Muhammad contra el berberisco Solimán, tres
prelados le acompañaban en esta singular cruzada, y todos tres sucumbieron
con su jefe peleando como soldados. Si el pueblo ve después sin sorpresa
en el siglo XV al arzobispo de Toledo capitanear los escuadrones rebeldes
del príncipe Alfonso contra las huestes de Enrique IV de Castilla;
si en el siglo XVI el más eminente cardenal de España no tuvo por
ajeno a su estado ordenar el asalto de Orán con la espada del guerrero
ceñida sobre el sayal del franciscano; si más adelante se vio sin
maravilla una legión de clérigos comandados por un obispo defender
las libertades de Castilla en los campos de batalla contra los ejércitos
imperiales del gran Carlos V; si en el siglo XIX hemos visto a los
ministros del altar blandir la lanza y acaudillar guerreros contra
las legiones de un invasor extraño, y hasta en nuestras contiendas
civiles cambiar la vestidura sacerdotal por la armadura bélica, fuerza
es reconocer lo que encarnó en esta clase la costumbre adquirida en
aquellos tiempos de celo religioso.
Los pueblos que así competían en devoción no podían competir lo mismo
en civilización y en cultura. Los árabes con su natural viveza se
habían lanzado a la conquista de las letras con el mismo ardor que
a la conquista de las armas, y el pueblo musulmán español era un hijo
emancipado de aquella Arabia que heredó las riquezas literarias de
Egipto, de Grecia, de Roma y de la India. Los califas de Occidente
se propusieron que la corte de Córdoba no cediera en brillo intelectual
a la de Bagdad, la ciudad de los ochocientos médicos, y de la universidad
de los seis mil alumnos. Abderramán III supo fomentar los diversos
ramos del saber humano tanto como Alraschid,
y Alhakem II no sería acaso inferior a Almamun, el más espléndido y el más sabio de los Abbassidas. Los cuatrocientos mil volúmenes de la biblioteca
Merwan son un testimonio del asombroso impulso
que dieron a la literatura los soberanos Ommiadas. Llevaban tras sí
aquellos califas aun en las expediciones militares gran séquito de
médicos, astrónomos, filósofos, historiógrafos y poetas, y donde quiera
que el jefe del imperio se moviese era como un planeta que se divisaba
de lejos por el brillo que le rodeaba o por el rastro de luz que iba
dejando. Examinaremos no obstante en nuestra obra aquella cultura
intelectual, y veremos si tenía tanta parte de gusto, de raciocinio
y de solidez, como de artificio, de atrevimiento y de imaginación.
Y veremos también el influjo que ejerciera aquella literatura y aquel
idioma en la literatura y en el idioma español.
De todos modos no podía el pueblo cristiano-español
igualarse en este punto al hispano-arábigo, reducido como quedó aquel
con la invasión a la infancia social. Y antes era para él ganar comarcas
que crear colegios, primero era existir que filosofar, y la espada
era más necesaria que la pluma. Así y todo, desde Alfonso el Casto
que señaló ya en el siglo IX el cimiento de que había de arrancar
la nueva organización del pueblo hispano-cristiano, hasta el XI que
marcó una era de mejoramiento material y moral, no dejó de hacer los
adelantos relativos que su condición y la vida activa de la campaña
le permitían.
¿Y qué fue de aquella exquisita y refinada cultura oriental que tanto
lustre dio al imperio Ommiada? Sostenida como él por los califas,
se desplomó con su material grandeza. Oscurecerán su brillo póstumo
las dominaciones pasajeras de los Almorávides y de los Almohades.
En Granada se dejará ver un resplandor que desaparecerá al aproximarse
la radiante cruz de los cristianos, y el África volverá a recoger
los restos fugitivos de un pueblo que fue culto, y que no hará ya
sino vegetar en la barbarie allá en los desiertos de donde había salido.
Así se cumplirá aquella profecía que la indignación arrancó a un cierto
Takeddin cuando dijo: “Dios castigará en
la segunda vida a Almamun, porque ha convertido
hacia las ciencias profanas la piedad de los musulmanes”. No sabía
este celoso ismaelita que no era la piedad del Corán y la civilización
de la esclavitud la llamada a alumbrar el género humano.
En cambio conquistaba el pueblo cristiano
preciosas adquisiciones políticas y ganaba inapreciables derechos
civiles. Gloria eterna será de España el haber precedido a las grandes
naciones de Europa en la posesión de esos pequeños códigos populares
que dieron a las corporaciones comunales, a los vecinos, artesanos
y cultivadores, un influjo y un poder que no habían tenido en la antigua
sociedad germánica, ni la tenían aun en los estados europeos de ella
nacidos. Aparecen pues los Fueros de León y de Castilla, los Usages de Cataluña,
y las cartas municipales: la iglesia restablece sus concilios, y el
elemento popular entra a hacer parte de los poderes del Estado, merecida
recompensa que los príncipes otorgan a los pobladores de una ciudad
fronteriza, de continuo combatida por el
enemigo y defendida siempre con vigor, o mercedes hechas por servicios
heroicos prestados por los pueblos al trono y al país. A la libertad
individual de los godos suceden las libertades comunales y las franquicias
civiles, y la España al paso que reconquista va marchando también
hacia su reorganización.
A pesar del fervor religioso que daba impulso y vida al movimiento
de la restauración, la corte romana no había extendido a la española
el influjo y la omnipotencia que ejercía en los estados cristianos
de allende el Pirineo. La nación proveía a su gobierno y sus necesidades,
y la iglesia celebraba sus concilios convocados por el monarca, de
la misma manera que lo había hecho la iglesia gótica. Por primera
vez después de diez siglos, se pone un reino de España bajo la dependencia
inmediata de la corte pontificia. Un rey de Aragón hace su reino tributario
de Roma, y otro monarca aragonés, amenazado con los rayos espirituales
del Vaticano, se ve obligado a hacer penitencia pública, y a restituir
a la iglesia los bienes que llevado de un celo religioso había tomado
para subvenir a los gastos de la cruzada contra los sarracenos. Más
tarde deja penetrar Alfonso VI en la iglesia y reino de Castilla la
doctrina de la soberanía universal de los papas, tan arrogantemente
sostenida por Gregorio VII, el gran invasor de los poderes temporales.
El campo escogido para esta primera tentativa fue el reemplazo del
breviario gótico o mozárabe, tan querido de los españoles, por la
liturgia romana. En vano clamó el pueblo porque se le conservara un
ritual, que miraba como el símbolo de sus glorias. El clamor popular,
el juicio de Dios, y la prueba del fuego, que se pronuncian en favor
del rito Toledano, se estrellaron contra la obstinación del monarca,
que resuelto a complacer al pontífice, decretó la abolición
del breviario mozárabe y la adopción del romano. El pueblo, entre
indignado y lloroso, exclamó: “Allá van leyes do quieren reyes”. Y
la frase adquirió desde entonces en España una celebridad proverbial.
Las vicisitudes que desde esta primera victoria del poder papal sobre
los reyes y las libertades de la iglesia de Castilla experimentó en
lo de adelante, según las ideas de cada siglo y el humor de cada monarca,
forman una parte muy esencial de la historia de nuestro pueblo.
Bajo la influencia de una reina francesa y a la sombra de un primado
de Toledo, también francés, y monje de Cluny como Gregorio VII, hace
al propio tiempo su irrupción en Castilla la milicia Cluniacense,
que al poco tiempo invade las mejores sillas episcopales de la iglesia
española. Y bajo el mismo influjo de condes franceses, soldados aventureros
que vienen a buscar fortuna a España, obtienen la mano de dos princesas
españolas, y se hacen troncos de dos familias de reyes, de Portugal
y de Castilla.
VIII.
Era destino de España tener que luchar y combatir siglos y siglos;
con fuerzas extranjeras antes de alcanzar su independencia, con sus
propios hijos antes de lograr la unidad.
Cuando derrocado el imperio Ommiada y conquistada Toledo, parecía
no restar a las armas cristianas sino volar de triunfo en triunfo,
viene otra irrupción de bárbaros mahometanos, los africanos Almorávides,
numerosos como las arenas del mar que han atravesado. Terribles fueron
sus primeros ímpetus. En Zalaca hacen rodar
las cabezas de cien mil guerreros cristianos, y en Uclés perece la
flor de la nobleza castellana, y pierde Alfonso su tierno hijo Sancho,
único heredero varón del trono de Castilla, luz de sus ojos y solaz
de su vejez, como él le llamaba. No sucumbió, pero alejóse
por indefinidos tiempos el triunfo de la independencia española.
Y cuando parecía que el enlace de Urraca de Castilla con Alfonso
de Aragón habría de ser el lazo que uniera ambas coronas y el preludio
de una próxima unidad nacional, frústranse
todas las esperanzas y fallan todos los cálculos de la prudencia humana.
El genio impetuoso y áspero del aragonés, y las facilidades y distracciones
poco disimuladas de la reina de Castilla, convierten el consorcio
en manantial inagotable de discordias y agitaciones, de guerras y
disturbios, de tragedias y calamidades sin cuento, en Castilla y Aragón,
en Galicia y Portugal, entre esposo y esposa, entre madre e hijo,
entre princesas hermanas, entre prelados y nobles, entre vasallos
y soldados, de todos los reinos, de todos los bandos y parcialidades:
laberinto intrincado de bastardas pasiones, y episodio funesto que
borraríamos de buen grado de las páginas históricas de nuestra patria.
Matrimonio fatal, que difirió por más de otros trescientos años la
obra apetecida de la unidad española; hasta que otra reina de Castilla
y otro rey de Aragón, más virtuosos y más simpáticos, y unidos en
más feliz consorcio, enlazaran indisolublemente las dos diademas.
¡Pero han de trascurrir trescientos años todavía!
Por ventura ese mismo monarca aragonés, grande agitador de la Castilla,
revuelve luego sus armas contra los infieles, y dáse
tal prisa a batallar que con razón se le aplica el sobrenombre de
Batallador. Conquista Zaragoza de los Almorávides, la hace capital
del reino, y ensancha el Aragón hasta los términos que hoy tiene.
Veníanle estrechos al hazañoso aragonés
los límites de la Península, y con igual arrogancia salva las Alpujarras
y saluda las costas del otro continente, que franquea los Pirineos
y toma Bayona. La batalla de Fraga privó a España de este robusto
brazo. Una solemne fiesta religiosa se celebraba en la catedral de
León poco antes de mediar el siglo XII. Un personaje, que llevaba
en sus hombros una rica vestidura primorosamente trabajada, era conducido
al altar mayor entre el rey de Navarra y el prelado de la diócesis.
Colocábase en sus manos un cetro; en su
cabeza una corona imperial de oro puro guarnecida de piedras preciosas.
Entonábase el
Te Deum, y las bóvedas del soberbio santuario
resonaron al grito de: “¡Viva el emperador Alfonso!”. España tenía
ya un emperador y este emperador era el hijo de Urraca, Alfonso VII,
que sin ser más que rey de Castilla se encontraba una especie de rey
de reyes y jefe de príncipes y soberanos. Rendíanle
vasallaje los emires de las principales ciudades musulmanas: el rey
monje de Aragón se había puesto bajo su dependencia: el de Navarra
le daba por su mano la investidura imperial: reconocíanle
su primacía los condes de Barcelona, de Portugal, de Tolosa, de Provenza
y de Gascuña, y el imperio castellano se
extendía desde el Tajo hasta el Ródano, y desde Lisboa hasta Burdeos.
¡Admirable engrandecimiento, que no era de esperar tras el turbulento
y aciago reinado de Urraca! “¡Por Dios vivo”, exclamó el rey Luis
el Joven de Francia, cuando vino a visitar Toledo, “que no he visto
jamás una corte tan brillante, y que sin duda no existe igual en el
universo!” Aun rebajando la parte hiperbólica con que acaso el esposo
de Constanza quisiera lisonjear a su suegro Alfonso, dedúcese
todavía la brillantez que había alcanzado la corte de Castilla, tan
modesta no hacía muchos años.
Verifícanse a poco importantes cambios en la España cristiana. La unión de Aragón
y Cataluña bajo un solo cetro hecha en sazón oportuna por medio de
un acertado matrimonio, convierte los dos
estados en un vasto y poderoso reino, que veremos irse saliendo fuera
de sí mismo, difundirse por Europa, dominar en el Mediterráneo, dar
reyes a Nápoles y Sicilia, agregar coronas a coronas, y traer a España
la mitad de Italia.
En cambio Portugal se emancipa de Castilla
y se erige en reino independiente. Desde entonces aquel reino, especie
de girón violentamente rasgado del manto real de España, florón arrancado
de la corona de Castilla, enmienda hecha por los hombres a las leyes
naturales de la geografía, o sirve de embarazo para la grande obra
de la unidad, o de manzana de discordia disputada con éxito vario
hasta los tiempos de los Felipes de Austria, acá ya en los siglos XVI y XVII.
Aun sufre mayores trasformaciones la España sarracena. El África
era en aquellos siglos para España lo que en otros tiempos había sido
la Germania para el imperio romano: semillero inagotable de razas,
de tribus y de pueblos, dispuestos a invadirla sucesivamente, siendo
aquí como allí los que venían detrás los más agrestes y feroces. Allí
eran godos, suevos, vándalos, francos y hunos: aquí eran árabes, sirios,
egipcios, Ommiadas, Almorávides y Almohades. Todos habían venido ya
menos estos últimos, los discípulos y sectarios de El Mahedy,
nuevo profeta que se anunciaba como apóstol y gran reformador de los
musulmanes degenerados y corrompidos. Los Almorávides atacaron aquellos
cismáticos del dogma muslímico, pero más afortunados o más fogosos
los unitarios o Almohades, les toman sucesivamente Tremecén,
Fez, Salé, Tánger, Ceuta y Marruecos, que hacen la capital del imperio.
La consecuencia inmediata de cada nueva dominación que se levantaba
en la Mauritania era la invasión de la península española; y Abdelmumen,
jefe de los Almohades, sigue en el siglo XII el ejemplo y el camino
de Yussuf, jefe de los Almorávides en el XI. Los Almohades arrojan
de España a los Almorávides, como estos habían arrojado a los Beni-Omeyas,
y Abdelmumen se posesiona del vasto imperio
de Yussuf, aunque cercenado por los cristianos. Éstos no tienen ya
que pelear con árabes, sino con moros de pura raza africana.
Mientras Almorávides y Almohades se revolvían en mortíferas guerras,
los Castros y los Laras, los Alfonsos
de Castilla, León y Portugal se destrozaban en sangrientas discordias.
Ni cristianos ni moros acometían empresa de importancia. Ocupábanse
en devorarse entre sí.
Un rey de Castilla emprende una atrevida incursión por tierras musulmanas.
Llega a Algeciras, y desde allí envía un arrogante reto al emperador
almohade de Marruecos. “Puesto que no puedes venir contra mí”, le
dice, “ni enviar tus gentes, envíame barcos, que yo pasaré con mis
cristianos donde tú estás y pelearé contigo en tu misma tierra”. Reto
imprudente y fatal, que costó a los españoles la memorable derrota
de Alarcos, sólo comparable al desastre que ciento doce años antes
habían sufrido en Zalaca.
Afortunadamente un largo armisticio siguió a la catástrofe de Alarcos,
y no fue menor suerte que los monarcas cristianos aprovecharan esta
tregua feliz para arreglar sus querellas y prepararse a una guerra
nacional.
La voz del pontífice se hace oír en toda la cristiandad a principios
del siglo XIII exhortando a los príncipes y a los pueblos a que ayuden
a la gran cruzada, no ya contra los turcos de la Palestina, sino contra
los moros de España. Procesiones, rogativas y ayunos públicos anuncian
en Roma que el mundo se halla en vísperas de presenciar un gran suceso,
que habrá de interesar a todo el orbe cristiano. Este suceso había
de acontecer en España, donde se ventilaba la causa de la cristiandad
más que en la Tierra Santa. En Roma se paseaba el Lignum Crucis, y en Toledo se congregaban cinco
reyes españoles, mientras el nieto de Abdelmumen
cruzaba el estrecho de Gibrallar con cuatrocientos
cincuenta mil guerreros mahometanos, el más formidable ejército que
jamás el África había lanzado contra Europa. Avanzan los infieles,
y los cristianos avanzan también. Se avistan unos y otros, y se da
el famoso combate de las Navas de Tolosa, la más grandiosa lid que
desde Atila habían visto los hombres. Cuatro días doraron los rayos
del sol abrasador de julio las altas cumbres de Sierra Morena, antes
que el mundo pudiera saber quién había salido vencedor, si el estandarte
de Cristo o el pendón del Islam. El resultado
glorioso lo pregona y canta la iglesia española en la fiesta religiosa
y nacional que en conmemoración de aquel día feliz celebra todavía
bajo la advocación del Triunfo de la Santa Cruz.
Como en los campos de Châlons se había decidido la causa de la civilización
contra la barbarie, así en las Navas de Tolosa se decidió virtualmente
la causa del cristianismo contra el Corán. Doscientos mil combatientes
del septentrión quedaron en los campos Cataláunicos; doscientos mil
guerreros del Mediodía sucumbieron en los campos de las Navas. El
soberbio jefe de los unos había sido rechazado a los bosques de la
Germania; el altivo jefe de los Almohades se retiró a devorar su desesperación
en el serrallo de Marruecos. Ambas causas triunfaron con la misma
sangrienta solemnidad.
Desde la terrible derrota de la Navas quedó el imperio almohade en
el mismo desconcierto, en la misma anarquía y flaqueza que había quedado
el imperio ommiada desde el revés de Calatañazor. Los cristianos avanzarán
ya siempre, y nunca retrocederán. Ya no hay equilibrio; la balanza
se ha inclinado.
A poco tiempo se sientan casi simultáneamente en los tronos de Aragón
y de Castilla, en el uno un conquistador, en el otro un conquistador
y un santo: si dramático ha sido el nacimiento del aragonés, también
ha sido dramático el ensalzamiento del castellano. Jaime I ciñe las
dos coronas de Aragón y Cataluña; Fernando III vuelve a unir en sus
sienes las de Castilla y León para no separarse ya jamás. El esforzado
aragonés aventa los moros por Oriente, el
brioso castellano los estrecha y acorrala por Mediodía. El Conquistador
se apodera de las Baleares, último refugio de los Almorávides, y toma
Valencia, la ciudad del Cid. El rey Santo, se posesiona de Córdoba
la corte de los Califas, y planta el pendón castellano en la Giralda
de Sevilla, la ciudad que había reemplazado y excedía ya a Córdoba
en población y en opulencia. Trescientos mil mahometanos de todas
edades y sexos salieron, llevando consigo sus riquezas mobiliarias,
a buscar un triste asilo en África, o en los Algarbes
o en Granada. Millares de moros eran también arrancados de sus hogares,
y huían de Valencia lanzados por un edicto del Conquistador, a refugiarse
entre sus hermanos de Granada, cuyos muros apenas bastan a contener
los dispersos que de las provincias limítrofes se apiñan en su recinto
como en un postrer lugar de refugio. Mediaba entonces el siglo XIII.
El reino granadino, especie de retoño que brota del destruido tronco
del imperio árabe-africano, es el último residuo y la última forma
de la dominación mahometana en nuestro suelo.
Aún queda Granada rebosando de habitadores, que bien necesita ser
prodigiosamente feraz su campiña para proveer al mantenimiento de
tanta muchedumbre. Aún queda su soberbia Alhambra, deliciosa mansión
de reyes, donde tremola todavía y se ostenta con orgullo la enseña
del Profeta. Y se ostentará por espacio de más de dos siglos. ¿Cómo
tan largo tiempo se sostiene ese pequeño reino, reducido al estrecho
recinto de una sola provincia de España, contra príncipes tan poderosos
como eran ya los de Aragón y de Castilla?
Mucho hace la benéfica y sabia administración de Ben-Alamar, y la
paz en que le deja vivir San Fernando hasta su muerte, como aliado
suyo que había sido y auxiliador en sus empresas. Es que también mientras
la población muslímica se concentraba y se fortalecía en Granada,
los sucesores de Jaime y de Fernando, como si se olvidaran de que
aún había moros en territorio español, se gastan en empresas exteriores,
mezclados y enredados en los negocios generales de Europa. Halagan
al de Aragón las adquisiciones de Sicilia, que le traen largas luchas
con Roma y con la Francia. Preocupaban al castellano sus pretensiones
a la corona imperial de Alemania, y faltó poco para que España pagara
a caro precio las distracciones de sus príncipes, cuando ausentes
de sus estados se ligó el rey moro de Granada con los Beni-Merines
que reinaban en Magreb. Castilla después de San Fernando hubiera necesitado
otro rey conquistador, y tuvo un rey sabio. Pensó en hacer leyes más
que en acabar de expulsar a los moros, y se difirió por dos siglos
la reconquista.
Vuelven también las discordias intestinales a retrasar más esta obra
laboriosa y lenta. Desde Alfonso el Sabio hasta el Justiciero, no
hay más que eternas conjuras y turbulentas intrigas, gran calamidad
de los estados y desolación de los imperios, plaga fatal con que más
que otra nación alguna ha sido castigada España. Ya era un hijo que
se alzaba en armas para arrancar la corona de las sienes de su padre,
y que a su vez probaba la pena del talión sufriendo las propias amarguras
de sus deudos, tíos o hermanos. Ya eran los envalentonados nobles
de Castilla, los Haros, los Laras o los infantes de la Cerda, los que traían en agitación
dolorosa el estado, pasándose así años y reinados en sangrientas turbaciones,
sin que entretanto la guerra contra los moros suministrara a la historia
hechos gloriosos que recordar, si por muchos no valiera el rasgo insigne
de patriotismo heroico, de abnegación sublime y de noble grandeza
castellana, con que inmortalizó el sitio de Tarifa Alfonso Pérez de
Guzmán el Bueno.
Así trascurre un siglo, hasta que al mediar el XIV vuelve a resucitar
delante de Algeciras el antiguo brío castellano con el undécimo Alfonso,
el último de esos Alfonsos, nombre de glorias
para España, donde dejaron perdurable memoria de preclaros hechos,
y que fueron como los Césares y los Abderrahmanes
de la restauración. Unido va al nombre de Alfonso XI el glorioso recuerdo
de la memorable victoria de el Salado, donde
como en las Navas parece debe reconocerse una protección superior,
pues no pudiera de otro modo haber llegado el número de cadáveres
musulmanes a la prodigiosa cifra a que le hacen subir todas las crónicas.
Reservada estaba al undécimo Alfonso de Castilla una honra póstuma
que dudamos haya alcanzado otro príncipe alguno de la tierra. Sus
mismos enemigos vistieron luto al saber su muerte; y cuando el ejército
cristiano conducía sus restos mortales a Sevilla, las tropas del rey
moro de Granada que le habían combatido en el campamento abrieron
respetuosamente sus filas para hacer paso al fúnebre convoy.
Pero Granada entretanto se mantiene, y aquel resto de dominación
musulmana se niega a desprenderse del suelo español, a semejanza de
aquellos mariscos que viven y crecen encerrados en la estrechez de
una concha, en tal manera a la roca adheridos, que ni el furor de
los vientos, ni el azote de las olas son poderosos a despegarlos.
Su fortuna le depara otro soberano tan sabio y prudente como Ben-Alamar,
y a su benéfica sombra florece el diminuto y exiguo reino. La ciudad
de las manufacturas y de los bellos jardines se hace el emporio del
comercio y el centro de la cultura y del placer. El tráfico mercantil
atrae a los negociantes de lejanas regiones; las fiestas y los torneos
la hacen el punto de reunión de los más apuestos caballeros de las
vecinas naciones, musulmanas y cristianas. Pero no tardará la ciudad
poética en experimentar también los estragos de la discordia civil,
y las lanzas que ahora en alegres justas se ejercitan se clavarán
luego en los pechos fraternales con desapiadado y bárbaro furor.
En Castilla sucede ya esto otra vez. La sangre riega sus campos y
colorea sus ciudades. Apenas hay familia noble o persona ilustre que
no la vierta peleando en favor del monarca legítimo o del hermano
bastardo. La que no se derrama en los combates la hace saltar el puñal,
o asestado por la mano de un príncipe que lo maneja en lugar de cetro,
o por la de sus terribles maceros, o por la de sus consejeros más
íntimos y allegados: y la que el puñal perdona va a salpicar las tablas
del patíbulo, erigido y aparejado a todas horas por un soberano irascible,
impetuoso y arrebatado, a las veces justiciero, cruel y sanguinario
siempre. La suya propia tiñó las manos fraternales, y el hermano que
le arranca la vida se ciñe su corona.
Los pueblos, fatigados de tanta tragedia, se felicitan al pronto
de haber cambiado las crueldades del monarca legítimo por las larguezas
del bastardo dadivoso. Pronto conocieron cuán poco habían ganado con
el ensalzamiento de la nueva dinastía. En poco más de un siglo que
ocupó el trono de Castilla la línea varonil de la familia de los Trastamaras,
vióse a aquellos príncipes ir degenerando
desde la energía hasta el apocamiento, y desde la audacia hasta la
pusilanimidad. El prestigio de la majestad desciende hasta el menosprecio
y el vilipendio, y la arrogancia de la nobleza sube hasta la insolencia
y el desacato. La licencia invade el hogar doméstico, la corte se
convierte en lupanar, y el regio tálamo se mancillaba de impureza,
o por lo menos se cuestionaba de público la legitimidad de la sucesión.
La justicia y la fe pública gemían bajo la violación y el escarnio.
La opulencia de los grandes o el boato de un valido insultaban la
miseria del pueblo y escarnecían las escaseces del que aun conservaba el nombre de soberano. Mientras los nobles
devoraban tesoros en opíparos banquetes, Enrique III, encontraba exhausto
su palacio y sus arcas, y su despensero no hallaba quien quisiera
fiarle. Juan II procuraba olvidar entre los placeres de las musas
las calamidades del reino, y se entretenía con la Querella
de amor, o con los versos del Laberinto,
teniendo siempre sobre la mesa las poesías de sus cortesanos al lado
del libro de las oraciones. Este principio tuvo la candidez de confesar
en el lecho mortuorio, que hubiera valido más para fraile del Abrojo
que para rey de Castilla. Los bienes de la corona se disipaban en
personales placeres, o se disipaban en mercedes prodigadas para granjearse
la adhesión de un partido que sostuviera el vacilante trono.
No había sido mucho más feliz Aragón con la dinastía de Trastamara, que también fue llamada a ocupar el trono de aquel
reino. Allí otro Juan II, monarca duro y padre desamorado, traía desasosegada
y en combustión la monarquía. Desheredaba a un hijo, digno por sus
prendas de más amor y de mejor fortuna, y los catalanes irritados
contra el desnaturalizado monarca, llamaban a su suelo tropas extranjeras,
y ofrecían la corona de Cataluña a cualquier príncipe extraño que
quisiera aceptarla, antes que obedecer al monarca aragonés. En Navarra
la misma fermentación de partidos, la misma hoguera de discordias,
el encarnizamiento no menor.
¿Qué servía que aquejaran ya al pequeño reino granadino iguales o
parecidas turbaciones que a los estados cristianos? Si allí se derribaban
alternativamente los Al-Hayzari, los Al-Zaqui,
los Ben-Ismahil y los Abul-Hacen, aquí se
destrozaban entre sí los Enriques, los Juanes, los Alfonsos
y los Carlos. Si un caudillo moro invocaba el apoyo de un monarca
cristiano para derrocar a un rey de Granada, otro pariente de aquel
se aprovechaba del desconcierto y las miserias del reino castellano
para destronar a su vez al usurpador y negar el tributo al monarca
de Castilla. Así el reducido reino de Granada se mantenía en medio
de las convulsiones por la impotencia de los reyes y del pueblo cristiano
para arrojar a los infieles de aquel estrecho rincón, afrenta ya y
escándalo de España.
La degradación del trono, la impureza de la privanza, la insolencia
de los grandes, la relajación del clero, el estrago de la moral pública,
el encono de los bandos y el desbordamiento de las pasiones, llegan
al más alto punto en el reinado del cuarto Enrique de Castilla. Los
castillos de los grandes se convierten en cuevas de ladrones; los
indefensos pasajeros son robados en los caminos, y el fruto de las
rapiñas se vende impunemente en las plazas públicas de las ciudades;
un arzobispo es arrojado de su silla en un tumulto popular por atentar
contra el honor de una recién desposada, y otro arzobispo capitanea
una tropa de rebeldes para derribar al monarca y sentar a su hermano
en el solio. En el campo de Ávila se hace un burlesco y extravagante
simulacro de destronamiento: ignominioso espectáculo y ceremonia cómica,
en que un prelado turbulento y altivo, a la cabeza de unos nobles
ambiciosos y soberbios se entretienen en despojar de las insignias
reales la estatua de su soberano, y en arrojar al suelo, entre los
gritos de la multitud, cetro, diadema, manto y espada, y en poner
el pie sobre la imagen misma del que había tenido la imprudente debilidad
de colmarlos de mercedes.
Había llegado, pues, esta nación a uno de los casos y situaciones
extremas, en que no queda a los imperios sino la alternativa entre
una nueva dominación extranjera, o la disolución interior del cuerpo
social. A no ser que se levante uno de aquellos genios privilegiados
que tienen la fuerza y el don de resucitar un estado cadavérico, y
de infundirle nueva vitalidad y sensatez: uno de esos genios extraordinarios.
que contadas veces en el trascurso de los tiempos son enviados de
lo alto a la humanidad. Vendrá este genio vivificador, porque lo merece
una perseverancia de cerca de ochocientos años puesta a tan rudas
y dolorosas pruebas.
IX
A medida que el territorio se ensancha, que la asociación crece,
que el estado se forma, tiene más necesidad de constituirse en el
orden moral; los derechos, los deberes, las relaciones mutuas entre
las diferentes clases del cuerpo social necesitan fijarse. Esto es
lo que ha ido haciendo la España en los cuatro siglos que hemos bosquejado.
El orden de suceder en la corona, electivo primero, semi-electivo después, se hace hereditario. Gran paso dado
en los elementos constitutivos de las sociedades civiles.
Aquellos primeros albores de libertad política que dejamos apuntados
en el décimo siglo, se difunden en el undécimo.
Las franquicias comunales se multiplican y ensanchan, el conquistador
de Toledo dilata las cartas y los derechos de los municipios.
La nobleza, creada y adquirida por la conquista, aquella orgullosa
y potente aristocracia que formaba ya una parte integrante de la monarquía, reclamaba leyes que aquietaran entre sí a los turbulentos
señores, y consignaran su respectiva condición para con el soberano
y para con los vasallos. Establécese con
este objeto en el siglo XII el fuero de los Fijos-dalgo y Ricos-homes. De este modo se ve Castilla constituida bajo una
organización especial; semi-monárquica,
semi-feudal, semi-democrática: dividida
en municipalidades, repúblicas parciales y aisladas con fueros y magistrados
propios; en señoríos, especie de pequeñas monarquías, con su código,
su jurisdicción y sus vasallos; y al frente de todas estas repúblicas
y monarquías un jefe común detestado, cuya autoridad mengua con las
concesiones que para el sostenimiento del poder real necesita hacer
a los otros dos grandes poderes, por mucho que discurra para dominarlos
y para neutralizar, ya las aspiraciones de la altiva nobleza, ya las
pretensiones de la invasora democracia.
Corre con los tiempos la lucha de influencia entre los comunes y
los nobles, entre la grandeza y el trono, entre la corona y el brazo
popular. La historia de la legislación revela esta incesante lucha
política. A principios del siglo XIII un monarca se propone revisar
y corregir los fueros y privilegios de los fijos-dalgo para confirmar lo que, fuere bueno á pro del pueblo; pero por las muchas
priesas que ovo fincó el pleito en este estado. Los conocedores
de los tiempos no han podido dejar de entrever en aquellas priesas la índole de las dificultades con que hubo de tropezar el
soberano. Cuando más adelante su nieto el rey Sabio, queriendo uniformar
la legislación castellana, publicó el Fuero Real, no pudieron sufrir
los fieros hidalgos de Castilla la lesión que se hacía a sus antiguos
privilegios. Se conjuran y amotinan contra la majestad, se arman,
se acuartelan, se pertrechan, tratan y ventilan su causa con el soberano
como de poder a poder, y al cabo de diez y siete años de pugna, el
débil monarca accede a la abolición del Fuero Real, y manda que los
nobles sean otra vez juzgados por el Fuero Viejo, ansi como solien.
Condenado parecía estar aquel buen rey a gastar su sabiduría y su
vida en hacer leyes que no habían de ver futuro. Forma el célebre
código de las Partidas, y apercibidos los pueblos de que en él se
quiere borrar la memoria de los fueros de población y de conquista,
resisten su admisión, y no obtiene subsistencia ni valimiento hasta
cerca de un siglo después bajo Alfonso el onceno, y eso dando un lugar
preferente a los fueros municipales. Tan celosos eran los castellanos,
y tan apegados a su antigua y privilegiada jurisprudencia.
Tuvieron los últimos Alfonsos el mérito
de haber sido casi todos legisladores y guerreros insignes; y no sabemos
cómo las complicadas guerras en que anduvo de continuo
envuelto y enredado Pedro de Castilla le dejaron vagar para hacer
su famosa recopilación, con que ganó no pequeño título de gloria para
todos los hombres, y más para los que quisieran apellidarle solo el
Justiciero, y borrar el sobrenombre tradicional de Cruel.
La historia política de la Edad Media de España se encuentra como
compendiada y simbolizada en sus códigos. El Fuero Juzgo, el primero
en antigüedad, representa la monarquía teocrática, fundada por los
godos, y es como el anillo que une la sociedad antigua que pereció
con la sociedad nueva que de ella ha renacido. Los Fueros municipales
son la carta democrática de la España que conquista su libertad, y
el emblema de las franquicias ganadas por un pueblo que recobra su
independencia a costa de esfuerzos y sacrificios. En el Fuero Viejo
de Castilla se consignan los privilegios señoriales de la nobleza
castellana, y es la sanción legal de sus derechos. Las Partidas son
el trasunto de la monarquía que se reorganiza, que toma del derecho
romano y del derecho canónico sus tradiciones monárquicas, y en que
las libertades comunales entran sólo como aliadas forzosas, y los
privilegios nobiliarios como una inevitable transacción. El clero
recobra sus inmunidades con las Partidas, y Roma ve legalmente sancionado
en un código de leyes el principio de una supremacía que por muchos
siglos no había podido hacer prevalecer en España.
Honra es de esta nación que en una época en que la Europa gemía aun bajo el poder absoluto de los reyes, tuviera ella ya un
sistema de gobierno con condiciones que hoy mismo agradecerían pueblos
muy avanzados en la carrera de la civilización. En aquel estado de
fermentación social aparecen las Cortes españolas. Allí también luchan
esos cuatro poderes. Desde que entra en ellas el elemento popular,
fuerte con la independencia que le dan sus inmunidades, prepondera
muchas veces en las asambleas nacionales de Castilla. Pierde en ocasiones
de su influencia, y cede ante las sistemáticas usurpaciones de la
corona, o ante las invasiones de las clases privilegiadas. Sufre modificaciones
la elección, y se altera el número de las ciudades con voto. Pero
siempre el brazo popular se presenta como un adalid firme y como un
sostenedor intrépido de las libertades públicas. Interviene y vigila
en la manera de recaudar e invertir las rentas y subsidios, y a las
veces se abroga hasta las atribuciones ejecutivas de la administración,
a las veces se extiende hasta el arreglo de los gastos de la casa
real. En 1258 se atreve a decir al rey que disminuya los de su mesa
y trajes, y que reduzca a más regulares términos su apetito. El indispensable
reconocimiento de las Cortes para la validez del derecho a la corona;
los nombramientos de las regencias y la determinación de sus facultades;
la concesión o denegación de los impuestos; la libertad en la elección
de diputados; la exclusión de los empleados a sueldo del rey; las
instrucciones que se daban a los representantes; las garantías y restricciones
con que se los ligaba para que no pudieran abusar de su misión; la
arrogancia del lenguaje que estos usaban; las concesiones que arrancaban
a los soberanos, prueban la extensión que hasta la última mitad del
siglo XV había adquirido su poder, y lo sostenida que estaba en aquellos
tiempos la representación nacional por la pública opinión.
Cataluña, Aragón y Valencia, esas tres hermanas que viviendo bajo
una misma corona constituían como tres estados hanseáticos regidos
por leyes e instituciones propias, se organizan también sobre la base
de la libertad, y cada cual tiene su representación y celebra sus
Cortes, parecidas en parte a las de Castilla, pero harto diferentes
para dar a ese triple reino la fisonomía especial que le distingue,
y cuyos rasgos no ha alcanzado a borrar la uniformidad de legislación
de los tiempos posteriores.
Especie de república marítima, Cataluña ostenta al frente del poder
real sus municipalidades democráticas, su consejo de Ciento y sus
poderosos consellers.
El humor vidrioso y levantisco de aquellos naturales no sufre con
paciencia ni aun el amago de opresión, antes bien traduce a imperdonable
ofensa la menor contradicción de parte de la majestad. Este carácter
marcial, independiente y fiero, sobrevivió a la edad media, y los
cambios y novedades de los tiempos y el trascurso de los siglos han
podido modificarle, pero no extinguirle.
Valencia desde la conquista entra a participar de las libertades
de Aragón, cuya constitución es todavía la admiración de los hombres
políticos. Ningún soberano de Europa estuvo reducido a más limitada
autoridad que lo estuvieron por mucho tiempo los monarcas aragoneses.
Estrechábanla las universidades o comunes,
y desafiábanla frecuentemente los ricos-hombres de natura, a pesar del atrevido ensanche
que le diera el segundo Pedro, y del equilibrio diestramente intentado
por Jaime el Conquistador. Menor en número su nobleza que la de Castilla,
pero por lo mismo más unida y compacta, a ambas las calificó donosamente
Fernando el Católico cuando dijo, que era tan difícil unir la nobleza
castellana como desunir la aragonesa. Asombrosa conquista fue la del
Privilegio de la Unión, a cuya voz nobles y ciudadanos se levantaban
osados e imponentes a vengar la más leve ofensa del monarca o la más
ligera violación que se intentara contra sus fueros. La memorable
batalla de Epila, en que fue derrotado el
ejército de la Unión, señaló el último caso en que fue lícito a los
súbditos tomar las armas contra el soberano por causa de libertad.
El puñal del monarca victorioso al rasgar el Privilegio le hirió su
propia mano, y la sangre del rey manchó el famoso pergamino. Hale
quedado el sobrenombre de “el del Puñal”. Y a pesar de tan rudo golpe
las libertades de Aragón no perecieron; el mismo soberano ratificó
los antiguos fueros del reino, acompañando la confirmación con saludables
concesiones, y las Cortes aragonesas continuaron legislando con admirable
independencia y celo por el mantenimiento de la libertad.
La pluma de un escritor de aquel reino y de nuestros días se ha empleado
en rectificar la tradición de muchos siglos acerca de la famosa fórmula
de juramento de los antiguos reyes de Aragón. Auténtica o adulterada
la fórmula, ningún príncipe se sentó en el trono aragonés que no jurara
guardar los fueros y libertades del reino. Y la original institución
del Justicia, magistrado interpuesto entre el trono y el pueblo, y
como el guardián y protector del último contra las invasiones o las
arbitrariedades de los reyes, testifica hasta qué punto quiso perfeccionar
la máquina de su organización política aquel pueblo arrogante y desconfiado.
Y a vueltas de tan extremada solicitud y celo, jamás pueblo alguno
mostró una moderación, una sensatez y una cordura comparables a la
de aquel reino cuando quedó sin sucesión cierta la corona. Los pretendientes
se agitan, las parcialidades se revuelven, el mejor derecho de cada
uno arroja ambigüedad e incertidumbre, la elección se somete al gran
jurado nacional, el parlamento pronuncia, el triple reino acata y
venera su fallo, y la nación entera trasmite respetuosa la herencia
de los Berengueres, de los Jaimes y de los Pedros a un infante de Castilla. El compromiso
de Caspe es una de las páginas más honrosas de la historia de aquel
magnánimo pueblo.
El feudalismo que domina en Europa en la Edad Media penetra en Cataluña
y Aragón. El origen del primero de estos estados y la proximidad y
contacto de ambos con la Francia, feudalmente organizada, los hace
partícipes de esa institución do los pueblos germánicos. En León y
Castilla hay más señoríos y menos feudo, y a pesar de las behetrías
es la región de Europa en que arraiga menos esta planta septentrional.
Si Aragón protesta contra las concesiones humillantes hechas por
sus primitivos monarcas al poder pontificio, no por eso se libera
de sufrir los rayos del Vaticano, y la excomunión y el entredicho
afligen más de una vez en este tiempo a los soberanos y al reino,
como a los de Portugal y Castilla. En unos y otros países crecen y
se desarrollan multitud de pequeñas repúblicas eclesiásticas que viven
al lado de las repúblicas civiles. Los Papas se sirven de las órdenes
religiosas como de una milicia espiritual, obediente, dócil y disciplinada,
para acrecentar su influjo, mientras ellas a su sombra alcanzan inmunidades
y franquicias personales y colectivas, con independencia del episcopado,
cuya jurisdicción absorbe la tiara. Con las exenciones y con las riquezas
que acumula se hace el clero un poder formidable en el Estado. Allí
confluyen las dádivas de los príncipes, las liberalidades de los devotos,
las herencias de los finados, y hasta los territorios conquistados
a los infieles se adjudican a los institutos religiosos a título de
donación. Una mitra poseía más rentas y más vasallos que algunos monarcas,
y la abadesa de un monasterio ejercía señorío y jurisdicción en catorce
villas principales y en más de cincuenta pueblos. La opulencia y la
inmunidad engendran el estrago y la relajación, y cuando después los
monarcas menudean las pragmáticas y cédulas contra el concubinato
público de los clérigos, e intentan la reforma de las degeneradas
órdenes religiosas, se estrella su celo contra el inveterado desorden,
y tropiezan con dificultades insuperables.
Toda Europa fue más o menos caballeresca durante la Edad Media. Ningún
país, sin embargo, tuvo tantos motivos para serlo como España. Juntóse aquí la galantería innata de los hijos de este suelo
con el respeto a la mujer y el sentimiento de la dignidad personal
heredada de los godos. La afición de los germanos a dirimir las querellas
por medio del reto, y a apelar a la jurisprudencia brutal de la espada,
asocióse con la pasión de los españoles al combate personal
y a las empresas hazañosas de que tantas pruebas dieron ya en la guerra
con los romanos. El genio de estos dos pueblos se encontró de frente
con la exaltación oriental de los árabes; y el sentimiento religioso
sostenido por una lucha tenaz, y las frecuentes ocasiones que la vecindad
misma proporcionaba a los contendientes para los encuentros personales,
y el palenque siempre abierto para los ejercicios bélicos, ya se cruzaran
en ellos las lanzas por odio, ya se mezclaran por recreo, todo cooperaba
a desarrollar el espíritu caballeresco en un pueblo para quien eran
tres virtudes el valor, la cortesía y la generosidad, que si había
de recobrar su independencia necesitaba de muchos caballeros como
Pelayo y el Cid. Si el enlace de la devoción con la guerra hizo desplegar
en Europa la caballería con las Cruzadas, España que sostenía dentro
de sí misma una cruzada perpetua, y que ya antes de aquel gran movimiento
religioso veneraba como al mejor caballero al santo apóstol Santiago,
hubiera tenido de todos modos su caballería individual y su caballería
colectiva. Los árabes mismos le habían enseñado la conveniencia de
esa institución semi-sagrada, semi-guerrera, que
con el nombre de órdenes militares se estableció para defender las
fronteras cristianas de los ataques de los infieles.
Pasó, pues, la caballería en España por sus tres períodos y fases,
de heroica y guerrera, de devota y galante, y de extravagante y quijotesca,
que este nombre le quedó desde que llevada a la exageración y al ridículo
hubo de ser contenida por la cáustica sátira de Cervantes. El Paso honroso de Suero de Quiñones, con sus setecientos encuentros
y sus ciento setenta lanzas rotas antes de declararse la empresa por
bien hecha y acabada, es un buen tipo de caballería amorosa, y Suero
y Mendo dos excelentes paladines. Confesamos no obstante hallar yo
mucho de extravagante y pueril en este mismo paso de armas. Ni hay
que confundir la caballería de la realidad con la caballería ideal
y fantástica de las leyendas y de los romances, ni siempre resaltaba
la virtud y la generosidad en los combates; y la lucha que sostuvieron
aquellos dos nobles aragoneses que se obligaron con juramento a no
desistir de ella en toda su vida y a no oir
los que quisieran reconciliarlos aunque fuese
el mismo rey nos prueba cuanta parte solía tener en ellos la ira y
el encono.
Vése también en este tiempo formarse una lengua y una literatura nacional.
Desde el sencillo y vigoroso Poema
del Cid hasta las limadas y flexibles estrofas de Juan de Mena
y la artificiosa composición de la
Celestina, se va pasando gradualmente como del crepúsculo al día
claro. Las Partidas y las Crónicas manifiestan los adelantos de la
prosa y el progreso y fijación de la lengua, y el tránsito de los
romances populares y las aventuras cantadas al lenguaje serio de la
política y de la historia. Algunos monarcas protegieron decididamente
las letras y las cultivaban ellos mismos. Alfonso el Sabio dividía
el tiempo entre los cantares, la astronomía, las leyes y la guerra.
Y la afición y protección de Juan II a la literatura culta hizo su
reinado, tan desdichado y funesto bajo el aspecto político, recomendable
y glorioso bajo el intelectual.
Ni el espíritu mercantil de los catalanes ni el genio marcial de
los aragoneses, impidió que se asentaran en su suelo las alegres musas,
y que se cultivara con esmero la gaya ciencia, no cediendo en mérito
y en dulzura sus trovadores a los celebrados cantores provenzales.
Barcelona poseía grandes almacenes de comercio como Génova y Pisa,
y academias florales como Tolosa. La actividad y el movimiento de
sus talleres contrastaban con sus justas literarias y sus certámenes
poéticos: extraña simultaneidad, que nos pareciera inverosímil si
no vivieran los armoniosos versos de Ausias
March, el Petrarca de los provenzales, y las novelas caballerescas
de Martorell, el Boceado lemosín, y si no lo certificaran las producciones
en prosa y verso que nos legaron los mismos monarcas y príncipes,
los Alfonsos, los Pedros, los Jaimes
y los Carlos de Viana. Es consolador mirar a Oriente y ver el consistorio
literario de Barcelona dotado de fondos por sus reyes, que presidían
sus justas y distribuían por su mano los premios poéticos, y mirar
luego a mediodía y ver la municipalidad de Sevilla recompensar con
cien doblas de oro al poeta que había cantado las glorias de su ciudad
natal, y ofrecer igual suma cada año para otra composición de la misma
especie.
Hemos apuntado estas ligeras observaciones para indicar cómo iba
España en estos siglos viviendo su vida política, religiosa e intelectual.
Volvamos a la historia.
X.
A pesar de todo este progreso legislativo y literario, a pesar también
de las instituciones y de las libertades políticas, y del espíritu
caballeresco, hallábase España en los últimos tiempo del reinado de
Enrique IV de Castilla en uno de aquellos períodos de abatimiento,
de pobreza, de inmoralidad, de desquiciamiento y de anarquía, que
inspiran melancólicos presagios sobre la suerte futura de una nación
e infunde recelos de que se repita una de aquellas grandes catástrofes
que en circunstancias análogas suelen sobrevenir a los estados. ¿Había
de permitir la Providencia que por premio de más de siete siglos de
terrible lucha y de esfuerzos heroicos por conquistar su independencia
y defender su fe, hubiera de caer de nuevo esta nación tan maravillosamente
trabajada y sufrida en poder de extrañas gentes?
No: bastaba ya de calamidades y de pruebas; bastaba ya de infortunios.
Cuando más inminente parecía su disolución, por una extraña combinación
de eventualidades viene a ocupar el trono de Castilla una tierna princesa,
hija de un rey débil, y hermana del más impotente y apocado monarca.
Esta tierna princesa es la magnánima Isabel.
La escena cambia: la decoración se trasforma; y vamos a asistir al
magnífico espectáculo de un pueblo que resucita, que nace a nueva
vida, que se levanta, que se organiza, que crece, que adquiere proporciones
colosales, que deja pequeños a todos los pueblos del mundo, todo bajo
el genio benéfico y tutelar de una mujer.
Inspiración o talento, inclinación o cálculo político, entre la multitud
de príncipes y personajes que aspiran con empeño a obtener su mano,
Isabel se fija irrevocablemente en el infante de Aragón, en quien
por un concurso de no menos extrañas combinaciones recae la herencia
de aquel reino. Enlázanse los príncipes y las coronas; la concordia conyugal
trae la concordia política; es un doble consorcio de monarcas y de
monarquías; y aunque todavía sean Isabel de Castilla y Fernando de
Aragón, el que les suceda no será ya rey de Aragón ni rey de Castilla,
sino rey de España: palabra apetecida, que no habíamos podido pronunciar
en tantos centenares de años como hemos históricamente recorrido.
Comienza la unidad.
Gran príncipe el monarca aragonés, sin dejar de serlo lo parece menos
al lado de la reina de Castilla. Asociados en la gobernación de los
reinos como en la vida doméstica, sus firmas van unidas como sus voluntades;
“Tanto monta” es la empresa de sus banderas. Son dos planetas
que iluminan a un tiempo el horizonte español, pero el mayor brillo
del uno modera sin eclipsarle la luz del otro. La magnanimidad y la
virtud, la devoción y el espíritu caballeresco de la reina descuellan
sobre la política fría y calculadora, reservada y astuta del rey.
Los altos pensamientos, las inspiraciones elevadas vienen de la reina.
El rey es grande, la reina eminente. Tendrá España príncipes que igualen
o excedan a Fernando; vendrá su nieto rodeado de gloria y asombrando
al mundo: pasarán generaciones, dinastías y siglos, antes que aparezca
otra Isabel.
La anarquía social, la licencia y el estrago de costumbres, triste
herencia de una sucesión de reinados o corrompidos o flojos, desaparecen
como por encanto. Isabel se consagra a esta nueva tarea, primera necesidad
en un reino, con la energía de un reformador resuelto y alentado,
con la prudencia de un consumado político. Sin consideración a clases
ni alcurnias enfrena y castiga a los bandoleros humildes y a los bandidos
aristócratas; y los baluartes de la expoliación y de la tiranía, y
las guaridas de los altos criminales son arrasadas hasta los cimientos.
A poco tiempo la seguridad pública se afianza, se marcha sin temor
por los caminos, los ciudadanos de las poblaciones se entregan sin
temor a sus ocupaciones tranquilas, el orden público se restablece,
los tribunales administran justicia. Es la reina la que los preside,
la que oye las quejas de sus súbditos, la que repara los agravios.
Los antiguos tuvieron necesidad de ungir una Astrea y una Temis que
bajaran del cielo a hacer justicia a los hombres, e inventaron la
edad de oro. España tuvo una reina que hizo realidad la fábula.
Isabel encuentra una nobleza valiente, pero licenciosa; guerrera,
pero relajada; poderosa, pero turbulenta y díscola. Primero la humilla
para robustecer la majestad; después la moralizará instruyéndola.
Ya no se levantan nuevos castillos: ya no se ponen las armas reales
en los escudos de los grandes: las mercedes inmerecidas, otorgadas
por príncipes débiles y pródigos, son revocadas, y sus pingües rentas
vuelven a acrecer las rentas de la corona, que se aumentan en tres
cuartas partes. La arrogante grandeza enmudece ante la imponente energía
de la majestad, y el trono do Castilla recobra su perdido poder y
su empañado brillo, porque se he sentado sobre él la mujer fuerte.
Honrando los talentos, las letras y la magistratura, y elevando a
los cargos públicos a los hombres de mérito
aunque sean del pueblo, enseña a los magnates que hay profesiones
nobles que no son la milicia, virtudes sociales que no son el valor
militar, y que la cuna dorada ha dejado de ser un título de monopolio
para los honores, las influencias y la participación del poder. Los
grandes comprenden que necesitan ya saber para influir, y que el prestigio
se les escapa si no descienden de los artesonados salones de los viejos
castillos góticos a las modestas aulas de los colegios a disputar
los laureles literarios a los que antes miraban con superioridad desdeñosa.
Aquellos orgullosos magnates que enamorados de la espada habían menospreciado
las letras, van después a enseñarlas con gloria en las universidades,
y obligan a decir a Jovio en el Elogio de
Lebrija, “que no era tenido por noble el que mostraba aversión a las
letras y a los estudios”. Ha hecho pues Isabel de una nobleza feroz
una nobleza culta; ha ennoblecido la nobleza.
Esos opulentos y altivos grandes-maestres, señores de castillos y
de pueblos, de encomiendas y de beneficios, de lanzas y de vasallos,
que tantas veces han desafiado y puesto en conflicto la autoridad
real con su caballería sagrada, ya no conmoverán más el solio, ni
se turbará más la paz del reino en cada vacante de estas altas dignidades,
porque ya no hay más grandes-maestres de las órdenes militares que
los monarcas mismos.
Hay revoluciones sociales que nos inducen a creer que no siempre
las épocas producen los reformadores, ni siempre los cambios de condición
que sufre un pueblo han venido preparados por las leyes, las costumbres
y las ideas. Por lo menos nos es fuerza reconocer que a veces, siquiera
sean muy contadas, un genio extraordinario puede bastar con escasos
elementos a trasformar una sociedad en el sentido que menos parece
determinar las ideas y las costumbres que encuentra dominando en el
estado. Y esto es lo que aconteció en España.
Cuando más avocado se podía creer el país a una disolución social,
aparece un genio, que sin deber a su primera educación sino la formación
de su espíritu a una piedad acendrada, y a la escuela del mundo la
reflexión sobre los infortunios que nacen del desorden y de la inmoralidad,
acomete la empresa de hacer de un cuerpo cadavérico un cuerpo robusto
y brioso, de una nación desconcertada una nación compacta y vigorosa,
de un pueblo corrompido un pueblo moralizado, y lleva su obra a próspero
término y feliz remate. Este personaje, con una actividad prodigiosa,
con una perseverancia que causa maravilla, y con una universalidad
que hace cierto lo inverosímil, purga el suelo de malhechores, organiza
tribunales y los preside, administra justicia y manda hacer cuerpos
de leyes, derriba las fortalezas de los poderosos y va a buscar los
talentos a los retiros, da ejemplos diarios de virtud y firma cédulas
y provisiones para la reforma de las costumbres, enseña con actos
propios de piedad y manda con severas pragmáticas, asiste a los templos
y recorre los campos de batalla, ora de rodillas ante el altar, ora
revista los campamentos sobre un soberbio corcel, socorre a las vírgenes
del claustro y provisiona los ejércitos, erige santuarios y toma plazas
de guerra a los enemigos, fomenta las escuelas y organiza la milicia,
contiene la relajación del clero y hace cejar la corte pontificia
en su sistema de invasión y de usurpaciones, restablece la buena disciplina
en la iglesia española y hace respetar a la tiara los derechos de
la corona y las regalías del trono, celebra y preside cortes y también
celebra y preside torneos, vigila la educación del pueblo, y cuida
de la educación de los príncipes, se ejercita en labores de manos
bajo el techo doméstico, y atiende al gobierno de dos mundos, y a
diferencia del rey de las tablas astronómicas, no desatiende a la
tierra por mirar al cielo, sino que atiende simultáneamente al negocio
del cielo y a los negocios de la tierra.
Así brillaban bajo su benéfica protección jurisconsultos como Montalvo,
prelados como Mendoza, Talavera y Cisneros, capitanes como Aguilar,
Gonzalo y el marqués de Cádiz, literatos como Oliva, Pulgar y Vergara.
Las letras humanas adquieren un prodigioso desarrollo en este reinado
feliz. Llega su fama a remotos climas, y desde el fondo de la Holanda
deja oír el sabio Erasmo los acentos de admiración y de elogio que
le arranca el vuelo y progreso de la literatura española. La ilustración
se hace ostensiva al bello sexo: una dama va a explicar los clásicos
en Salamanca, y otra dama sustituye a su padre en la cátedra de retórica
de Alcalá. El movimiento literario se extiende desde el romance morisco
y la leyenda caballeresca hasta los estudios graves de las aulas universitarias.
Échanse los primeros cimientos del teatro
español, que habrá de servir de modelo al mundo en los siglos que
van a entrar. Fortuna es también de los esclarecidos reyes católicos
que venga la invención de la imprenta en su siglo en ayuda de sus
esfuerzos, a dar una vida permanente a los progresos de la razón y
a centuplicar los medios de propagación de los conocimientos humanos.
Merced al prodigioso invento, en el mismo año que se conquista el
último baluarte de los moros, se da a la luz pública la primera gramática
de la lengua castellana. A poco tiempo asombra la España al mundo
con la edición de la Políglota, la empresa tipográfica más gigantesca
del siglo.
Todo renace bajo el influjo tutelar de los reyes católicos: letras,
artes, comercio, leyes, virtud, religiosidad, gobierno. Es el siglo
de oro de España.
Una negra nube aparece no obstante en el horizonte español, que viene
a ensombrecer este halagüeño cuadro. En el reinado de la piedad se
levanta un tribunal de sangre. Triste condición humana. Un príncipe
ilustre, y una princesa la más esclarecida y la más bondadosa que
ha ocupado el trono de Castilla, son los que legan
a la posteridad la institución más funesta, la más tenebrosa, la más
opresiva de la dignidad y del pensamiento del hombre, y la más contraria
al espíritu y al genio del cristianismo. Se establece la Inquisición,
y comienzan los horribles autos de fe. Los hombres, hechos a imagen
y semejanza de Dios, son abrasados, derretidos en hogueras, porque
no creen lo que creen otros hombres. Es la creación humana de que
se ha hecho más pronto, más duradero y más espantoso abuso. Los monarcas
españoles que se sucedan, se servirán grandemente
de este instrumento de tiranía que encontrarán erigido, y el fanatismo
retrasará la civilización por largas edades. Apresurémonos a hacer
la Inquisición obra del siglo, producto de las ideas que había dejado
una lucha religiosa de ochocientos años, hechura de las inspiraciones
y consejos de los directores espirituales de la conciencia de Isabel,
a quienes ella miraba como varones los más prudentes y santos, de
la piedad misma y del celo religioso de la reina. El siglo dominó
en esto a aquel genio, que en lo demás había logrado dominar al siglo.
Quiso, sin duda, hacer una institución benéfica bajo el conveniente
pensamiento de establecer la unidad religiosa, y levantó contra su
intención un tribunal de exterminio. Es imposible armonizar los sentimientos
piadosos de la magnánima Isabel con las monstruosidades de Torquemada.
¿Era que reconocido el error le faltarían ya o fortaleza o medios
para contener los brazos de aquellos freidores de carne humana?
Pero apartemos la vista de tan sombrío cuadro, y llevémosla a la
pintoresca y magnífica vega de Granada. Frente a esta ciudad, abrigo
formidable de los últimos restos del viejo imperio mahometano, se
levanta otra ciudad moderna, obra maravillosa de rapidez, para cuya
construcción se han convertido los guerreros cristianos en artesanos
y fabricadores. Esta ciudad-campamento es Santa Fé.
Allí están Isabel y Fernando al frente de su ejército. Un día aparecen
cortesanos y soldados vestidos de gala. General alborozo se nota en
los reales de los cristianos. Despléganse
los pendones. Retumba en la vega el estampido de tres cañonazos disparados
desde la Alhambra. Se levanta el campamento, y se encamina hacia los
muros de la soberbia ciudad. ¿Es que sonó la última hora para el pueblo
infiel?
Un personaje moro, seguido de cincuenta caballeros musulmanes, se
dirige con semblante mustio hacia el Genil. Al llegar a la presencia
de otro personaje cristiano, hace ademán de apearse de su palafrén,
e inclinando su abatido rostro: “Tuyos somos, le dice, rey poderoso
y ensalzado: estas son, señor, las llaves de este paraíso; recibe
esta ciudad, que tal es la voluntad de Dios”. Era el desgraciado Boabdil,
el último rey moro de Granada, que entregaba las llaves de la Alhambra
al victorioso Fernando con arreglo a la capitulación. Pronto reflejaron
los rayos del sol en la luciente cruz de plata que los reyes católicos
llevaban consigo a los campamentos, símbolo del cristianismo victorioso
del Corán, y el pendón de Castilla ondeó luego en una de las torres
de aquel alcázar donde tantos siglos tremolara
el estandarte del Profeta. Era el 2 de enero de 1492.
Llegó a su desenlace el drama heroico de ochocientos años, la Ilíada
de ocho siglos. La soberbia Ilión de los musulmanes está en poder
de los cristianos. Consumóse el doble triunfo
de la fe y de la independencia de España. Los orgullosos hijos de
Mahoma, vencedores en Guadalete, se han retirado llorosos, vencidos
para siempre en el Genil. Las dos pobres monarquías que nacieron en
los riscos de Asturias y en las rocas de Jaca son ya un solo y poderoso
imperio que se extiende desde el Pirineo hasta los dos mares: y a
esta grande obra de religión, de independencia y de unidad, han cooperado
Dios, la naturaleza y los hombres.
Aun esperaba otra mayor remuneración a la perseverancia española.
El premio ha sido tardío, pero será abundoso.
Había un mundo que nadie conocía, y un hombre que si no le había
adivinado tal como era, llevaba en su cabeza el proyecto y en su corazón
la esperanza de descubrir nuevas regiones del otro lado del Atlántico.
Era el pensamiento más grande que jamás había concebido ingenio humano.
Por lo mismo los príncipes y soberanos de Europa le habían desechado
como una bella quimera, y tratado al atrevido proyectista como un
visionario merecedor sólo de compasión. Sólo hay una potestad en la
tierra que se atreva a prohijar el proyecto de Colón. Es la reina
Isabel de Castilla. Colón merecía descubrir un mundo, y encontró una
Isabel que le protegiera: Isabel merecía el mundo que se iba a descubrir,
y vino un Colón a brindárselo. Merecíanse mutuamente la grandeza del pensador y la grandeza
de la majestad, y el cielo puso en contacto estas dos grandezas de
la tierra.
Atónito se quedó el mundo antiguo cuando supo que aquel temerario
navegante que desde un pequeño puerto de España había tenido la audacia
de lanzarse en una miserable flotilla a desconocidos mares, en busca
de continentes desconocidos también; que aquel visionario despreciado
de las coronas, convertido ya en cosmógrafo insigne, había regresado
a España y ofrecido a los pies de su real protectora testimonios irrecusables
de un nuevo mundo descubierto. Ya no quedó duda de que el Nuevo Mundo
existía, y la fama de Colon voló por el Mundo Antiguo, que admiró
y envidió la gloria del descubridor, y admiró y envidió la gloria
de España, a quien aquel mundo pertenecía, y admiró y envidió la gloria
de Isabel, a quien se debía la realización del maravilloso proyecto.
Encontróse, pues, España la mayor potencia del orbe, a pesar de la famosa línea
de división que un Papa hizo tirar de polo a polo por la plenitud
de la potestad apostólica, para señalar a los españoles la parte que
les correspondía poseer en aquellos remotos climas.
El Globo se ha agrandado; el comercio y la marina se extenderán por
la inmensidad de un Océano sin riberas; los metales del Nuevo Mundo
harán una revolución en la hacienda, en la propiedad, en las manufacturas,
en el espíritu mercantil de las naciones, y las cruzadas para la conversión
de idólatras reemplazarán a las cruzadas contra los mahometanos.
No se cansaba la fortuna de halagar en este tiempo a los españoles:
y como si fuese poco haberlos liberado del yugo musulmán y haberles
dado un nuevo mundo, les abre otro vasto campo de glorias en el centro
de la Europa civilizada. Después de haber peleado ochocientos años
dentro de su propio territorio, salen a gastar sus instintos guerreros
en tierras extrañas. Los unos van a llevar su civilización a pueblos
incultos del otro lado del Océano, los otros van a recibir otra civilización
más culta del otro lado del Mediterráneo, venciendo y conquistando
en ambos hemisferios. Porque mientras el sol de Occidente alumbra
sus conquistas en la India, el sol de Oriente ilumina sus triunfos
en Italia. Allá se agregan imperios inmensos a la corona de Castilla;
acá las pretensiones de Carlos VII y de Luis XII de Francia sobre
la posesión de las Sicilias son atajadas por la espada de Fernando
el Católico, que asegura para sí la dominación de aquellos países,
que tan fértiles como son no producen tantos laureles como ganan los
tercios y los capitanes españoles. Sandricourt, Lafayette, Bayardo, la flor de los caballeros
de Francia, son eclipsados por Antonio de Leyva, Pedro Navarro y García
de Paredes. El duque de Nemours, el último descendiente de Clodoveo,
recibe la muerte en Ceriñola por mano de Gonzalo do Córdoba, el solo
entre tantos guerreros como han producido los siglos que goza el privilegio
de ser conocido en todo el mundo con el renombre de “el Gran Capitán”;
merecida distinción, y digna honra del vencedor de Garillano.
Si más adelante otros capitanes pasean la bandera victoriosa de Castilla
por los dominios de África y de Europa al frente de la invencible
infantería española, esos capitanes se habrán formado bajo los pendones
y en la escuela del Gran Gonzalo.
Mucho, y con sobrada justicia, lloraron los españoles la muerte de
su adorada reina la magnánima y virtuosa Isabel, que vino a enlutar
sus corazones en estos momentos de interior prosperidad y de grandeza
exterior. Pero fue Isabel un astro, que a semejanza del sol siguió
todavía difundiendo las emanaciones de su luz después de haberse ocultado.
La protectora de Cristóbal Colon y de Gonzalo de Córdoba había sabido
sacar de la soledad y del retiro y colocado en alto puesto a otro
varón eminente, dechado de virtud y prodigio de talento, que no era
ni navegante ni soldado, sino un religioso que vestía el tosco sayal
de San Francisco. Este esclarecido genio, que llegó a gobernar la
monarquía desde la silla primada de España, concibe la osada empresa
de plantar el pendón del cristianismo en las ciudades musulmanas de
la costa berberisca e incorporarlas a los dominios españoles. Y
lo que es más, lo ejecuta a sus expensas y dirige por sí mismo la
atrevida expedición. Sucumbe la opulenta Orán. Brilla la cruz en sus
adarves, y ondea en sus almenas el estandarte de Castilla. Y las victoriosas
tropas españolas presencian el extraño espectáculo de un franciscano,
que rodeado de guerreros y de frailes, con la espada ceñida sobre
la humilde túnica, se adelanta a recibir las llaves de la poco ha
orgullosa y ahora rendida ciudad morisca. Era el insigne cardenal
Cisneros, honor de la religión, lustre de las letras, gloria de las
armas y sostén de la monarquía.
Continúa su obra el brioso Pedro Navarro, el compañero de Gonzalo
en Italia, y el que ha dirigido el ataque de Orán, y hace ciudades
españolas a Bujía, Argel, Túnez, Tremecen
y Trípoli. Solo se detiene ante la catástrofe de los Gelves.
Navarra, único fragmento del territorio español que había permanecido
independiente y segregado, pasa a formar parte de la gran monarquía.
Fernando el Católico la ha conquistado. Importante adquisición para
un imperio, que abarca ya posesiones inmensas en las tres partes del
globo.
Pero estaba decretado que esta pingüe herencia había de ser patrimonio
de una familia extraña. La Providencia lo quiso así, y lo preparó
por medios que nos será permitido sentir, ya que no nos sea permitido
objetar. Adoradores respetuosos de sus altos juicios y de sus decretos
inescrutables, encaminados siempre al magnífico plan de la armonía
del universo, lícito nos será lamentar como hombres que en las combinaciones
de esta universal armonía tocara a la España en el período de su mayor grandeza ser regida
por un príncipe nacido y educado en extrañas y apartadas tierras.
Contra todos los cálculos probables de sucesión habían subido Isabel
y Fernando a sus respectivos tronos; contra todos los cálculos probables
de sucesión bajan prematuramente sus hijos al sepulcro, y sólo les
sobrevive para heredarlos una princesa casada con un extranjero, desquiciada
además, y cuyas enajenaciones mentales la incapacitan para la gobernación
del reino. Desciende también su esposo a la tumba apenas gusta las
dulces amarguras del reinar; y cuando la trabajosa restauración de
ocho siglos se ha consumado, cuando España ha recobrado su ansiada
independencia, cuando el fraccionamiento ha desaparecido ante la obra
de la unidad, cuando una administración sabia, prudente y económica
ha curado los dolores y dilapidaciones de calamitosos tiempos, cuando
ha extendido su poderío al otro lado de ambos mares, cuando posee
imperios por provincias en ambos hemisferios, entonces la herencia
a costa de años y de heroísmo ganada y acumulada por los Alfonsos,
los Ramiros, los Garcías, los Fernandos,
los Berengueres y los Jaimes,
todos españoles desde Pelayo de Asturias hasta Fernando de Aragón,
pasa íntegra a manos de Carlos V de Austria. Nueva era social.
XI.
El reinado de los reyes católicos, todo español y el más glorioso
que ha tenido España, es la transición de la Edad Media que se disuelve
en la edad moderna que se inaugura. Carlos V encuentra ya iniciado
el nuevo poder militar de los ejércitos permanentes, y el nuevo poder
político de la diplomacia.
Confesamos que el reinado de Carlos V nos admira
pero no nos entusiasma. Porque nos admiran los grandes hombres y los
grandes hechos, nos entusiasman sólo los que hacen grandes bienes
al género humano. Apreciamos demasiado la felicidad verdadera de los
hombres para que nos dejemos fascinar por el ostentoso aparato de
las magníficas expediciones y por el brillo aparente de las conquistas.
Querríamos más gobernadores prudentes que revolvedores del mundo.
Las empresas gigantescas llevan siempre algo maravilloso que seduce.
Es muy fácil dejarse deslumbrar por las grandes maniobras.
Pudieron justificar las circunstancias en que entonces la nación
se encontraba el afán del Cardenal regente por abrir y desembarazar
a Carlos el camino del trono, y por hacerle proclamar. El pueblo le
miraba más receloso, y no se apresuraba tanto. ¿Quién fue más previsor,
el instinto popular, o el talento del gran político? El regente arzobispo
con el fin de abatir una nobleza soberbia, quiso entregar a Carlos
una autoridad real robusta, y deseando hacer un monarca respetado,
preparó sin quererlo un señor absoluto. “Estos son mis poderes”, les
dijo a los nobles mostrándoles los cañones y arcabuces que preparados
tenía; y Carlos fue proclamado. La expresión fue conceptuosa y enérgica;
pero el príncipe en cuyo obsequio se pronunció había de saber aprovecharse
bien de aquella especie de sanción del última ratio regum. El mismo Cardenal Cisneros fue el primero que recibió
por premio de su celo monárquico y de su adhesión personal aquella
fría y desdeñosa carta de Carlos, que o le ocasionó o le aceleró la
muerte. Desengaño amargo, y ejemplo insigne de ingratitud. Poco tiempo
después reemplazaba al venerable y sabio prelado español en la silla
primada un extranjero ignorante e imberbe: escándalo grande para un
pueblo religioso.
Disgustaba además a los españoles un príncipe que ni había nacido
en su suelo, ni hablaba su lengua, ni menos conocía sus costumbres,
y que tanta impaciencia había mostrado por titularse rey de España
viviendo todavía su madre, la legítima reina de Castilla, a quien
no obstante el lamentable estado de su juicio conservaban
grande afición y cariño los castellanos. Veíanle
venir rodeado de Flamencos, y el recuerdo de los tesoros devorados
por la comitiva parásita que ya con su padre había invadido la España,
y de la audacia y la rapacidad que aquellos habían desplegado, no
era en verdad para que auguraran bien ni se mostraran devotos del
príncipe Flamenco.
No tarda el disgusto en trocarse en exasperación, y el descontento
en convertirse en rebelión formal. Elegido Carlos emperador de Alemania,
dispónese a salir de España para tomar posesión de la corona
de Carlo-Magno. Pide un subsidio exorbitante, y convoca las Cortes
de Castilla en un punto desusado y extremo de la Península. La demanda,
el objeto, la forma, todo desazona a los castellanos, y apenas el
sucesor de Maximiliano abandona las playas españolas, se agitan las
ciudades, se ensaña el furor popular contra los procuradores que votaron
el impuesto, y se alzan en armas las comunidades de Castilla, no contra
Carlos sino contra la violación de sus fueros y en vindicación de
sus antiguas libertades. El levantamiento, más en justicia fundado
y con más valor sostenido, que dirigido con circunspección y ordenado
con acierto, sucumbe ante las armas imperiales auxiliadas de la nobleza,
a quien los comuneros no han sabido atraer. Perecen, pues, las libertades
públicas de Castilla en los campos de Villalar, y Padilla y los principales
caudillos de las comunidades expían su ardor patriótico en un cadalso.
Inútil, aunque heroicamente, intenta sostenerlas en Toledo una mujer
animosa, enamorada a un tiempo de un esposo que acababa de perder
y de una libertad que acababa de sucumbir. Fue la última protesta
armada de la libertad contra la opresión. Desde entonces las Cortes
quedan reducidas a una mera fórmula, y no serán ya llamadas sino a
votar los impuestos. El emperador publicó un edicto perdonando a los
insurgentes, pero pasaban de doscientos los exceptuados. No era fácil
castigar, de quererlo, a casi todos los habitantes de la Castilla
entera. Con tales auspicios se inauguró en España el primer soberano
de la casa de Austria.
Desde que Carlos se aleja de la Península, la historia del emperador
oscurece y eclipsa la historia del rey. En vano es que declare en
una carta patente que el anteponer en los despachos el título de Emperador
de Alemania al de rey de España no parará perjuicio a esta corona.
Los actos pregonan casi siempre al emperador; y el nombre de Carlos
V con que entonces y ahora ha sido universalmente apellidado, siendo
el I de España, está revelando todavía que no era lo español lo que
predominaba en la majestad imperial.
No tardó en demostrar el nieto de Isabel y de Maximiliano, que si por la herencia de la primera era el mayor potentado
del orbe, y por la del segundo se encontraba el mayor monarca de Europa,
la grandeza de sus pensamientos correspondía a la magnitud de sus
dominios. La idea de tener un rey, en cuyos estados no se ponía jamás
el sol, era demasiado brillante para que dejara de ir halagando a
los españoles. Veíanle desplegar talentos
militares y políticos; veíanle acometer
empresas gigantescas y rematarlas con felicidad; veíanle
representar el primer papel en el mundo; veíanle
triunfar casi a un tiempo en Méjico y en Italia, vencer a Moctezuma
y hacer prisionero a Francisco I; y que los capitanes y soldados españoles
recogían a su sombra larga cosecha de laureles. Y ofuscados por el
brillo de las adquisiciones y de las hazañas, iban olvidando poco
a poco la pérdida de sus libertades; la emigración de sus tesoros
y de sus hijos, con cuya sangre se compraban aquellos laureles.
Llegaba a España el ruido de las victorias, pero no llegaban los
lamentos de las víctimas. No se reparaba que los brazos que iban a
manejar la espada en remotas tierras se robaban a la agricultura y
a las artes: que allá iban a ganar reinos que no habían de poder conservarse,
o a imponer la esclavitud a otros pueblos, o a decidir cuestiones
de amor propio entre príncipes rivales, mientras aquí se paralizaba
la industria interior y se agotaba la sangre de los hombres y la sangre
del pueblo. Las Cortes permanecían mudas, y sólo hablaban los partes
de las batallas. Así España se acostumbraba a entregarse a un hombre.
Al fin éste le daba glorias. Cuando pasada una generación le falten
las glorias, continuará atada a la voluntad de un hombre por más de
una generación.
Imposible es por lo demás dejar de reconocer la grandeza de quien
supo elevarse y descollar sobre los eminentes príncipes que encontró
ya al frente de los demás estados de Europa; un Francisco I de Francia,
un Enrique VIII de Inglaterra, un Solimán II de Turquía, un pontífice
como León X, cada uno de los cuales hubiera bastado por sí solo para
dar nombre a un siglo. Época de soberanos insignes y de capitanes
que merecían ser soberanos; y sin embargo nunca se oscurece ni anubla
el nombre del rey-emperador.
Carlos V y Francisco I; he aquí las dos figuras de más bulto en esta
galería de personajes famosos. Rivales de por vida, sus codiciosas
pretensiones trajeron desasosegado el mundo, y costaron muchas miserias
a la humanidad. “Si Dios hubiera querido, dice un elocuente escritor,
que estos dos monarcas se uniesen, la tierra hubiera temblado bajo
sus pies”. Nosotros creemos que tembló de todos modos. Lo que hizo
su mutua envidia fue que ninguno de los dos pudiera encadenarla. Carlos
con más vastos dominios, pero más desparramados y no bien sujetos;
Francisco con estados más cortos, pero más concentrados, venciéronse alternativamente sin poder destruirse. Pero el
emperador humilló más veces al rey, y el vencedor de Mariñano
cayó prisionero en Pavía, y vióse más de
una vez forzado en los campos de batalla a jurar el cumplimiento de
tratados ominosos impuestos en la prisión.
Francisco apenas tuvo que sostener sino las guerras con el emperador,
y pudo muchas veces descansar. Carlos guerreaba en Francia, en Italia,
en Alemania, en Flandes, en África y en Turquía, y no descansó nunca.
Viajero infatigable, no había para él distancias de estado a estado,
y se hallaba en todas partes. El emperador alemán del siglo XVI anticipóse
en el sistema de actividad al emperador francés del siglo XIX; y pareciéndosele
en la magnitud de las empresas y en la energía de las resoluciones,
aunque con más desigual fortuna en los azares de la guerra, excedióle
en la espontaneidad del retiro cuando conoció que su estrella se eclipsaba.
Necesitando ambos de alianzas, era en esto Carlos más político y
más mañoso que Francisco: escrupuloso, ninguno. Francisco quiso ser
un caballero de la Edad Media, y el siglo le enseñó que aquellos tiempos
habían pasado. Carlos representaba ya al monarca de los tiempos modernos,
y poseía la política de gabinete. Descubríase
en las miras del emperador, justas o injustas, otra grandeza, otra
elevación que en las del monarca francés. Francisco hubiera podido
contentarse con dominar en los estados cuyos derechos reclamaba: Carlos,
si no abrigó el pensamiento de la monarquía universal, aspiró por
lo menos a la unidad religiosa. El emperador sin la oposición del
monarca francés hubiera podido dominar la Europa, y aun asi lo hubiera hecho acaso, si la casa de Austria no se hubiera
dividido en dos ramas: el monarca francés aun sin la oposición del
emperador probablemente no hubiera tenido la audacia de intentarlo.
Cuando Francisco escribió las memorables palabras: “Todo se ha perdido
menos el honor”, parece que añadió, aunque entonces no se dijo: “y
la vida que se ha salvado”. Y cuando libre de la prisión de Madrid
pisó de nuevo el territorio francés, saltó y corrió como un muchacho
exclamando: “ya soy otra vez rey de Francia”, Carlos recibió por lo
menos con apariencias de fría serenidad y circunspección la noticia
de la victoria de Pavía, como aquel a quien ni sorprenden ni alteran
los triunfos.
El caballero francés, galante y guerrero, llamó a su corte a las
mujeres, y entregándose a favoritas y cortesanas descontentaba a sus
generales, que pasaban al servicio de su cauteloso rival, que sabía
atraerse el afecto de propios y extraños. Así abandonó a Francisco
el condestable de Borbón, único traidor, dicen, que han tenido los
Borbones en su dinastía: así el almirante Doria, aquel famoso genovés
que ayudando a establecer el despotismo en otras naciones supo dar
la libertad a su patria. Ambos hicieron servicios eminentes al emperador,
a quien permanecieron fieles, ¡cosa extraña!, hasta los tránsfugas
que se le habían adherido haciendo traición a su patria y a su rey.
Las guerras entre Carlos V, Francisco I y Enrique VIII vinieron,
a vueltas de sus muchas calamidades, a hacer un bien a la Europa,
porque multiplicaron y difundieran las ideas confundiendo los pueblos,
y produjeron la necesidad del sistema de equilibrio entre los grandes
estados, que tanto influjo había de ejercer en el derecho de gentes
de las naciones modernas.
Pero faltó poco para que estas luchas entre príncipes cristianos
proporcionaran al turco apoderarse de Italia. Carlos V combatiendo
a Solimán y a Barbarroja, impidió a la Media Luna
enseñorearse de Nápoles, y a las hordas de un pirata acabar de despojar
el Vaticano. Oprimiendo la Italia, tuvo por lo menos el mérito de
salvar la Europa, aunque a costa de los tesoros de sus reinos y de
la sangre de sus súbditos.
En este período brillante y sombrío de la historia de la humanidad
viéronse muchos héroes y muchos malvados,
grandes proezas y grandes perfidias, alianzas anómalas, rompimientos
injustificables, y deslealtades diarias, y Maquiavelo pudo quedar
satisfecho de ver los progresos de su política. A pesar de la repetición
de escándalos, todavía el mundo no pudo dejar de escandalizarse en
ocasiones solemnes. El gran protector del catolicismo retenía prisionero
al jefe de la iglesia, y mandaba hacer rogativas públicas por la libertad
del pontífice. El rey cristianísimo se confederaba con los reformistas
y se aliaba con los mahometanos contra el jefe de la cristiandad y
contra el campeón de la unidad católica. Roma era saqueada por un
ejército católico mandado por un traidor político, cuyos soldados
llevaron la rapiña y la profanación hasta un punto que hizo tener
por moderados y prudentes a los bárbaros de Alarico. Y un rey de Inglaterra,
el primero que escribió un libro de denuestos contra Lutero y la reforma,
se apartaba él y apartaba a su reino de la obediencia al romano pontífice,
y traía un nuevo cisma a la cristiandad por los amores impúdicos de
una mujer.
La reforma religiosa fue un acaecimiento más trascendental en esta
época que las revoluciones políticas. Lutero adquirió una celebridad
e importancia que no merecía ni por sus talentos ni por sus virtudes,
pues carecía de éstas y no eran eminentes aquéllos. Faltó prudencia
a la corte de Roma, y la opinión de muchos pueblos y de muchos hombres
no había necesitado sino de una voz atrevida que la formulara. De
otro modo no hubiera podido el fraile de Witemberg
conmover los estados alemanes, y él mismo debió asombrarse de haber
llegado a asustar al mundo católico. Carlos V se propuso hacer frente
al predicador y a sus doctrinas. Impulsábanle
a ello sus ideas religiosas y le iba la conservación de sus dominios.
El francés y el turco le distraían y embarazaban, y los Papas no le
ayudaron bien. Por otra parte, ni bastante condescendiente con los
reformadores para atraerlos por la dulzura, ni bastante riguroso para
dominarlos por la fuerza, hubo de entablar con ellos aquella serie
de negociaciones pesadas que abarcan desde la dieta de Worms
hasta el concilio de Trento. Al decreto de Spira
contra la reforma respondía la protesta de los cinco grandes príncipes
y de las catorce ciudades del imperio que los señaló con el nombre
de protestantes. Al de la confesión de Augsburgo respondía la liga
de Esmalkalda; y con el famoso Interim de Ratisbona no satisfizo el emperador ni a protestantes
ni a católicos. La reforma le gastó más fuerzas que las guerras, y
la espada de un príncipe luterano fue la que le dio el golpe más funesto.
La cuestión religiosa llenó la Europa de sangre y la dejó para mucho
tiempo dividida en dos grandes fracciones, protestante y católica.
España se preservó del contagio. Hízolo con las armas Carlos V, y con las hogueras los inquisidores.
España se aisló del movimiento europeo.
No hay duda que la reforma imprimió una
nueva fisonomía a la sociedad moderna que se creaba. Los protestantes
la han mirado como una feliz insurrección de la inteligencia contra
el poder absoluto en el orden espiritual, como una poderosa tentativa
de emancipación del espíritu humano, y la hacen como la madre de las
libertades políticas. Los católicos niegan que el protestantismo haya
emancipado los pueblos, atribúyenle haber dividido los hombres sin mejorar la sociedad,
y esperan que la doctrina de Lutero con todas las variaciones que
descubrió Bossuet y que después se han añadido, sucumbirá como el
error de Arrio y como el catecismo de Mahoma. Si no nos equivocamos,
en nuestra misma edad se notan síntomas de ir marchando este problema
hacia su resolución. El catolicismo gana prosélitos: los protestantes
de hoy no son lo que antes fueron, y creemos que la unidad católica
se realizará.
Contra el fraile alemán se levantó entonces un caballero español.
Al enemigo audaz del pontificado se opuso un papista decidido y animoso.
Presentóse Ignacio de Loyola a combatir a Martín Lutero, y
contra la reforma del fraile de San Agustín estableció la compañía
de Jesús, milicia destinada a pelear a favor de la Santa Sede, obligándose
a ello con el voto de obediencia, lo cual valió a los jesuitas de
parte de los protestantes el nombre de jenízaros del papa. Comenzó
la reacción religiosa, y la gran cuestión de concilio de Trento preocupó
a los pontífices que se fueron sucediendo, y sobrevivió a Carlos V,
el cual ofreció el fenómeno de ser más conciliador que los papas mismos.
Afortunadamente, y por vez primera, no fue ahora España el campo
en que se ventilaron las grandes cuestiones religiosas, políticas
y militares que cubrieron de sangre y luto a Europa. Sufrieron mucho
Francia, Alemania y Hungría, pero la víctima sacrificada a las ambiciones
de todos fue la desgraciada Italia. Teatro nunca vacante de sangrientas
lides, saqueábala el turco por la costa, mientras en el interior
la devastaba la soldadesca cristiana, franceses, flamencos, alemanes
y españoles, gentes de diversas religiones y distintas lenguas, que
hormigueaban allí como nubes de langostas talándola a quien más podía,
todos licenciosos, católicos y protestantes. No pensaría aquel bello
país que había de tener que sufrir una invasión de pueblos civilizados
que le recordara los horrores de la irrupción vándala.
Vengamos a los últimos momentos del gran Carlos V, el protagonista
de aquel vastísimo drama de luchas, de batallas, de alianzas, de negociaciones
y de tratados, en que no hubo estado grande ni pequeño que se librara
de tomar parte, y que fue como la fermentación porque pasó la sociedad
humana para entrar en un nuevo período de su vida.
Aquel hombre infatigable, que en cuarenta años de imperio había estado
nuevo veces en Alemania, seis en España, cuatro en Francia, siete
en Italia, diez en los Paises Bajos, dos
en Inglaterra, otras dos en África, que había atravesado once veces
los mares, y que, nuevo Atlante, sostenía sobre sus hombros el peso
de dos mundos, sintiéndose debilitado de cuerpo y de espíritu, y no
pudiendo ya inspeccionar personalmente sus inmensos dominios, determina
retirarse a acabar tranquilamente sus días en el silencio y soledad
de un claustro, en esta misma España, principio y fundamento de su
colosal poder; transfiere a su hijo Felipe las coronas de Flandes
y de España con todos sus territorios del antiguo y del nuevo mundo,
y el agitador de África y Europa, aquel a cuya presencia temblaban
los reyes y se estremecían los reinos, se abisma espontáneamente,
y pasa desde el solio más elevado de la tierra a sepultarse en la
humilde celda de un solitario monasterio.
Seguirémosle en nuestra obra hasta sus últimos momentos, hasta su muerte ejemplarmente
cristiana y religiosa; y guiados por la luz de auténticos e irrecusables
documentos, rectificaremos los errores e inexactitudes que acerca
de la vida de Carlos V en Yuste han consignado casi todos los historiadores
que nos han precedido, y daremos a conocer con verdad los pensamientos
que preocupaban al grande hombre en su retiro.
En 1556 era rey de España Felipe II.
XII.
Aun desmembrada la corona imperial que heredó de Carlos V su hermano
Fernando, quedada todavía Felipe II el soberano más poderoso de Europa,
y su matrimonio con María de Inglaterra le daba además gran mano en
aquel reino.
Entre el padre y el hijo absorben casi todo el siglo XVI, pero le
imprimen distinta fisonomía, porque no se asemejan en índole y en
carácter. Así, dotados ambos de talento claro y de perspicacia suma,
abrigando en mucha parte los mismos designios, constituyéndose uno
y otro en representantes del catolicismo y de la unidad religiosa,
difieren grandemente en la política y en los medios. Flamenco y educado
en Flandes el uno había desagradado a los españoles porque no hablaba
su idioma; español y criado en España el otro había disgustado a los
Flamencos porque no conocía su lengua. El Flamenco Carlos tenía la
vivacidad española; Felipe el Español tenía la fría calma de un flamenco.
Parecía que habían equivocado la patria. Carlos era expansivo y cosmopolita;
Felipe sombrío y político de gabinete. Aquél, infatigable en el ejercicio
del cuerpo, había querido gobernar el mundo hallándose en todas partes;
éste, incansable en el manejo de la pluma, aspiró a regir la Europa
desde el rincón de un monasterio. Aquel dictaba leyes a cada país
en su propio territorio; éste se las imponía desde su bufete. El padre
hacía temblar un estado con su presencia; el hijo le intimidaba con
un decreto. El padre paseaba las tierras y los mares personalmente;
al hijo le bastaba tener un mapa sobre su mesa. Carlos asistía a todas
las asambleas de Europa; Felipe daba instrucciones a sus embajadores,
era el jefe de los diplomáticos, y sabía más que ellos.
¿Era Felipe II el demonio del Mediodía, como le nombraban entonces
los extranjeros, o era el rey santo, el hombre religioso, el que libertó
la iglesia de la herejía, y salvó de la anarquía los estados? ¿Fue
el representante del fanatismo y de la tiranía, el hombre de las hogueras
y el verdugo de los pueblos, o fue el gran político que comprendió
su siglo, y dio a España engrandecimiento y gloria? Personaje tan
ensalzado como deprimido, cada cual le ha colmado de elogios o de
invectivas, según sus ideas o sus pasiones. Observamos en ciertos
escritores nacionales, empeño en unos, tendencia en otros a rehabilitar
su memoria. Nosotros hemos procurado estudiar el genio del hombre
y los designios del monarca, en el interior de su familia y palacio
y en la dirección do los negocios públicos. Hemos visto sus decretos
originales: ha pasado por nuestras manos su correspondencia diplomática,
y hemos leído sus disposiciones en letra de su puño. Hemos tenido
ocasión de examinar muchos de sus escritos, de sus propios borradores,
allí donde al cabo de trescientos años parece verse todavía la cabeza
que concebía, el corazón que dictaba, y la mano que se apoyó sobre
aquel mismo papel; allí donde las líneas puestas a un margen para
sustituir a otras que se tachaban, revelan
el pensamiento primitivo y el pensamiento nuevo que le reemplazó.
Después de todo esto podemos decir sin género alguno de apasionamiento
que admiramos las grandes cualidades de aquel monarca y reconocemos
y amamos algunas virtudes que le adornaron; pero sentimos no sernos
posible amarle tanto como le admiramos.
Por nuestra parte hemos creído descubrir en Felipe II las prendas
de un gran político; pero también las cualidades de un gran déspota.
Sombrío y pensativo, suspicaz y mañoso, dotado de gran penetración
para el conocimiento de los hombres y de prodigiosa memoria para retener
los nombres y no olvidar los hechos, incansable en el trabajo y expedito
para el despacho de los negocios, tan atento a los asuntos de grave
interés como cuidadoso de los más menudos accidentes, firme en sus
convicciones, perseverante en sus propósitos y no escrupuloso en los
medios de ejecución, indiferente a los placeres que disipan la atención
y libre de las pasiones que distraen el ánimo, frío a la compasión,
desdeñoso a la lisonja e inaccesible a la sorpresa, dueño siempre
y señor de sí mismo para poder dominar a los demás, cauteloso como
un jesuita, reservado como un confesor y taciturno como un cartujo,
esto hombre no podía ser dominado por nadie y tenía que dominar a
todos; tenía que ser “rey absoluto”.
El hombre por cuyas manos pasaban todos los negocios de Estado en
una época en que sus relaciones se extendían por las regiones de ambos
mundos; que lo leía todo y lo decretaba todo por su mano, o lo anotaba
y corregía de su puño; el que sabía las intrigas y manejos de las
cortes extranjeras antes que le informaran de ellas sus embajadores
acreditados; el que cuando un embajador le designaba las influencias
de un gabinete y el lado flaco de cada príncipe, recibía al propio
tiempo informaciones confidenciales de la conducta y de las relaciones
y tratos de este mismo embajador; el que sabía las circunstancias
y los medios de cada uno de los jefes de la insurrección de Flandes,
las propiedades de cada aspirante a la corona de Francia, la índole
de cada pretendiente a la mano de la reina de Inglaterra, el carácter
de cada cardenal y las opiniones de los que influían con el Papa o
habían de asistir al concilio; el que conocía de antemano el mérito
y conducta de cada uno de los que se presentaban a pedir un empleo;
el que sin asistir a los consejos sabía cuanto
en ellos pasaba, y no asistía con el fin de que su presencia no impidiera
a cada cual manifestar libremente sus pasiones; el que sabía dividir
para reinar y fomentar los partidos para neutralizar mejor las influencias;
este hombre no hubiera podido reinar sin gobernar solo, porque se
sentía con genio, con propensión y con capacidad para ello.
Así las cortes que el padre había reducido a simple fórmula las redujo
el hijo a peor condición que la nulidad, y las libertades que Carlos
extinguió en Villalar con Padilla acabó de ahogarlas Felipe en Aragón
con Lanuza.
Uniendo al ardor del religioso la frialdad del calculador, cuidando
de no separar nunca el mejor servicio de Dios del mayor engrandecimiento
de sus reinos, y de que el fanatismo no entrara en lucha con el crecimiento
y conservación del poder, quiso extinguir la herejía que agitaba la
Europa ayudando a los católicos contra los reformados y herejes, pero
esperando vencer con los años para reinar sobre todos; imponerles
primero la creencia religiosa para someterlos después a la autoridad
política, hízose el defensor nato de la iglesia romana y empezó ganándose
al Papa con blandura; pero si el Papa se oponía a sus planes políticos
tratábale con dureza y se gozaba de los
atrevimientos que con el jefe de la Iglesia se tornaban sus embajadores.
Perseguía a los enemigos de la plenitud de la potestad pontificia,
pero no le asustaban las excomuniones. Veneraba a los frailes y se
rodeaba de ellos, pero si atentaban a su poder los mandaba ahorcar.
Si no hubiera hallado la Inquisición, la hubiera inventado él: pero
se le había anticipado en más de medio siglo. La halló establecida
y la hizo su brazo derecho, mas nunca consintió
en que se erigiese en cabeza. Gustábale
servirse de los inquisidores, pero dominándolos.
No reparaba en reducir a prisión al mismo que había sido el más activo
instrumento de su tiranía en Flandes, como tampoco le dificultaba
sacarle del calabozo cuando le convenía para hacer la conquista de
Portugal: entonces volvía a confiar el mando del ejército al duque
de Alba. Llevaba a un hombre inteligente y laborioso a los altos puestos
de presidente del consejo de Castilla y de Italia, de inquisidor mayor
y cardenal, pero en el apogeo del favor le intimaba la caída de su
gracia, aunque el pesar le acabara la vida. Así murió Espinosa. Y
don Juan de Austria, el hijo ilegítimo de Carlos y el heredero legítimo
de su grandeza y de sus glorias, la más noble, la más bella y la más
elevada figura de su tiempo, el vencedor de los moriscos en las Alpujarras
y de los turcos en Lepanto, gana victorias y países para su hermano,
pero no puede ganar para sí un quilate de cariño en su corazón. Felipe
II no consentía verse eclipsado por nadie, ni en poder, ni en gloria,
ni en laboriosidad siquiera.
No era impasible, pero lo parecía en las ocasiones en que es más
difícil reprimir los sentimientos y las afecciones humanas. Cuando
el de Alba le participó la ejecución de los ilustres condes de Horn
y de Egmont, contestóle diciendo: “puesto
que ha sido indispensable el castigo, no hay
sino que encomendarlos a Dios”. Y como implorase su piedad hacia la
virtuosa viuda de Egmont y sus once hijos, que quedaban en la más
espantosa miseria y desamparo, “sobre esto, le dijo, ya proveeré y
os avisaré de ello”. No le corría prisa hacer el bien que le pedía
con urgencia el hombre que pasaba por el más duro de su tiempo, y
el de Alba debió conocer que había otro en cuyo cotejo podía pasar
por blando de corazón. La noticia del desastre de la Invencible armada
no lo demudó el rostro, y se limitó a decir que había enviado la escuadra
a luchar con los hombres y no con los elementos. Y la del glorioso
triunfo de Lepanto no hizo asomar a los reales labios una ligera sonrisa.
La recibió rezando, calló y continuó su oración. Hasta que esta fue
acabada no mandó entonar el Te Deum: nadie sabía por qué.
Todos sus actos llevaban el sello del misterio y de la tenebrosidad.
Montigny, el príncipe de Orange, Escobedo,
Antonio Pérez y el príncipe Carlos, son arcanos que se traslucen hoy,
pero que no se revelan. ¿Serán perpetuamente enigmas algunos de ellos?
¿Lo será la prisión misteriosa del príncipe, objeto de tantas curiosas
investigaciones, inclusas las nuestras? Poseemos la copia de un codicilo
en que mandó fuesen quemados sin ser leídos los papeles tocantes a
negocios terminados, y especialmente de difuntos. ¿Será improbable
que se hallaran entre ellos los que han buscado con tanto afán biógrafos,
críticos e historiadores? Sea lo que quiera, creemos que hubiera podido
ser Felipe el mejor inquisidor y el mejor jesuita, como el más diestro
embajador y el más astuto ministro. Era rey, y lo reunía todo.
Mas donde ha quedado perpetuamente esculpido su genio es en esa colosal
maravilla que se levanta majestuosa y severa al pie de una cadena
de cenicientas montañas que parece hundirse como los despojos de un
mundo calcinado. Todo en el Escorial respira grandeza, y todo en él
inspira austeridad y devoción. Diríase que era la fortaleza en que
había querido encastillarse una edad para pasar el invierno de las
revoluciones que el viento norte presagiaba. “¿Como había de traspasar,
dice un filósofo, una sola idea del mundo moderno aquellos muros de
granito de aspecto egipcio, aquellos castillejos, aquellos claustros,
aquellas bastillas y aquellos palacios circundados de celdas?”. Dedicóla
a San Lorenzo en conmemoración del día en que se ganó la famosa batalla
de San Quintín, y quiso que el edificio representara la forma de las
parrillas en que fue quemado el santo: singularidad que ha dado ocasión
a algunos para buscar analogías entre aquella especie de martirio
y las hogueras tantas veces encendidas en el reinado del fundador.
Hízola a un tiempo para vivienda de monjes
y para alcázar de reyes: la cámara regia al lado de la celda prioral,
la corona junto a la cogulla, y el trono de España bajo el mismo lecho
que la regla de San Gerónimo, representan el gusto del monarca y el
espíritu de la época.
Pero el reinado de Felipe fue todo español. A diferencia del de Carlos
V, ni en su consejo ni en su corte predominaban extranjeros. Si Carlos
V hubiera subyugado la Europa, la hubiera hecho alemana: si la hubiera
dominado Felipe II, la hubiera hecho española. Aun sin haberla vencido,
la superioridad de su política y la superioridad de nuestra literatura,
difundieron por Europa la lengua, las costumbres y las modas de España,
y el gusto español preponderaba en los salones diplomáticos, en los
teatros, en los libros y en las calles. París mismo se asemejaba a
Madrid, y tomaba de los españoles hasta las extravagancias que les
había de devolver después; porque un siglo antes que Luis XIV pudiera
llamar a Madrid la corte francesa de España, Felipe II había llamado
a la corte de Francia mi bella ciudad de París.
Los españoles, avezados ya a las largas expediciones militares en
que recogían gloriosos triunfos, sinceramente religiosos como su rey,
y acostumbrados por más de siete siglos a mirar a los enemigos de
su culto como enemigos también de su independencia, servían gustosamente
de instrumentos a las empresas de su monarca, y fueron, como en tiempo
del emperador, a pelear en Francia, en Inglaterra, en Flandes, en
Italia, en Portugal y en los mares, contra moros, contra turcos, contra
herejes y contra cristianos-católicos, y la política española intervino
en todos los negocios de Europa. Ganáronse muchos laureles para recoger después muchas espinas.
La política de Felipe con los Países-Bajos produjo, una lucha sangrienta
que convirtió aquellas florecientes provincias en un vasto campo de
carnicería, y consumió de España su dinero y sus hombres. Para España
fue una fatalidad, y para Flandes una providencial expiación. Medio
siglo hacía que había venido aquí un príncipe flamenco, cuyos primeros
pasos fueron extraer nuestras riquezas, dar a flamencos los más altos
puestos del estado y ahogar nuestras libertades. Al cabo de cincuenta
años un monarca español, hijo de aquél, trata a Flandes como a país
de conquista, confiere los primeros cargos a españoles, y prueba a
establecer allí la Inquisición española. Los flamencos se irritan
y se levantan, como aquí se irritaron y levantaron los castellanos.
Allí se firmó el Compromiso de Breda, como aquí se formó la Junta
de Ávila. Allí perecieron en un patíbulo los condes de Horn
y de Egmont, como aquí habían perecido Padilla y Bravo. En Castilla
fue incendiada Medina, y allí fueron profanadas y saqueadas más de
cuatrocientas iglesias en Flandes y Bravante.
La expiación fue terrible, pero no nos regocijamos de ella. Porque
después de infinitos desastres y de infinitos horrores ejecutados
por españoles y por orangistas, y después de gastados generales y
tesoros, el resultado fue constituirse la república libre de las Provincias
Unidas allí donde Felipe quiso establecer un imprudente despotismo,
y producir una guerra larga y desastrosa que había de terminar por
la pérdida de aquellos ricos países.
El afán y los esfuerzos de treinta y ocho años por dominar en Francia
y colocar en aquel trono a la infanta su hija, costó muchos millares
de hombres y treinta millones de ducados, para venir a someterse al
célebre tratado de Vervins en que reconoció
a Enrique IV y se obligó a restituirle todas sus conquistas. Sacamos
de allí los triunfos de San Quintín y de Gravelinas,
y el placer de haber guarnecido algún tiempo a París con tropas españolas.
Mientras Felipe suscitaba enemigos a Isabel de Inglaterra y protegía
a María Estuardo de Escocia, Drake depredaba las colonias españolas
de América, y los piratas ingleses apresaban nuestros buques y se
llevaban las flotas de oro. El desastre de la Invencible armada fue
una pérdida irreparable para España, que dejó desde entonces de ser
la señora de los mares. Subió de punto el poder marítimo de la Gran
Bretaña, y una vez se atrevieron los ingleses a penetrar en Cádiz,
y se llevaron hasta las campanas de las iglesias y las rejas de las
casas. Juró Felipe vengar el ultraje, pero otra vez dispersó la armada
española una tempestad. Data de aquel tiempo, la decadencia de nuestra
marina.
No fue más feliz en el proyecto de enseñorear el Báltico y de extender
su influencia a los estados escandinavos. Frustráronse
sus costosos intentos por la repentina conversión de Juan de Suecia
en sentido inverso a la de Enrique IV de Francia.
La mayor gloria militar que alcanzaron las armas españolas en aquel
tiempo, fue la memorable victoria de Lepanto,
que celebró con trasportes de júbilo toda la cristiandad, y el más
rudo golpe que pudo darse al poder entonces inmenso de la media-luna.
Pero dióse tiempo a los turcos para rehacerse, y al año siguiente
pudo el sultán hacer salir del puerto de Constantinopla una nueva
escuadra de doscientos cincuenta navíos. Al cabo vinieron a ajustarse
treguas con el turco; mezquino resultado, que ni correspondió a los
esfuerzos que costara a la nación, ni a los triunfos que había sabido
alcanzar el ilustre bastardo de Carlos V.
Con la conquista de Portugal se realizó por primera vez la completa
unidad de la Península ibérica; y así como Suintila
fué el primer soberano godo que pudo llamarse
sin contradicción rey de la España entera, así Felipe II fue el primer
soberano de la edad moderna que pudo llamarse con verdad rey de toda
España, pues no había ya una sola pulgada de territorio desde Gibraltar
a los Pirineos que no fuese del dominio del monarca español, y por
primera vez al cabo de cerca de nueve siglos recobró España los límites
naturales que le señalaba su geografía. Agregáronsele las inmensas y riquísimas colonias que los portugueses
poseían en África, en América y en las Indias. ¡Cuán poco habían de
durar aquellas importantes adquisiciones! En vez de un gobierno prudente,
conciliador y benéfico, que hiciera olvidar a los portugueses su humillación
e identificarse gustosos a la gran familia española, la dura política
de Felipe ofende su orgullo nacional, mantiene vivo el sentimiento
de su independencia, y espiando la primera ocasión de sacudir el yugo
español, España verá con dolor desprenderse otra vez ese rico florón
de su corona antes de extinguirse la dinastía austríaca.
Llegó, pues, la España en el reinado de Felipe II al apogeo de su
material grandeza. Era un imperio que se derramaba por todo el globo.
En medio de muchos reveses y de muchas empresas malogradas, se habían
ganado glorias militares sin cuento. El nombre español era un nombre
universal. ¿Podrían conservarse a tal altura el nombre y el imperio?
Tales adquisiciones, tantas expediciones y guerras no se habían hecho
sin imponer a la nación sacrificios inmensos, sacrificios insoportables.
Habíanse consumido los tesoros del reino
y los oros del Nuevo Mundo por el loco empeño de conservar países
apartados, que sobre constituir un gravísimo
y perpetuo censo para España, fuera demencia prometerse jamás de ellos
una incorporación sincera y provechosa. El temerario afán de Felipe
de someter la Europa a su conciencia y a su cetro, nos atrajo su enemistad
sin lograr ningún fruto: y mientras en el interior el fatídico fuego
de las hogueras del Santo Oficio ahogaba la vida política de la nación,
y se malograban los muchos elementos de prosperidad que habían sembrado
los reyes Católicos, en el exterior se gastaba su vitalidad material
en el intento de sujetar pueblos que no nos habían de servir y que
habíamos de perder. Dejó, pues, Felipe II a sus sucesores una España
gigante, pero gigante extenuado y por muchos lados vulnerable, y aquel
aparente engrandecimiento encerraba el germen de la decadencia que
apuntaba, y preparó cerca de dos siglos de calamidades y humillaciones.
Volvamos la vista a otro cuadro más halagüeño.
Felizmente este mismo siglo de batallas y de sacrificios humanos
es el siglo de las artes, es el siglo de oro de la literatura española,
de que había sido preludio el reinado de los reyes católicos. Las
guerras de Carlos V han puesto a los ingenios españoles en relaciones
íntimas y frecuente trato con los que ya brillaban en la culta Italia.
Aquellos palacios que decoraban las obras maestras de Leonardo Vinci,
de Miguel Ángel, de Rafael, de Ticiano y de Corregio, los estudios y talleres de aquellos insignes artistas,
son otros tantos tesoros de que se aprovechan los pintores, arquitectos
y escultores de España para formar su gusto, enriquecerse de conocimientos,
traerlos después a su patria, y fundar más adelante escuelas propias,
que comienzan a serlo de imitación y acaban por producir una vigorosa
originalidad. Dos veces en el trascurso de los tiempos ha prestado
también esa bella Italia a los genios españoles modelos literarios
que imitar y escuelas en que aprender: la Italia de Augusto, y la
Italia de León X, el Augusto sagrado del siglo XVI. Y ambas veces
la España se ha emancipado pronto de su maestra, creándose una literatura
nacional, independiente y propia, que había de trasmitir luego a otros
pueblos.
La poesía lírica y la dramática, la ligera sátira y la grave epopeya,
la novela y la historia, el género didáctico, el místico y el festivo,
lodos los géneros, todos los estilos y todas las formas literarias
tuvieron en el siglo XVI dignos intérpretes que al cabo de trescientos
años sirven todavía de modelos. Muchas lumbreras derramaron la luz
de las letras por el horizonte español. Es el siglo de Garcilaso,
de Rueda, de Ercilla, de Herrera, de los Luises de Granada y de León,
de Mendoza, de Zurita, de Arias Montano, de Santa Teresa, de Lope
de Vega, de Mariana y de Cervantes. Y tal impulso recibe la literatura
española en los reinados de Carlos V y de Felipe II, que la veremos
avanzar todavía majestuosa y rica por los reinados de los siguientes
Felipes, conducida por Rioja y Calderón de la Barca, sirviendo
de tipo a las demás naciones, hasta que comenzando
a caer en manos del culteranismo con Góngora y Quevedo, degenerando
de corrupción en corrupción, llegue a una anticipada decadencia y
a una prematura decrepitud como la monarquía.
Incomprensible parece este desarrollo intelectual en un pueblo comprimido
por la Inquisición y en medio del ruido de las armas y del estruendo
de la pelea. Pero el Santo Oficio ejercía sus rigores sobre los libros
de teología, de filosofía y de derecho, que pudieran atacar a lastimar
las doctrinas del más puro catolicismo, tal como entonces los inquisidores
y el monarca la entendían. Inexorable en estas materias, pocos hombres
distinguidos por su saber pudieron librarse de las persecuciones de
aquel terrible tribunal.
En cambio la poesía, terreno neutral y ajeno
por su índole a las cuestiones teológicas y filosóficas, podía tomar
todo el vuelo que quisiera, y monarcas e inquisidores eran indulgentísimos
para las licencias de la imaginación, excepto en lo que tocara a asuntos
religiosos. Complacíales por el contrario
que los poetas se entretuvieran en cantar los amores tiernos de los
pastores y los dulce desdenes de las esquivas zagalas. No pudiendo
España producir filósofos, se indemnizó en producir abundancia de
poetas. El Parnaso era el campo más libre, y refugiándose en él las
inteligencias independientes de los españoles, hicieron la poesía
una especie de soberana de la literatura.
Ni es menos sorprendente que tantos ingenios cultivaran las letras
en medio de la agitación de las batallas, enemigas al parecer de los
sentimientos tiernos y de los estudios tranquilos. Parecía que del
choque de las lanzas y de los escudos salían chispas de inspiración
para aquellos ingenios guerreros. Es admirable el número de soldados
escritores que en el siglo XVI y aun antes de él produjo España. El
cronista Perez de Guzmán se encontró como
soldado en el combate de la Higuera; Lope de Ayala es hecho prisionero
en las batallas de Nájera y de Aljubarrota, y escribe los sucesos
en que ha tomado parte; Jorge Manrique manda expediciones militares,
combate en Calatrava y en el sitio de Vélez, y hace tiernas elegías;
Bernal Díaz del Castillo acompaña a Cortés a Méjico, se encuentra
en ciento diez y nueve batallas, y el soldado batallador escribe la
Historia verdadera de la conquista de Nueva España; Boscán pelea por
su país, y aclimata en la poesía castellana los endecasílabos italianos;
Hurtado de Mendoza, general y embajador de Carlos V hace versos y
novelas picarescas, y escribe con docta pluma la historia de la última
guerra de Granada; Garcilaso acompaña como militar a Carlos V en sus
principales expediciones, se encuentra en la defensa de Viena, en
la toma de la Goleta y de Túnez, y el dulce cantor de Salicio
y Nemoroso muere de una herida que recibe al asaltar una plaza; Lope
de Vega lleva el arcabuz y sirve como soldado en la Armada Invencible,
y escribe tantas comedias que nadie las ha podido contar todavía;
Ercilla combate a los indios bravos en Arauco, y combatiendo escribe
la Araucana; Cervantes se distingue como guerrero en la batalla de
Lepanto, y el mutilado en la guerra y el cautivo de Argel escribe
comedias y novelas originales, y asombra el mundo con su Quijote.
No se podía decir aquí aquello de: musae silent inter arma;
pues en este país singular las musas cantaban dulcemente entre el
ronco estampido del cañón y el áspero crujir de las espadas y rodelas.
La historia literaria de España en aquellos siglos represéntanos
los tres períodos de un largo día. El crepúsculo matinal que vimos
apuntando en los siglos XI y XII va siempre derramando más luz hasta
el XV, para alumbrar en pleno día en el XVI y entrar en el crepúsculo
del declive en el XVII. Diéranos mayor pena el ver llegar la tarde de este día, si
no supiésemos que las letras como el sol vuelven después de haberse
marchado a alumbrar otros hemisferios, y que
si desaparecen de nuestro horizonte para ir a comunicar su luz a otras
regiones de Europa, volverán a iluminarle a fines del siglo XVIII
para bañarle en el XIX con un nuevo resplandor, de que sentimos no
participar de lleno, pero que esperamos alcanzará el siglo, que ha
de vivir más que nosotros. Así las naciones y las sociedades se comunican
recíprocamente sus luces, y asi es necesario
para el progreso perfectivo de la vida universal de la humanidad,
uno de nuestros principios históricos.
XIII.
A la independiente actividad de Felipe II sucede la sumisa indolencia
de Felipe III, y el hombre a quien no había podido dominar nadie es
reemplazado por un hijo que ni piensa, ni obra, ni gobierna sino por
la voluntad de un favorito, a cuya firma ha dado el rey igual autoridad
que a la suya propia. El privado es el árbitro de los empleos públicos,
el repartidor de las fortunas, y su fausto eclipsa, oscurece el del
monarca. A ejemplo del duque de Lerma, la nobleza abatida en los anteriores
reinados abandona sus antiguos castillos y acude a ostentar sus galas
en la corte. Palacios suntuosos, gran tren de carrozas, muchedumbre
de mayordomos, capellanes, palafreneros, pajes y entretenidos, todo
boato les parecía poco a aquellos nuevos ricos-hombres, que hacían venir
tapices de Bruselas, linos de Holanda, telas de Florencia, gorros
de Lombardía, capas de Inglaterra y calzado de Alemania. Dejábanse
arrastrar del mismo impulso las clases medias, y a todos alcanzaba
el contagio. ¿Correspondía la prosperidad del Estado al brillo de
la corte?
Abrumados de impuestos los labradores, dejaban el cultivo y emigraban
a la aventura, allá donde creían poder proporcionarse algún medio
de vivir; provincias enteras se convertían en áridos yermos, y el
viajero andaba muchas leguas sin encontrar una casa habitada ni un
campo labrado. “Si este mal continúa, le decían al rey las Cortes
de Madrid, pronto faltarán paisanos que labren los campos, pilotos
que dirijan las naves... es imposible que dure el reino un siglo si
no se pone un remedio eficaz”.—“Las casas
se desploman, le decía el Consejo a su vez, y nadie las reconstruye;
las aldeas quedan abandonadas, los campos salvajes...”
El Consejo proponía remedios. “Que se moderen los tributos; que se
revoquen las mercedes y donaciones; que los grandes se vuelvan a sus
estados y empleen a los cultivadores y jornaleros; que se limite el
número de religiosos de ambos sexos; que se refrene el lujo y se ponga
lasa a los trajes; que comience el soberano dando ejemplo por el arreglo
de su casa, pues el número de criados, le decía, y las raciones que
consumen son dos terceras partes más que en tiempo de vuestro augusto
padre el Sr. Don Felipe II, cosa que merece que V M. lo considere
con reflexión y haga conciencia de ello”. Los remedios quedaron escritos.
No había rentas, pero había lujo: los labradores perecían, pero los
grandes comían en vajilla de oro : moría
la industria, pero se erigían monasterios: las aldeas se despoblaban,
pero los conventos rebosaban de habitadores.
Y no por eso se renunciaba al sistema de guerra exterior de los anteriores
reinados. Nuestros ejércitos eran enviados como antes a pelear en
todos los países de Europa, y nuestros marinos cruzaban todos los
mares. Los arranques eran los mismos, pero las fuerzas no podían corresponder
a los ánimos. Imponíanse al gigante enflaquecido
los mismos esfuerzos que en los días de su virilidad y robustez. ¿Dónde
estaban los recursos para alimentar a los soldados que batallaban?
Las flotas de la India llegaban con dificultad, y dábase
gracias al ver arribar algún galeón que no hubieran apresado los corsarios
ingleses y holandeses. Las que llegaban estaban anticipadamente empeñadas,
e invertíanse en sostener el fausto de la corte. Un general
salía porfiador del gobierno, y empeñando sus alhajas particulares
lograba que los comerciantes de Cádiz le prestaran algunas sumas para
ir manteniendo sus tropas. Subíanse los
impuestos, pero era pedir jugo a un tronco seco y aridecido. El cuerpo
social perecía de extenuación, y le desangraban para darle vitalidad.
Quísose convertir en moneda la plata de
los templos, pero se opuso el clero, y faltóle fuerza al gobierno para hacerse obedecer. Se recurrió
a la alteración de la moneda, y doblándose el valor del vellón se
dobló el precio de las mercancías. Se inundó el reino de moneda de
cobre adulterada, y desapareció la plata y el oro. Tal era la ciencia
de gobierno del duque de Lerma.
La irreflexiva expedición a Irlanda costó una derrota y un bochorno.
Y de la muerte de Isabel de Inglaterra, astuta y decidida protectora
de los enemigos de la España y del catolicismo, no se sacó más partido
que un tratado de paz, que algunos años antes hubiera parecido vergonzoso,
y que entonces se celebró en Madrid con regocijo.
Flandes continuaba siendo cementerio de hombres y sima de tesoros.
La toma de Ostende fue gloriosa, pero costó cerca de tres años de
sitio y cincuenta mil soldados. Entretanto el de Nassau nos tomó otras
plazas. La famosa tregua de doce años empezó a poner de manifiesto
a los ojos de Europa la flaqueza y decadencia de España.
Pudo no obstante esta misma situación haber redundado en bien de
la monarquía, si esta hubiera estado dirigida por más hábiles manos.
En paz con Inglaterra y Holanda, garantizada la de Francia por el
doble matrimonio de los príncipes y princesas de ambas naciones, pudo
el gobierno español, con un desahogo que no había disfrutado en cerca
de un siglo, dedicarse a restañar las profundas heridas que en el
corazón del país habían abierto las dilapidaciones de dentro y los
dispendios de fuera. Pero estos fueron los momentos que escogió el
monarca, aconsejado por dos arzobispos, para descargar sobre él un
golpe fatal. Expidióse el edicto para la
expulsión de los moriscos, y la población proscripta se llevó tras
de sí el comercio, la agricultura y las artes. El consejo del beato
Juan de Ribera pudo ser muy piadoso y muy justo, pero despobló la
nación y la dejó arruinada.
Contrastaba grandemente la guerra de armas en Italia con la guerra
de intrigas en la corte. Allá se disputaba el ducado de Saboya; aquí
el favoritismo del monarca. Allá Carlos Manuel despedía al embajador
de España e invadía el Milanesado; aquí el de Uceda suplantaba a su
mismo padre el de Lerma en el favor del débil príncipe. Allá mediaba
Luis XIII para ajustar un tratado en Pavía; aquí intervenía el padre
Aliaga, confesor del rey, en los manejos de las privanzas palaciegas.
Allá se formaban alianzas de príncipes italianos contra España y conjuraciones
de españoles contra Venecia; aquí se fraguaban planes y se empleaban
artificios para dominar en palacio. Allá se ganaba para España la
Valtelina que había de envolverla en nuevas complicaciones; aquí se
ganaba el valimiento del monarca, que poseído por Don Rodrigo Calderón
había de llevarle con el tiempo, como a otro Don Alvaro
de Luna, de las gradas del trono a los escalones del cadalso. Habían
vuelto los tiempos de Juan II y de Enrique IV.
Y prosiguieron todavía. Porque a la privanza infausta de Lerma y
Uceda con Felipe III sustituyó la no menos funesta de Olivares con
Felipe IV.
Más embajador que político el Conde-Duque, alucinó al pueblo y fascinó
al rey. El pueblo creyó en las ofertas de un bello programa, y se
dejó engañar como un enfermo desesperado que acoge las palabras de
un curandero. El rey era un niño, y se enamoró de un ministro que
le hacía apellidar el Grande mucho antes de poder serlo. Cuando el
pueblo reconoció su error, no pudiendo poner remedio se limitó a murmurar,
que era lo único para que le habían dejado fuerzas los reinados anteriores:
y el monarca que hubiera podido remediarlo no lo conocía.
Felipe IV y la política de su privado trajeron a España males que
aun lamenta, y compromisos de que no ha acabado de salir al cabo de
dos siglos. Empeñados en engrandecer la casa de Austria, arruinaron
la España. En la famosa guerra del imperio, llamada de los treinta
años, no cesó Felipe de prodigar hombres y tesoros al emperador. Iban
nuestros soldados a vencer en Praga, para ser vencidos después en
Estremoz y Villaviciosa. Triunfaban a quinientas leguas de distancia
para dar a Fernando de Austria la corona de Bohemia, y cuando tuvieron
que pelear dentro de España eran ya un ejército debilitado que dejaba
perder el Portugal. Arrojaban del imperio al Elector Palatino y dominaban
el Rhin, para no poder defender más adelante las fronteras de
Francia y tener que ceder el Rosellón. Luchaban con su acostumbrada
bravura allá en Alsacia, en la Suabia y la Baviera, contra el rhingrave
Otón, contra el landgrave de Hesse y contra el terrible Gustavo de
Suecia; eran degollados en Oppenheim, triunfaban en Lutzen,
perecían helados en los Alpes y ganaban laureles en Norlinga:
sufrían reveses y alcanzaban triunfos en lejanas tierras y por causas
ajenas; y cuando hubo necesidad de defender el reino, invadido por
los vecinos o alterado por los naturales, faltaron ya fuerzas para
ello: habíase gastado la vida en climas y en empresas extrañas.
La guerra con Holanda, emprendida de nuevo al expirar la tregua de
los doce años, hubiera podido justificarse si hubiera podido sostenerse.
Pero a pesar del arrojo de nuestros soldados, que allí, como en todas
partes, vencían y triunfaban, pero no dominaban; a pesar de los talentos
militares de Espinola, de la protección del emperador, y de los refuerzos
sacados de Alemania para atender a aquellos países, hubo de resignarse
Felipe IV a reconocer definitivamente la independencia de la República,
y a cederle las conquistas hechas en América y en la India. Triste
resultado de ochenta años de lucha, tan dispendiosa en hombres como
en dinero. La tregua de doce años había sido el indicio de nuestra
debilidad; el tratado de Weslfalia lo fue
de nuestra impotencia.
Cierto que fue una fatalidad el que se hubiera levantado contra España
un genio tan activo, tan político y tan sagaz como el ministro de
Luis XIII. No pudiendo sufrir el cardenal de Richelieu ni el engrandecimiento
amenazador de la casa de Austria ni la arrogancia del gobierno español,
dedicado a alentar a los que ya eran enemigos y a suscitar otros nuevos
a los gabinetes de Madrid y de Viena, la política y las armas francesas
encendieron la guerra donde estaba apagada, y aviváronla
donde estaba ya encendida, y en tan general conflagración no era posible
que dejara de sufrir España grandes catástrofes. La nación que tenía
sus guerreros desparramados por toda Europa y por todos los mares
vio su propio territorio invadido por ejércitos extranjeros. Los franceses
se atrevieron a penetrar en Guipúzcoa y en Cataluña. No tenía Richelieu
mejor auxiliar que la política del Conde-Duque. Parecían obrar de
concierto.
Creciendo con los reveses del reino la altanería del valido, apuraba
a un tiempo los recursos y la paciencia del pueblo. Estalló con explosión
la mina del despecho en la provincia menos sufrida, en la más celosa
de sus fueros, y también la más ofendida y hostigada. La insurrección
de Cataluña con sus terribles bandas de segadores, con sus horribles
matanzas y sus venganzas sangrientas, fue un feliz acontecimiento
para Richelieu y los franceses, y la imprudente política de Olivares
convirtió en guerra larga y formal lo que hubiera podido ser un arranque
momentáneo de enojo. Reprodujéronse las
escenas de los tiempos de Juan II de Aragón, y aun fueron mas adelante, porque Luis XIII nombrado conde de Barcelona,
pudo llamarse algún tiempo rey de Francia y de Cataluña. Esta provincia
volvió a ser española, pero el Rosellón y la Cerdaña allá se quedaron
para no volver más.
Todo era desastres. Portugal oprimido y vejado, se levanta también,
encuentra ocasión de sacudir la dependencia de Castilla, y la dominadora
del orbe es impotente para evitar la desmembración de una provincia
suya. ¿Qué importa que no se reconozca todavía de derecho su independencia?
La monarquía portuguesa renace con Juan IV con todas las condiciones
de estabilidad. Emancípanse también sus
colonias, y entre portugueses y holandeses nos hicieron perder medio
mundo. Todos lo sabían, menos el monarca español. Cuando Olivares
le dijo que el duque de Braganza había hecho la locura de coronarse
rey de Portugal, lo cual era una fortuna, porque así sus bienes volverían
al fisco, “pues disponerlo así”, le contestó Felipe; y continuó divirtiéndose.
Sicilia y Nápoles imitan también el ejemplo de Cataluña, y se sublevan
contra la tiranía de los virreyes. En Palermo se erige un calderero
en jefe del tumulto, y el gobernador se esconde en el sótano de un
convento para evitar el furor de la muchedumbre amotinada que incendiaba
las casas de los agentes del gobierno español. En Nápoles se proclamaba
la república a la voz de un pescador; el duque de Arcos abraza primero
a Masaniello en el balcón de su palacio
para significar al pueblo que accede a todas sus peticiones; pero
después el conde de Oñate hace degollar hasta a los hijos de los que
habían tomado parte en la insurrección. Tampoco falta allí la intervención
de Francia. Las revueltas se sosiegan y se restablece el orden; pero
los sucesos mostraban cuán impopular y cuán flaca era la dominación
de los virreyes en aquellos países.
No cambió la suerte de España ni mejoró su fortuna con la muerte
de Richelieu y con la de Luis XIII. A Richelieu sucede Mazarín,
cardenal como él y hechura suya, menos enérgico y violento, pero más
disimulado y astuto. Continuador de su política, sostiene la monarquía
durante la regencia de la reina madre. Luis XIV comienza a anunciarse
fatal para España desde la cuna con la victoria de Rocroy.
Las guerras de la Fronda en Francia infunden aliento a los españoles;
Turena y Condé ayudan con sus venganzas de rivalidad el ascendiente
que a favor de las revueltas iba recobrando España, pero todo lo deshace
la mañosa política de Mazarin. Cuando Felipe
IV solicitó el auxilio del gran protector de Inglaterra, ya Mazarin
se le había anticipado, y prefiriendo Cromwell la amistad de Francia,
se declara Inglaterra contra España, y coopera activamente a su ruina.
La derrota de Dunes pone a Felipe IV en
el caso de suscribir la paz. Estipúlase
el célebre tratado de los Pirineos. Conciértase en él el matrimonio de Luis XIV con la infanta
María Teresa de España, y se ceden a Francia la Cerdaña y el Rosellón
con muchas plazas fuertes de Flandes y de los Países Bajos. Triunfó
la diestra política de Mazarin sobre la
del negociador por España. En una pequeña isla del Bidasoa se determinaron
los destinos futuros de nuestra nación. El tratado de la isla de los
Faisanes contenía el germen de un cambio de dinastía. Aquellas capitulaciones
matrimoniales habían de hacer de una España austríaca una España borbónica;
y sin embargo, tal era el estado de las cosas
que se aplaudió como una fortuna el tratado de los Pirineos.
Richelieu y Olivares representan la elevación de Francia sobre el
abatimiento de España. Aquel personifica la creación de la monarquía
absoluta francesa sobre la muerte de la vieja monarquía aristocrática:
éste simboliza la decadencia de la monarquía conquistadora de España,
que había reemplazado a la monarquía popular, y dado entrada a la
monarquía de los grandes, de los favoritos, de los confesores y de
las mujeres. Richelieu abrió el camino a Luis el Grande, y Olivares
a Carlos el Imbécil. Felipe IV con toda su indolencia tenía todavía
elementos para haber sido más que Luis XIII si en lugar de un Gaspar
de Guzmán hubiera contado con un Richelieu; y Luis XIII no era ni
tan grande ni tan intrépido que sin un Richelieu no se hubiera quedado
en menos de lo que fue Felipe IV,
Tres grandes transiciones políticas se verifican en esta época. Inglaterra
gana la libertad después de sus guerras parlamentarias, últimas convulsiones
de la arbitrariedad inglesa. Francia corrió hacia al despotismo de
Luis XIV después de las guerras de la Fronda, últimos esfuerzos de
la independencia francesa. España entra en una impotencia miserable
después de la guerra universal del cuarto Felipe, últimos alientos
de su antiguo colosal poder. Inglaterra libre y Francia absoluta se
levantan sobre la España impotente que las dominó antes.
La adulación había aplicado el sobrenombre de Grande a un monarca
que merecía sólo el de piadoso y benigno. Cuando se vio que lo iba
perdiendo todo, la lisonja halló un medio ingenioso de conservarle
el dictado dándole por divisa un pozo con estas palabras: “cuanto
más le quitan más grande es”. Queriendo adularle, le hicieron un epigrama.
Apesadumbróle mucho la pérdida de Portugal y le aceleró la muerte. “Quiera Dios,
le dijo al tiempo de morir a su hijo Carlos, que seas más afortunado
que yo”. Pero Dios no lo quiso así, y el hijo fue mucho más desdichado
que el padre.
Faltan términos con que expresar el abatimiento a que vino la monarquía
en el reinado de Carlos II. Todo se conjuraba contra ella. Un rey
de cuatro años, flaco de espíritu y enfermizo de cuerpo, una madre
regente caprichosa y terca, toda austríaca y nada española, entregada
a la dirección de un confesor alemán y jesuita, inquisidor general
y ministro orgulloso; con un reino extenuado y un enemigo tan poderoso
y hábil como Luis XIV, ¿qué suerte podía esperar esta desventurada
monarquía? Luis XIV apareció como el terrible vengador de Francisco
I y vino en ocasión en que no hubiera necesitado ser un héroe para
invadir nuestras apartadas posesiones de Italia y Flandes, cuando
Portugal había tenido la audacia de venir a provocarnos dentro de
nuestro propio territorio: y la nación que se vió
forzada a reconocer formalmente la independencia de Portugal, no es
maravilla que perdiera en tres meses la mayor parte de Flandes, y
que viera al monarca francés hacer en quince días la conquista del
Franco Condado. Un ejército del vecino reino ocupaba parte de Cataluña;
y Messina se levantaba al grito de: ¡Viva Francia! Los tratados de
Aquisgrán y de Nimega iban sumiendo a España en el abismo de la nulidad.
Habían cambiado los papeles de Europa, y la dominación universal
con que a principios del siglo XVI había amenazado Carlos V y España,
venía a fines del XVII de parte de Luis XIV y Francia. Europa se llenó
otra vez de pavor y asombro. Mas a pesar de la coalición de Augsburgo
para atajar las invasiones incesantes de Francia, encubiertas bajo
el insidioso nombre de pacificación, y para conservar la integridad
del imperio tal como la garantizaban los tratados de Wetsfalia,
Nimega y Ratisbona, España no logró reconquistar las provincias perdidas
en la guerra que se siguió, y hubo de sufrir nuevas invasiones, no
obstante tener que luchar Francia a un tiempo con Inglaterra, Holanda,
Suecia, Saboya y el Imperio. Fuése rompiendo la liga, y a España alcanzaron sus más fatales
consecuencias.
No acostumbrado Luis XIV a la idea de ver a Europa conjurada contra
un hombre solo, procuraba mañosamente desarmarla con capciosas paces
y con tratados artificiosos, cuya supuesta infracción le diera pretexto
para nuevas declaraciones de guerra. El hombre que aparecía generoso,
bombardeaba después de un tratado de paz a Oudenarde,
Génova, Alicante, Barcelona y Bruselas. Si en la paz de Riswich
so prestó a restituir a España las conquistas hechas después de la
de Nimega, hízolo por contentar a los españoles para que se dejaran imponer
un rey de su familia. Con la alegría de la paz olvidáronse
las potencias del gran principio que las hiciera aliarse; olvido feliz
para Luis XIV y que todos los esfuerzos del Austria no alcanzaron
a subsanar después.
Mientras la monarquía se desmoronaba, la corte era un hervidero perenne
de miserables intrigas palaciegas. El rey, la reina madre, Nithard, Valenzuela y don Juan de Austria, daban abundante
pasto a la murmuración y a la maledicencia pública; y el pueblo que
presenciaba las miserias de la corte en medio de la ruina de la monarquía,
parecía encontrar un desahogo a sus males en las sátiras, libelos
y pasquines con que diariamente se le entretenía, denunciándole flaquezas
que no ignoraba, mas viéndolas representadas bajo formas picantes y festivas,
mostraba alegrarse de que le hicieran reír, a trueque de no llorar.
Aborreciendo a los sucesivos favoritos de la reina viuda, fijaba
su cariño en don Juan de Austria, que aparecía como el único capaz
de dar vida al desfalleciente reino; y cuando se acercó a las puertas
de Madrid, hubiérale tal vez aclamado rey sin reparar en que fuese hijo
de una cómica, si él hubiera tenido más audacia y más altos pensamientos;
pero contentóse con un destierro para el
confesor y con un virreinato para sí. Cuando después fue primer ministro,
no correspondió el acierto del gobernador a la fama del guerrero.
Don Juan perdió su popularidad, y murió desopinado después de una
administración tempestuosa. Como si los nombres hubiesen sido necesarios
para hacer más palpable la decadencia de España de los primeros a
los últimos príncipes austríacos, vino este don Juan de Austria, hijo
bastardo de Felipe IV a recordar con dolor las glorias del otro don
Juan de Austria, hijo bastardo de Carlos I.
¡Cuánto había degenerado esta familia de reyes! El biznieto de Felipe
II, de aquel monarca que había gobernado el mundo por sí solo, vióse alternativamente dominado por una madre, por un hermano,
por dos esposas, por confesores, por camareras intrigantes y por magnates
codiciosos. El que de niño había tenido que ser llevado hasta los
cinco años en brazos de una aya, no pudo
de rey marchar nunca sin andadores.
A la desmembración que de sus posesiones sufría por fuera agregábase dentro la penuria de la hacienda, que nunca a tan
desdichada estrechez llegara.
Era un mal heredado, que había venido agravándose con las generaciones.
Sucedíanse ministerios, discurríanse arbitrios, creábanse
juntas magnas, imaginábanse expedientes,
útiles algunos, injustos muchos, absurdos otros, ridículos y extravagantes
los más, eficaz ninguno. Pusiéronse en venta
los títulos de Castilla y las grandezas de España, y vióse
a un simple curial sin más categoría que la de paje, y al hijo de
un maestro de obras y otros sujetos de la clase más ínfima del pueblo,
a los unos grandes de España, a los otros títulos de Castilla. Concibióse
la idea de entregar al clero la administración pública y de confiar
la dirección de la hacienda, guerra y marina a los cabildos de Toledo,
Sevilla y Málaga. El ejército de tierra apenas llegaría a veinte mil
hombres mal disciplinados y casi desnudos, la marina a trece galeras
de mal servicio, y la población del reino a menos de seis millones
de habitantes. Veíase languidecer, extinguirse
a un tiempo la nación y la dinastía reinante.
Sin esperanzas ni de sucesión ni de salud el monarca; litígase entre potencias la sucesión española, y por dos veces
se reparten entre sí nuestro territorio como hacienda sin dueño. Mostróse Luis XIV en estos tratados de partición el negociador
más activo y el político más astuto y mañero, pero también el menos
fiel y el aliado menos sincero. En la misma corte de España bullían
y se agitaban el partido francés y el partido austríaco, que prevalecían
alternativamente según las influencias que accidentalmente dominaban.
El desgraciado monarca, hipocondriaco y enfermo, asediado y hostigado
por todos, tímido, vacilante, irresoluto y zozobroso entre instigaciones
y consejos, opuestas pretensiones, personales afectos y escrúpulos
de conciencia, estrechado por embajadores, grandes, inquisidores,
confesores, consejeros y ministros, no acertaba a resolverse a nombrar
sucesor. Europa entera pendía de sus labios, y Carlos no pronunciaba.
Representósele hechizado; muchos creyeron
en el maleficio; él lo creyó también, y su confesor le exorcizaba
con la fe más cándida y más pura. Consultábase
a los teólogos, a los juristas, al pontífice; apelábase
a las respuestas de las mujeres endemoniadas; y todos, hasta los malos
espíritus intervenían en el negocio de la sucesión a la corona de
Castilla, menos las Cortes del reino, con las cuales no se contaba.
Firmó por último Carlos en el lecho de muerte el documento que fijaba
la disputada sucesión. Falleció a poco tiempo el atribulado monarca.
Abrióse con toda solemnidad el codicilo. La política de Luis
XIV había triunfado. El elegido era su nieto el duque de Anjou. Felipe
V de Borbón era el rey de España. La dinastía austríaca había concluido.
Esta dinastía como la antigua de los Trastamaras,
había pasado en dos siglos, como aquella, de la actividad más vigorosa
a la nulidad más completa. Aun fue mayor la degeneración de Carlos
I a Carlos II, que de Enrique II a Enrique IV. No carece ni de exactitud
ni de genio la pintura que de esta degradación hace un ilustre escritor
contemporáneo. “Cárlos V (dice) había sido general y rey: Felipe II fue solo
rey: Felipe III, y Felipe IV no supieron ser reyes; y Carlos II ni
siquiera fue un hombre”.
Obstinada la dinastía austríaca en dominar a Europa, despobló España,
sacrificó sus hijos, agotó sus tesoros y ahogó sus libertades políticas.
Quiso abatir a Francia e imponerle un rey de su dinastía, y sufrió
la ley providencial de la expiación, siendo ella misma la que llamó
a un príncipe francés a ocupar el trono de España. Y a tal extremo
de desolación había venido nuestro pueblo, que hubieron
los españoles de mirar como un bien el ser regidos por un príncipe
extranjero, uno de los últimos recursos de los pueblos agobiados por
los infortunios. Era el año 1700.
Si los reyes católicos hubieran resucitado, ¡cuántas lágrimas de
amargura hubieran vertido sobre esta pobre España que dejaron tan
floreciente y con tantos elementos de prosperidad! Si es que podían
reconocer en la España de fines del siglo XVII la misma España que
ellos legaron a principios del siglo XVI.
XIV
“Desde este instante ya no hay Pirineos”. La Europa alarmada recogió
estas palabras fatídicas con que el gran Luis XIV apostrofó al nuevo
monarca español al salir para España con el superior beneplácito de
su abuelo. En siglo y medio no las ha olvidado, y en nuestros días
ha tenido ocasiones de recordarlas.
El tratado de los Pirineos produjo el testamento de Carlos II. Había
en aquel una cláusula que se procuró hacer desaparecer en este. ¿Se
invalidaba la renuncia de María Teresa al trono de España estipulada
en las capitulaciones matrimoniales de los Pirineos, con la condición
de que no se reuniesen en una misma persona las coronas de Francia
y España puesta en el testamento de Carlos? ¿Cuál de las dos dinastías
alegaba mejor derecho a la sucesión española, la rama austríaca o
la rama borbónica? ¿Cuál era más conveniente a España? La cuestión
de derecho y la cuestión de conveniencia las resolvieron la voluntad
del rey y la voluntad de los españoles. Había además para Europa la
cuestión de forma. La política capciosa de Luis XIV había desabrido
al Austria y burlado a las potencias signatarias de los tratados de
partición. La guerra, pues, era inevitable. Pero tenemos la convicción
de que cualquiera que hubiese sido el fallo de este gran litigio,
se hubiera apelado al terrible tribunal de las campañas, que es donde
por desgracia se fallan siempre en última instancia las querellas
de los príncipes y los pleitos de las naciones.
Cuando estalló la guerra, halló a Luis XIV esperándola con arma al
brazo, y cuando las primeras águilas imperiales penetraron en las
posesiones españolas de Italia, encontraron al gallo francés despierto
y vigilante y preparado a la pelea.
Francia y España luchan ahora solas contra Europa confederada. Nuestra
península se ve invadida por Oriente y Occidente. Las escuadras anglo-holandesas cruzan nuestros mares, cañonean nuestras plazas,
destruyen nuestros escasos bajeles. Valencia, Aragón y Cataluña se
levantaron contra Felipe V y proclaman al archiduque Carlos de Austria.
Estamos en plena guerra de sucesión.
España y Austria se encuentran guerreando entre sí, en expiación
de sus faltas respectivas. Austria, que causó la ruina de España envolviéndola
en temerarias y costosas guerras exteriores, recoge ahora el fruto
de su funesto sistema teniendo que lidiar con esos mismos españoles
que han excluido su fatídica dinastía y defienden con las armas a
un príncipe de la familia más enemiga del imperio. España paga el
error de haberse enflaquecido por robustecer la casa de Austria, y
de haber antepuesto a su felicidad doméstica el brillo de las conquistas
exteriores. Un Carlos archiduque de Austria, rey de España, y emperador
de Alemania después, fue el que movió aquel desbordamiento de España.
Otro Carlos archiduque de Austria, que también ha de ser emperador
de Alemania, es el que trae ahora sus legiones a pelear dentro del
territorio español en reclamación de un trono de que ha sido excluido.
Al cabo de dos siglos (¡tan lentas son las grandes lecciones de la
historia, porque tan lento es el desarrollo de la vida de los pueblos!)
Carlos VI de Alemania se ve reducido al papel de pretendiente desairado
al trono español, como consecuencia de la política iniciada por Carlos
V de Alemania.
Parece imposible que, en el estado de abandono, de desnudez y de
miseria en que había dejado Carlos II el ejército, las plazas y el
erario, pudieran los castellanos solos desenvolverse de tan cruda
guerra, teniendo que combatir a un tiempo en Levante y en Poniente,
contra ingleses, holandeses, portugueses y alemanes, y lo que es más,
contra catalanes, aragonés y valencianos, distraídas las fuerzas de
su única aliada la Francia, en el Rhin, en Italia y en los Países-Bajos. Y sin embargo los triunfos
de Almansa y de Villaviciosa hicieron ver a la Europa conjurada cómo
sabían sostener los castellanos con las armas al monarca a quien una
vez juraran fidelidad. Ayudáronlos Berwich
y Vendôme. Cien banderas cogidas a los aliados en Almansa fueron a
adornar las bóvedas del templo de Nuestra Señora de Atocha. Felipe
V y los castellanos vencían: peor estrella alumbraba a Luis XIV y
la Francia. España se rejuvenecía con su joven rey: Francia declinaba
con su viejo monarca, a quien faltaban a un tiempo el vigor y la fortuna.
Era una casa fallida que se iba sosteniendo, aunque mal, con el antiguo
crédito.
Los tratados de Utrech pusieron término
a la sangrienta guerra de sucesión, y aseguraron en el trono de España
la dinastía de los Borbones, renunciando Felipe V sus derechos eventuales
a la corona de Francia, y haciéndolo a su vez los príncipes franceses
de los que pudieran tener al trono español, de modo que nunca pudieran
unirse ambas coronas. Sólo no se adhieren a los tratados Austria y
Cataluña. Austria no cede un punto de sus pretensiones, y Cataluña
prefiere erigirse en república a reconocer la autoridad de Felipe
de Borbón: arranque de energía, que no fue sino un testimonio más
del genio impetuoso de los naturales de aquel suelo, pero que costó
a Cataluña la pérdida de sus amadas libertades, como ya le había costado
a Valencia y Aragón.
No se compró la paz de Utrech sin costosos
sacrificios. Inglaterra no quiso soltar sus presas de Gibraltar y
Menorca; y cediendo España la Sicilia, Nápoles y Cerdeña, fue borrada
del catálogo de las potencias de primer orden. Gran Bretaña se propuso
mantener el equilibrio europeo agrandando las naciones pequeñas, y
dióse Sicilia a la casa de Saboya con derechos
a la corona de España en el caso de extinguirse la línea de Felipe
V. Hiciéronse otros repartimientos que alteraron
la faz de Europa.
Con el advenimiento del nieto de Luis XIV al trono español supúsose desde luego que el gabinete de Madrid giraría dentro
de la órbita que le designara el de Versalles. Mirábase
al de España como un satélite del gran planeta, y entonces no era
una calumnia, era una verdad y una consecuencia. El monarca francés
surtía de confesores al rey de España, de camareras a la reina, y
de administradores a la nación. Los embajadores franceses obraban
como ministros españoles, y los ministros españoles eran como embajadores
franceses. Felipe sin embargo se identificó pronto con su patria adoptiva;
juró muchas veces vivir y morir con sus amados españoles, y lo cumplió.
Cuando Luis XIV, acobardado por los reveses, le propuso firmar con
las potencias aliadas un tratado ominoso a España y a sus derechos,
dirigía a su abuelo estas enérgicas y sentidas palabras: “Ya que Dios
ciñó mis sienes con la corona de España, la conservaré y defenderé
mientras me quede en las venas una gota de sangre: es un deber que
me imponen mi conciencia, mi honor, y el amor que a mis súbditos profeso.
Con la vida solamente me separaré de España, y sin comparación preferiré
morir disputando el terreno palmo a palmo al frente de mis tropas
a tomar un partido que empañe el lustre de nuestra casa”
Aquí Felipe no es ya el príncipe francés, sino el monarca español.
No es ya el joven tímido e inexperto que inclina humilde la frente
a los mandamientos de un abuelo preceptuoso,
sino un rey celoso de la honra de su reino y de su trono, que da lecciones
de enérgica entereza a un anciano a quien abandona el vigor asustado
por los contratiempos. Felipe V se atrevió á
decir: “Aun habrá Pirineos”. Y los hubo. Por eso no le faltó nunca
el cariño del pueblo castellano; y este admirable concierto entre
el pueblo y el monarca fue el que produjo aquellos recíprocos esfuerzos
que salvaron la monarquía, aunque con pérdidas dolorosas.
Y sin embargo este príncipe que tan español se había hecho y que
tanto debía a los castellanos, se acuerda una vez de
que es francés, y altera la antigua ley de sucesión a la corona
de Castilla. El que debía su trono a una mujer, priva a las hembras
del derecho de suceder en el trono, y establece a disgusto de la nación
la ley Sálica poco modificada. Innovación fatal, que al cabo de ciento
y veinte años había de ser invocada por un descendiente suyo para
pretender suplantar a la reina legítima, y que aunque revocada por otro monarca y por las Cortes del reino
no ha podido esta nación libertarse de sufrir las calamidades y estragos
de una guerra civil.
La corte de Luis XIV emancipó al rey y al gobierno español de la
tutela del de Versalles; y las segundas nupcias a que pasó Felipe
V con la princesa de Parma trajeron en derredor del trono otras influencias
que dieron diversa dirección a los negocios y distinto rumbo a la
política.
Viva se mantenía la animadversión entre Austria y España, y aun las
potencias signatarias de los tratados de Utrech
habían quedado al pronto tranquilas, pero ninguna contenta. Pronto
se ve Europa hondamente agitada y de nuevo revuelta a impulsos de
un genio turbulento, que enmaraña a todas las naciones, que halaga
con la Sicilia al duque regente de Francia y fragua conspiraciones
en París para desposeerle de la regencia; que promete a Inglaterra
y le busca enemigos en Escocia; que entretiene y engaña a Holanda,
que auxilia a Venecia contra el turco, que suscita en todas partes
enemigos al imperio, que convida a Ragotzy
a posesionarse de la Transilvania y a inquietar la Hungría, que proyecta
con Rusia y Suecia una expedición contra Gran Bretaña, que lucha con
Francia en el país vasco y en Cataluña, con Inglaterra, Holanda y
el imperio en el Mediterráneo, que promueve alianzas y tratados, que
atreviéndose a rasgar las estipulaciones de Utrech,
reclama para España las posesiones allí cedidas, que reconquista Sicilia
y Cerdeña, que levanta formidables ejércitos de tierra y hace respetar
otra vez el pabellón español en los mares, que reanima el genio de
España y le restituye un puesto importante en el sistema político
de Europa.
Este gran revolvedor del mundo, que de tal suerte intimida a las
potencias europeas con su asombroso talento y sus gigantescos planes,
que las más poderosas se ven obligadas a conjurarse contra su persona
y a exigir a Felipe V su separación como preliminar de la paz, es
un clérigo italiano, es el hijo de un pobre hortelano de Plasencia,
que ha sido él mismo campanero de una iglesia de aquella ciudad de
Italia, que por su propio mérito se ha ido encumbrando hasta elevarse
al alto puesto de primer ministro de Felipe V de España, y de consejero
y confidente de la reina Isabel de Farnesio, que ha alcanzado el capelo
de cardenal engañando al papa como engañaba a los demás soberanos:
es el abate Julio Alberoni. Felipe V accede a hacer salir de España
a Alberoni; se estipulan los tratados, y España y Europa parece quedar
otra vez tranquilas.
Desde las segundas nupcias de Felipe, uno de los monarcas en cuyo
ánimo han ejercido más dominio sus mujeres, un pensamiento invariable,
una idea fija descuella en la marcha de su gobierno y constituye por
más de treinta años el blanco de su política. Este pensamiento se
revela en todas las negociaciones diplomáticas, se trasluce en las
alianzas y en los rompimientos, se descubre en los tratados de Londres,
de Viena, de Sevilla y de Fontainebleau, predomina en los congresos
de Cambray y de Soissons, es el alma de
la política traviesa del fecundo Alberoni, subsiste durante la larga
privanza del buen Grimaldo, dicta los atrevidos proyectos del presuntuoso
y fantasmagórico Riperdá, sirve de norte
a los planes del hábil Patiño, guía al honradísimo Campillo en su
prudente y corta administración; él es el que inspira a Felipe la
renuncia de San Ildefonso, el que le decide a volver a empuñar el
cetro abdicado, el que trasciende en los dictámenes del consejo de
Castilla y de las juntas de teólogos, el que concierta y deshace enlaces
de príncipes, el que promueve las guerras y los acomodamientos, el
que alienta las arriesgadas empresas de los hijos de los reyes, las
comprometidas operaciones militares del prudente Montemar
y del intrépido Gages, el que absorbe los
tesoros, el que preocupa los ánimos en los palacios y en las campañas,
el que conmueve muchas veces a Europa y trae en constante inquietud
y desasosiego a España. A este afán, que gasta toda la vitalidad de
Isabel de Farnesio, y a cuyas sugestiones no puede resistir el débil
e hipocondriaco Felipe, se encaminan todos los cuidados, todos los
pactos, todas las empresas, y ante él se oscurecen y eclipsan todos
los demás propósitos y fines. Este pensamiento de una madre solícita,
incansable y ciega de amor a sus hijos, es
el de recobrar las posesiones españolas de la península italiana para
colocar en ellas como soberanos a los hijos del segundo tálamo de
Felipe, y a impulsos de este anhelo se han perturbado muchas veces
España y Europa, y el amor delirante de una madre ha influido grandemente
en el cambio de condición de las naciones europeas.
Asombro universal causó cuando se supo que se había firmado la paz
con el imperio. Montañas de oro costó a España esta negociación, mas nada le importaba a la reina con tal que redundara en
la mejor colocación de sus hijos. Manejóla
secretamente el ministro Riperdá, famoso
aventurero holandés (que siempre, y entonces más, ha parecido España
la tierra de promisión de especuladores advenedizos), que de embajador
de Holanda se trasformó en ministro español, que de protestante se
hizo católico, y de católico se convirtió en musulmán: gran arribista,
que después de haber hecho instrumentos de su ambición primeramente
a Lutero y luego a Jesucristo, quiso por último servirse de Mahoma,
y concluyó su carrera de aventuras en Tetuán, hecho bajá y apóstol
de una nueva secta mahometana.
Isabel de Farnesio, a vueltas de mil negociaciones y dificultades,
ve al fin a su hijo Carlos, el que algún día ha de ser rey de España,
posesionarse de los ducados de Parma y de Plasencia. Tres años después,
los vencedores de Almansa triunfan de los austríacos en Bitonto,
la bandera de Castilla tremola otra vez en aquellas antiguas posesiones
españolas, el príncipe Carlos es proclamado con entusiasmo rey de
Nápoles y de Sicilia, y el orgullo español y el amor de madre se ven
a un tiempo halagados. Las naciones se cansan de tan costosas lides,
y se ajusta el tratado definitivo de la paz.
Poco tiempo se saborearon sus dulzuras. Vacante el trono imperial
de Alemania, y a instigación de Isabel se presenta el rey católico
entre los muchos competidores al imperio. Otra vez se desenvainan
las espadas de todas las naciones al grito de guerra. La solícita
madre ve una ocasión para que su segundo hijo Felipe pueda conquistarse
también a favor de la turbación general alguna soberanía en su querido
país de Italia, perpetuo tema de sus dorados sueños. Nuevas y sangrientas
complicaciones. Guerras en Italia. Funesto comportamiento de Inglaterra
para con los dos príncipes españoles. Fatal derrota de Campo
Santo: terrible sorpresa de Velletri. Felipe en Lombardía;
triunfal entrada en Milán. Paz entre el emperador y Francisco II.
Desavenencias entre las dos ramas de la familia de Borbón, y torcida
conducta del gabinete de Luis XV. Isabel de Farnesio se conforma con
el pequeño patrimonio de Parma y Plasencia para su hijo Felipe.
Hubo en el largo reinado del primer Borbón un brevísimo paréntesis,
que pareció insignificante, y sin embargo encerraba profundos e importantes
arcanos: el de su solemne abdicación en su hijo Luis, y el reinado
de este joven príncipe que pasó como las flores que nacen y mueren
en un día, y que apenas legó a la historia
sino un nombre más que intercalar en la cronología de nuestros reyes.
¿Será cierto que nunca devoraron a Felipe V más ambiciosos proyectos
que cuando rezaba como un monje desengañado del mundo en el coro de
San Ildefonso, o cuando para distraer su misantropía cazaba en los
bosques de Balsaín? ¿Lo será que pareciendo
querer imitar en su retiro de la Granja a Carlos V de Alemania en
Yuste, se semejó más a Alfonso IV de León en Sahagún? Lo que no tiene
duda es que salió como éste del solitario lugar tan luego como murió
su hijo para volver a empuñar el abdicado cetro, y manejarle todavía
por espacio de otros veinte y dos años.
Aquel palacio de San Ildefonso, con su colegiala, sus bellos jardines,
sus elegantes y soberbias fuentes, cuyos surtidores de agua representan
los arroyos de oro que en ellas se invirtieron, esa obra famosa de
Felipe V, nuevo Versalles construido al pie de un escarpado monte,
prueba la magnificencia de los primeros reyes de la dinastía de Borbón,
si bien no muy compatible con los ahorros del erario. El adusto monasterio
del Escorial revela la época severa de Felipe II: los amenos jardines
de la Granja simbolizan la época fastuosa y elegante de Luis XIV.
En siete leguas de distancia se recorren dos dinastías y cerca de
dos siglos, y toda la travesía es ingrata y pobre como los reinados
que los dividen.
Mas si se coteja el mísero estado en que el último monarca de la
casa de Austria dejó la hacienda, el ejército, la marina, el comercio
y la industria española, con el que se registra en el reinado del
primer Borbón, España debió felicitarse por el cambio de dinastía.
Aquellos veinte mil hombres desorganizados y medio desnudos de los
últimos tiempos de Carlos II aparecen multiplicados como por encanto,
ostentando Felipe V a los ojos de la Europa admirada al terminar la
guerra de sucesión un ejército de ciento veinte batallones y de ciento
tres escuadrones disciplinados y aguerridos. Aquella docena de casi
inservibles galeras que dejara el postrer monarca austríaco, preséntase en los mares bajo el primer Borbón trasformada
en respetable escuadra de más de veinte navíos de guerra con trescientos
cuarenta buques de trasporte y treinta mil hombres de desembarco.
La industria y el comercio, casi exánimes en los últimos reinados,
reciben el impulso que los escasos conocimientos de aquel tiempo que
estos ramos permitían. Y aunque las medidas para su fomento solían
ser menos acertadas que patrióticas, publicábanse ya escritos luminosos, y a través de los errores
de la ciencia y de los obstáculos de las preocupaciones, vislumbrábase ya el sistema de las franquicias, y se levantaban
muchas fábricas. El francés Orri hubiera necesitado más tiempo del
que le permitieron las intrigas palaciegas para desenmarañar el caos
de la hacienda: el creador de los intendentes no pudo hacer sino incoar
algunas reformas, y no dejó de corresponder a la fama que traía de
entendido rentista. Riperdá, a vueltas de sus jactanciosas utopías, suministró
ideas económicas que fueron útiles después. Era un loco que no carecía
de conocimientos. El honrado español Campillo dio un golpe oportuno
para libertar al pueblo de la plaga de los arrendadores asentistas
de que Orri había querido emanciparle ya. Trabajábase
en regularizar la administración, pero falló energía para alterar
el funesto sistema de impuestos. Las guerras consumieron inmensos
capitales, y la nación se encontró con una deuda de cerca de cincuenta
millones de duros.
Educado Felipe V en los principios de la escuela política de Luis
XIV, poco podía esperarse en favor de las antiguas instituciones populares
de Castilla.
Las rebeliones de Valencia, Aragón y Cataluña sirviéronle
para acabar de extinguir las de aquel antiguo reino. El pueblo castellano,
avezado como estaba por espacio de largas dominaciones a la ilimitada
autoridad de los príncipes, no se inquietaba por la idea de recobrar
la libertad civil, y sólo vivían sus recuerdos en ilustradas individualidades.
El Santo Oficio continuaba fulminando sus sangrientos fallos con toda
la actividad de los tiempos de su juventud. Algo no obstante se había
adelantado. Felipe V no honraba con su real presencia los autos de
fé, ni los tomaba por recreo como Carlos
II.
Un hombre hubo ya en este tiempo, de vasta capacidad, de asombrosa
erudición, de sólida virtud y de incontrastable fortaleza de ánimo,
que quiso libertar la autoridad real del vasallaje de la Inquisición,
volver al trono y a la potestad civil las atribuciones que el tribunal
de la fe les tenía usurpadas, emancipar la corona de la dependencia
de la tiara pontificia en los negocios temporales, y devolver sus
antiguas libertades a la iglesia española. Hubiera tal vez aquel hombre
insigne recabado de Felipe V tan grandes reformas, si con la venida
a España de Isabel de Farnesio y la caída de la princesa de los Ursinos
no se hubiera encumbrado en derredor del trono el partido italiano.
Tomóle éste por blanco de sus iras, y cúpole
a Macanaz la suerte que por lo común está
reservada al apostolado de las ideas, el martirio de la persecución.
Amábale el rey, pero supeditado por inquisidores
y jesuitas le desterrraba del reino: seguía
queriéndole en el extranjero, y le mantenía proscripto; le nombraba
representante en el congreso de Cambray, y no se atrevía a abrirle
las puertas de la patria. Entretanto encomendados a otras manos los
asuntos de Roma, negociábase la púrpura
cardenalicia, y se admitía al nuncio a trueque de conseguir el capelo,
y le prometía el capelo a condición de que se admitiera al nuncio:
contrato entre partes en que la doctrina canónica no hallaba ocasión
de intervenir. Así se hizo el ajuste de 1717, y a parecido precio
se obtuvo el concordato de 1737, si bien en este comenzaron ya a triunfar
las ideas de Macanaz: hasta que en el de
1753 sancionó ya la Santa Sede el patronato universal de la corona
de España.
En el autor del Memorial de los cincuenta y cinco párrafos, y de
los Auxilios para gobernar bien una monarquía católica, vemos el representante
del primer albor con que se anunciaba la regeneración política de
España. El entendimiento de Macanaz marchaba
delante de su siglo. Muchas de sus máximas religiosas y políticas
habían de ser puestas en ejecución por los sabios ministros del gran
Carlos III, y algunas eran tan avanzadas que muchos pueblos de los
que más progreso han alcanzado en la carrera de la civilización aun
no han podido verlas planteadas en el siglo XIX. En las desapasionadas
páginas de nuestra obra hallará por lo menos la justicia que le fue
denegada en su tiempo: diminuta compensación que por nuestra parta
podemos dar al magistrado incorruptible, al sabio publicista, al hombre
de la expatriación y de los calabozos.
Suelen no caminar al mismo paso el desarrollo de la ciencia política
y el de otros ramos de los conocimientos humanos. Felipe II que dejaba
cantar a los poetas tan libremente como quisieran, no permitía la
circulación de una sola idea que tendiese a menoscabar la plenitud
de la potestad real. Luis XIV empuñaba con una mano el cetro del absolutismo,
y con otra erigía academias científicas de que plagaba el suelo de
la Francia; con una levantaba el catafalco de las libertades francesas,
y con otra encendía mil lumbreras de gloria. Así mientras su nieto
en España permitía a un inquisidor que prohibiera los escritos políticos
de Macanaz, creaba por otra parte bibliotecas,
academias y universidades a ejemplo de su abuelo. Nacieron entonces
la de la Lengua y la de la Historia, la Biblioteca Real, el Seminario
de Nobles y el colegio de San Telmo. La revolución literaria iba preparando
sin que él mismo lo sintiese la revolución política. Feijó
abrió una herida mortal a las preocupaciones populares, citándolas
ante el tribunal del espíritu analítico, de la razón y de la filosofía.
A pesar de la cautela con que se vedó a sí mismo el examen de las
materias políticas y religiosas, todavía fue delatado al Santo Oficio.
Pero el sabio benedictino tuvo la suerte de alcanzar el reinado de
Fernando VI cuyos ministros le pusieron a cubierto de toda persecución.
El proceso del P. Froilán Diaz había marcado la transición del reinado
de Carlos II al de Felipe V: el proceso del P. Feijó
divide y marca perfectamente el tránsito del reinado de Felipe V al
de Fernando VI.
Por primera vez después de tantos siglos de eternas luchas subió
al trono español un príncipe, que mirando las guerras como el más
cruel azote de la humanidad proclamó el sistema de paz a toda costa.
La de Aquisgrán vino en 1749 a colmar los deseos del bondadoso Fernando
VI. Desde este momento se encastilla en una prudente y estricta neutralidad,
y deja que peleen cuanto quieran las demás naciones. Francia e Inglaterra,
rivales antipáticas que se acechan para abatirse, rompen de nuevo
las hostilidades, y cada cual solicita para sí con ahínco la amistad
y el apoyo de España. Fatíganse en vano
ministros y embajadores por inclinar el fiel de aquella balanza a
un lado o al otro. Ayuda a Francia el imperio, pónese
la Prusia de parte de Inglaterra, España permanece neutral. Tientan
los franceses a Fernando con Menorca, los ingleses le hacen la ofrenda
de Gibraltar; tentadores eran los ofrecimientos, pero se estrellan
contra la imperturbable impasibilidad del rey, lo mismo que la actividad
diplomática. Igual lucha sustentaban dos ilustres miembros del gabinete
español, predilecto del rey el uno, preferido de la reina el otro,
queriendo el uno inclinarle a la alianza francesa, el otro a la amistad
británica. Pero deshaciendo Carvajal la trama que Ensenada urdía,
especie de tela penelópica tejida y destejida
en el taller de la diplomacia, iba manteniendo Fernando la nave de
la neutralidad entre contrarios vientos sin dejarla irse a fondo,
y la paz era más honrosa cuanto la nación se veía por dos estados
poderosos acariciada. Situación nueva para España, y sería difícil
encontrar otra análoga retrocediendo siglos.
Así mientras las naciones vecinas sufrían los estragos horribles
de la guerra, aquí a la sombra saludable del árbol de la paz, plantado
por un monarca benéfico, prosperaban la industria, el comercio y la
agricultura, desarrollábanse las letras y tomaba nuevo vuelo nuestra marina,
y ¡cosa desoída en largos siglos! se encontraban sumas considerables
en las arcas del tesoro.
El próspero y pacífico reinado de Fernando VI, acusación elocuente
de los seis reinados tumultuosos que le precedieron, nos ratificaría,
si de ello necesitáramos, en que no es la gloria de las conquistas
ni los triunfos estruendosos de las armas lo que labra el edificio
de la felicidad de los pueblos.
Tras larga y penosa agonía, y cerniéndose en torno al lecho mortuorio
del misántropo monarca intrigas sin cuento, fallece el virtuoso Fernando,
dejando su esterilidad abierto el camino del trono, su prudencia el
camino de la prosperidad a su hermano Carlos, el rey de las Dos Sicilias,
que arreglada la sucesión de aquellos reinos viene a tomar posesión
de su nueva herencia. Nápoles llora su despedida y España entona cantos
de júbilo a su arribo. Sus gloriosos antecedentes auguran días de
bonanza para su país natal.
XV
No puede pronunciarse sin un sentimiento de amor respetuoso el nombre
de Carlos III. A él viene asociada la idea de la regeneración española.
Si el talento de Carlos no rayó en el más alto punto de la escala
de las inteligencias, tuvo por lo menos razón clara, sano juicio,
intención recta, desinterés loable, ciego amor a la justicia, solicitud
paternal, religiosidad indestructible, firmeza y perseverancia en
las resoluciones. Si le hubiera faltado grandeza propia, diérasela
y no pequeña el tacto con que supo rodearse de hombres eminentes,
y el tino de haber encomendado a los varones más esclarecidos y a
las más altas capacidades de su tiempo, y puesto en las más hábiles
manos, la administración y el gobierno de la monarquía.
Inaugura su entrada en España restituyendo fueros y condonando deudas.
Reconocióse luego al genio benéfico de Nápoles
que venía a fecundar su suelo patrio.
Duélenos por lo tanto verle abandonar en la política exterior desde
los primeros tiempos de su reinado el prudente sistema de neutralidad
en que su hermano había sabido parapetarse. Los afectos de la sangre
conducen a Carlos a ajustar con Francia el famoso Pacto de familia,
con que quedó ligada la suerte de España a la del reino vecino. Soberbio
y atrevido reto que hizo una sola familia de príncipes a todos los
poderes de la tierra en circunstancias las más comprometidas.
La política de Choiseul, el negociador
de Francia, especie de ministro universal de Luis XV, envuelve a Grimaldi,
negociador por España, en el Pacto de familia, como Mazarin
había sabido atraer a don Luis de Haro al ajuste de la Paz de los
Pirineos, los dos tratados que han ligado más las dos ramas de los
Borbones. Carlos IV y Luis XVI, Fernando VII y Luis XVIII, nos recordarán
a Carlos III y Luis XV, como éstos hacen remontar nuestra memoria
a Felipe IV y Luis XIV.
Pronto comenzó España a probar las aguas amargas que brotaron de
aquella fuente de discordias secretamente abierta en París. La guerra
con Gran Bretaña era consecuencia natural del Pacto de familia. Las
dos preciosas joyas de nuestras colonias de Oriente y Occidente, Manila
y la Habana, caen en poder de los ingleses, y no sin sacrificio se
logra recobrarlas dos años después por la paz de París.
Si pudiéramos establecer una línea divisoria entre el hombre y el
monarca, aplaudiríamos los sentimientos que dictaron aquel concierto
de familia como negocio del corazón. Pero en las potestades que rigen
los pueblos, antes son los deberes de la soberanía que los afectos
de deudo: y aquellos mismos sentimientos que merecían una bella página
en la biografía de un príncipe pueden formar una de las hojas más
tristes de su historia política. Creemos no obstante que hubo de parte
de Carlos III algo más que los vínculos de cognación. No tenía olvidado
este monarca que la Inglaterra había sido la que años antes, siendo
rey de Nápoles, le impuso con aire de ruda y despótica amenaza aquella
neutralidad mortificante que le forzó a reprimir los naturales afectos
de la fraternidad prohibiéndole acudir en ayuda de su hermano Felipe.
Veía Carlos además con amargura y enojo ondear el pabellón británico
en territorio español, y Gibraltar y Menorca en poder de los ingleses
eran dos espinas que le punzaban como español y como rey. Concedamos,
pues, algo al justo resentimiento, algo también al honor nacional
lastimado, y el Pacto de familia aparecerá, sin eximirle de lo impolítico,
un tanto excusable al menos, y no por un solo motivo dictado.
Insurrecciónense las colonias inglesas de América contra la metrópoli,
y Carlos, como vengador de agravios recibidos de Inglaterra y como
cumplidor del Pacto de familia, fomenta en unión con Francia una insurrección
que si al pronto enflaquecía a su rival había de ser con el tiempo
funesta a España. La emancipación de los anglo-americanos,
tan útil a la especie humana en general, no podía serlo a la nación
que tenía en aquella parte del mundo inmensas posesiones que perder.
Hubo un español que vaticinó con maravillosa exactitud todo lo que
después había de sobrevenir, y lo que es más, lo expuso a su monarca con desembarazo y lealtad.
“Llegará un día, decía el insigne conde de Aranda en su Memoria, en
que esta república federal que ha nacido Pigmea crezca y se torne
gigante, y aun coloso terrible en aquellas regiones. Entonces olvidará
los beneficios que ha recibido de las dos potencias, y solo pensará
en su engrandecimiento.... El primer paso de esta potencia, cuando
haya logrado engrandecerse, será apoderarse de las Floridas a fin
de dominar el golfo de Méjico.... Estos temores son muy fundados,
señor, y deben realizarse dentro de breves años, si no presenciamos
antes otras conmociones más funestas en nuestras Américas....” Proponíale seguidamente
un plan de emancipación, con condiciones igualmente ventajosas a la
metrópoli y a las colonias.
Por desgracia el monarca, casi siempre deferente a los consejos de
los hombres ilustrados, no escuchó esta vez el patriótico pensamiento
del antiguo presidente de Castilla, y los resultados justificaron
por desdicha la sagaz previsión del embajador. El mismo Carlos III
alcanzó algunos chispazos del fuego de la independencia que había
comenzado a prender en nuestras colonias. Cuarenta años después lloraba
España la pérdida de sus ricas Indias. Hoy nos parece un acontecimiento
feliz cada vez que los representantes de alguno de aquellos nuevos
estados, antes posesiones nuestras, vienen a convidársenos por amigos.
Tal vez alguna de aquellas recientes repúblicas, no muy afortunadas
en la obra laboriosa de su organización, amenazadas por el gigante
del Nueva Mundo, tal vez la España misma también haya vuelto en alguna
ocasión sus ojos hacia algo semejante al pensamiento salvador del
gran conde de Aranda. Pero los tiempos pasan y no tornan.
Las guerras sostenidas contra Gran Bretaña en los mares de ambos
mundos, proporcionaron a España hacer alarde de una fuerza
naval imponente que le daba consideración en América y Europa. Triunfos
gloriosos alcanzaron nuestras escuadras, señaladamente en las Indias
Occidentales. Aun en el antiguo continente, donde fueron menos afortunadas,
hicieron muchas veces vacilar el poder marítimo de la que blasonaba
de ser la soberana y la señora absoluta de los mares. Pero sufrimos
también lamentables reveses. El desastre del cabo de San Vicente fue
un golpe mortal para la marina española. El pabellón nacional fue
sin embargo digna y maravillosamente sostenido, y los ingleses hicieron
justicia al heroísmo de nuestros soldados. Todavía el contratiempo
del cabo de San Vicente fue vengado en lo alto de las Azores, y Cádiz
vio entrar en triunfo una de las más ricas presas de que hacen mención
las historias.
Una expedición feliz devuelve a la corona de España la isla de Menorca,
desmembrada de ella por espacio de setenta y cuatro años. No hubo
igual suerte con Gibraltar, cuya recuperación era el afán del pundonoroso
monarca, el objeto a que consagraba esfuerzos, sacrificios y gastos
sin cuento, el bello ideal de sus esperanzas y de sus ilusiones. “Gibraltar
es un objeto, decía Floridablanca, por el cual el rey mi amo rompería
el Pacto de familia, o cualquier otro compromiso que tuviese con Francia”.
Pero a su vez decía lord Stormont, “que si España le ponía
ante los ojos el mapa de sus estados para que buscase un equivalente
a Gibraltar, fijando tres semanas para la decisión, no podría en tan
largo plazo hallar entre todas las posesiones del rey de España nada
que bastase a compensar la cesión de aquella plaza”. Así los manejos
diplomáticos fueron tan inútiles como los bloqueos, y las diestras
maniobras navales de Crillón tan ineficaces como las famosas baterías flotantes
con que Mr. D’Arson entretuvo las esperanzas
de los españoles y la curiosidad de Europa. Los ingleses defendieron
su presa contra los disparos de los cañones con la misma tenacidad
que contra las proposiciones y tratos de los gabinetes, y Carlos III
hubo de resignarse a firmar la paz de 1783 con el desconsuelo de dejar
en poder de Gran Bretaña aquella fortaleza formidable. Sinceramente
desearíamos no ver en esa enorme y disputada roca sino un castillo
inglés enclavado en suelo español, y que no nos inspirara ideas y
recuerdos de la fe británica.
La política exterior de Carlos y de su primer ministro lleva en los
últimos años un sello de circunspección, de firmeza y de aplomo que
sorprenden y admiran a Europa. Valióle esto
una de las honras más distinguidas que pueden caber a un soberano,
la de haber sido elegido por las naciones para árbitro mediador en
las graves contiendas que las traían desasosegadas y envueltas en
funestas lides.
El ánimo fatigado con la perspectiva de tantos cuadros sombríos como
hemos tenido que bosquejar hasta ahora, siente un gustoso descanso
al volver la vista al que presenta el gobierno interior de este gran
príncipe. Vése a España cobrar una animada existencia después de un
largo marasmo, y entrar en el movimiento progresivo de la humanidad
que parecía paralizado en ella. Se ve a los entendimientos ir sacudiendo
las trabas de su esclavitud, y las doctrinas humanitarias erigirse
en principio de gobierno. Era la preparación más conveniente para
los cambios políticos y sociales que hubieran de sobrevenir. Era el
anuncio de una época de regeneración, o más bien el principio de ella,
iniciado con prudente mesura, como si el espíritu reformador que se
desarrollaba se propusiera realizar su obra sin las violentas conmociones
que habían señalado este tránsito en Inglaterra, y sin los terribles
sacudimientos que amenazaban ya a Francia.
No se proclamó la libre emisión del pensamiento, pero se le libertó
del poder censorio de la corte de Roma y de la Inquisición, que se
le habían exclusivamente arrogado. Prohibióse
la censura de las obras sin escuchar previamente al autor y oir
la interpretación que daba a sus palabras. Los breves de Roma en que
se condenaba algún libro no eran admitidos ya sin el consentimiento
de la potestad civil. Estableciéronse garantías
contra las arbitrariedades de la Inquisición, y muchas disposiciones
emanadas de la autoridad real anunciaban a aquel tribunal terrible
que no tardaría en caducar su omnipotente imperio. Hubiera caído derrumbado
aquel baluarte del fanatismo al cumplirse los tres siglos de su existencia,
si el prudente Carlos no hubiera creído más conveniente y más político
irle demoliendo por grados que desplomarle con súbita y estrepitosa
explosión. Cuando el ministro Roda le aconsejaba la supresión del
Santo Oficio, “no me atrevo, le contestó el juicioso monarca, a arrostrar
la resistencia de una parte del clero y del pueblo, que todavía no
está bastante ilustrada para consentir en esta supresión”. Palabras
que descubren la posición respectiva del monarca y del pueblo; y que
revelan que no era Carlos III un ejecutor obsecuente de los dictámenes
de sus ministros, sino que tomaba resoluciones y tenía ideas propias.
Contentóse con allanar obstáculos y dejar
al tiempo y a circunstancias más favorables la total destrucción del
sangriento tribunal. No hizo poco en hacerle perder su ferocidad primitiva,
en cercenar su poder y poner coto a sus vejaciones. Escasísimos fueron
ya los autos de fé, y sin el antiguo formidable aparato: cesaron de encenderse
las hogueras, y la humanidad le quedó agradecida.
Las doctrinas sobre las regalías de la corona en la gran cuestión
sobre los límites de las dos potestades, el sacerdocio y el imperio,
defendidas en el reinado de Felipe IV por los ilustrados Chumacero
y Pimentel, difundidas en el de Felipe V por Macanaz,
el grande apóstol de los regalistas, ya más desarrolladas en el de
Fernando VI, se desenvuelven completamente y fructifican en el de
Carlos III. La corte romana ceja en sus antiguas pretensiones ante
la enérgica actitud del monarca español y de sus hombres de estado,
y la autoridad real recobra el ensanche, y la potestad civil recupera
gran parte del terreno que había venido perdiendo desde la edad media.
El proceso contra el obispo de Cuenca acreditó que el soberano en
esto punto no toleraba oposición.
Había estado apegado el jesuitismo al confesonario y a la cámara
regia, representado en tiempo de Fernando VI, por el P. Rábago, celoso
procurador del engrandecimiento de su orden en ambos mundos. Pero
la existencia de una milicia papal era casi incompatible con el reinado
de los regalistas; y creemos que sin la carta
del P. Ricci, y aunque en el motín contra Esquilache no se hubiera
gritado: ¡vivan los jesuitas!, los jesuitas hubieran sido del mismo
modo expulsados, como lo habían sido ya en Portugal y en Francia.
Lo que hizo el motín fue aglomerar causas y acelerar el golpe. La
expulsión se ejecutó de un modo análogo a las máximas jesuíticas,
con misterioso sigilo como obraban ellos. Los defensores del poder
absoluto de la tiara cayeron a impulsos de un rasgo de poder absoluto
de la corona. Fue pues la expulsión de los jesuitas un gran golpe
de Estado. No tuvieron mejor suerte los hijos de Loyola en Nápoles
y Parma. Todos los Borbones se pusieron de acuerdo para la abolición
de la orden, y no descansó Carlos III hasta conseguir la bula de extinción,
que otorgó Clemente XIV. No olvidemos que Carlos III era un monarca
profundamente religioso.
La desamortización eclesiástica y civil, ese gran principio que en
la cartilla económica moderna goza los honores de axioma, tuvo muchos
propagadores, pero no encontró ejecutores todavía. El Consejo de Castilla
quiso aun conservar la mano muerta, pero era una mano que quedaba
herida y manca. Desde que apareció el tratado de Regalía de Amortización
de Campomanes, y desde las peticiones fiscales de los Consejos de
Castilla y Hacienda, que tanto esforzó después en sus luminosos escritos
el ilustrado autor del Informe sobre la Ley Agraria, el clero y los
mayorazguistas pudieron comprender que si la cuestión no se había
resuelto en la práctica quedaba resuelta en los entendimientos, como
pudieron comprender las clases privilegiadas la brecha que se les
abría con la introducción del elemento popular
en las municipalidades, representado por los diputados y personeros
del común en contraposición a las regidurías perpetuas, y con el golpe
dado al monopolio de la enseñanza, de la magistratura y de las dignidades
eclesiásticas, con la reforma de los colegios mayores. Los hombres
de Carlos III, entregando al espíritu de examen materias y cuestiones
de interés público que se habían mirado como intangibles, o al menos
como invulnerables, hicieron una revolución en las ideas, y dejaron
por lo menos indicadas las reformas que no pudieron realizar, alumbrando
a los gobiernos futuros y enseñándoles el camino que habían de seguir.
Bastaría la feliz creación de las Sociedades económicas de Amigos
del país para hacer la apología de un reinado. Aquellas asambleas
nos parecían un fenómeno en un gobierno absoluto, si en pos
de ellas no vinieran las Escuelas patrióticas gratuitas a advertirnos
que aquel gobierno absoluto era al propio tiempo un gobierno paternal.
Clero, grandeza, propiedad, comercio, capacidad, todo se apresuró
a concurrir al sostenimiento y brillo de aquellas asociaciones humanitarias,
pacíficas, inofensivas, laboratorios continuos de mejoras saludables
y de adelantos provechosos para la agricultura, la industria, el comercio
y las artes, para la educación pública, para el establecimiento y
organización de asilos de beneficencia, y donde se esclarecían hasta
cuestiones científicas y puntos importantes de derecho público. Hasta
las damas, que jamás se habían reunido sino en los claustros o en
las cofradías, fueron llamadas a formar parte de estas benéficas corporaciones.
Allí eran enseñadas por distinguidas maestras las delicadas labores
de la aguja, al propio tiempo que hombres laboriosos y entendidos
daban lecciones sobre los rudos trabajos del arado, y mientras las
unas enseñaban a bordar, los otros enseñaban a roturar terrenos. La
real orden comunicada por Floridablanca para la admisión de señoras
en la Sociedad de Madrid es de un género tiernamente sublime.
No alcanzaron todos los esfuerzos de los hombres de Carlos III, aunque
lo intentaron con ahínco, a reformar la enseñanza universitaria. Apegadas
las universidades al rancio escolasticismo y a las sutilezas de la
filosofía peripatética y de una metafísica ininteligible, regidas
por frailes, que constituían la mayoría de los claustros de doctores,
resistieron tenazmente las reformas que se trataba de introducir.
El informe de la de Salamanca, la primera en categoría y en crédito,
escandalizó al fiscal del Consejo de Castilla. ¿Qué podía esperarse
cuando ejercía en ella una especie da dictadura el P. Rivera, que
llamaba enciclopedistas a Reineccio y a
Muratori? Y sin embargo, infatigable el
monarca en procurar el fomento y propagación de las luces como los
intereses materiales, halló medios de lograrlo promoviendo fuera del
recinto de las universidades el estudio de las ciencias naturales
y exactas: y el creador del Banco de san Carlos creó también los colegios
de Artillería y de Marina; el colonizador de Sierra Morena estableció
el Jardín Botánico y el gabinete de Historia Natural; y el fundador
de la Compañía de Filipinas fundó escuelas especiales de física y
de matemáticas hasta en las colonias de América, donde se formaron
aquellos hombres insignes que después admiró el sabio Humboldt.
Era llegado el caso de que Francia nos devolviera también el fulgor
literario que España en otros tiempos le había prestado, y regresó
a su turno con el nuevo brillo que había debido comunicarle otra civilización
más avanzada. La intimidad con el vecino reino que bajo el aspecto
político había hecho tan funesta el Pacto de la familia fue de gran
provecho bajo el punto de vista literario. Resucitaba el siglo XVI sin
la tétrica fisonomía que le imprimió el genio sombrío de Felipe II,
y humanizado y ataviado con las conquistas de la razón.
Ciencias, administración, legislación, educación pública, todo recibe
mejoras importantes. Las investigaciones históricas a que se habían
dedicado ya con fruto en el reinado de Fernando VI los PP. Burriel
y Sarmiento, el infatigable Florez, y los
eruditos Mayans y Bayer, continúan siendo objeto de los desvelos de
los Mohedano, de los Lampillas, de los Capmani, de los Masdeu, de los Risco
y los Casiri, y de otros esclarecidos talentos
en el reinado del tercer Borbón. Y si en muchas de sus obras no resplandece
gran luz filosófica ni refleja el más exquisito juicio crítico, menester
es no olvidar que aquellos ilustres sabios escribían a la vista de
la recelosa y asustadiza Inquisición, que
aunque amansada ya, todavía condenaba a Olavide, y acusaba de herejes
a los que habían aconsejado la expulsión de los jesuitas. La poesía
y la elocuencia subyugadas de largo tiempo a la tiranía de una insulsa
hinchazón y de un depravado culteranismo, cuando no se abandonaban
a una vulgaridad rastrera, resucitaban con las galas de una decorosa
libertad y de una sencillez elegante. Moratín reformaba el teatro
español, y Meléndez restauraba la poesía castellana, mientras los
sabios prelados Climent y Tavira restituían a la oratoria del pulpito
la conveniente dignidad.
Siguiendo las artes el movimiento de las letras, Europa entera admiraba
el fecundo pincel de Mengs, el restaurador de la moderna pintura,
y el pintor filósofo que decía el erudito Azara. Maella honraba a
su digno maestro, y Goya se hacía célebre por aquella graciosa originalidad
que no ha podido ser imitada después. El buril de Selma embellecía
la magnífica edición del Quijote de Ibarra, honra del arte tipográfico.
Y de los adelantos de la arquitectura y escultura certifican los magníficos
y elegantes monumentos que en prodigioso número por todo el ámbito
de la península a nuestra vista se ofrecen, y que si el gusto y estilo no los revelara bastante como obras
de aquel feliz reinado, avisáraselo al menos
entendido el Carolo III, regnante,
que en casi todos se lee.
Hubiera sido Carlos III el Luis XIV de España, si los días de su
reinado hubieran sido tan largos como los del monarca francés: pero
faltóle tiempo para hacer tanto como al soberano de la Francia
le permitió su longevidad prodigiosa. En cambio
fue mucho menos déspota. Luis XIV erigió el absolutismo: Carlos III
lo encontró establecido y lo humanizó. Semejósele
mucho como rey, y le aventajó en virtudes como hombre. Carlos III
no introdujo en la corte el fausto oriental como Luis XIV ni menos
permitió los desórdenes y escándalos de Luis XV. No se vieron aquí
ni las Lavalliere ni las Maintenon del primero, ni las Pompadour y las Dubarry del
segundo. Isabel la Católica y Carlos III hubieran hecho una de las
mejores parejas de reyes de la tierra. Pero los separaron tres siglos,
para que los tiempos se repartieran la benéfica influencia de sus
genios. Aquella dejó establecida una institución que creyó necesaria
para la unidad religiosa: éste halló la unidad religiosa asegurada,
y quebrantó un poder que dañaba a la tolerancia y al desarrollo de
las luces, que era ya la necesidad de las naciones católicas modernas.
Así va marchando la sociedad humana hacia su perfección.
Muéstranse como apenados algunos políticos impacientes, por
que en medio de la revolución de ideas y del espíritu reformador
que se desenvolvió en el reinado que nos ocupa, no hubieran
ni el monarca ni sus ilustrados ministros tentado restablecer las
antiguas libertades españolas bajo una forma acomodada a las necesidades
y adelantos de la moderna civilización. Mas tal vez en nada mostraron
tanta cordura aquellos hombres de estado como en no haber anticipado
esta novedad. No era culpa suya que el pueblo avezado de largos siglos
al despotismo y a la Inquisición, hubiera ido perdiendo el amor a
la libertad civil. ¿Podemos estar ciertos de que no hubiera sido arriesgado
otorgar instituciones políticas a quien ni mostraba desearlas, ni
las hubiera recibido con gusto, ni menos con agradecimiento? ¿No se
podrá decir del monarca y de los reformadores de su época aquello
de: sui eos
non cognoverunt? No olvidemos tampoco
que no eran ni la religiosidad ni el respeto al principio monárquico
los síntomas con que se anunciaba la revolución francesa, y que la
religión y el trono eran los dos dogmas venerados, los dos ídolos
de los españoles. Bastaron las reformas que ejecutaron y las que intentaron
para que el clero y las clases privilegiadas, muy poderosas en España
y muy influyentes todavía, tildaran y acusaran a los consejeros de
Carlos de enciclopedistas y afectos a la filosofía francesa del siglo
XVIII que amenazaba invadir y trastornar el mundo. Y a fé que de no serlo procuraron dar pruebas en los últimos años
de aquel monarca, cuando asustados por el estruendo de la tempestad
política que rugía ya en el vecino reino, cejaron ante los peligros
de la crisis, que el clero y la Inquisición no se descuidaban tampoco
en encarecer y abultar. El mismo Floridablanca se convirtió en desconfiado,
y retiró la mano franca y liberal con que hasta entonces alentara
al espíritu de reforma; hizo más, intentó reprimirle.
No sabemos sin embargo cómo se hubiera desenvuelto Carlos III de
los compromisos en que habría tenido que verse si le hubiera alcanzado
la explosión que muy luego estalló del otro lado del Pirineo. Fortuna
fue para aquel monarca, y fatalidad para España, el haber muerto en
vísperas de aquel grande incendio.
Sucedióle su hijo Carlos IV a fines de 1788.
XVI
El año siguiente al advenimiento de Carlos IV, al trono español estalla
en Francia el volcán revolucionario, cuyo sacudimiento conmovió toda
Europa e hizo estremecer todos los tronos. La rapidez de los primeros
pasos de la revolución anunciaba que en breve se iban a ensayar todas
las formas, a recorrerse toda la escala de las trasformaciones sociales.
Y así fue.
Jamás en tan corto espacio de tiempo anduvo una sociedad tan largo
camino. La impaciencia de marchar exigía a cada año el desarrollo
y la vitalidad de un siglo, y parecía que los tiempos se compendiaban
a la voz de los hombres. Hallóse medio de
acortar la distancia de tiempos antes que la distancia de lugar, y
la revolución francesa precedió a la invención del vapor. La Europa
armada gritaba ¡atrás!, y la Francia, armada también, contestaba ¡adelante!
Las ideas sin embargo avanzaban más dentro de Francia que los ejércitos
fuera. Estados generales, asamblea constituyente, asamblea legislativa,
convención, república, directorio, consulado, imperio.... monarquía,
democracia, despotismo militar... A los pocos años de un regicidio
nacional, se entronizaba a un déspota: habíase hecho perecer en un
cadalso a un rey virtuoso y débil, y se aclamaba a un tirano heroico.
Cuando Napoleón establecía repúblicas en Europa, en Francia iban retrocediendo
las ideas republicanas. Las ideas y las conquistas marchaban al revés.
Del suplicio del rey a la proclamación del emperador mediaron once
años. Al cabo de otros once años la Francia vuelve a gritar ¡viva
el rey! El nuevo rey era otro Borbón. Gran retroceso. Pero el movimiento
galbánico no ha cesado. Pasan otros quince
años, y las ideas que habían retrocedido vuelven a avanzar. La antigua
dinastía es de nuevo expulsada, y se proclama a un Orleans rey constitucional.
Antes de otros diez y ocho años la monarquía constitucional va a acompañar
en la proscripción a la vieja monarquía y al imperio. Francia es otra
vez republicana. ¿Volverá otro imperio y otra monarquía? ¿Se acabarán
de fijar las ideas sobre el mejor gobierno de los pueblos? ¿Estará
la humanidad condenada a girar perpetuamente en derredor de un círculo?
Gira, sí; pero es describiendo círculos concéntricos, cuya circunferencia
se va agrandando sin cesar, y de cada círculo que describe va recogiendo
la humanidad algún principio provechoso que queda siempre. Asi con las alianzas de lo antiguo que vive y de lo nuevo
que nace va modificando su existencia. Costosas son las trasformaciones.
Si los pueblos y las generaciones que las promueven meditaran los
estragos que acompañan a las grandes revoluciones, retrocederían espantados.
Mas por una disposición providencial la embriaguez del entusiasmo
no deja lugar al frío razonamiento y predispone a recibir con gusto
el martirio; también el furor de la venganza perturba la razón; son
las dos fuentes de las grandes virtudes y de los grandes crímenes
que en ella se desarrollan. Fecunda en unos y en otras fue la de 1789.
Acaso ninguna ha producido tantos héroes y tantos monstruos. La lección
fue dura. ¿Supusieron aprovecharla los reyes y los pueblos? Ha sido
menester otra revolución a mediados de este siglo para enseñarles
más. ¿Han aprendido los hombres de ahora más que los de entonces?
¿Ha ganado algo la humanidad? Comparemos.
La revolución de 1789 fue agresora y conquistadora; la de 1848 proclamó
el respeto a la independencia de los pueblos. Entonces la Europa opuso
muros de acero a las ideas democráticas; ahora la Europa siguió el
impulso de la nación iniciadora. En la revolución del siglo pasado
eran llevados los hombres a carretadas a la guillotina; la cuchilla
era el primer poder del estado: en la del presente siglo se aclamó
el principio de la abolición de la pena de muerte por delitos políticos.
En 1793 manchó la frente de la Francia la sangre con que tiñó el cadalso
uno de los monarcas que menos lo merecía: en 1848 hubo muchas revoluciones
y la sangre de varios príncipes corrió en los campos de batalla, ni
una gota de sangre real en el afrentoso patíbulo. La Francia del siglo
pasado abolió el culto católico, y divinizó la razón humana: se quitó
a Dios de los altares y se dio incienso a una prostituta: en la Francia
del presente siglo los más extremados reformadores se han visto precisados
a invocar el cristianismo, y el sacerdocio católico ha sido buscado
para rociar con el agua santa el árbol de la libertad. Entonces un
soldado arrancó violentamente de su silla al jefe visible de la Iglesia,
y el gran guerrero puso su mano profana sobre el gran sacerdote; aquel
hombre se llamaba Napoleón: ahora otro Napoleón, deudo de aquel, y
como él jefe de Francia, envió las legiones republicanas a reponer
en su silla a otro pontífice, Pío también como el abofeteado en Fontainebleau,
y cometiendo una injusticia política y una inconsecuencia, ha hecho
una reparación religiosa. La Europa lo ha murmurado; ha parecido un
contrasentido. Tal vez la Francia misma lo hizo de mal grado. No murmure
la Europa; no era la voluntad de la Francia la que obraba; era el
impulso secreto de la Providencia que le había impuesto una expiación,
y al cual ella obedecía de malhumor sin saberlo. También Alarico iba
de mala gana a Roma y obedecía a la voz secreta que se lo mandaba.
Distinto era entonces el fin; La Providencia la misma.
Excesos abominables se han cometido en aquella y en esta revolución.
Lamentamos unos y otros. ¿Cuándo dejará de intervenir el mortífero
acero en las cuestiones de política fundamental? ¿Cuándo serán los
cambios sociales resultado solo de la discusión pacífica y razonada?
Los pocos síntomas que de ello vemos nos indican que aún tiene que
vivir mucho la humanidad hasta tocar este estado de perfección. ¿Por
qué entretanto ha de estar condenada a comprar su mejoramiento a precio
de tan costosas pruebas? Lo sentimos, pero no nos atrevemos ni a acusar
a la Providencia ni a responder a Dios. Sólo sabemos que es así, porque
nos lo enseña la historia de todos los siglos. Consuélanos en parte
observar que la humanidad no deja de ir progresando siempre, aunque
a veces parece retroceder.
Insensiblemente hemos ido abarcando en estas reflexiones sucesos
que no son todavía de nuestro dominio histórico. Séanos dispensado,
siquiera por si nos fallase después tiempo y ocasión de hacerlas.
Reanudemos el hilo de nuestro bosquejo historial.
Cuando estalló la revolución de 1789, alarmáronse
todas las potencias europeas, y se formaron aquellas coaliciones y
comenzaron aquellas guerras que tantos triunfos proporcionaron a las
armas de Francia, y tantos progresos dieron al movimiento revolucionario.
Porque los hombres de la revolución, exigentes y descontentadlos de
suyo, exacerbados con la oposición de dentro y con la resistencia
de fuera, pasaban del entusiasmo al delirio, y del vigor y la energía
al arrebato y al frenesí, y no había ni concesiones que los contentaran
ni fuerza que los contuviera. España se hallaba en una posición excepcional.
Era Carlos IV pariente de Luis XVI, vivía el Pacto de familia, y no
estaba entonces el pueblo español ni en sazón ni en deseo de adoptar
los principios que se proclamaban en el vecino reino. El mismo Floridablanca,
ministro que Carlos III había dejado como en herencia a su hijo, temía
que invadieran la Península las máximas que del otro lado del Pirineo
se ostentaban triunfantes. Y sin embargo todo lo que el monarca y
el gobierno español se atrevieron a hacer en favor del atribulado
Luis XVI, fueron ardientes votos, tímidas reclamaciones y gestiones
ineficaces, alguna de las cuales les valió una repulsa bochornosa
de parte de la Convención.
Solo después del suplicio de aquel infortunado monarca se resolvió
el gabinete de Madrid a declarar la guerra a la república contra el
dictámen del viejo y experimentado conde de Aranda, a quien
costó ceder el puesto ministerial a un joven que había opinado por
la guerra. Este joven, que pasó del cuartel de Guardias de Corps,
casi con botas y espuelas, al primer ministerio de España en una de
las más difíciles situaciones en que pudiera verse nación alguna,
obtenía ya un favor ilimitado del rey y de la reina. Se declaró don
Manuel de Godoy por la guerra, y la guerra se hizo. Alegróse
Europa porque se añadía un guarismo más al número de las potencias
enemigas de Francia. España dio el primer paso en la carrera azarosa
de los compromisos.
Felices al principio nuestras armas, les vuelve su espalda la fortuna
en Toulon, donde por primera vez se da a
conocer el genio de aquel Bonaparte que muy poco después había de
asombrar al mundo. Los ejércitos republicanos nos toman nuestras plazas
fronterizas, y amenazan abrirse camino hasta Madrid. Asustado Godoy
de su obra, ajusta la paz de Basilea, que nos costó la cesión de la
parte española de Santo Domingo. El provocador de la guerra es condecorado
con el título de Príncipe de la Paz. Sigue el famoso tratado de San
Ildefonso. Alianza ofensiva y defensiva entre la monarquía española
y la república francesa. Guerra con la Gran Bretaña que nos cuesta
la derrota de nuestra escuadra en el fatal Cabo de San Vicente, y
la cesión de la Trinidad en la paz de Amiens. La guerra y la paz con
Francia, y la guerra y la paz con Inglaterra, nos iban saliendo igualmente
caras.
La paz de Amiens fué un respiro pasajero.
Encendida de nuevo la lucha entre Francia e Inglaterra, España sigue
atándose al carro de la república, y otro tratado de San Ildefonso
nos empeña en otra nueva carrera de desastres y de compromisos. Francia
aliada nos costaba un subsidio de seis millones mensuales; Inglaterra
enemiga, destrozaba la marina española, que más por culpa de Francia
que de España, dio su postrer aliento en el desventurado combate de
Trafalgar, sin que le valiera ni la inteligencia ni el heroico comportamiento
de nuestros marinos. Perdimos quince navíos de línea; y como quien
busca un consuelo, recordamos siempre que allí pereció el famoso almirante
inglés Nelson. Pero Francia no por eso renunció a seguir cobrando
los millones estipulados. Era una acreedora sin entrañas. La catástrofe
de 1805 fue una consecuencia del primer error de 1793.
En este tiempo la situación de Francia había cambiado. Aquella nación
que no había podido soportar el cetro de un monarca se sometió a la
espada de un soldado. La libertad la había anegado en sangre y buscó
un hombre que atajara la sangre, aunque ahogara la libertad. Desde
el 18 Brumario no se vio brillar en el horizonte de la república sino
el fulgor de las bayonetas. Enmudeció la tribuna, y solo so escuchó
ya la voz del guerrero, a cuya voz se formó un cuerpo de treinta millones
de hombres, que obedecían a redoble de tambores. Aunque nombrado solamente
Bonaparte primer cónsul, nadie dejaba de entrever por debajo del manto
consular la corona imperial con que había de ceñir sus sienes. Contenta
la Francia con ver al cónsul obrar como emperador, no tardó en darle
el título y la investidura. De otro modo se la hubiera dado él mismo
y la Francia hubiera callado. Napoleón emperador, sin dejar de ser
general, se pone al frente de los ejércitos franceses, la Francia
militar le sigue entusiasmada, y marchando de victoria en victoria,
derrota ejércitos, deshace coaliciones, humilla monarcas, derriba
solios, crea nuevos reinos, como antes había creado repúblicas, y
distribuye los tronos que su omnipotente voluntad va declarando vacantes.
En el de Nápoles, donde se sentaba un Borbón, coloca a su hermano
José. ¿Pensará en darle un ascenso? ¿Respetará el trono español este
repartidor de coronas?
España no obstante continúa aliada del imperio, como lo fue de la
convención, del directorio y del consulado. Pero el príncipe de la
Paz, a cuyas manos se hallaban confiados los destinos de nuestra patria,
recela del emperador, medita cooperar en la destrucción del coloso
aliándose con las potencias que guerreaban ya contra él, y publica
una proclama apellidando a las armas a los españoles, sin nombrar
en ella ningún enemigo. En hora fatal apareció el documento. Napoleón
triunfaba en Jena de la cuarta coalición, y Berlín le abría sus puertas.
Napoleón y el príncipe de la Paz conocen a un tiempo la imprudencia
de la declaración. Godoy procura enmendar el yerro felicitando a Bonaparte
por sus triunfos: Bonaparte se sonríe, decreta en su ánimo la ocupación
de España, y sigue fingiéndose aliado. Y para fingirlo mejor, pide
un auxilio de tropas españolas. ¿Quién se atrevía negárselas? Una
escogida división española fue trasportada a Dinamarca a las órdenes
del emperador.
Triunfan las águilas francesas de las águilas rusas en Friedland, y se firma la famosa paz de Tilsit.
Es el punto culminante de la fortuna de Napoleón. Ya queda desembarazado
en el Norte para atender al Mediodía. A Inglaterra piensa destruirla
con el bloqueo continental, monstruosa concepción, que se tuviera
por delirio pueril, si no hubiera sido el pensamiento de un grande
hombre, con el cual, sin embargo, acabó de aturdir la Europa, y puso
en conflicto la tierra y los mares. A España, ¿quién podría pensarlo?
no se atrevió el vencedor universal a acometerla de frente. Medita
la empresa de Portugal, y hace a España tomar parte en ella como aliada
del imperio. Ajústase el célebre tratado
de Fontainebleau, por el que se partía el Portugal en tres trozos,
como tantas veces se ha partido la Polonia, de los cuales uno se adjudicaba
a Godoy con el título de príncipe soberano de los Algarves. El Pacto de familia parecía apretado con estrechos
nudos, no ya entre dos Borbones, sino entre un Borbón y un Bonaparte.
Con gusto lo hacía Carlos IV. ¿No se destinaba un nuevo principado
para su querido príncipe, y no le daba Napoleón a sí mismo el título
pomposo de Emperador de las Américas? En su virtud las armas imperiales
penetran en Castilla, las de Castilla en Portugal, allí unas y otras.
Jamás bajo tan engañosa capa embozó un gran conquistador sus pensamientos.
Eran los nuevos cartagineses que se fingían hermanos para salir señores.
Por lo menos tuvo España el privilegio que no había tenido nación
alguna, el de que el gran Napoleón creyera necesario engañarla para
sorprenderla.
Cuando Napoleón discurría con Talleyrand cómo apropiarse del trono
de los Borbones de España de manera que no diese el mayor de los escándalos
a Europa, vienen las lastimosas escenas del Escorial en ayuda de sus
designios. En el mismo palacio en que se representó el drama de Felipe
II y el príncipe Carlos, se reproduce en la ocasión más crítica otro
parecido entre Carlos IV y el príncipe Fernando; con la diferencia
que si hubo ahora más benignidad, hubo también
menos misterio, y reveláronse a la nación
flaquezas que deploraba, y a Napoleón discordias que servían grandemente
a sus desleales proyectos. ¿Es cierto que se había inspirado a Fernando
el pensamiento de representar el papel de San Hermenegildo cerca de
su padre? ¿O era solo su objeto y el de sus instigadores derribar
al favorito? Lo cierto es que se vio un monarca denunciando a la faz
de España y de Europa al príncipe heredero, al padre y a la madre
cebando públicamente la ignominia del crimen sobre la frente del hijo,
y al hijo implorando humildemente el perdón de sus padres: al soberano
de España haciendo el emperador francés confidente de sus amarguras
y como pidiéndole alivio y consejo, y al príncipe heredero solicitando
de Napoleón a espaldas de su padre la protección imperial y la mano
de una princesa de su familia, las dos cosas que necesitaba para ser
feliz. Tampoco necesitaba más el emperador para acelerar sus planes,
aprovechando las debilidades del padre y del hijo.
Hallábanse a principios de 1808 en poder de los franceses y por traición ocupadas
las principales plazas de guerra, y Murat sobre Madrid. Y todavía
¡admirable candidez! el rey, el príncipe, el privado, la corte, el
pueblo, todos ignoraban el objeto de aquel formidable aparato de fuerza.
Doce millones de hombres fluctuaban entre el temor y la esperanza.
No cabía en el corazón de la hidalga nación española sospechar de
un hombre tan grande como Napoleón una grande alevosía. A dos cosas
estaba dispuesta; a imputar al valido Godoy los males que sobrevinieran
y las miserias que presenciaba; a esperar del príncipe Fernando los
remedios que deseaba y las reparaciones que apetecía. Aborrecía a
aquel tanto como amaba a éste. Así en el motín de Aranjuez Godoy fue
el blanco de las iras del pueblo, Fernando el de sus aclamaciones.
Cayó el valido, y abdicó Carlos IV por salvarle; Carlos IV y María
Luisa amaban más al amigo que al trono. Fernando es proclamado rey
de España.
Dos palabras sobre ese personaje en cuyas manos estuvieron los destinos
de la patria, durante todo el reinado de Carlos IV.
Nadie ignoraba el origen del rápido encumbramiento de Godoy y de
su valimiento ilimitado. La reina no había cuidado de acreditarse
de circunspecta. Movía a lástima la bondad del rey. Cuando Godoy firmó
el segundo tratado de San Ildefonso en 1796, titulábase
ya en él príncipe de la Paz, duque de la Alcudia, señor del soto de
Roma y del estado de Albalá, grande de España de primera clase, caballero
de la insigne orden del Toisón de oro, gran cruz de Carlos III (la
que este monarca había creado para premiar la virtud y el mérito),
primer secretario de Estado y del despacho, secretario de la Reina,
superintendente general de correos y caminos, protector de la Real
Academia de Nobles Artes, capitán general de los reales ejércitos,
inspector y sargento mayor del real cuerpo de guardias de Corps, y otros muchos títulos menos importantes que
hemos omitido. A poco tiempo se casó con una sobrina del rey. Después
fue generalísimo y gran almirante con tratamiento de Alteza. Faltábale
una corona, y no anduvo lejos de ceñírsela, que a tal equivalía la
partida que se le adjudicaba en la distribución de Portugal. Fue el
valimiento más monstruoso de los tiempos modernos, y acaso en duración
no tenga ejemplar en los antiguos. Por lo menos tuvo la singularidad
de ser indisoluble el afecto entre los reyes y el privado, de avivarse
en la desgracia cuando se veían destronados los unos y perseguido
el otro, y de deshacer sólo la muerto el vínculo de toda la vida.
Al paso que el favorito acumulaba riquezas inmensas y honores desusados,
crecía el odio del pueblo hacia él, que siempre la odiosidad popular
carga más sobre la flaqueza del que acepta y recibe inmerecidos dones
que sobre la fragilidad de quien los dispensa y otorga, acaso por
la costumbre de considerar al dispensador abroquelado en la inviolabilidad
de la ley, y al aceptante escudado solo con el favor, y por consecuencia
más vulnerable. Ello es que marchaban a la par el amor de los monarcas
y el enojo del pueblo. Era Godoy como una medalla que representaba
el bien y el mal, y a la cual los reyes miraban siempre por el anverso,
el pueblo siempre por el reverso.
Pero aparte de lo odioso del encumbramiento, de la opulencia y de
la privanza, ¿era el príncipe de la Paz el causador de todas las calamidades
públicas? ¿Era como hombre de Estado tan de corazón avieso, tan de
intención torcida, de tan profunda ignorancia como le pregonaba entonces
el pueblo y le ha dibujado después la historia? ¿Se ha considerado
para calificar sus transacciones diplomáticas la índole y calidad
de los negociadores con quienes las había? ¿Pudieron el clero, la
Inquisición y las órdenes religiosas, cuya reforma había comenzado
y amenazaba llevar a más lejano término, contribuir a acrecentar el
desabrimiento hacia el privado haciéndole extensivo al ministro? ¿Será
cierto que soñó en un cambio de dinastía? Este hombre, a quien la
fortuna se mostró locamente risueña por espacio de veinte años para
darle después cuarenta de ostracismo, en quien las plumas de los historiadores
se han clavado como dardos que se arrojan a un cuerpo que se asaetea
sin cesar, ha hablado a su vez en propia vindicación. Y aunque para
nosotros las oraciones pro domo sua no justifiquen
ni los desvanecimientos del hombre ni las faltas del gobernante, no
dejan sus Memorias de derramar luz sobre muchos do los dramas de aquel
tiempo, o con tupido velo cubiertos, o solo por un lado hasta ahora
presentados. Los juzgaremos en nuestra obra con el desapasionamiento
de quien los mira solo por el prisma de la severidad histórica.
Pocos monarcas habrán sido saludados por sus pueblos con más entusiasmo
que lo fue Fernando VII. El día de su entrada en Madrid después de
la abdicación de Aranjuez, el regocijo público no tenía límites. Era
la embriaguez del gozo. Aquellas lágrimas de júbilo iban a convertirse
pronto en lágrimas de sangre.
Comienza una larga cadena de reales miserias y de traiciones imperiales.
Ruboriza leer las cartas de Carlos, de María Luisa y de la reina de
Etruria al gran duque de Berg, intercediendo
por el pobre Príncipe de la Paz. Lastiman el alma las de Carlos y
Fernando a Napoleón. Son dos litigantes que le buscan humildes por
árbitro de su pleito. El árbitro no pronuncia. La España angustiada
y congojosa después de los primeros transportes de alegría espera
que salga una palabra de los labios del emperador para saber a quién
piensa dar el derecho de reinar, si al padre o al hijo. Napoleón en
Bayona se asemejaba a esas serpientes que atraen con su hálito a los
inocentes pajaritos para devorarlos. Reyes, príncipes, favorito, todos
van donde el emperador los llama. Allí los dioses menores de España
se prosternan ante el Júpiter del Olimpo europeo. A una palabra suya
el hijo devuelve humildemente al padre lo que antes el padre había
cedido con poca voluntad al hijo, y ambos se desprenden del cetro
de dos mundos para ponerle a los pies del señor de los reyes. Pero
Napoleón es tan generoso que renuncia para sí el trono de España,
y en uso de su omnipotencia le trasfiero a su hermano José, el rey
de las Dos Sicilias. Le da el ascenso que había meditado en la carrera
de los tronos de su invención. Abochornan las escenas de Bayona, y
cuesta trabajo concebir tanta perfidia en uno, tanta debilidad y tanta
degradación en otros.
Por fortuna el pueblo tuvo más firmeza y más dignidad que sus príncipes.
Y esta nación, sin reyes, sin hacienda, sin marina, casi sin ejército,
pues toda la herencia de Carlos III se había ido disipando, se levanta
imponente a proveerse a sí misma, a sacudir la coyunda que alevosamente
se intentaba ponerle. Apuróse su paciencia;
y resucitó el antiguo genio ibero con sus impetuosos arranques. Dióse el primer grito en Madrid el 2 de mayo, uno de los días
más infaustos y más felices que cuentan los fastos españoles. Al ruido
de aquel primer sacudimiento despertó el viejo león de Castilla, de
muchos años aletargado, y su rugido resonó en todo el ámbito de la
Península, y a su eco fueron respondiendo una tras otra todas las
provincias de la monarquía.
Dios permite a los hombres obcecarse para perderse, cuando traspasan
su misión sobre la tierra, y no había trazado su dedo la geografía
del continente europeo para que todas sus regiones obedecieran a un
hombre solo.
Vínole bien al pueblo español el ser acometido con felonía, porque solo
así pudo revivir con todo su rudo desenfado su independiente altivez.
Si la empresa hubiera sido conducida con más cordura por parte de
Napoleón, tal vez hubiera sido coronada con otro éxito. Pero fué
conveniente recibir un grande ultraje para que fuese terrible el escarmiento,
y que el gran político cometiera el mayor de sus yerros al tratar
de sojuzgar la España, para que se estrellara en esta tierra excepcional,
de antiguo destinada a gastar la vitalidad de los grandes conquistadores.
Jamás pueblo alguno se alzó en su propia defensa ni más unánime ni
más imponente. Si alguna vez ha sido exacta la frase de que una nación
se levanta como un solo hombre, lo fue en esta insurrección gloriosa.
Un solo sentimiento movía como agente eléctrico todos los corazones.
El movimiento, anárquico al nacer, se regulariza luego. Juntas locales
de gobierno; junta central. Es la nación que se gobierna a sí misma;
es el reinado de la nación. Se improvisan ejércitos; se organizan.
Es la nación que se defiende; es la nación que se sacude. La lucha
está abierta. Inglaterra, esa adversaria antigua de la España, cuya
enemistad nos había sido tan funesta en los mares, se convierte en
aliada íntima, y viene a luchar también en nuestro suelo, porque le
conviene tomar parte en toda pelea que tenga por objeto derrocar al
coloso de Francia. Portugal se alienta, y se levanta también. En cambio
Napoleón hace trasportar a la Península el ejército de Alemania, desguarneciendo
aquellos países. Vienen gentes de todas regiones. Hasta a los valientes
polacos los trae a sellar con su sangre su renombrado ardor bélico
bajo el cielo puro de Castilla. Extraño trasiego de naciones. Los
ejércitos de las tres cuartas parles de la Europa concurren a combatir
a un pueblo pobre, pero heróico.
No se descorazonan los españoles en lid tan desigual. De las grandes
ciudades, de las aldeas, de las cabañas, de los campos, de las escuelas
y de los talleres, sale espontáneamente la juventud a engrosar las
filas de los defensores de la patria: y cambiando el arado, el escoplo
o el libro de texto, por la carabina, el fusil o la espada, corren
voluntarios a la pelea, o individualmente, o en grupos, o en cuerpos
ya regimentados. Los sacerdotes predicaban la guerra en el púlpito,
y empuñaban después el acero con propia mano; se desnudan de la estola,
y embridan el caballo de batalla, y acaudillan cuerpos armados, como
en los siglos de la guerra con los musulmanes. Hasta las piedras parecía
convertirse en combatientes, como de otros tiempos fingió la fábula.
La Europa atenta supo con admiración que los triunfadores de Jena
habían rendido sus espadas en Bailén, y que las legiones del vencedor
habían dejado de ser invencibles en batalla campal. Los sitios de
Zaragoza y Gerona anunciaron a los nuevos romanos que se hallaban
en la tierra de Sagunto y de Numancia. Los nombres de aquellas dos
heroicas poblaciones, tiempos y años andando, han sido invocados como
tipos de heroísmo en cualquier región del globo en que se ha querido
excitar el ardor bélico y el entusiasmo patrio con memorias de alto
ejemplo. Mientras tales lecciones daban las tropas regladas y los
moradores de las ciudades, plagábanse los
campos de guerrilleros de esos soldados sin escuela, modernos Viriatos,
de que tan fecundo dijimos ya en otra parte que ha sido siempre el
suelo español: los cuales con rápidas y atrevidas maniobras, ingeniosas
revueltas e inesperados ataques, diezmaban pequeños cuerpos enemigos,
o embarazaban el paso a gruesas columnas, o sorprendían convoyes,
y con mil géneros de menudas hostilidades desesperaban a los famosos
generales del imperio, que no hallaban medio de librarse de tan importunos
acometedores, ni de evitar los descalabros y desperfectos que con
tan singular estrategia les ocasionaban. ¡Desgraciado y sin ventura
entretanto el francés que por cualquier incidente se encontrara, en
poblado o en desierto, aislado y separado de su columna! ¡Cuántos
sacrificó así el furor popular! El paisanado,
que en su ruda lógica no veía en el soldado francés sino al guerrero
de la nación enemiga, lejos de inquietarle la idea de que perpetrarse
un acto de bárbara inhumanidad, persuadíase de que ejecutaba una acción meritoria a los ojos
de la patria, y aun a los ojos de Dios. Era el fanatismo religioso
unido al sentimiento de la nacionalidad; y a un pueblo que obra a
impulso de estas dos ideas no hay armas que le venzan ni ejércitos
que basten a domeñarle. Vióse Napoleón precisado a venir en persona a reanimar la
guerra y a dar aliento a los suyos; y sin dificultad grande, que no
podían oponerla unas débiles tapias, se posesiona de la capital, donde
queda su hermano José haciendo funciones de rey de España. No importa.
También el archiduque Carlos de Austria en los tiempos del primer
Felipe de Borbón se hizo aclamar rey de España en Madrid. Pero Madrid
deja de ser la capital de la monarquía española desde el momento que
la ocupa un usurpador, y no es sino un pueblo más de que se ha apoderado
el enemigo. La capital de los españoles está allí donde se encuentra
su legítimo gobierno. Fuerza es no obstante confesar que la presencia
y los triunfos del emperador llegaron a poner a España en situación
harto apurada y angustiosa.
De repente esta situación se trueca y cambia. El emperador retrocede
de improviso del corazón de la Vieja Castilla, donde se había internado.
Corre, avanza, vuela, quiere devorar las distancias, desaparece. Sigue
en pos de él su gran ejército. ¿Dónde va?
¿Quién le llama? ¿Qué le impulsa? A los pocos días de hallarse en
Astorga penetraba dentro de los muros de Viena. Con razón había escogido
por empresa el águila quien la igualaba en rapidez.
Era que la voz de la Junta Central de España había resonado en apartadas
regiones, y el Austria oyendo su llamamiento había vuelto a declarar
la guerra a Napoleón. Otra vez vence allí. Cada jornada suya señala
un triunfo. Pero España ha enseñado al mundo a resistir; su ejemplo
ha sido contagioso; y Napoleón, que derrota ejércitos, encuentra por
primera vez una resistencia fatigosa en las masas del pueblo alemán
que han aprendido de los españoles a insurreccionarse, y las condiciones
de la paz de Viena fueron ya menos duras que las de los tratados anteriores.
Napoleón se desvanecía allá con sus nuevas glorias, mientras acá las
iban marchitando sus ejércitos enflaquecidos y menguados.
En medio del incesante afán de la pelea y del ruido y estruendo de
los combates, España ofrecía a los ojos del mundo otro espectáculo
no menos grandioso y sublime, de distinta índole y naturaleza. Los
hombres ilustrados del país, aprovechando el gran movimiento popular
para regenerar políticamente la España, habían acordado dotarla de
instituciones análogas a los progresos de la civilización y a las
ideas del siglo. Y cuando en Francia habían pasado los sangrientos
ensayos de la revolución, entonces se erigió en este extremo de Europa
y en su punta más occidental una tribuna, la única en todo el continente,
en que hombres esclarecidos y vigorosos levantaban arrogantes su voz,
y labraban el edificio de la libertad española. Era un cuadro magnífico
y grandioso el de las Cortes de Cádiz, deliberando impávidas bajo
el estruendo del cañón y al fulgor de las bombas enemigas. Allí, encerrados
los representantes de dos mundos en una isla azotada por las olas
de dos mares y circundada de mortíferas baterías, libertaban de sus
trabas el pensamiento, proclamaban la libertad de la imprenta, abolían
la Inquisición, y elaboraban el código político que había de ser la
ley fundamental de la monarquía: aquella Constitución que tantas vicisitudes
estaba destinada a sufrir en el corto espacio de un cuarto de siglo,
y que refundida después, había de dar nacimiento a la que recientemente
ha regido y a la que de presente rige el
estado. Obra de legislación no exenta ni de imperfecciones ni de dificultades
de aplicación, pero libro venerable como símbolo glorioso de desinteresado
y heroico patriotismo, como la primera bandera de libertad que se
enarboló en la España moderna.
Durante esta guerra nacional, Fernando continuaba siendo objeto de
amor idolátrico para los españoles. Por él no habia
ni padecimientos que arredraran, ni sacrificios que dolieran, ni tesoros
ni sangre que se economizara. A pesar de sus renuncias bochornosas,
la Central, la regencia, las Cortes, todos obraban a nombre del rey,
todos deliberaban como poderes delegados del rey. El pueblo le conservaba
la majestad de que él se había desposeído; la nación le guardaba la
corona de que él se había desnudado. Disculpábale débil en Bayona, y absolvíalo
cautivo en Valencey. Era un rey que se desprendía
de su reino, y un reino que no quería desprenderse de su rey. Fernando
VII era rey de España y de las Indias a pesar suyo. El felicitaba
a Napoleón por sus triunfos, y el pueblo se ofrecía en holocausto
por él. El importunaba al emperador con el tema perpetuo de que le
otorgara una princesa de su imperial familia para esposa, y la nación
se afanaba por entregarle al regreso de su cautividad un reino grande,
íntegro, regido por leyes más justas, y por instituciones más sabias
que las que él había dejado.
Ni todas fueron derrotas para el enemigo en estos seis años de porfiada
lucha, ni todos fueron triunfos para las armas españolas. Vióse, por el contrario, más de una vez a España a punto de
ser ahogada bajo el peso de aquellas infinitas masas de guerreros
de casi todas las naciones europeas, de aquellas cohortes innumerables,
conducida por los más expertos generales del imperio, que del otro
lado del Pirineo de tiempo en tiempo desembocaban, en reemplazo de
las que iban quedando sepultadas en este suelo, y que parecía brotar
de un fondo inagotable como las olas del gran Océano. Pero jamás desmayó
el denuedo español. Ni el número de los enemigos le imponía, ni le
desalentaban los reveses, ni los peligros le arredraban, ni nada en
ningún momento le hizo desfallecer. Crecía con los infortunios el
esfuerzo, con los contratiempos la audacia, con los conflictos la
fortaleza, la intrepidez con los apuros, con las contrariedades el
valor. “No importa”, decía a todo. Y se entregaba a arranques impetuosos,
se multiplicaban las acciones heroicas, menudeaban las hazañas, y
la victoria se iba declarando por la causa de la justicia y por los
animosos de corazón. Era el genio indomable de la resistencia, que
venía heredado de los antiguos celtíberos; era aquella perseverancia
infatigable, que desesperó a los romanos, que acabó con los sarracenos,
y de la cual no sufría la altivez española que triunfaran los franceses.
Hallóse pues Napoleón con los descendientes
de los que habían peleado con Aníbal, con César y con Almanzor; y
el vencedor de las Pirámides, de Marengo, de Auslerlitz,
de Jena y de Friedland, se encontró con
los hijos de los que habían vencido en Covadonga, en Calatañazor,
en las Navas de Tolosa y ante los muros de Granada.
De caída iba ya en España el poder de Napoleón, cuando en la extremidad
opuesta en Europa se oyó resonar otro grito de guerra. Era el eco
de España que respondía también en Rusia. Allá acude el mayor capitán
que han producido los siglos modernos, al frente del más formidable
ejército que han visto los siglos modernos también. Austria, Prusia,
Dinamarca, Nápoles, Italia entera, le han suministrado contingentes,
y ha hecho una siega en la juventud de la Francia. Allá van las viejas
bandas del imperio, que ha hecho salir otra vez de Castilla para trasplantarlas
desde el abrasado clima del mediodía a las heladas regiones del septentrión.
Cuatro veces en tres años han atravesado la Francia esos veteranos
imperiales, cruzando los Alpes o franqueando los Pirineos, teniendo
que acudir alternativamente del Tajo al Rhin
y del Rhin al Tajo, alli
donde una necesidad más penosa los llamaba. En su lugar tiernos reclutas,
arrancados prematuramente a los brazos de sus madres, vienen a entretener
a los cañones y bayonetas de España y a servirles de cebo, mientras
él da cima a la gigantesca empresa que le llama al otro extremo del
continente.
La Europa central avanza armada hacia el Norte a la voz de un hombre
solo. Napoleón penetra con asombro del mundo hasta el corazón del
imperio moscovita. Dios permitió que el gigante que se lisonjeaba
de abarcar a un tiempo con sus brazos las dos más opuestas naciones
del continente europeo, cometiera al querer conquistarlas los dos errores
más graves de su vida. Medio millón de hombres quedó sepultado bajo
las nieves de Rusia; medio millón de hombres halló su sepulcro bajo
la luciente bóveda del cielo español. Allí lo hicieron los elementos;
aquí lo hicieron los hombres. Allí el hielo del clima; aquí el ardor
de los corazones. Los rusos buscaron por aliado el invierno, y esperaron
a que el cielo se declarara contra el hombre de la tierra; los españoles
pelearon cuerpo a cuerpo con los soldados de Bonaparte, y los vencieron
en buena lid.
En la mañana en que se dio la famosa batalla de Mojaisk, en que jugaron ochocientas piezas de artillería,
recibió Napoleón noticias de España, y la dio por perdida. Y cuando
después del desastre de Moscú se coligó contra él toda la Europa;
cuando los ejércitos de la confederación amenazaban a su vez invadir
la Francia; cuando todavía los restos de las columnas imperiales disputaban
a los aliados el paso del Rhin, ya las tropas anglo-españolas habían franqueado el Bidasoa
y perseguían a los franceses dentro de su propio territorio. Salvóse pues España antes que Europa. Cúpole
la gloria de la iniciativa en la caída del gran coloso. Fue la primera
en vencer a Napoleón.
Faltábale rescatar al real prisionero de Valencey,
a su amado, a su idolatrado Fernando. Napoleón al eclipsarse su estrella
se decide a reconocer a Fernando rey de España. Celebra primeramente
con él un tratado de paz y amistad, y declara luego rey libre al que
hacía seis años era príncipe cautivo. Fernando el Deseado pisa al
fin el territorio español.
Gran regocijo para España, que vuelve a ver su ídolo, que tiene ya
en su seno al objeto de sus sacrificios y de sus votos. Resuenan por
todas partes cantos de júbilo. Las Cortes acuerdan erigir a orillas
del Fluviá un monumento que señale a la posteridad el día fausto en
que volvió Fernando a los brazos de sus leales españoles. Una comisión
de diputados sale a felicitarle al camino en nombre de la representación
nacional. El rey esquiva recibirla. ¿Qué
significa este desdeñoso desaire? Nótase irse formando un negro nublado en el horizonte de esta
nación ebria de gozo. ¿De qué proceden y qué auguran estos síntomas
fatídicos en la ocasión en que todos los corazones debieran rebosar
de entusiasmo?
Pronto se aclara el misterio. Numerosas prisiones se están ejecutando
en la capital de la monarquía. Llénanse
las cárceles públicas: muchos desgraciados van a poblar hediondos
y fétidos calabozos. ¿Quiénes son estos desventurados? ¿Son criminales
a quienes no puede alcanzar la real clemencia ni aun en días de expansión
y de olvido? ¿Son por ventura los que hayan tenido la desgracia de
ser traidores a la causa nacional? No: son ilustres miembros de la
regencia, son los ministros constitucionales, son los más esclarecidos
diputados de las Cortes, son los más distinguidos hombres de letras,
son la flor y la gloria de España. ¿Quién ha ordenado la prisión de
estos varones eminentes, que tanto se han afanado por entregar a su
rey una nación grande, respetada, independiente y libre? Es Fernando
VII, rey absoluto de España, que tal se ha declarado a sí mismo. Publícase
el famoso y tristemente célebre Manifiesto de 4 de mayo. Aquellas
Cortes y aquella Constitución que los soberanos de Rusia, Suecia y
Prusia, habían reconocido solemnemente por
legítimas, las declara el rey de España nulas y de ningún valor ni
efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás
tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo.
El 13 de mayo de 1814 hace Fernando su entrada pública en Madrid
por en medio de arcos de triunfo. La parte fanática del pueblo le
victorea con frenesí; sollozos y lágrimas vertían las familias de
hombres ilustres que gemían en calabozos.
“Aborrezco y detesto el despotismo”, había dicho Fernando en aquel
Manifiesto célebre, “ni las luces y cultura de las naciones de Europa
lo sufre ya, ni en España fueron déspotas jamás sus reyes, ni sus
buenas leyes y constitución lo han autorizado”. Tras estas bellas
palabras empeñaba la suya de gobernar con Cortes legítimamente congregadas,
conforme a los antiguos y buenos usos del reino. Pero añadió a la
ingratitud el engaño: y el que aborrecía y detestaba el despotismo,
hizo enarbolar de nuevo el negro pendón inquisitorial abatido en Cádiz,
y lanzó a los más ilustrados españoles a los presidios y a las áridas
rocas de África. Tal fue el fruto que recogió la España de su gigantesco
esfuerzo.
XVII.
Triunfante la monarquía absoluta, pero difundidas las ideas de libertad;
perseguidos, pero no desalentados los constitucionales; empeñada y
no cumplida la palabra real ; llorando unos la destrucción de lo pasado,
y satisfechos otros con lo presente; empobrecida la nación con las
profusiones antiguas y con los recientes dispendios de una guerra
de seis años; apurado el tesoro público, y encomendada la administración
a manos inhábiles; insurreccionadas las colonias de América, y privada
de sus recursos la Metrópoli; disgustados muchos, exasperados algunos,
contentos pocos, pásanse otros seis años del reinado de Fernando en sofocar
conspiraciones y reprimir tentativas de los adictos al régimen constitucional.
Apeteciendo estos un cambio en la organización del estado, volvían
naturalmente sus ojos al código de 1812, única bandera de su libertad
que entonces se conocía. No se pensaba en sus imperfecciones, ni en
si era el más acomodado y aplicable a la situación de España; y dado
que se pensara en ello, olvidáranlo todo
en gracia de simbolizar una época de glorias y de patriotismo mal
correspondido. Este código era el que se invocaba siempre. Contestaba
el monarca con cadalsos y con calabozos. Allí fueron a terminar una
tras otra todas las tentativas.
Una insurrección militar proclamó otra vez aquella misma constitución,
allá cerca de Cádiz, donde había nacido. Esta vez no pudo reprimirse
el movimiento. Las ideas habían cundido, y las grandes poblaciones
se levantaron en apoyo de la revolución militar. La capital de la
monarquía siguió el mismo impulso, y Fernando juró aquella misma constitución
que seis años antes había tan rudamente anatematizado. Hasta qué punto
marcharan acordes en este juramento el corazón y los labios, la letra
y el espíritu, la real conciencia y la real palabra, el juicio público
lo caló pronto, y los sucesos lo mostraron después más claro.
Breve y efímero, agitado y proceloso fue este segundo período de
gobierno constitucional. Todo conspiraba contra su afianzamiento.
Las Cortes agriaron al clero y la nobleza, lastimando sus intereses
y añejos privilegios con la ley sobre vinculaciones y la venta de
los bienes monacales. El partido vencedor, embriagado con el gozo
de haber pasado de los calabozos a las sillas del poder, de la roca
Tarpeya al Capitolio, no supo contener el entusiasmo dentro de sus
justos límites, y muchos se entregaron a ruidosas demostraciones y
albaracas, y se propasaban a desacatos y
desmanes que provocaban las iras de los vencidos, ofendían altos poderes,
y predisponían a la venganza. Por su parte los realistas, o llevados
del fanatismo, o instigados por las clases privilegiadas, comenzaron
pronto a inquietar las provincias promoviendo la guerra civil, primero
en pequeñas partidas armadas, en gruesas masas después, y conspirando
siempre daban ocasión a medidas violentas por parte del gobierno y
de las autoridades, o a demostraciones más violentas aún por la del
partido dominante. Las exageraciones de las sociedades patrióticas
alarmaban a los tímidos y desabrían más a los descontentos. Las sociedades
secretas introducían el cisma entre los mismos amigos de la libertad.
El gobierno estaba muchas veces en desacuerdo con las Cortes, a veces
lo estaba con el trono mismo, y faltaba un poder moderador entre la
corona y el elemento popular. Todo conspiraba; y acaso no era el menor
de los conspiradores el rey mismo, que si
no lo fue desde el instante de jurar la Constitución, por lo menos
no le cogían de sorpresa ni las maquinaciones de dentro ni los designios
de fuera.
No podía la Santa Alianza, en su vivísimo celo por el principio de
la omnipotencia monárquica, consentir en España el triunfo de una
revolución que se habían apresurado a imitar Nápoles, el Piamonte
y Portugal; y aunque la anarquía interior no hubiera dado tanto protesto
a la intervención de las grandes potencias, creemos que de todos modos
se hubiera resuelto en el congreso de Verona apagar un fuego que miraban
como peligroso. ¿Se habría desarrugado el ceño de aquellos soberanos
si el gobierno constitucional de España se hubiese prestado a las
modificaciones que le proponían? ¿Se hubiera parado el rudo golpe
si la contestación del gabinete español a las notas de los aliados
hubiera sido menos altiva o menos adusta? La fogosidad de los ministros
españoles no consintió esta prueba, y cien mil bayonetas vinieron
a responder al arrogante reto.
Sucumbió, pues, por segunda vez la libertad en España en los mismos
sitios que las dos veces le sirvieran de cuna. Pero en 1814 había
bastado a ahogarla un simple decreto del rey: en 1823, fue necesario
el auxilio de los cien mil nietos de San Luis. ¡Destino poco feliz,
y misión nada envidiable la de Francia! Las armas de Napoleón habían
venido a arrebatar a España su independencia; las armas de Luis XVIII
vinieron a arrancarle su libertad. Conducíanse
del mismo modo con ella el poder de la revolución y el poder de la
legitimidad. Las águilas y las lises le eran igualmente funestas.
No aplaudiremos nosotros los descomedimientos e irreverencias que
en la fogosidad de las pasiones se permitieron algunos para con la
majestad; pero tampoco hallamos modo de justificar o la inconsecuencia
o la doblez del monarca en los últimos episodios de este drama de
tres años. El prisionero de Cádiz no desmintió al prisionero de Valencey.
Su proclama de 1.° de agosto en la ciudad
española rebosaba el más encendido liberalismo, como los escritos
de su pluma en la ciudad francesa le revelaban el bonapartista más
apasionado. El 30 de setiembre ofrecía a los constitucionales todas
las garantías apetecibles: el 1.° de octubre so proclamó otra vez rey absoluto, y anuló de
una plumazo todos los actos del gobierno que expiraba y todas las
promesas reales. El decreto del Puerto de Santa María anunció que
Fernando VII era el mismo hombre del decreto de Valencia, y el 4 de
mayo de 1814 se reprodujo en 1.° de octubre do 1823 con augurios aun
más siniestros.
Porque la reacción se ostentó implacable y espantosa. Había más resentimientos
que vengar, y la gente fanática se mostró tan brutalmente rabiosa
en sus venganzas, que Angulema y su ejército hubieron de avergonzarse
de haber sido los instrumentos de una contrarrevolución tan bárbaramente
desbordada. El mismo príncipe generalísimo quiso templar aquel furor
salvaje dando por sí algunas garantías contra la arbitrariedad y los
atropellos; pero clamaron contra tan humano pensamiento las nuevas
autoridades españolas, y so pretexto de que usurpaba la soberanía
del rey ahogaron la única voz de compasión y de filantropía que se
atrevía a levantarse en favor de los oprimidos. El iracundo fanatismo
del 23 se sublevaba hasta contra la caridad extraña. Atestáronse
los calabozos de presos ilustres, y se dio abundante tarea a los verdugos.
Declaróse una guerra de exterminio contra
la raza liberal, como contra una raza maldita. La expiación alcanzaba
a todo lo más espigado de la sociedad. El más feliz era el que lograba
ganar una frontera o entregarse a la aventura a los mares. Parecía
que la humanidad había retrocedido veinte siglos.
Faltó al complemento de tan negro cuadro el restablecimiento de la
Inquisición, por última vez abolida en el gobierno de los tres años.
Solicitábalo con instancia el partido apostólico: pedíanlo con ardiente fanatismo autoridades y corporaciones,
pero merced a la Santa Alianza misma, merced principalmente a la Francia
que declaró explícitamente no consentirlo, nunca el monarca se prestó
a ello. Hubo no obstante dos prelados tan locamente fanáticos que
tuvieron la audacia de restablecer el Santo Oficio en sus diócesis
por propia autoridad. En Valencia llegó a ejecutarse un auto de fé.
El gobierno no le había autorizado, pero no lo castigó. A falta de
inquisición religiosa se discurrió una inquisición política, y se
inventó el sistema de las purificaciones, y se crearon comisiones
militares, especie de inquisidores con galones y entorchados. Sometióse
a purificación hasta a las mujeres que tenían opción a pensiones;
los cómicos necesitaban purificarse para poder ejercer su profesión,
y los lidiadores de toros tenían que acreditar plenamente no estar
infectados de la lepra del liberalismo si habían de ser habilitados
para el ejercicio público del arte. En los registros secretos de la
policía se hallaba anotada una miserable mujer septuagenaria, hija
y esposa de labradores, que no sabía leer ni escribir y que había
sido calificada con la nota de: “mujer de mucha influencia por su
fortuna; adicta al sistema constitucional; masona, y patriota exaltada
sin comparación”. No ha muchos años se conservaba archivado este singular
proceso. Y en la Gaceta de Madrid de 30 de octubre de 1824 se publicaba
la sentencia siguiente:
“Francisco de la Torre, de estado casado, de edad de cincuenta y
cinco años, natural de Córdoba y vecino de esta corte, de oficio zapatero,
Justo Damián, Joaquín del Canto, María de la Soledad Mancera, Dolores
de la Torre, Ramón Fernandez, Antonio Fernández,
Francisco Susanaga, Roque Mirar (prófugo), Juan de la Torre y María
del Carmen de la Torre: resultando estos procesados hallarse confesos
y convictos del delito de tener en su casa colgado a la vista el retrato
del rebelde Riego, y conservado el nefando folleto de la Constitución:
vista la causa en 24 de septiembre último, ha sido condenado el tal
Francisco a llevar pendiente del cuello el retrato hasta la plazuela
de la Cebada de esta corte, para que presencie la quema pública del
mismo retrato por mano del verdugo, y que además sufra la pena de
diez años de presidio con retención: que la tal María Soledad Mancera,
su mujer, en consideración a su sexo y a la culpa que resulta contra
ella en la conservación del retrato del mismo Riego, y a la irreligiosidad
que usó con una estampa de la Virgen nuestra Señora, sufra asimismo
la de diez años de galera”. ¿Qué falta hacía la inquisición religiosa
donde la inquisición política se encargaba de resucitar los autos
de fé, con sus procesiones, sus quemas en estampa y sus sanbenitos?
Ocurrían por este tiempo del otro lado de los mares sucesos de alta
importancia, no más prósperos, aunque de índole bien diferente. Nuestras
colonias de América llevaban a cabo su emancipación de la metrópoli,
y España perdía un mundo entero al mismo tiempo que su libertad: esta
para volver un día a recobrarla; aquel para no volverá poseerle.
Aun no contentaba el despotismo reaccionario que siguió a la restauración
del 23 al partido llamado apostólico, que no perdonaba a Fernando
el crimen de no haber restablecido la Inquisición; desazonábale
el que hubiera intentado modificar la organización de los voluntarios
realistas, y no pudo sufrir una sombra de amnistía que el monarca
se vio obligado a dar a los liberales. Comenzó, pues, el partido ultra-absolutista
a conspirar contra el rey absoluto, encubiertamente primero, y a las
claras después. A su vez los emigrados liberales, con más patriotismo
que elementos, y con más ardor que prudencia, se lanzaban a tentativas
temerarias y a arrojadas empresas para restablecer el gobierno constitucional.
Prematuros planes, y como tales malogrados, que no producían otro
fruto que dejar manchadas las playas y fronteras del reino con la
sangre de aquellos acalorados patriotas, empeorar la suerte, ya
harto desventurada, de sus amigos políticos, y hacer más osado
y frenético al partido realista exagerado.
Con más elementos contaba este cuando promovió la insurrección Catalana, que se presentó imponente, terrible y audaz, como
que la dirigía el Ángel exterminador, advocación la más adecuada al
sistema de exterminio que constituía la base de la sociedad secreta
que se engalanaba con aquel título. El clero predicaba en público
de real orden contra la insurrección con patente tibieza; de secreto,
aunque no con gran rebozo, atizaba fogosamente el furor de las bandas
de la fe. Invocábanse ya abiertamente dos
nombres que no eran ni Fernando ni absolutismo. Estos nombres eran
Inquisición y Carlos. En aquel tribunal y en este príncipe veían ellos
la encarnación viva de su partido.
La presencia del monarca en el teatro de la rebelión desconcertó
a los rebeldes, y apagó un fuego que amenazaba devorar el trono. Los
jefes de los insurrectos, después de admitidos a besar la real mano,
eran llevados al patíbulo cuando menos lo esperaban. Los proclamadores
de la Inquisición sucumbían inquisitorialmente. Solo se sabía el número
de víctimas por el número de cañonazos y por las veces que se veía
ondear un pendón negro sobre el torreón de una ciudadela. Lo demás
lo sabía el conde de España, especie de Torquemada militar del siglo
XIX.
Tampoco desistían de sus tentativas los emigrados liberales. Todos
eran tenaces, y todos pagaban cara su impaciencia. Las playas de Málaga
y las crestas del Pirineo volvieron a enrojecerse con la sangre de
ilustres víctimas. Torrijos fue el más compadecido de los mártires
por que fue el más impíamente engañado. Poco menos lo fue Mina, y
poco le faltó para que las simpatías francesas de la revolución de
julio lo llevaran a un fin tan trágico como el de su generoso compañero.
Así procuraba Fernando, como observa un escritor contemporáneo, sostener
entre opuestos partidos una balanza sangrienta, en cuyos platos echaba
cabezas para equilibrarla el conde de España. Conspiradores de ambos
bandos eran ejecutados con una impasibilidad igualmente fría. En el
hecho de atentar contra su poder dábale
lo mismo que vistieran el gorro frigio o el bonete teocrático; y lo
mismo eran sacrificados Riego, el Empecinado, Manzanares y Torrijos,
que Bessieres, Busols, Ballester, y el Padre Puñal. Propia conducta de quien
tenía en el ministerio a Zea y Calomarde
para que mutuamente se espiaran, de quien oponía a los Erro, los Eguía
y los Aymerich, furiosos atizadores del despotismo, los Ofalia,
los Ballesteros y los Zambrano, o moderados o tolerantes con los reformadores,
que encargaba a Ugarte y Larrazabal que
los vigilaran a todos cuidadosamente, y que
sonriendo alternativamente a unos y a otros, se escudaba con todos
y no obedecía a ninguno.
Es un período horrible de nuestra historia el de estos veinte años.
Pero el movimiento progresivo de la razón humana tenía que salir victorioso
de esta lucha sangrienta, y la Providencia lo dispuso así por una
serie de combinaciones inesperadas, de aquellas que suele poner en
juego cuando determina cambiar la condición de un pueblo.
La obra de la regeneración española que los hombres habían por tantos años contrariado y detenido, encomendósela a la belleza de una mujer y a la inocencia de
una niña. El monarca a quien no habían conmovido las terribles escenas
de tantas revoluciones, y a quien los sacrificios de tantos millares
de hombres no habían ablandado, no pudo resistir a los encantos de
una esposa cariñosa y tierna, que vino a reanimar su existencia achacosa,
y a halagar con la esperanza de la paternidad a quien en los días
de su robustez y juventud no había podido lograr fruto de sucesión
de otras tres princesas con quienes sucesivamente había compartido
el tálamo y el trono. Gran inquietud y zozobra causó este cuarto consorcio
al partido apostólico, que contaba con la seguridad de ver pronto
colocada la corona de Castilla en el hermano mayor del rey por falta
de sucesión directa: gran manantial de esperanzas para el partido
liberal, que instintivamente las cifraba todas en la joven princesa
de Nápoles, y que se aumentaron y avivaron al saber que ofrecía síntomas
de próxima maternidad.
El doble amor de esposo y de padre hizo a Fernando prever el caso
del nacimiento de una princesa, y queriendo dejarle allanado el camino
del trono, dio fuerza y sanción de ley a la pragmática-sanción de
Carlos IV, que entonces era todavía un secreto, y al acuerdo de las
Cortes de 1789, que derogaba el auto acordado de Felipe V, relativo
a la sucesión de la corona. Cuando nació la princesa Isabel, encontró
ya garantizados por la ley sus derechos al trono. El nacimiento de
otra princesa a poco más de un año, acabó de aumentar el desconcierto y la desesperación del
partido que ya se denominaba carlista, y que a pesar de todo ni reconocía
el derecho ni cejaba en sus designios. Agraváronse
los males del rey. La enfermedad tomó un carácter alarmante que hacía
desesperar de su vida. Estos fueron los momentos que escogieron los
hombres que blasonaban de religiosos para arrancar al moribundo monarca
la resolución que apetecían.
En una alcoba del palacio de la Granja se iban a resolver los destinos
futuros de una gran nación. Iba a decidirse la lucha entre el progreso
de la razón humana y el retroceso de las ideas, entre la civilización
y el fanatismo, entre la legitimidad y la usurpación, entre la inocencia
y la hipocresía. Ciérnense y se agitan en
torno al lecho del dolor en que yacía Fernando intrigas y amaños semejantes
a los que rodearon el lecho mortuorio de Carlos II. Desigual era la
lucha, interesante y patético el drama, tierna y horrible a un tiempo
la escena. De una parte hombres osados, avezados
a los manejos, ayudados de un extranjero audaz y de los directores
de la conciencia de un monarca moribundo, cuyas facultades mentales
turbaban ya las sombras de la muerte; de otra una esposa atribulada,
fatigada por las vigilias, madre afligida y tierna, traspasado su
corazón con el doble dardo de un esposo que va a fallecer y de dos
inocentes hijas amenazadas de orfandad. Aquellos aterrando al augusto
enfermo con las penas de otra vida, intimidando a la desolada madre
con siniestras predicciones sobre ella y sobre sus hijas, si no se
apresuraban a revocar el acta que las llamaba al trono: el rey no
pensando sino en morir con conciencia tranquila, la reina no queriendo
agriar los últimos momentos de sn esposo...
¿qué habían de hacer? Cristina consiente, Fernando traza con mano
incierta y temblorosa sobre el documento que le presentan unos caracteres
casi ilegibles que significan su asentimiento. El triunfo del bando
carlista parece consumado. Sobreviene al monarca un letargo profundo
y parece haber dejado de existir, y Carlos recibe las felicitaciones
y plácemes de los palaciegos.
Pero la Providencia da un nuevo y sorprendente giro al interesante
drama que parecía terminado. El rey vivía... el que tantas veces había
burlado a los partidos políticos en vida, los engañó con la muerte.
Aun da lugar a que otra princesa de ánimo varonil y resuelto acuda
de larga distancia con la velocidad del rayo a realentar
los abatidos espíritus de los regios esposos. A la aparición de este
personaje, que parece revestido de un poder mágico e irresistible,
tiemblan los más atrevidos conspiradores; las palabras enérgicas que
salen de su boca los humillan y anonadan. El testamento arrancado
por sorpresa al moribundo monarca es rasgado en menudas piezas por
las manos de una mujer. Un tanto repuesto el soberano de sus dolencias
y de su asombro, transmite el cetro de la monarquía a su tierna esposa
para que la rija hasta el total restablecimiento de su salud. Desde
este momento la escena cambia. Cristina abre con una mano las puertas
de la patria a los liberales proscriptos, y con otro rompe los cerrojos
con que los enemigos de las luces tenían cerrados los templos del
saber.
Fernando recobrado de su enfermedad lo bastante para poder manejar
el cetro, vuelve a empuñarle otra vez, y ratifica el acta de 1830.
La tierna Isabel es jurada solemnemente princesa de Asturias y heredera
del trono por las Cortes de la nación. Carlos protesta. Muere Fernando
VII en 1833. Isabel es aclamada y reconocida como reina legítima
de España. Comienza aquí una nueva era para la nación.
XVIII.
Cuando al leve soplo de una brisa suave se ve caer derrumbado el
árbol añoso y robusto, que parecía desafiar las tormentas y los huracanes,
preciso es reconocer la intervención de un poder superior que da a
los agentes secundarios una fuerza de acción desusada y que de las
leyes naturales no se pudiera esperar. Dios, hemos dicho en el principio
de este discurso, cuando suena la hora de la oportunidad, pone la
fuerza a la orden del derecho, y dispone los hechos para el triunfo
de las ideas.
Todo lo había ido preparando por caminos en que tal vez los hombres
de entonces no repararon bastante. El fue
sin duda el que cuando la existencia del monarca parecía más marchita
le dotó de una sucesión que le había negado en los días de su mayor
virilidad; El quien permitió que el que tantas veces se había retractado
en vida, en contra siempre de los hombres de unos principios, se retractara
una vez en favor de ellos in articulo mortis, subsanando así en la
muerte, si posible fuera, las contradicciones de la vida. No es esto
solo.
Hallábanse de un lado todos los elementos de fuerza, del otro solo debilidad.
De un lado la influencia y el poder, de muchos años ejercidos por
hombres prácticos y sagaces, que contaban con un príncipe en edad
sobradamente madura para poder manejar el cetro con propia mano, y
dispuesto a realizar su reaccionario sistema: del otro
dos princesas hermanas, y dos niñas inocentes; la flaqueza
de la edad, y la flaqueza del sexo. De un lado el apoyo de medio millón
de bayonetas; del otro el arrimo presunto de un partido debilitado
por los infortunios, diezmado por los patíbulos, no muy numeroso entonces
de suyo, y diseminado por extraños climas. Y con todo esto dejáronse arrebatar al poder de entre las manos los poderosos
y armados de los desarmados y débiles. Y el árbol añoso y robusto,
que parecía desafiar las tormentas y los huracanes, cayó derrumbado
al suave soplo de una ligera brisa.
Al fallecimiento de Fernando, declaráronse
abiertamente los partidarios del príncipe Carlos contra los derechos
de la hija del monarca, y estalló la guerra civil. La de 1833 venía
a ser una continuación de la de 1827. Aquellos innumerables voluntarios
realistas, que cuando eran todopoderosos se habían dejado desarmar,
en unas partes con escasa resistencia, en otras como flacas mujeres,
fueron a engrosar las filas de la rebelión. Lo que no hicieron cuando
eran cuerpos organizados, intentáronlo cuando
eran solo individuos. Necesarios eran estos errores inconcebibles
para que los que entonces eran todavía pocos triunfaran tiempo andando
de los muchos. Agrupáronse a su vez los
liberales en torno a la cuna de la hija de Fernando y en derredor
de la bandera enarbolada ya por la viuda del rey. Cristina reclamó
su auxilio y no podían negársele. Necesitábanse mutuamente, y hablaban en favor de esta unión
la gratitud, el deber, la hidalguía y la conveniencia. Era la causa
de dos reinas, inocente y tierna la una, bella y joven la otra. Era
además la causa de las luces, de la civilización y de la libertad.
Los enemigos de ellas habían abierto el combate, y la lucha fué
aceptada.
Comprimido por dos sangrientas reacciones el gran principio de libertad
que desde 1810 había ido sobreviviendo a las persecuciones y los infortunios,
pugnaba por dilatarse. La resistencia se anunciaba terrible. Era por
lo tanto insostenible en tal situación el sistema de inmovilidad y
de status quo que intentó plantear un ministro poco
conocedor de la ley natural del movimiento y de la resistencia. Quiso
por medio de un Manifiesto célebre tranquilizar a los dos partidos,
y descontentó y desazonó a todos. Procuró disfrazar el absolutismo
bajo formas menos odiosas, y dándole un nombre más bello que exacto;
pero aun así se le reconoció, y fueron repudiados el autor y el sistema.
Reemplazóle otro ministro con el Estatuto Real, término medio entre la libertad
y el absolutismo, concepción indefinible entre la ficción y la realidad,
y que pareció un parto raquítico a los amigos de las reformas, y una
nueva quimera en el estado en que ya los ánimos se encontraban. Proponiéndose
su autor huir de las reminiscencias de la Constitución francesa de
1791 que se advertían en el código de Cádiz, cayó en el extremo opuesto,
como si hubiera tomado por modelo la carta otorgada de la restauración,
rasgada en las jornadas de julio. Sin cesar combatido el Estatuto
desde su nacimiento, arrastró dos años de procelosa existencia, y
cayó a impulsos de una revolución movida por los más fogosos liberales.
Por tercera vez se aclamó la Constitución de 1812.
Brusca y desacatada fue la manera como se obtuvo el asentimiento
de la reina regente: deplorables los excesos que en aquellos días
de agitación se cometieron: digna de toda alabanza la sensatez con
que se procedió a la revisión y modificación de aquel código político
en cumplimiento de una condición impuesta. Desempeñaron esta delicada
misión las Cortes constituyentes con más aplomo del que pudiera esperarse
en época tan revuelta y enmarañada. Alzóse la Constitución de 1837 como una bandera de concordia
en derredor de la cual habían de agruparse las diferentes fracciones
de los amigos del gobierno representativo. Mucho menos monárquica
que el Estatuto, pero mucho menos democrática que la del año 12, consignábase
en ella el principio de las dos cámaras, y dejando regular ensanche
al elemento popular, se robustecía al mismo tiempo el poder de la
corona. Fue entonces saludada con demostraciones de universal beneplácito,
y nadie en aquellos momentos, por suspicaz que fuese, calculaba ni
presumía, ni sospechaba siquiera, que hubiera de alcanzar tan solo
ocho años de vida, al cabo de los cuales había de elaborarse otra
Constitución que reemplazara aquella, variando unos y conservando
otros de sus principios fundamentales.
La guerra civil había ido tomando colosales proporciones, y mientras
la revolución política gastaba con rapidez constituciones y ministerios,
la rebelión carlista con no menor rapidez consumía los recursos del
estado y gastaba los generales de más reputación y prestigio. Un militar
de inteligencia y de genio, que por un desabrimiento personal había
pasado de las filas de la reina a las del príncipe pretendiente, había
organizado y reducido a pie de ejército las que en un principio habían
sido masas irregulares y bandas indisciplinadas. La muerte de este
genio extraordinario fue una gran pérdida para los insurrectos. Pero
el impulso estaba dado, y era ya tal su pujanza que en más de una
ocasión obtuvieron ventajas sobre gruesos cuerpos del ejército nacional
mandados por generales que pasaban por expertos y bravos. Mas no solía
marchar en armonía la bravura y el acierto en los planes de campaña.
El tratado de la cuádruple alianza fue más aparatoso que eficaz.
La diplomacia pudo fácilmente eludir compromisos, interpretando del
modo que más le convenía las palabras de un texto que se prestaba
maravillosamente a todas las versiones. Contentáronse
las potencias signatarias con permitir que viniesen unas cortas legiones
auxiliares a sueldo de España. Cuando se invocó su intervención, no
se creyeron obligadas a tanto, y se recibió un desaire. Se pedía socorro,
y contestaban con simpatías. En la asamblea de una de las naciones
aliadas se pronunció un jamás que apesadumbró a muchos, pero que se
convirtió en honra de España cuando se vio la lucha llevada a feliz
remate sin extrañas intervenciones. Cargos de deslealtad o por lo
menos de doblez, hacía a algunas de ellas la prensa diaria, y no sabemos
hasta qué punto las podrá absolver de ellos la historia.
Algo humanizó el tratado Eliot una guerra que había comenzado con
ruda ferocidad, no dándose cuartel los contendientes. Pero duró poco
la templanza. Encrudeciéronse otra vez los
partidos, y hombres de instintos dañinos, dueños accidentalmente de
la fuerza, prevaliéndose de la turbación de los tiempos, se abandonaban
a actos de bárbara fiereza al abrigo de la impunidad. Estremecen todavía
los recuerdos de tantos sacrificios horrorosos, y parécenos resonar
aun en nuestros oídos los ayes de tantas víctimas inmoladas por aquellos modernos vándalos,
afrenta de la humanidad y del siglo, y deshonor de la causa que los
contaba por defensores. Ni por eso disculpamos las demasías y crueldades,
y las represalias imprudentes ejercidas a su vez por algunos de los
que peleaban por la causa de la libertad y del trono legítimo. La
civilización condena y la humanidad repugna tales monstruosidades,
cualquiera que sea el que las ejecute u ordene. Y si algo puede, a
fuer de españoles, ya que no consolarnos, atenuar por lo menos la
pena de tan ingratos recuerdos, es la consideración de que en el corto
período de convulsión política que posteriormente ha agitado la Europa,
hemos visto a las naciones más civilizadas ser teatro de más execrables
y repugnantes crímenes y en mayor número de los que mancharon el suelo
español en siete años de mortífera y encarnizada pelea.
Naturalmente habían de abundar más los desmanes y excesos de parte
de los rebeldes, en cuyas filas si bien militaban muchos hombres probos
a fuer de generosos defensores de una causa que sus ideas y sus convicciones
les representaban como la más justa, se alistaba además y se recogía,
como en un receptáculo siempre abierto, toda la gente aviesa, que
o mal hallada con la sujeción inherente al ejercicio de un arte mecánico
o de una profesión lucrativa, o temerosa de los fallos de los tribunales,
o viciada con la vagancia, o desesperada por la miseria, buscaba rápidos
medros a favor del desorden y de la vida aventurera (tendencia que
por desgracia ha distinguido siempre y parece innata a los hijos de
nuestro suelo), y se arrimaba a una causa a cuya sombra tan fácil
era cometer a mansalva despojos a que antes se daba otro nombre, y
cuyos perpetradores se disfrazaban con dictados políticos, menos mal
sonantes que los que en otro caso hubieran merecido.
Daba también a veces ocasión al descontento y alas a la insurrección,
ya la falta de un buen orden administrativo, llaga que parece incurable
en España, ya algunas medidas o impremeditadas o incompetentes de
gobierno, que sin crear nuevos intereses lastimaban derechos antiguos,
y sin captarse adictos engendraban desafectos. Repetíanse
las sublevaciones militares y las conmociones populares, provocadas
unas, sin apariencia de justificación otras. A veces una insubordinación
militar inutilizaba o contrariaba una providencia saludable del gobierno;
a veces por el contrario, la conducta de los gobernantes excitaba,
o por lo menos suministraba pretexto al levantamiento de una o más
ciudades, y se distraía la fuerza pública destinada a las operaciones
de la guerra para emplearla en sofocar la sublevación desguarneciendo
una línea de defensa. A veces mientras un general ganaba un importante
triunfo sobre el enemigo, otro general se ponía a la cabeza de un
motín; o mientras los milicianos nacionales defendían heroicamente
sus hogares y sus vidas y daban ejemplos sublimes de bizarría y resolución
en las poblaciones y en los campos, los jefes de los ejércitos se
entretenían en promover un cambio de gabinete, o empleábanse los representantes del pueblo en debatir personales
y fútiles altercados.
Alentaban igualmente a los enemigos de la libertad las escisiones
y desacuerdos que muy pronto comenzaron a dividir a los hombres, de
la comunión liberal, que empezando por desconvenirse en cuestiones
abstractas de política o en los medios de realizar las reformas, concluían
por hostilizarse con encono, y parecía emplearse más en destruirse
a sí mismos que en inutilizar los esfuerzos del enemigo común. Época
de pasiones, como todas aquellas en que para regenerarse una sociedad
pasa por un período de fermentación.
Por fortuna para los liberales, bullían iguales o parecidas discordias
en el campo y en la corte carlista. La presencia del príncipe pretendiente
en las provincias del Norte, núcleo y foco principal de la rebelión,
si bien había alentado al pronto las masas, fáciles de fanatizar,
sobre haberlas servido de no poco embarazo y estorbo, teniendo que
distraer fuerzas y recursos para atender a los gastos y a la protección
de una corte ambulante y nómada, había llevado tras sí un manantial
perenne de rivalidades y de intrigas entre sus adeptos, sirviendo
además para poner en evidencia su nulidad a los ojos de los más ilustrados
de los suyos. Veían estos de mal ojo a su rey circundado siempre y
supeditado por hombres fanáticos y por influencias monacales, y murmurábanle
de ser él mismo más cortado para monje que para monarca. Así se fueron
formando en aquella pequeña corte dos partidos que se miraban primero
con desconfianza y desapego, después con ojeriza, y que trabajaban
mutuamente por desconceptuarse, suplantarse y destruirse. A la cabeza
del primero estaba el mismo príncipe, y componíanlo
los ultra-realistas, inquisitoriales y antiguos
apostólicos: formaban el segundo los realistas más templados y menos
fanáticos, los que hasta cierto punto transigían con las nuevas ideas,
los más propensos a la tolerancia.
A pesar de todo, la insurrección llegó a tomar un vuelo imponente;
cundió por todas las provincias de la monarquía; dominaba en algunas;
amenazó una vez y puso en alarma a la misma capital del reino; y no
fueron pocos los que en más de una ocasión concibieron serios temores
y pusieron en tela de duda el éxito final de la contienda.
Pero la causa de la inocencia y de la civilización que milagrosamente
se había salvado en el alcázar de los reyes, no estaba destinada a
sucumbir en los campos de batalla. Las ideas habían derramado ya demasiada
luz para que la ilustración pudiera ser vencida por las sombras del
fanatismo.
Vióse declinar la causa carlista desde que se frustró la temeraria tentativa
sobre Madrid. La superioridad que iban tomando las armas constitucionales
hizo desarrollarse más los gérmenes de división que pululaban en los
campamentos y en derredor de la diminuta corte de Oñate. Conocieron
los menos obcecados la inutilidad de sus esfuerzos por sostener una
lucha, larga en duración, costosa en sacrificios, estéril en resultados,
y de cuyo término no tenían motivos para augurar favorablemente, y
se formó un partido de jefes con tendencia a la paz y con disposiciones
de aceptar una transacción. Penetraban estas ideas en las masas y
cundían en los pueblos. Participaba de ellas el que mandaba en jefe
el ejército realista.
Las discordias crecen, los partidos se enconan, la escisión estalla.
Las sangrientas ejecuciones de Estella abren un abismo entre el desacordado
príncipe y el osado caudillo de sus tropas, y entre los parciales
de uno y otro. La pobreza de espíritu y las debilidades y contradicciones
del príncipe con el audaz ejecutor de aquella tragedia terrible,
acaban de desconsiderarle con los suyos. Triunfa el caudillo del ejército
realista, y desde este momento le es fácil entenderse con el general
en jefe de los ejércitos constitucionales.
Las negociaciones se activan; la idea de paz gana prosélitos en las
filas de uno y otro campo; celébranse pláticas;
entáblanse tratos; ventílanse condiciones;
se repiten las entrevistas; se ajusta el convenio; y el patético drama
de la guerra civil termina con un desenlace tierno y sublime en los
campos de Vergara. Eran sólo españoles los que se encontraban allí,
españoles que se habían combatido enemigos y se abrazaban hermanos.
Aquel abrazo afirmaba a una reina inocente y tierna en el trono de
sus mayores que por espacio de seis años le había sido encarnizadamente
disputado, y decidía el triunfo de la civilización y de la libertad.
Voces de júbilo y cantos de regocijo resonaron en todo el ámbito de
la monarquía.
A poco tiempo cruzaba el Pretendiente la frontera del vecino reino,
a devorar su amargura en el lugar que al gobierno de la Francia le
plugo señalarle.
Inútil fue la pertinacia con que los más tenaces defensores del carlismo
intentaron prolongar todavía la guerra en algunas comarcas de la Península.
El más feroz de sus caudillos vióse igualmente
forzado a buscar su salvación con el resto de sus terribles bandas
del otro lado de la frontera española. En 1840 no quedaba en el territorio
de la Península un solo carlista armado.
Ni han sido más felices las tentativas posteriormente ensayadas por
algunos genios incorregibles para resucitar la causa que había muerto
en los campos de Vergara.
Terminada la guerra civil, avivóse más
la guerra política y de opiniones entre las diversas fracciones del
partido vencedor. Que en las épocas de regeneración parece que el
espíritu humano no acierta a vivir en el reposo, y busca, si no los
tiene, incentivos que le agiten, y nuevas luchas en que gastar el
exceso y sobreexcitación de su vitalidad.
Una cuestión de la ley municipal llevó la desavenencia del campo
tranquilo de la discusión al terreno peligroso de la fuerza. En 1840
un movimiento popular imponente se proporcionó en favor de los hombres
de más avanzadas ideas en materia de reformas, y en contra de los
que en aquella sazón tenían el poder. Mantúvose
del lado de estos últimos la Gobernadora del reino; declaróse
por aquellos el general Espartero que mandaba los ejércitos, y echando
su espada en la balanza acabó por darles el triunfo. Creyóse
la reina madre en el deber de renunciar la regencia antes que ceder
a la sublevación general, y dejando la guarda de sus augustas hijas
confiada al patriotismo de los españoles, abandonó las playas de la
Península y se ausentó del reino.
Las Cortes encomendaron la regencia vacante al afortunado general
que había tenido la suerte de terminar la guerra civil, y a quien
rodeaba entonces ancha aureola de prestigio. Confióse
la tutela de las augustas huérfanas a un ilustre veterano de la libertad.
Lejos estuvo de ser tranquila la regencia del duque de la Victoria.
Una conjuración militar se fraguó para derrocar al regente. Estalló,
fue vencida y corrió en los cadalsos sangre ilustre. Adversarios y
amigos lloraron la de un general bizarro cuya lanza había sido el
terror de las huestes carlistas. La revolución devora a sus propios
hijos. Dos años más adelante se formó contra el gobierno del regente
una coalición en que entraron hombres de diferentes y aun opuestos
partidos, de buena fe unos, con ulteriores y encubiertos designios
otros. Fuéseles adhiriendo el ejército,
que en su mayor parte abandonó al regente Espartero, como tres años
antes había abandonado a la Gobernadora Cristina, y Espartero a su
vez tuvo que ausentarse de España como la madre de la reina. Los sacudimientos
políticos no perdonan ni a los hombres eminentes salidos del pueblo
ni a los vástagos y padres de reyes.
Vencedora la coalición, menor de edad la reina, la regencia de nuevo
vacante, y no sosegada todavía la España, el gobierno provisional
y las Cortes por él convocadas acordaron anticipar la mayoría de la
reina, remedio muchas veces ya usado por la nación, para obviar conflictos
en los casos de menoridades turbulentas.
Aunque el ministerio aclamado por la coalición antes y después del
triunfo había salido de las filas de los hombres del progreso, desavenidos
que fueron los coalicionistas pasó el poder a manos de los que se
nombraban conservadores, ya por arte y maña de los unos, ya por incomprensible
inercia y flojedad de los otros. Obra suya fue la reforma del código
de 1837, o mas bien la nueva Constitución de 1845. Resolvióse
también el importantísimo punto del matrimonio de S. M. realizándose
en un dia la doble boda de la reina doña Isabel II y de la princesa
su augusta hermana, no sin protesta y disgustos del gabinete de la
Gran Bretaña, causa y raíz de algunas malas inteligencias que después
entre los gobiernos de ambas naciones sobrevinieron.
Ha sido el alma de la situación creada en 1843, con breves intervalos,
el general Narváez, duque de Valencia, hombre de nervio y de acción,
y uno de los que contribuyeron más al triunfo del movimiento coalicionista
de aquel año. Deben en gran parte los que desde entonces han regido
los destinos de España a su actividad y su fortuna el haber sofocado
o vencido los sacudimientos y perturbaciones de diversas índoles y
tendencias que desde aquella época han acontecido en varios períodos
y puntos de la Península, no sin que haya vuelto a correr sangre española
en los campos, en las calles y en los patíbulos: deplorable fatalidad
de las revueltas y agitaciones políticas.
XIX
Hemos apuntado con cuanta rapidez nos ha sido posible los hechos
principales que han ido trayendo la España a la situación en que hoy
(1850) se encuentra, cuidando de citar en lo perteneciente a las últimas
épocas tan solamente aquellos sucesos consumados que ningún partido
político puede negar, que nadie puede borrar ya de las tablas de los
fastos españoles. En el tiempo en que estos sucesos se verificaban,
nosotros, cumpliendo con un deber que a fuer de españoles amantes
de nuestra patria nos habíamos impuesto, emitíamos diariamente nuestro
juicio y los calificábamos según nuestro leal y humilde saber en escritos
de bien diversa índole que el presente. Por espacio de más de diez
años levantamos nuestra débil voz en defensa y vindicación de la ley,
de la moralidad y de la justicia, no siempre acaso sin fruto, siempre
animados de la mejor fe, jamás fallando a nuestra conciencia, aun
en aquello en que tal vez pudiéramos como hombres equivocarnos más.
Hoy, como historiadores, tenemos deberes muy distintos que cumplir.
Actos y sucesos que entraban bien en el dominio del periódico no pueden
entrar todavía en el de la historia, si ha de presidir a esta la crítica
desapasionada y la más estricta imparcialidad. Las consecuencias y
resultados de los grandes acontecimientos políticos tardan en desarrollarse
y en dar sus frutos saludables o nocivos, y no son las primeras impresiones
las que deben servir de norma al fallo severo del historiador. ¡Cuántos
acaecimientos de la historia antigua debieron parecer calamidades
a los que entonces los presenciaban, y sólo más tarde se vió
que no habían sido sino en provecho de la humanidad!
Hay verdades y principios que tenemos por fundamentales y eternos.
Pero las modificaciones de las formas no pueden ser históricamente
juzgadas sin riesgo de equivocarse en su apreciación, hasta que sufren
la prueba decisiva del tiempo. Por eso, así como ni debemos ni podemos
juzgar del espíritu de un siglo o de una época remota por las ideas
que dominan en el presente, sería igualmente aventurado calificar
lo de hoy como lo más conveniente para mañana, cuando el tiempo y
las combinaciones políticas han hecho tantas veces fallidos los cálculos
humanos.
Por eso en nuestra obra, donde tenemos que ser más extensos y más
explícitos como narradores y como analizadores, llegaremos hasta donde
prudentemente creamos que puede extenderse la jurisdicción, el deber
y la libertad del historiador, sin que consideraciones humanas, ni
antojos propios, ni halagos ajenos, ni tentaciones de ningún linaje
nos muevan a traspasar ni una línea los límites que nos habremos de
prescribir.
Podemos, sí, anticipar sin inconveniente que
en este último período de regeneración política, único que nos ha
cogido en edad de poder aplicar nuestro humilde criterio a los hechos
que hemos presenciado, hemos visto sucederse alternativamente en el
poder hombres eminentes e ilustres, y también hombres oscuros de lodos
los partidos. Todos en nuestro entender, a vueltas de algunas reformas
útiles y de algunas providencias beneficiosas, han cometido errores
más o menos excusables, que han hecho más laboriosa y más imperfecta
la obra de la regeneración. Nos contentáramos con que hubieran sido
sólo errores de entendimiento. Hemos visto nacer ambiciones, desarrollarse
pasiones bastardas; hemos presenciado faltas de justicia, inobservancias
o infracciones de ley. Gobernantes, legisladores, pueblos, clases,
individuos, ¿quién podrá decir que no tiene algo de que acusarse?
No nos toca fallar quiénes hayan pecado más. Deploramos los males,
pero no nos han sorprendido. Habíamos leído ya bastante en la historia
de la humanidad, sabíamos demasiado lo que en todos los pueblos y
en todas las edades ha acontecido en períodos de agitación y de turbulencias
políticas, para que pretendiéramos que los hombres de nuestra época,
que nosotros mismos pudiéramos tener el privilegio de obrar ni pensar
libres y exentos de las pasiones que en circunstancias análogas se
desenvuelven siempre y son el patrimonio triste de la humanidad.
Estamos por lo tanto muy lejos de halagarnos con la idea lisonjera
de que la sociedad y la época en que vivimos hayan alcanzado una condición
tan ventajosa como la que nuestro natural deseo nos hace apetecer.
Muchos y graves males tenemos que lamentar todavía. Lentos y penosos
son los mejoramientos sociales, porque es larga también la vida de
los pueblos. Mucho le falta todavía a la gran familia humana para
llegar a ese posible perfeccionamiento a que debe tenerla destinada
el que la dirige y guía; mucho también a España, como parte de este
todo social. Pero aliéntenos la confianza de que mejorará su condición.
Cabalmente vivimos en un siglo en que la razón ha hecho grandes conquistas,
y la razón humana no retrocede. Sufrirá combates y oscilaciones, contrariedades
y vicisitudes: este es su destino; pero seguirá su marcha progresiva;
este es su destino también. Si creemos que no hemos adelantado, volvamos
la vista atrás, ojeemos la historia, meditemos las grandes catástrofes
por las que ha pasado la humanidad, y nos consolaremos.
Natural es que nos afecte mucho más la impresión de los males que
vemos, que palpamos y que sentimos, que los recuerdos de otros mayores
que les tocó sufrir a las generaciones que nos precedieron. Nos asusta
el más ligero temblor de la casa en que dos albergamos, y leemos sin
perturbación y sin susto los estragos de los terremotos en lejanas
edades, y las devastaciones de apartados pueblos. Nos estremeceríamos
con que temblara ligeramente el pavimento de nuestro gabinete, y si
pisáramos la tierra que cubre las ruinas de Pompeya, recordaríamos
con una emoción melancólica cómo fue sumida una gran ciudad, pero
no nos perturbaría el recuerdo.
Miremos, pues, a lo pasado para no afligirnos tanto por lo presente,
y por la contemplación de lo pasado y de lo presente aprendamos a
esperar en lo futuro, sin dejar por eso de aplicar nuestros esfuerzos
individuales para mejorar lo que existe. Ni juzguemos tampoco por
un breve período de cortos años de la fisonomía social y de la índole
de una época o de un siglo.
A los que demasiado impresionados por los males presentes juzguen
que la razón no ha hecho adquisiciones en este mismo siglo, les contestaremos
solamente, que siendo nosotros profundamente religiosos, siendo también
tolerantes en política, por convicción, por temperamento y por moralidad,
estando basada nuestra obra sobre los principios eternos de religión,
de moral y de justicia, hace veinte años no hubiéramos podido publicar
esta historia.