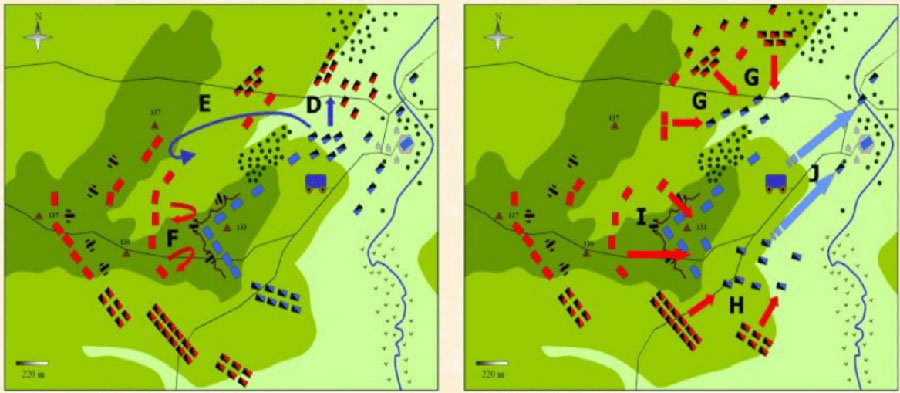EDAD MODERNA
DOMINACION DE
LA CASA DE AUSTRIA
CATALUÑA . — PORTUGAL . - FLANDES
De 1643 a 1648
Felipe IV de España, llamado «el Grande» o «el Rey Planeta» (Valladolid, 8 de abril de 1605-Madrid, 17 de septiembre de 1665), fue rey de España2? desde el 31 de marzo de 1621 hasta su muerte, y de Portugal desde la misma fecha hasta diciembre de 1640.
|
La alegría que embargaba al pueblo al ver satisfecho el afán de tantos años con la separación del conde-duque de Olivares, y el buen deseo que al propio tiempo le animaba, hacíanle creer, como en tales casos acontece siempre, y no era el vulgo sólo el que alimentaba esta idea, que con la caída del privado se iban a remediar todos los males, a levantarse de su postración la monarquía, y a recobrar esta su antiguo lustre y grandeza. Esta disposición de los ánimos es ciertamente ya un gran bien, y puede ser principio del remedio del mal. Y en verdad el aspecto que presentaba el horizonte político dentro y fuera del reino era muy otro. El rey, apartado de la vida de disipación y de placeres en que le tenía sumido el favorito, se dedicaba al estudio y al despacho de los negocios, y los consejos volvieron a sus antiguas funciones, distribuyéndose convenientemente los trabajos. La reina había recobrado su merecida y legítima influencia, y la influencia de la reina Isabel era en este tiempo muy saludable. Los mismos amigos del ministro caído ponían buen rostro a la mudanza de las cosas, y ayudaban al nuevo gobierno, siquiera por no perder lo que les quedaba. Los perseguidos y oprimidos por el conde-duque iban siendo colocados o repuestos en los cargos más importantes, y algunos eran para ellos traídos del destierro o sacados de las prisiones. Así se vio al marqués de Villafranca, duque de Fernandina, volver al generalato del mar; al bueno, al generoso almirante de Castilla Enríquez de Cabrera, ser destinado al virreinato de Nápoles, en reemplazo del duque de Medina de las Torres, sobrino del de Olivares, contra el cual se había levantado gran clamor en aquel reino; a don Francisco de Quevedo, el severo censor de los desvaríos del conde-duque y de la corrupción de la corte, salir del cautiverio de León, donde tantos años le tuvo la mala voluntad del ministro que no sufría censura; a don Felipe de Silva, noble portugués y valeroso capitán de los tercios de Flandes, el triunfador de Fleurus y de Maguncia, a quien el conde-duque por injustas sospechas de deslealtad cuando la revolución portuguesa hizo reducir a prisión como al príncipe don Duarte, ser nombrado capitán general del ejército de Cataluña en reemplazo del desgraciado marqués de Leganés, el favorito del de Olivares. Así se iba remediando mucho; aunque no todo, como se irá viendo, se hacía con acierto. Por otra parte la muerte del gran cardenal de Richelieu, a quien no porque fuese el mortal enemigo de España dejaremos de reconocer como el mayor político de su siglo, y que supo elevar la Francia a un grado admirable de poderío y de grandeza; la muerte, decimos, de Richelieu, era para nuestra monarquía uno de los sucesos más prósperos que podían haber coincidido con la caída del desatentado ministro español que quiso ser su rival. El rey Luis XIII de Francia no sobrevivió al cardenal sino el tiempo indispensable para ejecutar las últimas órdenes de su ministro, y como a la muerte de Luis XIII (13 de mayo de 1643) quedaba la reina Ana de Austria, hermana de nuestro rey don Felipe IV, gobernando aquel reino como regente y tutora de su hijo, príncipe de solos cinco años, todo inducía a creer que Francia, por las discordias consiguientes a los reinados de menor edad, había de enflaquecerse; y por los lazos de la sangre entre aquella reina y nuestro rey, faltando ya nuestro terrible enemigo Richelieu, había de sernos menos hostil.
Ana María Mauricia de Austria y Austria-Estiria (Valladolid, España, 22 de septiembre de 1601 – París, 20 de enero de 1666) fue infanta de España por ser hija de los reyes Felipe III de España y Margarita de Austria-Estiria, y reina consorte de Francia y de Navarra por su matrimonio con Luis XIII. Fruto de este matrimonio nació el famoso Rey Sol, Luis XIV de Francia.
|
Una paz con Francia, y deseaban la paz las potencias de Europa, era lo que nos habría podido rehabilitar para reparar los desastres de Cataluña, prepararnos a la recuperación de Portugal, y conservar lo de Italia y lo de Flandes. Pero si bien parece haberse pensado en ello bajo la base del matrimonio de la infanta María Teresa con el delfín, es lo cierto que en los consejos del rey don Felipe después de la caída de Olivares, tras de larga discusión, prevaleció la resolución de continuar la guerra abriendo nueva campaña en Cataluña, sin dejar de poner en defensa las plazas de la frontera de Portugal.
Mas antes de referir lo que pasó en estos dos puntos
extremos de nuestra península, cúmplenos observar que contra todo
lo que parecía deber esperarse, nada nos fue más funesto que el golpe
que de Francia recibimos inmediatamente después de la muerte de Luis
XIII y calientes todavía, por decirlo así, sus cenizas. Y a no nos
eran favorables las miras y disposiciones que hacia nosotros animaban
al cardenal Mazarino, digno sucesor de Richelieu, el ministro privado
de la reina madre, como Richelieu lo había sido de Luis XIII; hombre
no menos ambicioso que él, y si no tan gran político, más astuto y
sagaz, y más sereno e impasible, sobradamente conocido ya de los españoles,
como quien al principio de su carrera había estado al servicio de
España. Pero el primer golpe nos vino más de los hombres de la guerra
que de los hombres políticos que formaban el consejo de la regencia
de la reina viuda.
Francisco Melo de Portugal y Castro (Estremoz, Portugal
1597-Madrid, España 1651) fue un político y
militar, miembro de la dinastía Braganza, gentilhombre
de cámara de Felipe IV y capitán general de
los tercios españoles de Flandes.
|
Dejamos dicho atrás que el punto en que se habían sostenido con gloria las armas de España eran los Países-Bajos. Pero la desgracia andaba ya con nosotros en todas partes. El cardenal infante don Fernando, que con tantos esfuerzos había sostenido y con tanta prudencia gobernaba las provincias flamencas, fue acometido en el campamento de una fiebre maligna, que cayendo en un cuerpo harto quebrantado ya con las fatigas y trabajos, le obligó a retirarse a Bruselas donde al fin sucumbió (9 de noviembre, 1641), tan llorado del ejército como nunca bastante sentido en España, para cuyo reino era una pérdida irreparable. Fue esta una de las mayores desdichas que en aquellos fatales años experimentamos. Reemplazóle en el gobierno una junta compuesta de don Francisco de Meló, conde de Azumar, el marqués de Velada, el conde de Fontana, que eran los jefes de las armas, el arzobispo de Malinas, y Andrea Cantelmo. Luego la corte de España nombró gobernador único, en tanto que iba alguna persona real, a Francisco de Melo, noble portugués, que había desempeñado el virreinato de Sicilia y la embajada de Alemania, y de los pocos portugueses que después de la revolución de su reino permanecieron fieles a España.
No dejó de sonreír en el principio la fortuna a Melo
y a nuestras tropas de Flandes. Tocóle a
aquél la suerte de recobrar a Ayre, tomó
la plaza de Lens, y sobre todo dió una famosa
batalla en Honnecourt contra los mariscales franceses Harcourt y Granmont, en que después de haberles cogido toda la artillería
y municiones, con muchas banderas (que luego fueron traídas a España
y colgadas en los templos), dejó el ejército enemigo tan derrotado,
que el de Granmont no paró en su fuga hasta San Quintín con cinco escasos
escuadrones sin oficiales (1642).
26
de mayo de 1642. Batalla de Honnecourt
En
1.640 el rey Felipe IV perdió Portugal y le estalló la revolución
en Cataluña. Al año siguiente el cardenal infante don Fernando
fallecía de viruela y con él se desvanecían las más fiables
esperanzas de recuperar la gloria militar. Francisco de Melo,
conde de Assumar, noble portugués
que había mantenido fidelidad al monarca español tras la independencia
lusa, le sustituyó como gobernador de Flandes. La lucha en
Cataluña empeoraba por el hostigamiento francés desde la frontera,
que se había iniciado con un ataque a Perpiñán y la pérdida
del Rosellón, de forma que el monarca español decidió aligerar
la presión militar francesa en los Pirineos, emprendiendo
una ofensiva contra Francia a través de las posesiones españolas
en Renania y Flandes, ordenando a Francisco de Melo el ataque
a Francia. Con este fin, Melo reunió un potente ejército y
el 19 de abril de 1642, comenzó el asedio de Lens, ciudadela
que capituló después de dos días de sitio. El objetivo siguiente
era la importante fortaleza de La Bassée
que capituló en abril tras 22 días de asedio. Mientras tanto
dos ejércitos franceses mandados por el conde de Harcourt
y por Antonio Gramontn, mariscal
de Guiche, se quedaron sin posibilidad de atacar las fuerzas
españolas que sitiaban La Bassé.
Después de la perdida de esta fortaleza, los franceses se
dividieron en dos cuerpos, Harcourt se va hacia la costa a
Boulogne con 17.000 hombres y Guiche se dirigió hacia Le Chatêlet en la región de Champaña con 10.000 hombres. Apercibido
Melo de la división del ejercito
enemigo, se reunió con el duque de Fuensaldaña, gobernador
de Cambrai sobre las acciones a
seguir, decidieron atacar al cuerpo más débil, lanzándose
tras Guiche hacia le Chatêlet. Iniciaron la marcha de noche
y bajo una lluvia torrencial, cuando estaban a unos 12 kilómetros
de Chatêlet, de Guiche decidió presentar batalla, buscando
un terreno adecuado, y se atrincheró con sus fuerzas en una
colina frente al pueblo y la abadía de Honnecourt
junto al río Escalda y al canal de San Quintín que en esa
zona discurren paralelos, dando la espalda al río Escalda
y un puente le mantenía comunicado con la orilla opuesta.
El 26 de mayo, por la mañana Melo llegó con sus fuerzas y
desplegó sobre la misma colina en una posición que dominada
ligeramente por las posiciones francesas. El ejército francés
del mariscal de Guiche y se componía de 7.000 infantes distribuidos
en 8 batallones de infantería sacados de los regimientos de
(Rambures, Piedemonte, marqués de
Persan, marqués de Saint-Mégrin,
Vervins y posiblemente de los de
Huxelles, Beausse,
Quincy, Hill (inglés), Bellins (irlandés)
y de Fitz Willian (irlandés); de
3.000 jinetes distribuidos en 21 escuadrones de caballería
y de 10 piezas de artillería. El ejército español de Flandes
se encuentra bajo las ordenes de Francisco de Melo, apoyado por Juan de Beck disponía
de 13.000 infantes en 16 tercios/regimientos, 6.000 jinetes
en 40 escuadrones, y 20 cañones. las 15,00 horas se inició
la batalla con un intercambio de fuego de artillería (A),
con su superioridad numérica, obtiene efectos devastadores
sobre la línea francesa. Tras
el bombardeo, en el centro la infantería española empieza
su ataque sobre las trincheras francesa sin éxito (B), siendo
rechazados. Al
fracasar el primer asalto de infantería sobre las líneas francesas,
Melo ordena el ataque de su ala izquierda con la caballería
al mando de Juan de Beck con algunos contingentes de infantería
(B) contra el ala derecha francesa. Superados en número, los
franceses retrocedieron y finalmente se retiraron en desorden. Guiche
ordenó preparar el contraataque con los escuadrones de reserva
contra el flanco izquierdo de los valones (D), haciendo retroceder
el ala izquierda española. Continuó su movimiento atacó de
flanco a los tercios italianos y desorganizándolos (E), atacando
a la artillería española. Los regimientos valones de la segunda
línea, mandado por el príncipe de Ligne,
bloquearon a los franceses y les obligaron a retroceder. Mientras
tanto en el centro la infantería española lanzó un nuevo ataque
contra las trincheras francesas pero de nuevo fueron rechazados
(F), particularmente por la actuación de los regimientos de
Rambures y Piedemonte.Atacado simultáneamente por la caballería valona,
los tercios italianos y los del príncipe de Ligne,
la caballería de Guiche huye del campo de batalla arrastrando
con ella todo el flanco derecho francés (G). En
el ala derecha española, la caballería de Juan de Beck atacó
a los escuadrones franceses bombardeados por la artillería,
(H) huyendo después de una corta resistencia. En
el centro, la infantería española logró desalojar a los franceses
de sus trincheras cogiendo cientos de prisioneros y capturando
el tren de bagajes. La
última resistencia francesa tuvo lugar en la abadía de Honnecourt,
donde los restos de los regimientos de Rambures
(Francisco de Rambure moriría durante
ese último combate), Piedemonte y Batilly,
(J) aguantaron durante un cierto tiempo, finalmente el ejército
de Guiche se rindió o se desvaneció en el campo de batalla.
Las bajas francesas fueron más de 7.000 hombres incluyendo
3.200 muertos, 3.400 prisioneros de los cuales 400 eran oficiales.
Se comenta que el mariscal de Guiche, dos días después e
la batalla, encontró solamente 1.600 hombres de su ejército
en la ciudad de San Quintín. La derrota francesa fue completa,
pero no sirvió de mucho a los intereses de los españoles,
no conquistando ninguna plaza importante debido a la falta
de ambición y la excesiva prudencia de Melo,
|
Esta victoria, que le valió a Melo el título de marqués
de Torrelaguna con grandeza de España, en lugar de servir para facilitar
otras conquistas, no sirvió sino para adormecer a nuestros generales
y causar escisiones entre ellos. En tal estado, y viendo las provincias
de Flandes nueva y muy seriamente amenazadas por la Francia, dióse
orden al de Melo para que abriese pronto la campaña y distrajese por
aquella parte a los franceses.
Luis de Borbón, llamado El Gran Condé (París,
8 de septiembre de 1621 - Fontainebleau, 11 de noviembre de
1686), primer príncipe de sangre real conocido como
duque de Enghien, era además Príncipe Condé,
duque de Borbón, duque de Montmorency, duque de Châteauroux,
duque de Bellegarde, duque de Fronsac, conde de Sancerre,
conde de Charolais, par de Francia, príncipe de sangre,
gobernador de Berry y general francés durante la Guerra
de los Treinta Años.
 |
Reunió, pues, el de Melo un ejército de diez y ocho mil
infantes y dos mil caballos, y llevando por generales al duque de
Alburquerque y al conde de Fuentes, se fue a poner sitio a Rocroy,
plaza de la frontera de Francia de parte de las Ardenas, con la idea
de que si lograba tomarla podría penetrar hasta la capital, y apresuró
el ataque por si lograba apoderarse de ella antes que pudiera recibir
socorros. Pero un ejército francés igualmente numeroso que el nuestro
se puso inmediatamente en marcha en socorro de la plaza amenazada.
Mandábale un general que apenas contaba
veintidós años, pero que de inteligencia, impetuosidad y bravura había
dado ya brillantes pruebas en varias ocasiones. Era éste el joven
duque de Enghien. Acompañábanle
los generales Gassion, d'Hopital y Espenán.
Contra el dictamen, del mariscal de l'Hopital
que llevaba orden de contener la impetuosidad del joven príncipe,
colocó el de Enghien su ejército, luego que reconoció el campo enemigo,
en disposición de atacar el español. Puestos ya en orden de batalla
uno y otro ejército, pasaron así toda la noche (del 18 al 19 de mayo,
1643). Al amanecer del 19 mandó el príncipe de Condé (el duque de
Enghien) atacar con vigor a mil mosqueteros
españoles que ocupaban un pequeño bosque, y del cual fueron arrojados
después de una obstinada defensa.
Hízose después más general el combate. No describiremos
las diferentes evoluciones que unos y otros ejecutaron, y los trances
y fases que fue llevando la batalla. Baste decir, que después de seis
horas de encarnizada pelea, en que la victoria pareció inclinarse
más de una vez en favor de los españoles, se declaró al fin decididamente
por los franceses, en términos que fue uno de los desastres más terribles
y funestos que en mucho tiempo habían sufrido las armas de España.
Hiciéronnos seis mil prisioneros, y quedaron ocho mil muertos en el
campo: cogiéronnos diez y ocho piezas de
campaña y seis de batir, y perdimos doscientas banderas y sesenta
estandartes. El conde de Fuentes, que acosado de la gota se había
hecho conducir en una silla para mandar la acción, perdió la vida
gloriosamente después de haber resistido briosamente tres ataques.
Con él perecieron muy bravos capitanes y maestres de campo. El enemigo
no compró el triunfo sin sangre. El de Melo recogió las reliquias
de nuestro destrozado ejército y se retiró con ellas. Tal fue la tristemente
famosa batalla de Rocroy, dada a los cinco
días de la muerte de Luis XIII, y que si para España funesta, pareció
feliz presagio a los franceses para el próspero reinado del niño-Luis
XIV que bajo la tutela de su madre se mecía entonces en la cuna. Quedaron
allí desgarradas las banderas de los viejos tercios españoles de Flandes,
terror en otro tiempo de Europa. Y lo peor era que no había modo de
reparar la pérdida de hombres y de dinero, y que iba a quedar a merced,
de los vencedores aquel país por cuya conservación se había derramado
tanta sangre y consumidos tantos tesoros.
| 19 de mayo de 1643 RELACION DE LA BATALLLA DE ROCROI
Con
el fin de aliviar la presión sobre el Franco Condado y Cataluña,
el ejército español invadió el norte de Francia y sitió
la villa de Rocroi (departamento de Ardenas, a 3 kilómetros
de la frontera belga), concentrando tropas para su asalto.
Alertado Enghien de las intenciones españolas, se dirigió
hacia Rocroi con el fin de romper su cerco y plantar batalla
en campo abierto. Enghien
contaba con 16 000 infantes y 7 000 jinetes (23 000 hombres
en total), y 12 piezas de artillería, mientras que Melo
disponía de 22 000 hombres y 24 cañones, pero esperaba el
refuerzo de Jean de Beck, que vigilaba la frontera con 3.000
infantes (incluido el Tercio de Ávila) y 1.000 jinetes,
al que ordenó que se le uniera con urgencia. Los franceses
se desplegaron con dos líneas de infantería en el centro,
sendas escuadras de caballería a cada flanco y una línea
de artillería en el frente. Mandaba el flanco izquierdo
La Ferté; el centro, L'Hôpital; y la derecha, Gassion. El marqués de Sirot estaba
a cargo de la retaguardia. Pensando
que los franceses querían socorrer la plaza y no presentar
batalla, los imperiales formaron de igual manera, con los
tercios españoles en vanguardia (codiciado privilegio que
tenían por ser tropas de élite) y los tercios italianos
más resguardados. Finalmente, los tercios alemanes y valones
formando en la retaguardia y mandados por el conde Paul-Bernard
de Fontaine, general de origen lorenés al servicio de España,
quien contaba ya 66 años. La caballería imperial estaba
situada en ambos flancos: mandaba el ala derecha alsaciana
el conde de Isenburg y la izquierda,
de jinetes flamencos, el duque de Alburquerque con sus dos
tenientes generales: Pedro de Villamor, caballero de Santiago, y Pedro de Vivero, hijo del
conde de Saldana. Por delante de todos ellos iba la artillería.
Los
días 17 y 18 de mayo ambos ejércitos estuvieron descansando,
sin embargo, se produjo un hecho que influyó decisivamente
en el resultado de la batalla. Un desertor (de origen francés)
avisó al duque de Enghein que
pronto llegarían los refuerzos españoles dirigidos Jean
de Beck lo cual obligó a los franceses a atacar inmediatamente
a las tropas hispanas. El
día 19 de mayo el ejército francés inició su avance a las
tres de la madrugada. Observando el deficiente despliegue
imperial, Enghien concentró en su ala izquierda dos tercios
de su caballería, con la que pensaba envolver el flanco
enemigo. Fontaine
había destacado 500 arcabuceros (otras fuentes hablan de
1 000) en un pequeño soto para cubrir el hueco existente
entre la izquierda de su despliegue y el linde del bosque.
Este contingente aguardó la primera carga francesa y le
causó fuertes pérdidas cuando estuvo a tiro. Muy dañada,
la caballería francesa no pudo resistir el ataque lanzado
por los jinetes de Alburquerque. Al mismo tiempo, en el
otro extremo del campo, la caballería francesa fue también
rechazada por los españoles. Las
dos fuerzas de caballería hispana cabalgaron hacia la primera
línea francesa y capturaron algunos cañones. Sin embargo,
Melo no lanzó a su infantería y se perdió quizá la oportunidad
de obtener una rápida victoria. Ante
esta situación, Enghien logró reorganizar la caballería,
cargó contra las dos alas españolas y logró ponerlas en
retirada; asimismo, los arcabuceros ubicados en el soto
se vieron rodeados por ambos lados y aniquilados. Enghien
ordenó a Gassion que rodease el soto por la derecha con la primera
línea de caballería, y él mismo condujo la segunda línea
por la izquierda. Apoyados por infantería, ambos embistieron
a los jinetes de Alburquerque, que salieron a su encuentro,
pero Fontaine ordenó que la infantería imperial mantuviera
sus posiciones. Por
dos veces, la caballería de Alburquerque logró ventaja sobre
los franceses, y llegó incluso hasta la artillería enemiga,
pero Gassion fue ganando su flanco
con sus jinetes mercenarios croatas, y al fin los de Alburquerque
retrocedieron en desorden. Los franceses fueron a chocar contra cinco escuadrones de infantería española que
estaban a la vanguardia en ese flanco, y tuvo lugar un combate
terriblemente encarnizado, en el que perdieron la vida el
anciano conde de Fontaine y dos comandantes de Tercio (Conde
de Villalba y Antonio de Velandia). Viendo
el peligro en que se hallaba su ala izquierda, el propio
Melo cabalgó hasta allí e intentó reagrupar a los jinetes
en fuga. Varios cuerpos de caballería (Bonifaz, Borja, Toraldo,
Orsini) se rehicieron y cargaron
de nuevo, pero Enghien empeñó numerosa infantería en apoyo
de Gassion, y finalmente toda
la caballería de Alburquerque se dispersó. El ataque francés
cayó ahora sobre los tercios valones y alemanes que, sin
caballería de apoyo, sufrieron pérdidas muy graves y se
dislocaron; uno de sus comandantes, Von
Rittberg, fue herido y capturado. Enghien
cabalgó hasta una altura próxima para ver los efectos de
la artillería. El duque quedó horrorizado al ver cómo La
Ferté desviaba su ala izquierda
para evitar el barrizal y un pequeño lago, exponiendo sus
flancos a la caballería de Isenburg.
Este no dejó escapar tal oportunidad; dispersando a la débil
caballería francesa de ese flanco, aplastó las columnas
de La Ferté, quién recibió tres
heridas y cayó prisionero. Los jinetes de Isenburg
siguieron galopando, algunos hasta los bagajes franceses,
pero la mayoría sobre la artillería enemiga, a la que tomaron
por la espalda y capturaron. La Barre, teniente general
de la artillería francesa, cayó muerto; L'Hôpital, con un
cuerpo de infantería, consiguió recuperar algunos cañones
pero volvió a perderlos y él mismo quedó herido. El resultado
fue que mientras 24 piezas españolas disparaban sobre el
centro francés, éste no podía replicar al fuego. Si
quería evitar un desastre completo, Enghien tenía que actuar
con rapidez y decisión. Dejando a Gassion
con un pequeño destacamento para que impidiera a Alburquerque
rehacerse, tomó todo el resto de la caballería francesa
y en un osado movimiento atravesó el centro del ejército
de Francisco de Melo, separando a la veterana infantería
española de los tercios italianos, alemanes y valones, y
girando hasta lanzarse por la espalda contra la caballería
de Isenburg, derrotándola. Vencida
la caballería, los tercios italianos (Ponti, Strozzi
y Visconti) comenzaron a retirarse. Viendo la desbandada
de gente, Melo tuvo la vaga esperanza de que Beck llegaría
con sus refuerzos, y dio orden a los tercios españoles de
resistir. Pero Beck, que llegó frente a Rocroi a las 8 de
la mañana (otras fuentes dicen que fue a las nueve),al
ser advertido por los fugitivos del desastroso giro de la
batalla decidió detenerse y no acudir, si la llegada de
los refuerzos se produjo a las nueve quizá era ya tarde
para intervenir. En
medio de la confusión, el propio Melo estuvo a punto de
ser capturado y buscó refugio en el tercio de Giovanni delli
Ponti. Sufriendo una única carga, la infantería italiana
abandonó el campo con pérdidas relativamente pequeñas. Entretanto,
los infantes de los cinco tercios españoles que quedaban
se agruparon formando un gran rectángulo. Rechazaron la
aproximación de la infantería enemiga con un nutrido fuego
de mosquetes. Las dos primeras cargas de la caballería francesa
fueron un desastre, y Enghien salvó la vida por poco (recibió
un balazo que abolló su coraza, y su caballo fue muerto
bajo él). Al lanzarse en una tercera carga, la caballería
francesa tuvo la agradable sorpresa de ver que ningún cañón
español disparaba: habían agotado las municiones. Los tercios
aún aguantaron otras tres cargas, como si se tratase de
una fortaleza, pese a que la caballería había abierto varias
brechas en su formación, pero al aproximarse la infantería
francesa y abrir fuego algunos cañones que habían recuperado
los franceses, la situación se hizo insostenible. El tercio
mandado por Jorge de Castellví quedó deshecho y los demás,
muy quebrantados; finalmente, quedaron los tercios de Garcíez y Villalba, a los que se agregaron los supervivientes
de los demás. Enghien,
temiendo que Beck viniera con sus 4 000 hombres en ayuda
de los españoles, y ante la impasible resistencia de éstos,
vio la conveniencia de negociar una rendición honrosa de
los dos últimos tercios españoles (Villalba y Garcíez)
con términos muy ventajosos para éstos, ofreciendo condiciones
que habitualmente se otorgaban a las guarniciones de las
plazas fuertes asediadas: respetar la vida y libertad de
los supervivientes y permitirles retornar a España, salir
con las banderas desplegadas en formación y conservando
sus armas. Ante
esto, el Tercio de Garcíez aceptó
la capitulación, pero el de Alburquerque/Mercader no, tras
lo cual este tercio continuó su resistencia durante algún
tiempo y después aceptó condiciones generosas. Melo
escapó con buena parte de su caballería, pero con apenas
3 000 infantes. Más de 5 000 habían quedado sobre el campo,
la mitad de ellos españoles; varios miles estaban prisioneros,
y otros miles desbandados, aunque la ausencia de persecución
permitió a muchos regresar. Se habían perdido además los
24 cañones y todo el bagaje, incluyendo la tesorería del
ejército (40 688 escudos). Aunque el ejército de Condé también
salió muy maltrecho de la batalla, habiendo perdido más
de 4 000 hombres, y tardó un mes en reorganizarse en Guise.
Los
prisioneros españoles (de los que se conserva relación nominal)
fueron 3 826, de los que 2 300 fueron canjeados poco después.
La desaparición del núcleo de veteranos alrededor del que
se había formado el Ejército de Flandes era un golpe muy
duro para la corona española, pero lo peor para España fue
sin duda el rendimiento que obtuvo Francia de esta categórica
victoria que ha llegado hasta nuestros días. Se
la considera como el principio del declive de los tercios
españoles, dada la repercusión que alcanzó la derrota. Los
Tercios no volverían a conseguir el pasado esplendor, el
que les hizo merecedores de una aureola de invencibilidad
en los campos de batalla europeos. Con esta batalla comienza
el declinar del imperio y se inicia el principio del fin
de la hegemonía militar de España en Europa. El relevo lo
toma Francia, la gran beneficiada, que empieza a emerger
como potencia continental.
|
El de Enghien, después de descansar
dos solos días en Rocroy, que no era el
genio del joven general para darse ni dar a sus tropas mucho reposo,
fuese a acampar a Guisa, y aunque resuelto ya a poner sitio a Thionville,
a fin de disimular y con el objeto de distraer a los enemigos entróse en el Henao, tomó algunos fuertes, asustó a los gobernadores
de Flandes adelantando algunas partidas casi hasta Bruselas, y luego
se puso delante de Thionville, plaza importantísima
sobre el Mosa, que cubría a Metz y abría el camino para el ducado
de Tréveris. La plaza, aunque defendida sólo por mil doscientos españoles,
y batida por toda la artillería francesa, con más diez y siete piezas
que se llevaron de Metz, circunvalada por veinte mil hombres, minada
y muchas veces asaltada, se sostuvo con gloria por espacio de dos
meses, hasta que murieron el gobernador y las dos terceras partes
de sus defensores, y rindióse a los treinta
días de abierta trinchera (22 de agosto, 1643), saliendo aquéllos
con todos los honores de la guerra, y quedando el ejército francés
tan rendido y maltratado que no se atrevió el de Enghien
a acometer por algún tiempo empresa de consideración. Reparó las fortificaciones,
limitóse a ocupar algunos pequeños castillos entre Thionville y Tréveris, y volvióse
a París, donde recogió los aplausos que había ganado, dejando el mando
de las tropas al duque de Angulema.
Perdió con esto el de Melo toda la reputación que el
año anterior había adquirido; pedían los estados su separación, y
la corte de España después de algunas dudas nombró para sustituirle
al conde de Piccolomini. Pero en tanto que iba, tuvo el de Melo la fortuna
de reponerse en el concepto público, por haber contribuido con un
socorro oportunamente enviado a un gran triunfo que las armas imperiales
y españolas alcanzaron en la Alsacia. Había invadido esta provincia
el general francés Rantzán con diez y ocho
mil hombres, al intento de expulsar de ella a los españoles y alemanes.
Ocurrióle a don Francisco de Melo enviar
a los generales del imperio que allí había, duque de Lorena, Mercy
y Juan de Wert, un refuerzo de dos mil infantes y otros dos mil caballos
al mando del intrépido comisario de la caballería don Juan de Vivero.
Dióse la batalla en las cercanías de Tuttlinghen,
condujéronse con tal bizarría los imperiales
y llegó tan a punto el socorro enviado por Melo, que la derrota de
los franceses no pudo ser más completa: quedó prisionero Rantzán
con todos sus generales y oficiales, cogiéronseles
cuarenta y siete banderas y veintiséis estandartes, catorce cañones
y dos morteros con las municiones y bagajes. Debióse
principalmente tan completa victoria a la caballería mandada por don
Juan de Vivero, con lo cual no sólo ganó este jefe fama y renombre
de gran soldado, sino que desde entonces, y al revés de lo que siempre
había sucedido, cobró la caballería española gran superioridad sobre
la infantería, que fue un notable cambio en la reputación de ambas
armas.
| 24 de noviembre de 1643 RELACION DE LA BATALLLA DE TUTTLINGEN
La
“Sorpresa de Tuttlingen”, como
se ha llamado tradicionalmente a este choque tan funesto
para las armas francesas, fue solo un punto y seguido en
la cruenta Guerra de los 30 Años. Geográficamente puede
enmarcarse en un teatro de operaciones abierto en 1639 y
que se extendía de Westfalia hasta Baviera. Ese año, el
Cardenal Richelieu, primer ministro del rey Luis XIII, aprovechó
la muerte del general mercenario Bernardo de Sajonia-Weimar
para fusionar su ejército –que desde 1635 combatía pagado
con dinero francés– con un cuerpo de tropas francesas en
el llamado Armée d’Allemagne, un ejército a
las órdenes del general Guébriant
que durante los años siguientes combatió contra los imperiales
en el Rin. Guébriant
tuvo que afrontar las pretensiones y la escasa disciplina
de los antiguos coroneles weimarianos
Taupadell, Erlach
y Rosen, pero al cabo de dos años logró convertir su ejército
en un cuerpo efectivo e infligió una severa derrota en Kempten, Westfalia, a un ejército auxiliar imperial al mando
del general Guillermo de Lamboy.
La derrota, terrible en términos numéricos -6.500 de los
8 o 9 mil efectivos imperiales se perdieron–, obligó al
Ejército español de Flandes, que acababa de vencer a los
franceses en Honnecourt, a interrumpir
su avance en suelo francés para acudir al Rin a frenar los
progresos del general francés y sus aliados alemanes. Al
año siguiente, 1643, Guébriant,
ya mariscal, hizo campaña en el arzobispado de Colonia y
el ducado de Jülich sin que aconteciera
ninguna batalla de importancia hasta que, en agosto, dirigió
los pasos de su ejército hacia el Alto Danubio. Reforzado
por un cuerpo de 2.600 caballos y 4.000 infantes recién
llegados del ejército del duque Enghien –que acababa de
tomar Thionville tras vencer en
Rocroi a los españoles–, Guébriant
sitió la plaza fortificada de Rottweil.
Aunque
la ciudad finalmente capituló el 19 de noviembre, tras 12
días de asedio, dos desgracias sucedieron al ejército francés
en ese breve período de tiempo. La primera fue que el coronel
de caballería bávaro Johann von
Sporck atacó por sorpresa el cuartel
del general Rosen en la cercana localidad de Geislingen
y prácticamente aniquiló tres regimientos de caballería
(Viejo de Rosen, Oehm y Guébriant), «los tres mejores regimiento de caballería del ejército», en palabras
de un alto oficial francés del ejército. La segunda y más
importante fue que el día 17, durante el asalto general
que concluyó en la rendición de la plaza, Guébriant fue alcanzado por una bala de cañón de 3 libras
que le destrozó el codo. Gravemente herido, falleció al
cabo de una semana ante la impotencia de sus hombres. Perdido
Guébriant, el mando del ejército
recayó sobre el hombre que comandaba las tropas enviadas
por Enghien; el veterano mariscal Josias Rantzau, de origen danés, a quien el historiador francés
Emile Charvériat describió como
«un alemán de insolencia extrema y coraje feroz». Hombre
de indudable valor, Rantzau había perdido una pierna y la
movilidad de una mano combatiendo contra los españoles que
trataban de socorrer la ciudad sitiada de Arras en 1640.
Dos años más tarde, cubierto de heridas, había sido hecho
prisionero en Honnecourt. Por
desgracia para sus hombres, Rantzau era un pésimo estratega
y era detestado por los coroneles weimarianos. El
20 de noviembre el ejército francés partió de Rottweil
hacia las fuentes del Danubio en busca de una posición fuerte
donde acantonarse ante la previsible llegada del ejército
bávaro. Rantzau y Rosen fueron de la opinión que la vieja
población de Tuttlingen ofrecía
las ventajas necesarias para fortificarse al tiempo que
recibir aprovisionamiento constante desde Rottweil.
Otros oficiales, como el general Montausier
y el coronel Ohem, preferían la región abrupta que se extendía desde las
estribaciones septentrionales de los Alpes y que ofrecía,
a priori, una posición más ventajosa. Algunos oficiales
–Taupadell, Sirot,
Maugiron, Roque-Servière– simplemente no tenían opinión o no se atrevieron
o no quisieron a darla.
La
marcha hacia Tuttlingen duró cuatro
agotadoras jornadas y dejó un reguero de desertores por
el camino. La plaza, edificada junto al Danubio, se reveló
un lugar de escasas cualidades defensivas: las endebles
murallas que rodeaban la villa carecían de camino de ronda
y presentaban hasta 30 brechas en distintos tramos, varias
de ellas practicables a caballo. La posición más fuerte
era el castillo de Honberg, que
se alzaba en una colina separada de la población por un
cementerio. Entre los tres lugares se instaló el cuartel
general y se acuartelaron dos regimientos de infantería
(de la guardia y de Klug) con todo el parque de artillería
y las municiones. El
grueso del ejército –unos 8.000 hombres– se acantonó en
la villa de Möhringen y sus alrededores, mientras que una avanzada al
mando del general Rosen, compuesta por 8 regimientos de
caballería, 2 de dragones y 3 de infantería, hizo lo propio
en Mühlheim con órdenes de batir
la campaña para prevenir un ataque sorpresivo de los enemigos
imperiales y bávaros. El tiempo que tomaba el camino de
Möhringen al cuartel general era
excesivamente largo: 2 horas; y resulta fácil juzgar que
la distancia entre los cuarteles era demasiada para una
defensa eficaz. Los
movimientos del ejército francés alrededor de Tuttlingen
no pasaron inadvertidos a los comandantes de los ejércitos
imperial y bávaro, ni al duque Carlos IV de Lorena, las
tropas del cual incluían un buen número de unidades españolas
de los Ejércitos de Flandes y de Alsacia al mando de Juan
de Vivero y Menchaca, comisario general de la caballería
de Flandes. Los ejércitos coaligados habían unido fuerzas
previamente en la ciudad de Tubingen,
al norte de Würtemberg, para tratar
de organizar un socorro a Rottweil,
de modo que sus principales comandantes estaban atentos
y expectantes a las maniobras francesas. En
Tubingen tuvo lugar, tras la pérdida
de Rottweil, un consejo de guerra entre el comandante nominal
de los imperiales, Johann von
Götz, su 2º al mando y cabeza
efectiva Melchior von Hatzfeld, el duque Carlos, y
el aguerrido general bávaro de origen lorenés Franz von
Mercy, un veterano y brillante
oficial. El propio Mercy y Hatzfeld lograron convencer
al indeciso Götz de aprobar un
plan de ataque, de modo que el ejército coaligado, que sumaba
unos 20.000 hombres –no solo imperiales, loreneses, bávaros
y españoles, sino también tropas del arzobispado de Colonia,
restos del cuerpo de Lamboy y
otras unidades de la Liga Católica–, se puso en marcha hacia
Tuttlingen resuelto a vengar la caída de Rottweil. Los
coaligados pasaron a la orilla meridional del Danubio en
Sigmaringen, dejaron el bagaje
en Riedlingen, y se detuvieron
finalmente en la población de Messkirch,
desde donde se despacharon algunas partidas de caballería
a reconocer el terreno. Estas avanzadillas trajeron a Messkirch
la noche del 23 de noviembre algunos prisioneros franceses,
que revelaron al ser interrogados que Rantzau se creía seguro
en su acantonamiento y que el ejército permanecería en torno
a Tuttlingen al menos tres o cuatro
días más. Con esta información, Mercy
y Hatzfeld resolvieron comenzar
el ataque, o mejor dicho, la sorpresa. Al
amanecer del 24 de noviembre, el ejército coaligado, formando
en orden de batalla con una vanguardia de 1.500 caballos
y 600 mosqueteros a las órdenes de Johann von
Werth, un fiero oficial de caballería del ejército bávaro,
avanzó silenciosamente sobre Tuttlingen.
A las 3 de la madrugada Werth y sus tropas emergieron del
bosque que se extendía al sur de la población a través de
un estrecho pasaje y, en medio de una fuerte nevada, cayeron
de improviso sobre el parque de artillería custodiado en
el cementerio de Tuttlingen. En
su camino, Werth y su vanguardia no se toparon con ninguna
patrulla francesa o weimariana, de modo que, sin ser vistos ni oídos, cargaron
sobre los escasos guardias presentes y se hicieron dueños
de los cañones. Sorprendidos
por la carga de los coraceros imperiales y los dragones
bávaros, estos últimos al mando del coronel Wolf, los centinelas
franceses apenas tuvieron tiempo de poner pies en polvorosa.
El fuego de mosquetería y el ruido de sus propios cañones
vueltos contra ellos despertaron de súbito a los soldados
franceses acuartelados tras las murallas de Tuttlingen.
Era tarde para reaccionar, pues Mercy
cercaba en aquellos momentos la plaza con el grueso de la
caballería, mientras Hatzfeld
bloqueaba cualquier vía de escape en la orilla opuesta del
Danubio. Abrumados por la virulencia del ataque, los defensores
del castillo de Honberg se rindieron tras una débil resistencia.
Cercado
dentro de Tuttlingen, Rantzau
se aprestó a la defensa para dar tiempo a las tropas acuarteladas
en Möhringen y Mühlheim
a acudir en su ayuda. En efecto, Rosen movilizó a sus hombres
y trató de alcanzar la plaza sitiada siguiendo la orilla
derecha del río, que suponía libre de enemigos. Nada más
lejos de la realidad. Lo aguardaban, bloqueándole el paso,
Hatzfeld y Gaspard von
Mercy, hermano de Franz, que lo
acometieron con decisión y pusieron en fuga a sus hombres.
Toda la infantería pereció o fue hecha prisionera, y el
bagaje al completo cayó en manos de los aliados. Rosen logró
escapar con algunos de sus oficiales y parte de la caballería,
tras ser perseguido durante bastantes horas por la caballería
bávara del coronel Sporck. Entre
tanto, Werth, con un cuerpo numeroso, avanzó por ambas orillas
del río y cercó Möhringen. Los regimientos franceses allí acantonados, al
mando del general barón de Vitry,
trataron de huir por el margen izquierdo del río, pero fueron
frenados y rechazados de nuevo hacia el interior de la plaza,
donde se defendieron con obstinación parapetados como podían.
Puesto que los sitiados no estaban dispuesto a rendirse,
Werth estableció una batería en la orilla derecha y bombardeó
la villa hasta el anochecer. La mañana del día siguiente,
25 de noviembre, los generales y tropas que resistían en
Tuttlingen capitularon, siendo
imitados poco después por los defensores de Möhringen.
Pocas horas antes fallecía en Rottweil
el mariscal Guébriant. El
ejército francés sufrió la pérdida de hasta 4.000 hombres
entre muertos y heridos. Además, 7.000 de sus soldados y
oficiales, incluyendo al desdichado Rantzau, 8 generales
9 coroneles, 12 ayudantes de campo y otros 240 oficiales,
fueron hechos prisioneros. Regimientos enteros dejaron de
existir, y aquellos que lograron escapar y llegaron a Rottweil
lo hicieron deshechos y sin bagaje. De los prisioneros de
renombre, Rantzau quedó en manos del duque Carlos y fue
enviado a Worms con otros oficiales.
Los restantes comandantes se los repartieron Hatzfeld, los hermanos Mercy, Werth
y el coronel Wolf. El rescate de Rantzau costó 24.000 reichathalers,
10.000 el de cada mariscal de campo, 1.000 el de cada coronel,
y 200 el de cada capitán. Rottweil
regresó a manos imperiales el 19 de diciembre tras un corto
asedio. Para entonces el rigor del invierno obligó a ambos
ejércitos a poner fin a sus actividades y tomar sus cuarteles
invernales. Mercy, con los bávaros,
permaneció en Würtemberg; Hatzfeld se dirigió a la Franconia;
el duque Carlos quedó en el Palatinado, los españoles marcharon
hacia Luxemburgo, y Lamboy descendió
por el Rin en barcas hasta Colonia. Así terminó el año de
Rocroi, con el flamante ejército francés vencido y sus generales
enzarzándose en recriminaciones mutuas por la derrota. Pero
si bien Francia no triunfó en el campo de batalla, resulta
indudable que si lo hizo en el campo de la propaganda. La
historia, desde entonces, es sobradamente conocida. Los
regimientos españoles que participaron en la batalla a las
órdenes de Juan de Vivero fueron enviados al duque Carlos
de Lorena por Francisco de Melo, gobernador de los Países
Bajos. Fueron 7 regimientos de caballería (Jacinto de Vera,
Conde de Linares, Donecquel?,
Brouck?, Sanary?, Barón de Eniet? y Carlos Padilla) y 2 de infantería (Rouveroy y Frangipane Geraldine),
además de varias compañías sueltas del Palatinado. En total,
2.000 infantes y 2.000 caballos. |
El triunfo de Tuttlinghen fue
una buena compensación de la derrota de Rocroy,
y hubiera mejorado notablemente nuestra comprometida situación en
Alemania y en Flandes, si para sacar partido del último suceso no
hubieran andado los nuestros tan flojos como activos anduvieron los
franceses y holandeses para estrechar su alianza y unir sus fuerzas.
Que esto los avivó para celebrar un nuevo pacto de unión entre la
reina regente de Francia, a nombre del rey menor Luis XIV su hijo,
y los estados generales de las Provincias Unidas de Holanda.
Veamos ya lo que entretanto había pasado dentro de nuestra
Península por Cataluña y Portugal.
A
principios del siglo XVII, la situación de Castilla —de donde
hasta entonces habían salido los hombres y los impuestos que
necesitaron Carlos I y Felipe II para su política hegemónica
en Europa— ya no era la misma que la del siglo anterior. Como
ha señalado Joseph Pérez, Castilla se hallaba exhausta, arruinada,
agobiada después de un siglo de guerras casi continuas. Su
población había mermado en proporción alarmante; su economía
se venía abajo; las flotas de Indias que llevaban la plata
a España llegaban muchas veces tarde, cuando llegaban, y las
remesas tampoco eran las de antes La
difícil situación de Castilla y la caída de las remesas de
metales preciosos de las Indias tuvo una repercusión inmediata
en los ingresos de la Hacienda real, cuya crisis se vio agravada
en 1618 cuando comenzó la que sería llamada guerra de los
Treinta Años y cuando en 1621 expiró la Tregua de los Doce
Años con las Provincias Unidas de los Países Bajos —reanudándose
así la guerra de los Ochenta Años—. Esa compleja situación
es la que tuvieron que afrontar el nuevo rey Felipe IV y su
valido el conde-duque de Olivares. El
proyecto de Olivares, resumido en su aforismo Multa regna, sed una lex («Muchos reinos,
pero una ley»), que era sin duda la ley de Castilla, donde
el poder del rey era más efectivo que en cualquier "provincia"
que mantuviese sus tradicionales "libertades", implicaba
modificar el modelo político de monarquía compuesta de los
Austrias en el sentido de uniformizar las leyes e instituciones
de sus reinos. Esta política fue plasmada en el famoso memorial
secreto preparado por Olivares para Felipe IV, fechado el
25 de diciembre de 1624, cuyo párrafo clave decía: “Tenga
Vuestra Majestad por el negocio más importante de su Monarquía,
el hacerse Rey de España: quiero decir, Señor, que no se contente
Vuestra Majestad con ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia,
Conde de Barcelona, sino que trabaje y piense, con consejo
mudado y secreto, por reducir estos reinos de que se compone
España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia,
que si Vuestra Majestad lo alcanza será el Príncipe más poderoso
del mundo.” Como
este proyecto requería tiempo y las necesidades de la Hacienda
eran acuciantes, el Conde-Duque presentó oficialmente en 1626
un proyecto menos ambicioso pero igualmente innovador, la
Unión de Armas, según el cual todos los "Reinos, Estados
y Señoríos" de la Monarquía Hispánica contribuirían en
hombres y en dinero a su defensa, en proporción a su población
y a su riqueza. Así la Corona de Castilla y su Imperio de
las Indias aportarían 44 000 soldados; el Principado de Cataluña,
el Reino de Portugal y el Reino de Nápoles, 16 000 cada uno;
los Países Bajos del sur, 12 000; el Reino de Aragón, 10 000;
el Ducado de Milán, 8000; y el Reino de Valencia y el Reino
de Sicilia, 6000 cada uno, hasta totalizar un ejército de
140 000 hombres. El conde-duque pretendía hacer frente así
a las obligaciones militares que la Monarquía de la Casa de
Austria había contraído. Sin embargo, el conde-duque era consciente
de la dificultad del proyecto ya que tendría que conseguir
la aceptación del mismo por las instituciones
propias de cada Estado —singularmente de sus Cortes—, y estas
eran muy celosas de sus fueros y privilegios. Con
la Unión de Armas Olivares retomaba las ideas de los arbitristas
castellanos que desde principios del siglo XVII, cuando se
hizo evidente la «decadencia» de Castilla, habían propuesto
que las cargas de la Monarquía fueran compartidas por el resto
de los reinos no castellanos. Unas ideas que cuando empezó
la Guerra de los Treinta Años fueron también asumidas por
el Consejo de Hacienda y el Consejo de Castilla. Este último
en una «consulta» del 1 de febrero de 1619 afirmó que las
otras "provincias", «fuera justo que se ofrecieran,
y aun se les pidiera ayudaran con algún socorro, y que no
cayera todo el peso y carga sobre un sujeto tan flaco y tan
desuntanciado», en referencia a
la Corona de Castilla. Sin embargo, la opinión que tenían
los arbitristas y los consejos castellanos sobre la escasa
contribución de los estados de la Corona de Aragón a los gastos
de la Monarquía no se ajustaba completamente a la realidad,
además de que los castellanos sobrestimaban la población y
la riqueza de los reinos y estados no castellanos, una idea
que también compartía el Conde-Duque de Olivares.
Mientras
en la corte de Madrid la Unión de Armas fue recibida con grandes
elogios —«único medio para la sustentación y restauración
de la monarquía»—, en los estados no castellanos ocurrió lo
contrario, conscientes de que si se aprobaba tendrían que
contribuir regularmente con tropas y dinero, y de que supondría
una violación de sus fueros, ya que en todos ellos reglas
muy estrictas disponían el reclutamiento y la utilización
de las tropas. Para
la aprobación de la Unión de Armas el rey Felipe IV convocó
Cortes del Reino de Aragón para principios de 1626, que se
celebrarían en Barbastro; Cortes del Reino de Valencia, a
celebrar en Monzón (Huesca), y Cortes catalanas, que se reunirían
en Barcelona. En las del Reino de Valencia Olivares tuvo que
cambiar sus planes y aceptar un subsidio, que las Cortes concedieron
de mala gana, de un millón de ducados que serviría para mantener
a 1000 soldados —lejos, pues, de los 6000 previstos— que se
pagaría en quince plazos anuales —72 000 ducados cada año—.
De las Cortes del reino de Aragón obtuvo 2000 voluntarios
durante quince años, o los 144 000 ducados anuales con los
que se pagaría esa cantidad de hombres —muy lejos también
de la cifra de 10 000 soldados prevista por Olivares para
el reino de Aragón—. El
26 de marzo de 1626 Felipe IV hizo su entrada triunfal en
Barcelona y al día siguiente juró las Constituciones catalanas.
Poco después se inauguraron las cortes catalanas con la lectura
de la proposición real preparada por Salvador Fontanet y que
fue leída por el protonotario Jerónimo de Villanueva: “Catalanes míos, vuestro conde llega a vuestras puertas acometido
e irritado de sus enemigos, no a proponeros que le deis hacienda
para gastar en dádivas vanas [...] Hijos, una y mil veces
os digo y os repito que no solo [no] quiero quitaros vuestros
fueros, favores e inmunidades [...] os propongo el resucitar
la gloria de vuestra nación y el nombre que tantos años ha
está en olvido y que tanto fue el terror y la opinión común
de Europa”. Sin
embargo, estas palabras no ablandaron la oposición de los
tres braços a la Unión de Armas, ni siquiera
cuando Olivares propuso cambiar los soldados por un "servicio"
de 250 000 ducados anuales durante quince años, o por un "servicio"
único de más de tres millones de ducados. Los braços
estaban más interesados en que se aprobaran sus propuestas
de nuevas "Constituciones" y que se atendieran los
"greuges" ('quejas') contra
los oficiales reales que se habían acumulado desde la celebración
de las últimas cortes catalanas en 1599. Como las sesiones
se alargaban sin que se llegara a tratar el tema que le había
llevado allí —la Unión de Armas—, el rey Felipe IV abandonó
precipitadamente Barcelona el 4 de mayo de 1626 sin clausurar
las Cortes. Olivares
creyó que podría llegar a un acuerdo concediendo ciertas ventajas
en cooperación militar por el Mediterráneo, pero no contó
con la lentitud de las Cortes para sopesar su propuesta. Para
colmo, un desaire protocolario a un principal noble catalán
también influyó en aumentar el resentimiento de la facción
más opuesta a Olivares (una disputa por la prelación a la
hora de establecer los puestos en la comitiva del rey terminó
sentando al almirante de Castilla en vez del duque de Cardona,
hasta entonces principal valedor del rey en Cataluña, que
incluso había llegado al extremo de cruzar su espada en una
sesión de las cortes con el conde de Santa Coloma). Al desentendimiento
entre la élite catalana y el propio rey también había contribuido
la muerte de un consejero real de origen catalán, el marqués
de Aytona, que no llegó a Barcelona
(murió durante la estancia previa en Barbastro, el 24 enero
de 1626). Sin
embargo, Olivares, "ignorando el hecho desagradable de
que ninguno de los reinos [de Aragón y de Valencia] había
votado tropas para el servicio más acá de sus propias fronteras,
y de que los catalanes no habían votado siquiera una suma
de dinero", proclamó el 25 de julio de 1626 el nacimiento
oficial de la Unión de Armas. En
1632 Olivares volvió a intentar que las cortes catalanas aprobaran
la Unión de Armas o un "servicio" en dinero equivalente
y se reunieron de nuevo. Pero estas aún duraron menos que
las de 1626 ya que cuestiones de protocolo —como la reivindicación
de los representantes de Barcelona del privilegio de ir cubiertos
con sombrero en presencia del rey— y los interminables greuges agotaron
la paciencia del rey y de nuevo se marchó sin clausurarlas.
Como ha señalado Xavier Torres, el fracaso de estas nuevas
cortes sancionó "de hecho, el divorcio entre el monarca
—o su valido— y las instituciones del Principado". Por
otro lado, los virreyes que se encargaban de la seguridad
de los caminos y las rutas comerciales a duras penas podían
contener los embates del bandolerismo al servicio de clanes
o facciones nobiliarias que controlaban o estimulaban la actividad
de bandas rivales de malhechores (en su mayoría campesinos
y pastores afectados por la crisis económica de la zona, como
Serrallonga). Además de responder a una secular dinámica interna,
tampoco desaprovecharon la oportunidad de intensificarla para
desestabilizar el sistema de gobierno. Durante el mandato
del duque de Lerma el orden público en el Principado estaba
en situación muy precaria; entre 1611 y 1615, ya actuando
como virrey el marqués de Almazán, incluso empeoró. Sin embargo,
una acción más decidida de los dos siguientes virreyes (el
duque de Alburquerque y el duque de Alcalá) mantuvo el orden
a partir de 1616 por encima de una Generalidad que ni dominaba
ni tenía capacidad de dominar la situación. La firme voluntad
de estos virreyes de acabar con el bandolerismo (incluso prohibiendo
la posesión de determinadas armas) levantó las susceptibilidades
de las instituciones catalanas, que creían ver en ello una
violación de sus prerrogativas en materia de gobierno autónomo. Otros
puntos de fricción frente a la Generalidad fueron: los intentos
de cobrar el quinto de los ingresos municipales, que habían
quedado en suspenso en 1599 y se reanudaron en 1611, afectando
a Barcelona desde 1620 (aunque la Diputación del General amparaba
la resistencia de los ayuntamientos contra el impuesto); y
el apresamiento en 1623 por los corsarios argelinos de las
dos galeras armadas por la institución catalana para la defensa
de las costas (desde 1599) y que se empleaban en el transporte
de tropas a Italia (de forma irregular según la interpretación
de la Generalidad). En
1635 la declaración de guerra de Luis XIII de Francia a Felipe
IV llevó la guerra a Cataluña dada su situación fronteriza
con la monarquía de Francia, y con ello, con la ejecución
de la Unión de Armas. El
Conde-Duque de Olivares se propuso concentrar en Cataluña
un ejército de 40 000 hombres para atacar Francia por el sur
y al que el Principado tendría que aportar 6000 hombres. Para
poner en marcha su proyecto en 1638 nombra como nuevo virrey de Cataluña al conde de Santa Coloma,
mientras que ese mismo año se renueva la Diputación General
de Cataluña de la que entran a formar parte dos firmes defensores
de las leyes e instituciones catalanas, el canónigo de Urgel
Pau Claris y Francesc de Tamarit. Pronto surgen los conflictos
entre el ejército real —compuesto por mercenarios de diversas
"naciones" incluidos los castellanos— con la población
local a propósito del alojamiento y manutención de las tropas.
Se extienden las quejas sobre su comportamiento —se les acusa
de cometer robos, exacciones y todo tipo de abusos—, culminando
con el saqueo de Palafrugell por el ejército estacionado allí,
lo que desencadena las protestas de la Diputación del General
y del Consejo de Ciento de Barcelona ante Olivares. El
Conde-Duque de Olivares, necesitado de dinero y de hombres,
confiesa estar harto de los catalanes: «Si las Constituciones
embarazan esto, que lleve el diablo las Constituciones» En
febrero de 1640, cuando ya hace un año que la guerra ha llegado
a Cataluña, Olivares le escribe al virrey Santa Coloma: “Cataluña
es una provincia que no hay rey en el mundo que tenga otra
igual a ella... Si la acometen los enemigos, la ha de defender
su rey sin obrar ellos de su parte lo que deben ni exponer
su gente a los peligros. Ha de traer ejército de fuera, le
ha de sustentar, ha de cobrar las plazas que se perdieren,
y este ejército, ni echado el enemigo ni antes de echarle
el tiempo que no se puede campear, no le ha de alojar la provincia...
Que se ha de mirar si la constitución dijo esto o aquello,
y el usaje, cuando se trata de la
suprema ley, que es la propia conservación de la provincia” Así
a lo largo de 1640 el virrey Santa Coloma, siguiendo las instrucciones
de Olivares, adopta medidas cada vez más duras contra los
que niegan el alojamiento a las tropas o se quejan de sus
abusos. Incluso toma represalias contra los pueblos donde
las tropas no han sido bien recibidas y algunos son saqueados
e incendiados. El diputado Tamarit es detenido. Los enfrentamientos
entre campesinos y soldados menudean hasta que se produce
una insurrección general en la región de Gerona que pronto
se extiende a la mayor parte del Principado. Otro
hecho que condujo a un mayor deterioro de la ya enrarecida
relación entre Cataluña y la Corona, fue la negativa en 1638
de la Diputación del General a que tropas catalanas acudieran
a levantar el Sitio de Fuenterrabía (Guipúzcoa), a donde sí
habían acudido tropas desde Castilla, las provincias vascas,
Aragón y Valencia. En fin, la nobleza y la burguesía catalanas
odiaban por motivos personales al virrey, conde de Santa Coloma,
por no haber defendido sus intereses de estamento por encima
de la obediencia al gobierno de Madrid. Los campesinos odiaban
a la soldadesca de los tercios por las requisas de animales
y los destrozos ocasionados a sus cosechas, amén de otros
incidentes y afrentas derivadas del alojamiento forzoso de
la soldadesca en sus casas, algunas de las cuales llegaron
a quemar. El clero también lanzaba prédicas contra los soldados
de los tercios, a los que llegaron a excomulgar. La
crisis se intensificó, en la primavera del 1639, con
la invasión francesa del condado del Rosellón
y la toma de Salses, que fue recobrada en enero de 1640. Desde
entonces, la Generalidad se enfrentó contra la administración
virreinal. El 18 de marzo fue encarcelado el diputado del
brazo militar Francesc de Tamarit. En mayo se produjo una
revuelta campesina contra los tercios. La gravedad de los
incidentes posteriores —muerte de Joan Miquel Mont-rodon
en Santa Coloma de Farners, incendio de las iglesias de Riudarenas
y la de Montiró y la entrada en Barcelona de unos doscientos
campesinos (22 de mayo de 1640) para liberar al diputado Francesc
de Tamarit- culminó con el "Corpus de Sangre"
(7 de junio de 1640), cuando la entrada en Barcelona de unos
400 ó 500 segadores amotinados provocó la muerte
del virrey Conde de Santa Coloma. En mayo de 1640, campesinos
gerundenses atacaron a los tercios que acogían. A finales
de ese mismo mes, los campesinos llegaban a Barcelona, y a
ellos se unieron los segadores en junio. El
7 de junio de 1640, fiesta del Corpus Christi, rebeldes mezclados
con segadores que habían acudido a la ciudad para ser contratados
para la cosecha, entran en Barcelona y estalla la rebelión.
"Los insurrectos se ensañan contra los funcionarios reales
y los castellanos; el propio virrey procura salvar la vida
huyendo, pero ya es tarde. Muere asesinado. Los rebeldes son
dueños de Barcelona". Fue el Corpus de Sangre que dio
inicio a la sublevación de Cataluña. El virrey de Cataluña
Dalmau de Queralt, conde de Santa Coloma fue asesinado en
una playa barcelonesa cuando intentaba huir por mar. La
situación cogió por sorpresa a Olivares, ya
que la mayoría de sus ejércitos estaban localizados
en otros frentes en Europa y no podían acudir a Cataluña.
Pese a que Olivares optó por la prudencia a toda costa
y trató de echar marcha atrás el 27 de mayo
de 1640, la situación se le escapaba de las manos.
El odio a los Tercios y a los funcionarios reales pasó
a generalizarse contra todos los hacendados y nobles situados
cerca de la administración. Ni siquiera la Generalidad
controlaba ya a los rebeldes, que lograron apoderarse del
puerto de Tortosa. Estos hechos desencadenarán la ruptura
definitiva entre la Generalidad y el gobierno del Conde-duque
de Olivares.
Pau
Claris, al frente de la Generalidad de Cataluña impulsó la
decisión de poner el territorio catalán bajo la protección
y soberanía francesa. Pero la revuelta también escapó a este
primer y efímero control de la oligarquía catalana. La sublevación
derivó en una revuelta de empobrecidos campesinos contra la
nobleza y los ricos de las ciudades que también fueron atacados.
La oligarquía catalana se encontró en medio de una auténtica
revolución social entre la autoridad del rey y el radicalismo
de sus súbditos más pobres. Conscientes
de su incapacidad de reducir la revuelta, los gobernantes
catalanes se aliaron con el enemigo de Felipe IV: Luis XIII
(pacto de Ceret). Richelieu no perdió
una oportunidad tan buena para debilitar a la corona española.
Olivares comienza a preparar un ejército para recuperar Cataluña
con grandes dificultades ese mismo año de 1640 y, en septiembre,
la Diputación catalana pide a Francia apoyo armamentístico. En
octubre de 1640 se permitió a los navíos franceses usar los
puertos catalanes y Cataluña accedió a pagar un ejército francés
inicial de tres mil hombres que Francia enviaría al condado.
En noviembre, un ejército de unos veinte mil soldados recuperó
Tortosa para Felipe IV, en su camino hacia Barcelona; dicho
ejército provocó sobre los prisioneros unos abusos que determinaron
a los catalanes a oponer una mayor resistencia. Cuando el
ejército del marqués de los Vélez se acercaba a Barcelona,
estalló una revuelta popular el 24 de diciembre, con una intensidad
superior a la del Corpus, por lo que Claris tuvo que decidirse
por pactar la alianza con Francia en contra de Felipe IV. El 16 de enero de 1641, la Junta de Brazos (Las Cortes sin el rey) aceptaron la propuesta de Claris de poner a Cataluña bajo protección del rey de Francia en un gobierno republicano, y el Consejo de Ciento lo hizo al día siguiente. Pero en esta situación, la república catalana fue tan solo una solución transitoria para forzar un acuerdo con el gobierno de Madrid ante la amenaza de intervención francesa. Sin embargo, el enviado plenipotenciario del rey de Francia Bernard Du Plessis-Besançon logró influir en las autoridades catalanas en el sentido de que la implicación e intervención francesa solo podía realizarse si era reconocido como soberano el rey francés. Así pues, el 23 de enero Pau Claris transmitió esta proposición a la Junta de Brazos, que fue aceptada, el Consejo de Ciento lo hizo al día siguiente, y el rey de Francia Luis XIII pasó a ser el nuevo conde de Barcelona. Tanto la Junta de Brazos como el Consejo de Ciento acordaron establecer una Junta de Guerra, que no fuera responsable ante ambos organismos y presidida por el conseller en cap Joan Pere Fontanella. Días
después, el 26 de enero, ñas tropas imperiales atacaron
Barcelona con una primera embestida contra la montaña
de Montjuic, pero la milicia gremial de la ciudad junto con
los contingentes franceses, formados éstos por los
regimientos Enghien, Espenan y Serignan más otros 1.000
jinetes que regresaban de Tarragona, consiguieron repeler
el ataque. Los franco-catalanes pasaron a la ofensiva y los
tercios comenzaron la retirada. Con ello, este territorio
entra también en la Guerra de los Treinta Años.
Cataluña seguirá hasta 1652, fecha de la finalización
de la contienda en este territorio, bajo la Corona Francesa
de Luis XIV, Conde de Barcelona con el nombre de Luis II (1643-1652),
aunque bajo la Regencia del Cardenal Mazarino, pues el monarca
contaba con 5 años de edad. un ejército franco-catalán
defendió Barcelona con éxito. El ejército de Felipe IV se
retiró y no volvería hasta diez años más tarde. Poco tiempo
después de esta defensa victoriosa moriría Pau Claris. Cataluña
se encontró siendo el campo de batalla de la guerra entre
Francia y España e, irónicamente, los catalanes padecieron
la situación que durante tantas décadas habían intentado evitar:
sufragar el pago de un ejército y ceder parcialmente su administración
a un poder extranjero, es decir, el francés. La política francesa
respecto a Cataluña estaba dominada por la táctica militar
y el propósito de atacar, además de la propia Cataluña, los
territorios de Aragón y Valencia. Luis
XIII nombró entonces un virrey francés y llenó la administración
catalana de conocidos profranceses.
El coste del ejército francés para Cataluña era cada vez mayor,
y mostrándose cada vez más como un ejército de ocupación.
Mercaderes franceses comenzaron a competir con los locales,
favorecidos aquellos por el gobierno francés, que convirtió
a Cataluña en un nuevo mercado para Francia. Todo esto, junto
a la situación de guerra, la consecuente inflación, plagas
y enfermedades llevó a un descontento que iría a más en la
población, consciente de que su situación había empeorado
con Luis XIII respecto a la que soportaban con Felipe IV. En
1643, el ejército francés de Luis XIII conquista el Rosellón,
Monzón (en Aragón) y Lérida. Un año después Felipe IV recupera
Monzón y Lérida, donde el rey juró obediencia a las leyes
catalanas. |
Cuando se determinó abrir la campaña por Cataluña, hubiérase de buena gana emprendido también la de Portugal,
si las fuerzas hubieran alcanzado para ello. Porque los portugueses,
alentados con la debilidad que observaban por parte de España, si
bien no estaba todavía para emprender cosa formal contra Castilla,
hacían atrevidas incursiones dentro de nuestras tierras, así por la
provincia de Beyra, como por la de Tros-os-Montes
y de Entre-Duero-y-Miño, sin que ni el duque de Alba por la parte
de Ciudad-Rodrigo, ni el conde de Santisteban por la de Extremadura
pudieran tampoco acometer empresa formal contra aquel reino por falta
de gente, limitándose a algunas incursiones, y haciendo unos y otros
más bien una guerra vandálica de incendio, de saqueo, y de robo de
ganados, que una guerra propia de dos naciones. Servíales esto, no obstante, a los portugueses para ejercitarse
en las armas, y dábaseles tiempo a prepararse
para cosas mayores. Mas no podía, como hemos dicho, atenderse a todo;
y así redujéronse al pronto todos los medios
a mandar a los señores y a las milicias de Andalucía y Extremadura
que acudiesen a la defensa de la frontera de Portugal, y atendióse
con preferencia a lo de Cataluña, porque la Motte-Houdencourt
amenazaba a Aragón, cuyas plazas estaban en su mayor parte indefensas,
y pudiera fácilmente internarse hasta el corazón de Castilla.
Y no sabemos cómo esto no sucedió; porque nuestras tropas
desde aquella desgraciada acción de las Horcas apenas soportaban ya
la vista del enemigo. Así aconteció en el sitio que pusieron a la
villa de Flix (1643), que acudiendo la Motte
y acometiendo nuestro campo, dejaron en él los nuestros doscientos
muertos y quinientos prisioneros, huyendo los demás, jefes y soldados,
abandonando cañones, banderas, municiones y bagajes. Los soldados
desertaban y se iban a sus casas, como al principio de la guerra.
El nombramiento de don Felipe de Silva para el mando
en jefe de aquel ejército, y los esfuerzos que se hicieron para aumentarle,
dieron ya otro aspecto a las cosas. Las cortes de Castilla, ya que
la situación del reino no les permitía otorgar al pronto recursos,
concedieron un servicio de veinticuatro millones pagaderos en seis
años (23 de junio de 1643), que empezaría a correr en 1.°
de agosto de 1644. Por fortuna llegó la flota de Méjico con los galeones
cargados de plata, que vino oportunamente para pagar y mover las tropas
que de todas partes se recogían. El marqués de Torrecusa pudo obtener de Nápoles su patria hasta cuatro mil
soldados; reclutó el de Villasor un buen
tercio en Cerdeña; Valencia, Andalucía y Aragón aportaron cada
una buen golpe de gente, con que pudo reunirse en la frontera
de Aragón y Cataluña un ejército de cerca de veinte mil hombres. Determinó
el rey hacer otra vez jornada a Aragón, y así se lo habían suplicado
también de aquel reino; no como en tiempo del conde-duque para permanecer
como enjaulado en Zaragoza y pasar el tiempo entre juegos circundado
de cortesanos, sino para presenciar las operaciones de la guerra,
y atender a todo, y alentar, ya que no dirigir a generales, cabos
y soldados. Dejó, pues, encargado el gobierno a la reina, y él fue
a alojarse a Fraga, en tanto que don Felipe de Silva, después de haber
recobrado Monzón, ponía sitio con quince mil hombres a la plaza de
Lérida (marzo, 1644),
RELACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE LÉRIDA El 1 de mayo 1.644, el rey español Felipe IV pasó
revista a su ejército. 9.554 infantes agrupados en 12 tercios;
6 españoles (de Simón Mascareñas, Nuño Pardo de la Casta,
Martín de Muxica, Esteban de Ascárraga,
Alonso de Villamayor,y Francisco Freire) 3 valones (Calona, barón de Brundestral, y
uno desconocido), 3 napolitanos (barón de Amato, Frey Tito
Brancacho, y duque de Lorenzana),
3 regimientos alemanes (Galaso,
Ginsflet,y barón de Sabac);
4.436 jinetes (la caballería del Rosellón mandada por de Andrés
de Haro, la caballería de Flandes bajo el mando de Blas Janini,
un regimiento borgoñon bajo el mando
del barón de Brutier, la caballería de las Órdenes bajo el mando de Juan
de Oto, la caballería de Nápoles y de Milán bajo el mando
de Ferrante Limonta, las Guardias Viejas
de Castilla bajo el mando de Roque Matamoros). 16 cañones
estacionado cerca de la ciudad de Fraga al mando de Francisco
Tutavila El 3 de mayo, el ejército español inició su movimiento
en dirección norte para cruzar los ríos Cinca y Noguera. El
8 de mayo el pequeño pueblo de Castelló de Farfanya
fue tomado sin resistencia, y el ejército español
continuó hacia Balager. En el bando francés La Mothe recibió la noticia del avance de los españoles y en poco tiempo reagrupó todas sus tropas disponibles (algunos de los refuerzos franceses estaban aún en Francia) y partió de inmediato de Barcelona. El 11 de mayo, una vanguardia española de 6.500 hombres llegó ante Balaguer. Ese mismo día, La Mothe que se encontraba en el valle de Urgel (a 10 Km de Balaguer) con 11.000 hombres consiguió enviar 2.000 hombres a Balaguer para reforzar su guarnición. Con el resto del ejército español Silva avanzó rápidamente
para ocupar posiciones estratégicas al norte de Lérida, especialmente
un vado en el río Segre. El día 12 viendo que el principal
objetivo español era Lérida, La Mothe
intentó sin éxito reforzar la guarnición, los franceses fueron
rechazados por un destacamento de 900 soldados de infantería
y 200 jinetes españoles mandados por Simón de Mascareña en
el vado del río Segre. El día siguiente, en un consejo de
guerra, los españoles decidieron forzar la batalla. La construcción de un puente de barcas sobre el río Segre,
permitió a Felipe da Silva reunir sus tropas a las de Juan
de Vivaro al nordeste de Lérida. El 15 de mayo por la mañana
el grueso de los españoles de preparan para la batalla. Mientras
tanto los franceses forman su dispositivo en una colina pequeña
colina a 3 Km al este de Lérida, llamada Tossal de les Forques.
Es posible que antes de la batalla algunas partidas francesas
hubieran escaramuceado con los españoles. El ejército estaba mandado por Felipe de Silva secundado
por el marqués de Mortara. Tras
cruzar el río el despliegue español desplegaron
6.300 infantes, 3.000 caballos y 4 cañones. En Vilanoveta
para guardar el puente de Lérida dejó un pequeño destacamento
de una manga de unos 400 mosqueteros y de 3 escuadrones de
caballería. El resto de las fuerzas españolas, unos 2.500
efectivos, se encuentran del otro lado del rio Segre al norte
de la ciudad para defender la artillería de sitio y los bagajes. El ejército franco-catalán mandado por Felipe de la Mothe, conde de Houdancourt tenía
unos 8.000 infantes y 2.000 jinetes y 12 cañones. La guarnición
de Lérida tenía unos 600 infantes. Las fuerzas españoles avanzaron,
en formación de combate, a lo largo del río Segre de flanco
a la posición francesa. El objetivo español era tomar la colina
llamada Tossal de les Forques. La
marcha de los españoles va durar más de hora y media. Durante ese tiempo los cañones
franceses abrieron fuego. Viendo el avance de las tropas españolas
hacia el sur, el comandante francés se dio cuenta de que parte
de la colina estaba desguarnecida y ordenó el movimiento de
batallones de la segunda línea para extender su frente. Mientras
tanto el gobernador de Lérida preparó sus
fuerza de asalto de unos 600 hombres. Desplegados en una línea, los españoles avanzaron hacia
la posición francesa donde la inclinación de la colina era
menos pronunciada. El primer choque tuvo lugar cuando la caballería
española del ala derecha se enfrentó con los escuadrones franceses
que llegaron. El primer combate fue indeciso, pero cuando
Juan de Vivaro lanzó 3 escuadrones
de la segunda línea española logran rechazar a los franceses.
En el ala izquierda la caballería española del marqués de
Cevalbo avanzó de manera decisiva hacia el enemigo que presentó
poca resistencia antes de huir. En el centro cada escuadrón español atacó su
contraparte francés. Incluso con el apoyo de la artillería
la mayoría de la infantería francesa presentó una pobre resistencia
y los españoles fueron capaces de capturar los cañones franceses.
En el flanco derecho el regimiento de Houdancourt
ofreció una feroz resistencia al tercio de Mascareña pero
tras una breve pero intensa lucha con armas blancas los franceses
fueron vencidos. El gobernador de Lérida lanza sus soldados
sobre los españoles que fueron sorprendidos por este ataque.
En pocos minutos las fuerzas españolas son vencidas sufriendo
perdidas importantes. En el centro y derecha, los españoles ocuparon la parte
principal de la colina venciendo la última resistencia de
las fuerzas francesas. El regimiento de Houdancourt
fue en su mayor parte destruido y el comandante francés perdió
el control de sus fuerzas. Los franceses se retiraron con
pánico hacia Cervera. Bajo el mando del señor de la Valière,
un fuerte contingente francés consiguió enlazar con la guarnición
de Lérida y entrar en la ciudad. En el campo de batalla, Mortara
envió a Juan de Vivaro con algunos
escuadrones de caballería para perseguir a los últimos regimientos
franceses. Las últimas fuerzas francesas abandonaron el campo
de batalla dejando atrás 2.000 prisioneros, sus bagajes y
toda la artillería. Los restos del ejército vencido se refugiaron
en Cervera. El precipitado movimiento de Felipe de la Mothe (parte de los refuerzos franceses para su ejército estaban
aún en Francia) para enfrentarse a las fuerzas españolas terminó
en desastre. Felipe de Silva fue capaz de causarle pérdidas
de unos 4.000 hombres (incluyendo unos 2.000 prisioneros).
Los 1.500 hombres que consiguieron entraron en la ciudad (entre
ellos casi 500 del regimiento Lyonnais)
bajo el mando de la Valière reforzaron
la guarnición de Lérida pero algunos de ellos no estaban en
condiciones de luchar. Los españoles perdieron unos 600 hombres,
la mitad de ellos debido al fuego de artillería. A ese número
hay que añadir unos 150 hombres perdidos en la acción en el
puente de barcas en el río Segre. Tras la batalla Felipe da Silva organizó formalmente
el asedio de Lérida. Recibe el refuerzo de unos 5.000 hombres,
principalmente de la milicia de Aragón y Castilla. Dentro
de Lérida, según la muestra del 16 de junio, quedaban 181
oficiales y 3.575 soldados pero buena parte sin armas. Con
la mayoría de los defensores huidos o capturados, da Silva
inició el asedio capturando la fortaleza de Cappont
y bombardeando la ciudad, fracasando en el intento de captura
de Gardeny el 16 de junio. La Mothe lanzó brulotes contra
el puente de madera para atacar a los sitiadores pero no tuvo
éxito. Lérida fue abandonada a su suerte y tras una valerosa
resistencia el gobernador de Lérida rindió la ciudad el 25
de julio de 1.644. Los sitiados salieron de la plaza el 31
de julio; el 2 de agosto entró en ella de Silva. Felipe IV
siguió esta campaña desde Fraga, siendo ésta la primera y
única vez que estuvo en contacto con sus tropas; el Rey entró
en Lérida el día 7 de agosto. |
Hacía mucho tiempo que no tremolaban victoriosas las
banderas de Castilla por aquella parte. Juró el rey respetar sus fueros,
y los de toda la provincia, y así además del inmediato fruto de la
toma de Lérida, de la reanimación del espíritu del país y del ejército,
produjo también el de hacer venir a la obediencia poblaciones de la
importancia de Solsona, Ager y Agramunt.
Lástima grande fue que don Felipe de Silva, que bajo
tan felices auspicios había comenzado la guerra de Cataluña, se negara
noblemente a continuar en el mando, con razón resentido de ciertas
desconfianzas que en el ánimo del monarca no había cesado de sembrar
contra él el conde de Monterrey que le acompañaba, y era de los pocos
amigos del conde-duque que habían acertado a conservar el favor real.
No fue posible vencer la delicadeza y quebrantar
la resolución del pundonoroso portugués, y dióse
el mando del ejército al italiano don Andrea Cantelmo,
uno de los del consejo de gobierno en Flandes después de la muerte
del cardenal infante don Fernando; hombre leal y de buenas prendas,
pero no de gran fama como guerrero. Deseoso el francés de vengar los
descalabros de Monzón y de Lérida, juntó cuanta gente pudo, y con
doce mil hombres y gran tren de artillería se puso sobre Tarragona,
en combinación con el mariscal de Brezé,
que se encargó de cerrar con su escuadra la boca del puerto. Gobernaba
Tarragona, después de la muerte del marqués de Hinojosa, conde de
Aguilar, y de don Juan de Arce que le reemplazó y murió también, el
marqués de Toralto, lugarteniente que había
sido del marqués de Pobar, y de los que
habían sido llevados prisioneros a Francia después de la lastimosa
catástrofe de aquel ejército. La plaza fue embestida con gran furia
el 18 de agosto, pero todos los ataques eran rechazados con gran pérdida
de franceses. En mes y medio hizo el de la Motte
disparar contra la plaza más de siete mil cañonazos; dióle
trece asaltos, en algunos de los cuales logró apoderarse de varios
puntos fuertes, pero veía que los fosos se llenaban de cadáveres de
los suyos. Y últimamente teniendo noticia de que se dirigía Cantelmo
con su ejército en socorro de la ciudad, levantó el cerco y se retiró
con la ignominia de haber perdido tres mil hombres inútilmente (3
de octubre, 1644). Así debió mirarlo la corte de Francia, cuando de
sus resultas fue el conde de la Motte relevado
de su empleo, y llamado para que diese cuenta del estado de Cataluña.
Motivo bien triste obligó a este tiempo al rey don Felipe
a retirarse precipitadamente de Aragón y volverse a Madrid, cuando
las cosas de Cataluña iban marchando con cierta prosperidad desacostumbrada.
La reina doña Isabel de Borbón había fallecido el 6 de octubre, con
sentimiento y llanto universal de toda la monarquía; que cabalmente
en los últimos años se habían ofrecido a los españoles muchas más
ocasiones que cuando había estado oprimida por el ministro favorito
de su esposo, para conocer las grandes prendas que adornaban a aquella
princesa, y la habían hecho acreedora al reconocimiento y a la estimación
pública. Hiciéronsele los honores fúnebres
con la magnificencia que correspondía, y habiendo pasado el rey algún
tiempo en el Pardo y en el Buen Retiro entregado al dolor de tan sensible
pérdida, dedicóse después a preparar lo
necesario para la campaña del año siguiente en Cataluña.
Isabel de Borbón (Fontainebleau, 22 de noviembre de 1602 - Madrid, 6 de octubre de 1644) fue hija del rey Enrique IV de Francia y de su segunda esposa, María de Médici. Contrajo matrimonio el 25 de noviembre de 1615 con el entonces príncipe de Asturias Felipe (futuro Felipe IV), siendo así su primera esposa y madre del príncipe Baltasar Carlos. Por su matrimonio se convirtió en la consorte de todos los títulos ostentados por su marido tras su acceso al trono en 1621. Recibió el sobrenombre de «la Deseada» Ostentó la regencia de la Monarquía española durante la Guerra de Cataluña. En su política fue partidaria, con el duque de Nochera, y en contra del Conde-Duque de Olivares, de una retirada honrosa en la Guerra de Cataluña. Isabel destacó siempre por su belleza física, su elevado intelecto y una noble personalidad que le granjeó el cariño del pueblo. Sin embargo, su marido, el rey Felipe IV, le fue infiel en múltiples ocasiones; muestra de ello fueron la considerable cantidad de hijos que nacieron fuera del lecho conyugal.
|
Salió el rey otra vez para Zaragoza luego que llegó la
primavera (1 de marzo, 1645). Quiso tener cerca de sí a don Felipe
de Silva para valerse de sus consejos; pero los mejores generales
se mostraban resentidos de ciertas preferencias que dispensaba a funestos
consejeros, restos y como herencia del antiguo favoritismo. El marqués
de Villafranca solicitó retirarse a sus Estados de Fernandina en el
reino de Nápoles; nególe el rey el permiso, pero al cabo el mando de las galeras
que aquél tenía se dio a don Melchor de Borja, a quien hubo de quitársele
al poco tiempo, y entonces se confirió al marqués de Linares, ilustre portugués que había sido virrey en la India.
Comenzó mal, para no concluir bien, este año la campaña
de Cataluña. La reina regente de Francia había nombrado virrey de
esta provincia al conde de Harcourt bien conocido en las guerras de
Italia. Vino el de Harcourt con más de doce mil hombres y buen tren
de artillería, resuelto a tomar la plaza de Rosas, que abría la comunicación
entre el Rosellón y Cataluña. Encomendó esta empresa al conde du Plesis-Praslin,
mientras una escuadra la bloqueaba por mar. La plaza fue embestida
(22 de abril), sin que fuera fácil a nuestras tropas socorrerla desde
Lérida. Defendíala don Diego Caballero con tres mil infantes y trescientos
caballos, el cual la sostuvo por más de dos meses, pero al fin capituló
su entrega teniendo elementos para resistir todavía mucho tiempo.
Atribuyósele de público haber obrado así por motivos poco
honrosos y honestos; y algún fundamento debió tener el cargo, cuando
después fue preso en Valencia, entregado a las justicias de Castilla
y conducido á la cárcel de Corte de Madrid.
El de Harcourt, que había seguido internándose en el
Principado, atacó nuestro ejército cerca de Balaguer; nuestras tropas
se dispersaron vergonzosamente huyendo por bosques y desfiladeros,
y cercando el francés la ciudad la rindió sin mucha resistencia. Tal
vez no habría parado hasta franquear la frontera de Aragón, á
no haber tenido que retroceder a Barcelona para sofocar una conspiración
que allí so había formado con el designio de entregar la ciudad a
los españoles. Todos los conjurados fueron presos y ajusticiados,
a excepción de la baronesa de Albes, que no obstante ser la que estaba al frente de la conspiración,
fue la que alcanzó más indulgencia, por motivos que la política encubrió,
pero que la malicia achacó, tal vez no sin fundamento, a influencias
de su hermosura. Fueron, pues, muy de caída para España en este año
de 45 las cosas de Cataluña. El rey, que en 11 de agosto había convocado
cortes aragonesas para el 20 de setiembre, permaneció en Zaragoza
hasta el 3 de noviembre en que se disolvieron. En ellas, y este era
su principal objeto, se reconoció como heredero del trono al príncipe
don Baltasar, su hijo único, que a su vez juró guardar y hacer guardar
las leyes del reino. Después pasó a Valencia, donde había convocado
también (18 de agosto) cortes de valencianos con el propio objeto.
Juróse igualmente en ellas al príncipe don
Baltasar Carlos (13 de noviembre), y concluidas que fueron (4 de diciembre),
regresó el rey a Madrid.
En Valencia había convocado también cortes de Castilla
(2 de diciembre, 1645) para el 15 de enero del año siguiente en Madrid.
Abriéronse éstas el 22 de febrero (1646). Los apuros para
continuar tantas guerras como había pendientes eran tan grandes, que
en medio de la penuria general los procuradores no pudieron menos
de votarle algunos subsidios, bien que paulatinos y pequeños, porque
otra cosa el estado de los pueblos no permitía.
A pesar de los desfavorables recuerdos que el marqués
de Leganés había dejado en Cataluña
y de la prisión que por ello había sufrido, habiendo muerto los dos
últimos generales Silva y Cantelmo, nombróle otra vez el rey
don Felipe virrey y capitán general del Principado. Que harto se le
conocía estar otra vez dominado por los favorecidos del antiguo valido
Olivares, no obstante haber dejado ya éste de existir, y principalmente
don Luis de Haro, su sobrino, hijo del marqués del Carpio, que con
general disgusto había reemplazado en la privanza al de Olivares su
tío. En tanto que el de Leganés se preparaba para la campaña, salió
el rey otra vez de Madrid (14 de abril, 1646), dirigiéndose a Pamplona,
con objeto de hacer jurar también en las cortes de Navarra al príncipe
don Baltasar Carlos, lo cual parecía tener entonces embargado todo
su pensamiento, y así se verificó en 25 de mayo siguiente.
Tuvo el marqués de Leganés la fortuna y la habilidad
de lograr en la campaña de este año un triunfo que hizo olvidar en
gran parte las malas impresiones de su desgracia anterior. Tenía el
de Harcourt circunvalada la ciudad de Lérida; habíase atrincherado
fuertemente en su campamento; seis meses llevaba ya el francés sobre
la plaza; la miseria y el hambre apretaban a la guarnición, y el marqués
de Leganés no aparecía para redimirla, siendo en tan largo transcurso
de tiempo objeto de desconfianza y de murmuración. Pero un día, fingiendo
una retirada y haciendo a sus tropas dar un largo rodeo por unos desfiladeros,
cayó de improviso sobre las descuidadas líneas francesas, las rompió
y derrotó, causando tal espanto y desorden al enemigo, que hubo de
retirarse con gran pérdida. Ya las molestias y fatigas del sitio habían
mermado bastante el ejército de Harcourt, de suerte, que de veintidós
mil hombres que contaba cuando comenzó el cerco, apenas en la retirada
llevaba catorce mil.
Después de esta gloriosa expedición, con que logró el
de Leganés rehabilitar su fama, volvió el rey a Zaragoza. Allí tuvo
el sentimiento de ver enfermar y morir al príncipe Baltasar Carlos
(9 de octubre, 1646), a quien acababa de llevar de reino en reino
para hacerle reconocer heredero de su trono. No sólo al monarca, sino
a la nación toda, causó gran pena la prematura muerte del príncipe,
siendo como era el único heredero varón. Volvióse
Felipe a Madrid, donde se consoló de su aflicción más pronto de lo
que era de esperar y de lo que exigían los sentimientos de padre y
de rey. Que ya por este tiempo el rey había vuelto desgraciadamente
a sus antiguas costumbres. Entregado a don Luis de Haro como antes
al conde-duque de Olivares, y sustituida una por otra privanza, pesábanle
otra vez los negocios, y abandonando aquel buen propósito que tanta
satisfacción causaba al reino de despachar por sí mismo con sus secretarios,
dio en fiarlos como antes a su primer ministro para entregarse, como
en otro tiempo, a los pasatiempos y diversiones. Pues si bien después
de la muerte de la reina pareció dominado de cierta melancolía, y
se prohibieron las comedias que no fuesen de vidas y hechos de santos,
al mismo tiempo que se concedía licencia para fiestas de toros, duró
poco el recogimiento, y mal pudieron reformarse las costumbres del
pueblo cuando tan pasajera había sido la reforma de las del rey. No
haríamos ni siquiera esta indicación, reservando esta materia para
otro lugar, si no le viéramos ya más distraído en recreos que inclinado
á hacer la jornada de la campaña de este año de 47, como en
los anteriores, y si él mismo no hiciera en este tiempo como un alarde
de los devaneos de su vida pasada, con el nombramiento de generalísimo
de la mar que hizo en su hijo natural don Juan de Austria, que había
tenido en la famosa cómica de Madrid María Calderón, conocida por
la Calderona. Ya le había hecho antes prior de San Juan, y valiera
más, como dice un escritor de aquel tiempo, «que le diera el priorato
perpetuo de San Lorenzo el Real, y que en aquellas soledades, celdas
y peñas, se ignorara su origen y su nombre, por la disonancia grande
que hace á la buena opinión de los príncipes.
Fué una desgraciada imitación del emperador Carlos V la de
poner a este hijo bastardo el mismo nombre, y la de comenzar su carrera
con el mismo empleo que aquél había puesto y Felipe II dado al otro
don Juan de Austria, como si la identidad de nombre y de empleo fueran
bastantes para asimilarlos en las virtudes y la grandeza del alma
y en las prendas del entendimiento.
El nuevo favorito don Luis de Haro se aplicó con ahincó
a buscar por todas partes recursos para continuar con vigor la guerra,
especialmente la de Cataluña, y ya hemos indicado cómo las cortes
hacían esfuerzos para votar servicios, a riesgo de que se alteraran
los pueblos, que ya no podían más. Falta hacía todo, porque Francia,
con el afán de lavar la afrenta de Harcourt delante de Lérida, había
enviado al mejor general de aquel reino, al príncipe de Condé, con
otros generales de los de Flandes, el cual determinó sitiar nuevamente
a Lérida. Aun no estaban enteramente destruidas las líneas de circunvalación
levantadas el año anterior por el de Harcourt, y así le fue más fácil
al de Condé concluir los trabajos del sitio (mayo, 1647). Pronto fueron
abiertas brechas por dos lados, pero el gobernador don Antonio Brito,
portugués de mucha capacidad y experiencia, que defendía la plaza
con tres mil veteranos españoles, rechazaba todos los ataques con
tal tino, que siempre eran arrojados los franceses dejando multitud
de muertos. Cuéntanse más de seis salidas
que ordenó y ejecutó aquel intrépido jefe, causando en todas ellas
destrozos tales a los sitiadores, que asombrados éstos, desesperados
de poder tomar la plaza, y viendo que las enfermedades diezmaban al
mismo tiempo sus tropas, juntos en consejo de guerra por el príncipe,
determinaron abandonar el sitio. El 18 de junio repasó el ejército
francés el Segre por un puente de barcas, que deshizo aquella misma
noche, y el resto de aquel mes y los dos siguientes los pasó en inacción
a causa de los excesivos calores en las inmediaciones de Lérida, teniendo
en Borjas el cuartel general, y no haciendo movimiento hasta entrado
setiembre.
Fue mucho más notable esta victoria, por haber sido conseguida
sobre el Gran Condé, que venía orlado con laureles de los triunfos
de Rocroy, de Thionville,
de Fribourg, de Norlinga
y de Dunkerque: sobre un guerrero de quien dijo un célebre crítico
de su nación, que había nacido general, y a quien celebró otro sabio
francés no menos famoso en una oración fúnebre como al hombre más
consumado en el arte de la guerra en su siglo. Parecía no haber ejército
español en aquella frontera, puesto que nadie se movía, ni a socorrer
a Brito, ni a aprovecharse de sus heroicas salidas contra el francés.
Explicaremos la causa. Había sido nombrado general de aquel ejército
el marqués de Aytona, oriundo de Cataluña
y de la ilustre familia de los Moncadas;
por lo mismo iba animado del más ardiente deseo de hacer algún servicio
notable en el país de sus mayores; pero encontróse
con un ejército menguado e inservible. De ello dio aviso al rey desde
Zaragoza; Felipe le mandaba avanzar sobre Lérida con la gente que
tuviese, poca o mucha, pero los aragoneses se negaban á
marchar en tanto que el rey no hiciera la jornada a aquel reino como
los años anteriores. A arreglar estas dificultades y poner término
a aquel estado de inacción, envió Felipe IV a su valido don Luis de
Haro, facultado para otorgar en su nombre largas mercedes a todos
los que le sirvieran en esta guerra: mas
la primera comunicación que de éste tuvo, fue la noticia de haber
alzado el francés el cerco de Lérida. Al fin reunió el de Aytona
más de quince mil hombres, con los cuales pasó a Lérida, y de allí
a buscar a los franceses a las Borjas con ánimo de darles la batalla.
Mas habiendo hecho el príncipe de Condé un movimiento sobre Bellpuig,
de tal manera desconcertó al español, que le obligó a retroceder,
y le persiguió sin cesar hasta hacerle repasar el Segre e internarse
otra vez en Aragón.
Así se iban pasando años y años sin que las armas reales
pudieran arribar a otra cosa en Cataluña, que a sostener con mucho
trabajo Tarragona y Lérida. Pero la verdad es que ya en este tiempo
se notaba un cambio en la opinión y en el espíritu de los catalanes,
mostrándose una gran parte de la provincia tan disgustada de los franceses
como antes lo había estado de los castellanos. Tiempo hacía que se
venía notando este descontento; porque no tardaron los nuevos dominadores
en dar con su conducta motivos sobrados, no sólo de queja, sino de
irritación y encono a aquellos naturales, ya por los excesos de la
soldadesca, ya por las exacciones y tiranías de los oficiales y cabos,
ya por las sórdidas granjerías de los asentistas, ya por el poco respeto
de los mismos virreyes a sus libertades, leyes y fueros. A consecuencia
de una reclamación que el Principado dirigió al monarca francés quejándose
de los agravios que recibía, vino a Cataluña un visitador general,
obispo electo y consejero del rey, que se conoce no atendió ni a corregir
los desórdenes de los unos, ni a calmar el enojo de los otros. Porque
las tragedias fueron en aumento, y en aumento iba también el odio
con que a los franceses miraban los nacionales, reconociendo, aunque
tarde, todos los que no estaban muy obcecados o muy comprometidos,
que con separarse de Castilla y entregarse a Francia no habían hecho
sino empeorar de condición, arruinarse el país, y sufrir tales vejaciones,
menosprecios e injurias, que si no habían sido para aguantadas de
un rey propio, eran menos para toleradas de un extraño.
Poco antes de la época a que llegamos en nuestra narración,
un ilustre catalán, el vizconde de Rocaberti,
conde de Peralada, marqués de Anglesola, escribió un libro titulado:
Presagios fatales del mando francés en Cataluña, en el cual
se hace una melancólica y horrible pintura de las tropelías de todo
género que los franceses cometían en el Principado. No sólo menospreciaban
y hollaban sus privilegios y leyes, sino que encarcelaban y daban
muerte de garrote a los que con tesón procuraban defenderlas y conservarlas.
Ellos se apoderaban de la hacienda de los naturales, y obligaban a
muchos a salir de Cataluña para tener pretexto de confiscarles los
bienes; cogían el trigo de las eras mismas para las provisiones del
ejército; ponían precio a los granos, y cuando los naturales los pagaban
á sesenta sueldos la cuartera, les obligaban a venderlos a
los franceses a cuarenta; y cuando de estas y otras injusticias se
quejaban los paisanos, respondían ellos que a Cataluña venían a aprovecharse
de la guerra, no a la conservación del país. Y hablando de la lascivia
de los soldados, dice este ilustre escritor: «En prueba de esto están
las ventanas por donde ha sido fuerza echarse las mujeres por escaparse,
las iglesias a donde se han habido de retirar, el insolente atrevimiento
de pedir a los jurados y bailes de los lugares les diesen mujeres
para abusar de ellas, hasta llegar a pedirlas a sus propios maridos;
el atemorizarlos con que los matarían, y llegar á matarlos por quererlo defender; acción de tanto sentimiento
para la nación catalana, que ella sola basta, cuando faltasen todas,
para tener con ira los corazones más empedernidos.» Por último, al
final de su libro inserta un largo catálogo nominal de las personas
principales de Cataluña, señoras, duques, marqueses, condes, señores
de vasallos, nobles, caballeros, prelados, eclesiásticos, religiosos,
consejeros, doctores, oficiales de guerra, y otros desterrados y encarcelados,
o que habían perdido las vidas, o las haciendas, o los empleos y dignidades.
Esto explica por qué los naturales del país, y en especial los de
algunas ciudades y comarcas, no ayudaban ya a los generales franceses
como hubieran podido, o defendían con menos tesón las plazas, o recibían
ya con gusto las tropas de Castilla.
La guerra de Portugal se había hecho mucho más flojamente
que la de Cataluña. El rey de Castilla no se dejó ver nunca por aquella
frontera, y don Juan IV de Braganza se iba afirmando en el trono a
favor de un gobierno prudente y suave y de la debilidad en que España
había caído. Hasta 1641, al cuarto año de consumada su revolución,
se puede decir que no hubo verdadera campaña por aquella parte. Y
aun apenas merece este nombre la que pudo hacerse con un ejército
de siete mil hombres de todas armas, que fue el máximum de todas las
tropas que con gran trabajo y esfuerzo logró reunir el marqués de
Torrecusa, nombrado general de aquel ejército.
Subía ya el de los portugueses a doce mil hombres, contando los auxiliares
y aventureros franceses y holandeses que se le habían reunido. Mandábale Matías de Alburquerque, el cual tenía pretensiones
de amenazar a Badajoz. Acometió primero el portugués y tomó las villas
de Montijo y Membrillo, taló campiñas, incendió poblaciones, y se
dirigió luego a buscar a Torrecusa resuelto
a medir sus armas con él y darle batalla. Celebrado consejo de generales
españoles, se acordó salir al encuentro del portugués para
ver de enfrenar su osadía. Llevaba Alburquerque ocho mil hombres;
no llegaba a tanto la gente de Torrecusa.
Encontráronse ambos ejércitos cerca de Montijo,
uno y otro con ansia de pelear. El de Alburquerque arengó a los suyos,
y supónese que no dejó de recordarles la
gloriosa batalla de Aljubarrota. Peleóse,
en efecto, por ambas partes con ardor (junio, 1644), y hasta con la
ira y el coraje de dos pueblos que refrescan antiguas antipatías.
Perdieron los portugueses más gente que los castellanos, y dejaron
en poder de éstos la artillería. Pero es lo cierto que ambos ejércitos
quedaron harto destrozados; y lo notable fue que uno y otro se atribuyeron
la victoria, y que ésta se celebró con regocijos públicos en Lisboa
y Madrid. Tras esto rindió Torrecusa algunos
lugares poco importantes. Por la parte de Galicia el marqués de Tabora,
por la de Ciudad-Rodrigo el duque de Alba, redujéronse
a acometer y resistir pequeñas empresas, de disolución y ruina para
los pueblos, de ningún resultado decisivo por ninguna de las partes.
Siguió arrastrándose lánguidamente en los años siguientes
la guerra de Portugal, ocupadas y concentradas la atención y las fuerzas
de Castilla en Cataluña, y no porque dejaran de renovarse allí los
generales, como en Cataluña sucedía también. En 1645 reemplazó allí
el marqués de Leganés al de Torrecusa, que
pasó al virreinato de Milán, y por parte de los portugueses sustituyó
al de Alburquerque el conde de Castel Melhor. Todo lo que uno y otro hicieron fue, que el de Leganés
se puso sobre Olivenza (octubre, 1645), se apoderó de un fuerte, minó
e hizo saltar dos arcos, taló las cercanías de Villaviciosa, y tomó
á Telena, donde construyó una fortaleza, mientras Castel Melhor se internaba hacia Badajoz y se llevaba algunos prisioneros;
después de lo cual, avanzada ya la estación, cada cual regresó á sus cuarteles.
Trasladado el año siguiente el marqués de Leganés al
virreinato de Cataluña, confióse el mando
de nuestro ejército de Portugal al barón de Molinghen,
flamenco, que era ya general de la caballería. Limitóse
el de Molinghen en los años 1646 y 47 a detener y resistir dos invasiones
que el portugués con todo el grueso de su ejército, ya bastante aumentado,
intentó sobre Badajoz, la una desde Elvas,
la otra desde Olivenza. Siempre despierto y siempre Arme el general
de las tropas de Castilla, no sólo contuvo denodadamente aquellas
dos irrupciones, sino que armando diestras emboscadas a los portugueses,
les hacía daños de consideración y los escarmentaba cada vez que aquéllos
padecían el menor descuido.
Pero es vergüenza que al cabo de siete años de hechas
las dos revoluciones catalana y portuguesa, todo el poder de la nación
española no alcanzara a hacer más progresos por la parte del Segre
que los que atrás hemos visto, y que por la parte del Guadiana se
redujera todo a la trabajosa y miserable defensiva que acabamos de
ver. Lastimoso cuadro de impotencia era el que se ofrecía a los ojos
del mundo en uno y otro extremo de la Península. Aún si don Juan IV
de Portugal no hizo conquistas sobre Castilla, harto era para él conservar
la integridad de su territorio, aumentar y organizar su ejército,
y afirmar y consolidar su trono.
Con más vigor y con más actividad, aunque para desdicha
nuestra, se hacía la guerra en los Países-Bajos, allá donde Francia
tenía particular empeño en quebrantar el poder de España, y aun en
acabar con sus últimos restos, que estaban allí representados. Unida
para esto más estrechamente con la república de Holanda por el tratado
de 1644, de que dimos noticia, y nombrado el duque de Orleáns para
el mando de aquel ejército en reemplazo del príncipe de Conde, sitió
y batió el de Orleáns en toda forma (julio, 1644), y nos tomó la plaza
de Gravelines, sin que pudieran darle oportuno
socorro ni don Francisco de Meló, ni el conde de Piccolomini, que por este tiempo llegó a Flandes. Y en tanto
el príncipe de Orange con sus holandeses se apoderaba de algunos fuertes,
y sobre todo del de Saxo de Gante, importantísima plaza, aunque pequeña,
porque abría la puerta a todo el Brabante, y desde allí rompiendo
los diques se podía inundar la campiña de Gante. Estas pérdidas, que
pusieron término a la campaña en 1644 en los Países-Bajos, acabaron
también con el crédito del general español don Francisco de Melo,
marqués de Torrelaguna, a quien públicamente y a voz llena llamaban
los naturales inepto y flojo, y cuya separación fue
por lo tanto bien recibida.
No nos faltaban allí todavía buenos y muy calificados
capitanes, pero faltaba unidad y faltaban recursos; y de estas dos
faltas supo aprovecharse bien el de Orleáns en la campaña siguiente
de 1645. Los nuestros defendían las plazas con valor y hasta con obstinación,
pero no había aquel concierto y aquella combinación que es necesaria
entre los cabos y entre las tropas de un país para darse la mano,
auxiliarse y robustecerse mutuamente. Así a pesar de las buenas defensas
que se hicieron, y de haber acudido de Alemania el duque Carlos de
Lorena, que hizo el servicio de arrojar de Flandes a los holandeses,
perdimos sucesivamente los fuertes y plazas de Waudreval,
Cassel, Mardik,
Link, Bourbourg, Menin, Armentieres y otras, bien que algunas reconquistó
el general Lamboy, que mandaba un cuerpo
de nuestras tropas. En cambio el duque de Lorena y el conde de Fuensaldaña
sufrieron un terrible golpe en Courtray,
y el de Lorena, nuestro aliado, perdió plazas que pasaban por inconquistables.
Fuerte de treinta mil hombres era el ejército del duque de Orleáns
en Flandes en 1646, que dividió en tres cuerpos para poder subsistir
mejor: sus generales el duque de Enghién,
Gassión y Rantzán. Juntas nuestras fuerzas, con los generales duque
de Lorena, Piccolomini, Fuensaldaña, Carmena,
Beck, y Lamboy, formaban todavía un total
de veinticinco mil hombres. Pero daba grande ayuda a los franceses
la república de Holanda, cuyas naves dominaban el mar. En esta campaña
sufrimos pérdidas de mucha consideración. Courtray, sitiada y atacada por todo el ejercito
francés, tuvo que rendirse después de una gloriosa defensa. Mardik,
que había sido reconquistada por los nuestros, volvió a poder del
duque de Orleáns, que recobrada esta plaza regresó a París, dejando
el mando del ejército al de Enghién, el cual comenzó por rendir a Furnes,
y acabó la campaña de aquel año por apoderarse de Dunkerque (7 de
octubre), sin que fuera bastante poderoso o activo Piccolomini
para socorrer a Dunkerque, como no lo. había sido Lorena para dar
socorro a Courtray. El de Lorena perdió la plaza de Logwi, única que le quedaba en sus estados.
Tal serie de pérdidas y tal cadena de reveses puso en
el mayor cuidado a la corte de Madrid, que para no acabar de perder
lo de Flandes no halló ya más arbitrio que pedir ayuda y protección
al emperador de Alemania, Muchos motivos tenía el austríaco para no
negarla. Sobre haber sido constantemente unos mismos los enemigos
de las dos ramas de la casa de Austria, nunca España había negado
sus poderosos auxilios al imperio, antes los había prodigado siempre,
y ahora que España necesitaba del imperio, no podía éste faltarle
sin nota de ingratitud. Precisamente le daban algún respiro las escisiones
entre suecos y franceses. Y además acababan de estrecharse los lazos
de familia por medio del segundo matrimonio del rey Felipe IV que
se había ajustado por este tiempo con la archiduquesa Mariana, hija
del emperador Fernando III. Accedió pues el emperador a dar la protección
que se le pedía, siempre que se nombrara virrey de Flandes al archiduque
Leopoldo con las mismas facultades que habían tenido el archiduque
Alberto y el cardenal infante de España, condición que pareció bien
a los ministros españoles, porque la autoridad concentrada en manos
de un príncipe era lo que podía hacer cesar los celos y disidencias
entre los generales de Flandes, que en mucha parte habían sido la
causa de tantas desgracias. Hízose, pues, un nuevo pacto de amistad
entre las dos casas de Austria y de España. Pero a su vez la Francia
celebró otro tratado de confederación con la reina de Suecia, el duque
Maximiliano de Baviera, el Elector de Colonia y el príncipe Maximiliano
Enrique, y todas sus provincias, ejércitos, obispados y dinastías.
Llegado que hubo el archiduque a Bruselas, procuró acreditarse recobrando algunas de las plazas que nos habían conquistado los franceses. Recuperó en efecto Armentieres, tomó Landrecy (mayo y junio, 1647), Dixmude y algunas otras fortalezas; pero en cambio los mariscales Gassión y Rantzán se apoderaron de la Bassée, de la Esclusa, que hicieron demoler, de Leus, cuyo sitio acabó Rantzán, herido en él mortalmente Gassión (julio y agosto, 1647), y frustraron la tentativa que el archiduque hizo sobre Courtray.
La campaña acabó por una reñidísima acción cerca de Lens
entre el archiduque, el general Beck y el príncipe de Ligne
de una parte, el príncipe de Conde, Granmont
y Chatillón de otra, en la cual, después de llevar los alemanes
y españoles arrollada una gran parte del ejército francés, por precipitación
del archiduque y desorden con que marcharon los nuestros creyéndose
ya vencedores, dieron lugar a que Condé aprovechara hábilmente aquella
imprudencia, y volviendo sobre el ala izquierda, y arremetiéndola
furiosamente fue sucesivamente derrotando izquierda, centro y derecha,
huyendo el archiduque en desorden con las cortas reliquias de su destrozado
ejército. Perdiéronse entre muertos, prisioneros y heridos sobre ocho
mil hombres; entre estos últimos lo fueron mortalmente los generales
Beck y príncipe de Ligne, con los mejores
oficiales: quedaron en poder del enemigo treinta y ocho cañones, muchas
banderas y todo el bagaje. El desastre fue completo para nosotros,
y vino, por si algo faltaba todavía, a acabar de convencer a la corte
de Madrid de que era ya imposible sostener la guerra en los Países-Bajos,
por lo menos si no se daba a la política otro rumbo.
Tiempo hacía que se trataba de una paz general entre todas las potencias y príncipes de Europa. Los primeros tratos habían comenzado en 1641 en Hamburgo, pero las verdaderas negociaciones no se entablaron hasta 1644, celebrándose conferencias al mismo tiempo en Osnabruck y en Múnster, concurriendo al primero de estos puntos los enviados del emperador, de los Estados del imperio y los de Suecia, y al segundo los plenipotenciarios del emperador, los de Francia, España y otras potencias. Hízose así para evitar cuestiones de preeminencia entre Suecia y Francia, pero considerándose las conferencias como si se celebraran en un solo punto para las condiciones del tratado definitivo.
España envió primeramente a Múnster en calidad de plenipotenciario al célebre escritor
don Diego de Saavedra Fajardo, que estuvo hasta 1646, y después fueron
enviados con poderes especiales el conde de Peñaranda don Gaspar de
Bracamente, Fr. José de Bergaño, arzobispo
cameracense, y Antonio Brun, del consejo
de Flandes. Hasta Cataluña envió también al regente de la audiencia
de Barcelona, Francisco Fontanella, para
que informara al plenipotenciario de Francia de los usos, leyes y
costumbres del Principado.
No nos incumbe hacer la historia, que sería larga, de
las diferentes fases que fueron tomando estas negociaciones en su
último período, que duró cuatro años, ni de las dificultades que cada
día ocurrían para venir a una solución satisfactoria, ni de las varias
combinaciones que se proponían, se deshacían o se modificaban, ni
de los obstáculos y contrariedades que ocurrían, como era propio y
natural en asunto tan complicado y difícil, y en que se cruzaban tan
opuestas pretensiones y tan encontrados intereses de tantas naciones
y de tantos príncipes. Todos tenían interés en la pacificación, pero
todos aspiraban a sacar de ella en provecho propio más de lo que los
otros consentían. Intentaba Francia quedarse con los Países-Bajos
a cambio de Cataluña, con cuya mira procuraba disuadir a los holandeses
de hacer una tregua con España, al mismo tiempo que el príncipe de
Orange recibía avisos de que Francia y España andaban en negociaciones
secretas; y cuando la corte española remitía a la reina de Francia
sus condiciones de paz, los plenipotenciarios franceses hacían confianza
de ello a los de Holanda, que se mostraban resentidos. La reina pedía
Navarra, y consentía en el matrimonio de la infanta de España con
el rey su hijo, y por último hacía al monarca español árbitro de la
paz, respuesta que oyeron con sorpresa y con recelo los españoles.
Cuando se iba ya arreglando un acomodamiento entre España y la república
holandesa, advertían los holandeses cierta lentitud por parte de Francia
para la marcha de las negociaciones que se les hacía sospechosa, lo
cual los movió á tratar particularmente
con los españoles.
Iguales o parecidas dificultades y complicaciones ocurrían
cada día entre Francia, Suecia, Roma, el imperio, y los demás príncipes
que tenían intervención en el tratado.
Al fin, después de muy largas y muy laboriosas negociaciones,
el 24 de octubre de 1648. se concluyó el tratado de paz de Múnster, donde algunos días antes se habían reunido los plenipotenciarios
de Osnabruck. El famoso tratado de Múnster, que se nombra más comúnmente de Westfalia, por pertenecer
ambas ciudades al círculo así llamado, estableció la paz entre la
Francia y el Imperio, puso término a la guerra de Treinta años, fijó
de una manera definitiva y estable la constitución política y religiosa
de Alemania, y le dio verdaderamente su organización moderna: por
él se cedió a Francia la Alsacia; a Suecia la Pomerania y otros
territorios; se determinó la independencia de los diferentes Estados
del imperio, y se secularizaron varios obispados y abadías, lo cual
produjo solemnes protestas del papa contra este convenio.
Por lo que hace a España, lo importante y lo trascendental
fue el reconocimiento que hizo de las Provincias
Unidas de Holanda como nación libre e independiente, quedando cada
una de las dos potencias con lo que poseía, y declarándose libre para
entrambas naciones la navegación y comercio de las Indias Orientales
y Occidentales. El tratado se hizo sin conocimiento del cardenal Mazarino,
que se quedó asombrado cuando lo supo; quejóse
altamente de la ingratitud de los holandeses, y redobló sus esfuerzos
y sus intrigas para separar la casa de Austria de la de España.
Esta paz fué el término de
las sangrientas y calamitosas guerras que por más de ochenta años,
desde los primeros del reinado de Felipe II, sostuvieron, sin más
interrupción ni descanso que la tregua de doce años, aquellas desgraciadas
provincias contra todo el poder de España, la nación entonces más
poderosa del orbe - guerras en que se consumieron los tesoros del
Nuevo Mundo por cerca de un siglo, y en que se derramaron ríos de
sangre flamenca y española. Con la paz de Múnster quedó puesta de manifiesto a la faz del mundo la impotencia
de España; pero por más que las condiciones del tratado fuesen desventajosas
y humillantes para la nación española, la situación a que ésta había
venido por una serie de fatales circunstancias,
no hacía posibles ya otras en que saliéramos más aventajados.
Mazarino y la corte de Francia, cuyo reino seguía gobernado
por una reina española de la dinastía de Austria, no cesó, sin embargo,
ni retrocedió en su plan de separar los intereses de las dos monarquías
de la rama austríaca, y este fin llevaba en el que se celebró entre
la Francia y el imperio en la misma ciudad de Múnster.
La paz de Westfalia dio ya otro giro a los negocios de Europa, pero
si otros Estados pudieron disfrutar de ella, por desgracia la guerra
continuó entre Francia y España, y entre España y Portugal, como adelante
veremos.
CONSECUENCIAS POLÍTICAS Y RELIGIOSAS DEL TRATADO DE WESTFALIA
Sacro
Imperio Romano Germánico: En
1640, después de casi 30 años, se volvió a reunir la Dieta
Imperial. Esta fue aprovechada por los estados del Imperio
para acusar al emperador Fernando III de Habsburgo de sobrevalorar
a España, mientras Suecia y especialmente Francia presionaban
en el mismo sentido, para deshacer la colaboración de las
dos casas Habsburgo. Para debilitar al Sacro Imperio Romano
Germánico, la principal autoridad transnacional de la época,
se proclamó la primacía de los estados alemanes frente a
poderes externos, como el emperador o el papa. Para el Sacro
Imperio, la Paz de Westfalia supuso la pérdida de poder
real del emperador y una mayor autonomía de los más de 300
estados resultantes. El príncipe elector de Brandeburgo,
uno de los protestantes más influyentes, fue beneficiado
por el apoyo de Francia. Esta, empeñada en debilitar al
emperador, permitió a Brandeburgo hacerse con territorios
adyacentes. Paradójicamente, Prusia, nacida en el futuro
a partir de la fusión de Brandeburgo y el Ducado de Prusia,
llegaría a ser uno de los peores enemigos de Francia. Francia:
Uno
de los principales negociadores fue el cardenal Mazarino,
primer ministro de Francia desde 1643. Esta fue la gran
beneficiada de la Paz de Westfalia. Por un lado, se reducía
el poder de su gran adversario continental, el Imperio,
y por otro se expandía hacia el Este con la anexión de Metz,
Verdún, Alsacia, Breisach y el dominio militar de la ciudad de Philippsburg. A partir de entonces, y especialmente tras la
Paz de los Pirineos, Francia se convirtió en la potencia
hegemónica de Europa. Las condiciones desmesuradas que exigía
el cardenal Mazarino provocaron la continuación de la guerra
hispano-francesa hasta la Paz de los Pirineos (1659). Holanda: La intención inicial del emperador era incluir
a España en la Paz, pero las presiones de Francia lograron
su neutralidad en la guerra entre ambas naciones pirenaicas.
A pesar de los esfuerzos de Francia por aislar a España,
esta firmó la paz con las Provincias Unidas de los Países
Bajos en junio de 1648, reconociendo su independencia. Esta
independencia era un hecho desde que en 1609, durante el
reinado de Felipe III, se firmara la Tregua de los Doce
Años. Los Países Bajos españoles, que no buscaban la independencia,
continuaron perteneciendo a la monarquía española hasta
principios del siglo XVIII. España:
Hasta
el reinado de Felipe III España se había mantenido como
la principal potencia de Europa. Con Felipe IV ya se empiezan
a ver signos claros de la decadencia, que quedan patentes
tras la Paz de Westfalia. En concreto, como se ha explicado
en el párrafo anterior, se tiene que reconocer de iure la
independencia de la República de Holanda y queda rota la
comunicación por tierra entre el norte de Italia y Bélgica
(el Camino Español) al controlar de hecho Francia el territorio
de Lorena. Suecia:
Suecia
consiguió una posición hegemónica en el Mar Báltico que
mantuvo durante décadas. Obtuvo casi toda Pomerania, Wismar,
Bremen y Verden, lo que le permitió
participar en la Dieta Imperial. Dinamarca:
Tras
diversas batallas perdidas, fundamentalmente contra Suecia,
se vio obligada a firmar la paz con ésta en 1645. Dinamarca
perdió todas sus posesiones en el Báltico y Escandinavia.
Suiza:
La
Confederación Suiza fue reconocida de facto como un país
independiente del Sacro Imperio Romano Germánico. Paz
de Westfalia supuso modificaciones en las bases del Derecho
Internacional, con cambios importantes encaminados a lograr
un equilibrio europeo que impidiera a unos Estados imponerse
a otros. Los efectos de la Paz de Westfalia se mantuvieron
hasta las guerras y revoluciones nacionalistas del siglo
XIX. Este tratado supuso la desintegración de la república
cristiana y el imperialismo de Carlos V, y además se propugnaron
principios como el de la libertad religiosa "inter
estados". Así, cada Estado adoptaba como propia
y oficial la religión que tenía en aquel momento, lo cual
es visto como una concesión católica a los nuevos cismas
que, como origen político, habían roto Europa. Frente a
la visión española y del Sacro Imperio de una universitas christiana,
triunfaron las ideas francesas que exaltaban la razón de
Estado como justificación de la actuación internacional.
El Estado sustituía a otras instituciones internacionales
o transnacionales como la máxima autoridad en las relaciones
internacionales. En la práctica esto suponía que el Estado
dejaba de estar sujeto a normas morales externas a él mismo.
Cada Estado tenía derecho a aquellas actuaciones que asegurasen
su engrandecimiento. Consecuencias
de la Paz de Westfalia fueron la aceptación del principio
de soberanía territorial, el principio de no injerencia
en asuntos internos y el trato de igualdad entre los Estados
independientemente de su tamaño o fuerza. En la práctica,
las cosas fueron algo diferentes y el resultado muy desigual
para los diferentes Estados. Algunos Estados pequeños fueron
absorbidos por Francia, acabaron perdiendo su identidad
asimilados por la cultura mayoritaria y ya no dejaron de
ser parte de ella. Por otro lado, a los Estados que formaban
parte del Sacro Imperio se les reconoció una autonomía mucho
mayor de la que ya tenían. El
otro gran perjudicado fue el papado, que dejó definitivamente
de ejercer un poder temporal significativo en la política
europea. La Paz de Westfalia supuso el fin de los conflictos militares aparecidos como consecuencia de la Reforma Protestante y la Contrarreforma. Desde los tiempos de Martín Lutero, las guerras europeas se desencadenaban tanto por motivos geopolíticos como religiosos. Tras la Paz de Westfalia, la religión dejó de ser esgrimida como casus belli. A
pesar de las disposiciones que intentaban una convivencia
religiosa, la intransigencia obligó en la práctica a exiliarse
a los que no adoptaban la del gobernante.
|
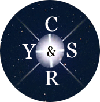 |