HISTORIA DE LA EDAD MODERNA |
 |
EDAD MODERNA . RENACIMIENTO . MAQUIAVELO
HACIA EL año 1512 la caída de la
República Florentina era completa. Su fracaso se debió a una variedad de
causas. Una forma de gobierno que había funcionado satisfactoriamente mientras
permanecía fuera de la corriente general de la política europea, demostró ser
incapaz de readaptarse a las nuevas condiciones y se convirtió en un
anacronismo, cada vez más desacreditado a medida que pasaba el tiempo. El
carácter de la constitución florentina hacía casi imposible toda continuidad de
objetivos o persistencia en la política. La Signoria cambiaba cada dos meses: los Dieci della guerra,
que tenía de facto el mayor control sobre la política exterior, cambiaba cada
seis meses. Ningún Estado puede depositar su confianza en un gobierno en el que
no se pueden guardar secretos políticos y en el que parece imposible atribuir
la responsabilidad a nadie. De vez en cuando se hacían esfuerzos en Florencia
para eliminar esta fuente de debilidad, y el nombramiento en 1502 de un
Gonfaloniero que ocupaba el cargo vitalicio parecía a muchos hombres, incluido
Maquiavelo, haber proporcionado por fin alguna garantía real para una política
estable. Sin embargo, no sólo la noción de un funcionario permanente estaba en
desacuerdo con las teorías de la libertad política en Florencia, sino que el
nuevo Gonfaloniere, Piero Soderini, era en
realidad desigual a su posición, y mantenía su autoridad sólo a costa de muchas
fricciones innecesarias. Sólo se mantuvo firme en su lealtad a Francia. Luis
XII, por su parte, era indiferente a los verdaderos intereses de la ciudad,
aunque estaba dispuesto a hacer todo lo que pudiera de la ayuda florentina en
sus expediciones italianas. Cuando los franceses se vieron obligados a
retirarse de Italia, Florencia quedó aislada e impotente.
No fueron sólo los defectos inherentes a
su constitución los que debilitaron a Florencia; en la ciudad misma nunca hubo
durante estos años una verdadera unión. La muerte de Savonarola no eliminó las
causas del descontento interno, ni mitigó la animosidad de las facciones. Las
disputas de individuos y de partidos dificultaban el mantenimiento del orden en
la ciudad o la conducción de los asuntos cotidianos del gobierno. Los
partidarios de la familia Medici eran numerosos, ricos y sin escrúpulos, y al
final tuvieron éxito. Estaban dispuestos a cooperar en cualquier momento con
cualquier extranjero o italiano que pudiera ser enemigo de la República. El
resultado fue crear una desconfianza general y hacer imposible cualquier
esfuerzo combinado a gran escala.
Una ciudad así situada sólo podía
mantener su independencia, si su poderío militar proporcionaba algo más que un
contrapeso a su debilidad constitucional. Un ejército adecuado y comandantes
dignos de confianza eran indispensables, y Florencia no poseía ni lo uno ni lo
otro. La práctica de contratar soldados profesionales era general en Italia, y
fue adoptada en Florencia. Se convirtió en la causa de un mal incalculable. No
sólo la ciudad corría el riesgo de ser abandonada o traicionada incluso
durante una batalla por sus tropas mercenarias, sino que el sistema implicaba
necesariamente un gran desembolso de dinero público y una fuerte imposición. En
consecuencia, para 1503, la crisis financiera se había vuelto tan aguda que fue
necesario imponer un diezmo sobre todos los bienes inmuebles. El mal fue
mitigado, pero no eliminado, por las reformas militares de 1506. Maquiavelo,
que llevó a cabo el nuevo sistema, aunque la idea no se originó con él, pudo,
por medio de su indomable diligencia y entusiasmo, reunir una fuerza de unos
5000 soldados ciudadanos; pero al final resultaron ser de poca utilidad
Florencia estaba, además, en medio de
muchos y grandes enemigos. En el norte, Ludovico el Moro en Milán, ya sea como
enemigo declarado o como amigo insidioso, hizo lo que pudo para dañar al
Estado, hasta que fue hecho prisionero por los franceses en 1500 y finalmente
desapareció de la historia italiana. Venecia había abandonado hacía mucho
tiempo su política tradicional y había estado tratando de adquirir un imperio
interior, y, hasta que la batalla de Agnadello en
1509 aplastó su poder, hostigó e impidió a los florentinos a cada paso. En
Roma, tanto Alejandro VI como Julio II eran indiferentes u hostiles a los
intereses florentinos, y se creyó que César Borgia, probablemente con razón,
incluía entre sus designios la incorporación de la Toscana con sus otras
conquistas. Y además de la oposición de los grandes Estados italianos,
Florencia tuvo que luchar durante este período contra la hostilidad de casi
todas las ciudades más pequeñas de su vecindad. Pisa, en particular, fue una
fuente de problemas interminables. Desde 1494, cuando Pisa, gracias a Carlos
VIII, se deshizo del dominio florentino y se convirtió en un Estado libre,
hasta 1509, Florencia estuvo en guerra con ella; y cualquier otra potencia,
cuyo objeto era dañar a Florencia, estaba segura de intervenir de vez en cuando
en la lucha.
Para hacer frente a los peligros que los
amenazaban desde el exterior y a las vergüenzas y perplejidades dentro de la
ciudad, los florentinos no poseían estadistas de capacidad de mando o
preeminencia reconocida, ni generales con verdadero genio militar. Había
diplomáticos hábiles y capitanes mediocres en abundancia, e incluso hombres
que, como Antonio Giacomini y Niccolò Capponi, podrían haber demostrado ser comandantes
eficientes en condiciones más favorables; pero, hablando en términos generales,
en Florencia, como en la mayoría de las ciudades de la Italia central, el
intelecto había superado al carácter, y las virtudes más severas eran casi
desconocidas. La "corrupción" de la que Maquiavelo se quejaba tan a
menudo y tan amargamente se encontraba en todas partes; y, aunque sus efectos
eran naturalmente más obvios en la clase militar, era igualmente una fuente de
debilidad en el mundo político. La actitud defensiva que impusieron a la ciudad
los movimientos de las grandes potencias europeas, y la constante vigilancia y
maniobras diplomáticas necesarias para combatir los cambiantes designios de los
vecinos italianos, impidieron cualquier elevación de la vista e hicieron
inevitable el empleo de todos los recursos familiares de los Estados pequeños y
débiles in extremis.
En los grandes acontecimientos de los
años 1499-1512, Florencia desempeñó un papel secundario. Cuando Luis XII
preparaba su expedición contra Milán, Florencia se mantuvo al margen esperando
el resultado de la lucha. Mientras Luis XII estaba en Milán llegaron
embajadores de Florencia. La vacilación de la ciudad para declarar sus
intenciones antes del suceso había despertado cierta desconfianza en los
franceses; pero habría sido evidentemente indeseable en vista de la proyectada
expedición contra Nápoles alienar a los florentinos, y por lo tanto se
concluyó sin dificultad un acuerdo, por el cual Florencia recibiría ayuda de
Luis para la guerra contra Pisa, y a cambio le proporcionaría tropas y dinero
(12 de octubre de 1499). A partir de entonces, la suerte de Florencia estuvo
íntimamente ligada a la fortuna de Francia.
En la campaña de César Borgia contra Ímola y Forlí no había nada que
amenazara directamente a Florencia; cuando el Papa trató secretamente de
influir en Luis XII contra la ciudad no tuvo éxito, y Luis dio instrucciones
definitivas de que César no debía hacer nada en detrimento de Florencia. Pero
se estaba haciendo evidente que la política borgiana, en la medida en que
tendía a la consolidación, era una amenaza para la República, pues incluso si
Toscana no sufriera directamente un vecino fuerte ocuparía el lugar de muchos
débiles.
Mientras se desarrollaban estos
acontecimientos los florentinos habían dedicado sus mejores energías a la
guerra contra Pisa; pero no pudieron hacer ningún progreso real hacia la
captura de la ciudad. En el verano de 1498 habían contratado a Paolo Vitelli como su general, y en 1499 parecía que Pisa se
vería obligada a capitular. Pero Vitelli falló en el
último momento y pagó su error con su vida. Las cosas empeoraron aún más
cuando, de conformidad con el acuerdo celebrado en Milán, 12 de octubre,
algunos suizos y gascones fueron enviados por Luis XII en ayuda de los
florentinos. Los gascones pronto desertaron, mientras que los suizos se
amotinaron; y Luis XII culpó a los florentinos del fiasco. Fue en relación con
estos acontecimientos que Maquiavelo fue enviado a Francia. No pudo obtener
ninguna satisfacción, y no fue hasta tres años más tarde (1504), cuando los
franceses habían sido derrotados en Nápoles y el peligro amenazado por César
Borgia había pasado, que Florencia pudo reanudar las operaciones con algún
vigor.
Después de la solución de la cuestión
milanesa, Luis XII se dedicó a los preliminares de su expedición contra
Nápoles. El tratado por el cual él y Fernando de Aragón acordaron conquistar el
territorio napolitano y dividirlo entre ellos, fue concluido el 11 de noviembre
de 1500 y ratificado por el Papa el 25 de junio del año siguiente. Afectó a
Florencia en la medida en que implicaba una garantía de que César Borgia no
sería molestado por Francia en la prosecución de sus designios. Pero Luis XII
apenas percibía aún el alcance de la ambición borgiana, y no había, al menos
por el momento, la certeza de que un choque con Florencia fuera inminente. A
finales de septiembre, César partió hacia la Romaña y, después de una serie de
éxitos que lo colocaron en posesión de Pesaro, Rímini y Faenza, fue enviado a Florencia para exigir provisiones y un pase libre a
través del territorio florentino. Sin esperar, sin embargo, una respuesta, se
dirigió a Barberino y allí renovó sus demandas, al
mismo tiempo que exigía a los florentinos que alteraran el gobierno de su
Estado. Su objetivo era asegurar a Piero de Medici más cerca de sus intereses.
Sin embargo, no se insistió en esta demanda, ya que la restauración de los
Medici era difícilmente factible en esta coyuntura, e incluso si fuera
factible, parecía probable que arrojara más poder del que era compatible con
los intereses de César en manos de Vitellozzo Vitelli y los Orsini. Pero insistió en su demanda de una condotta de Florencia, y ésta fue concedida,
comprometiéndose los florentinos también a no obstaculizar su empresa contra
Piombino. Tal era la situación cuando partió para Roma en junio con el fin de
unirse al ejército francés que avanzaba hacia Nápoles. Su trabajo fue
continuado con éxito por sus capitanes y regresó a principios del año
siguiente (1502) para tomar posesión formal de Piombino. Los seis meses
siguientes fueron testigos de un nuevo desarrollo de la política borgiana, y
los florentinos comenzaron a darse cuenta del peligro en que se encontraban. No
es posible determinar con precisión hasta qué punto los movimientos de César
Borgia durante el año fueron definitivamente premeditados; teniendo en cuenta
la complejidad de las condiciones en las que trabajaba, sus acciones no podían
establecerse mucho tiempo antes, sino que necesariamente se ajustaban día a día
ante oportunidades o emergencias momentáneas. De Piombino regresó a Roma,
dejando las operaciones militares en manos de Vitellozzo Vitelli. Actuando en conjunción con Piero de' Medici, Vitellozzo fue capaz de llevar a cabo la revuelta de
Arezzo, y rápidamente se hizo dueño de casi todos los lugares de importancia
hacia el norte hasta Forlí y hacia el sur hasta las orillas del lago Trasimeno.
En Florencia, la noticia de la revuelta fue recibida con consternación, y la
alarma se generalizó. Estaba claro que la ciudad misma estaba siendo cerrada
gradual y sistemáticamente. La idea de César era poner bajo su control todo el
país que se extendía, a grandes rasgos, entre cuatro puntos: Piombino, Perugia,
Forlí y Pisa: las líneas de campo y ciudades que conectaban estos cuatro puntos
estaban ahora prácticamente aseguradas para él. En efecto, al sur, el distrito
entre Piombino y Perugia ya estaba conquistado, y Pandolfo Petrucci, señor de
Siena, que, situado a medio camino entre los dos puntos y un poco más al norte,
podía haber obstaculizado sus designios, se había pasado a sus intereses en
1501. El país a lo largo de la línea oriental desde Perugia hasta Forlí fue
conquistado por la rebelión de Arezzo y Valdichiana.
En el norte, desde Forlí hasta Pisa, su dominio no
era tan seguro, pero Pistoia, siempre desgarrada por facciones, no podía
ofrecer ninguna resistencia efectiva. Lucca era declaradamente mediceana, y los pisanos ofrecieron definitivamente su
ciudad a César Borgia antes de diciembre de 1502. En cuanto a la línea costera
desde Piombino hasta la desembocadura del Arno, no había necesidad de
preocuparse. Parecía, por lo tanto, que todo estaba listo para un ataque
inmediato y aplastante contra la Toscana.
Sin embargo, la situación de Florencia
no era tan desesperada como parecía. Fuera de la línea oriental entre Forlí y Perugia, aún quedaban algunos lugares de
importancia que en cualquier momento podían resultar problemáticos para César.
De estos, los más notables fueron Urbino, Camerino y Perugia. A este último no
podía permitirse el lujo de ignorarlo por el momento, ya que el signore Giovan Paolo Baglioni estaba sirviendo en su
ejército y en ese momento parecía digno de confianza. Pero Urbino, que
bloqueaba su camino hacia la costa oriental y podría cortar la comunicación con
Rímini y Pesaro, que había mantenido desde 1500, tuvo que ser sometido. Lo mismo
podría decirse de Camerino, como punto de unión entre Perugia y Fermo. Además,
César ya era consciente de que no podía confiar en la lealtad de sus capitanes
mercenarios. Al ver cómo caía ante él una ciudad tras otra, era inevitable que
reflexionaran sobre cómo podría llegar su propio turno. Desconfiaban de su
patrón, y él desconfiaba de ellos. La conspiración y la traición estaban
destinadas a sobrevenir; las nociones de derecho y autoridad habían dejado de
ser consideradas por uno y otro bando, y la pregunta vital era: ¿quién tendría
la destreza y la astucia para extralimitarse con su antagonista?
Por último, Luis XII seguía siendo el
factor más importante en la lucha que se avecinaba. Recientemente había habido
algunos motivos de disputa entre los florentinos y Francia, Luis se quejaba de
que no había recibido la ayuda adecuada de la ciudad durante su campaña
napolitana. Pero el malentendido había sido eliminado por un nuevo acuerdo (12
de abril de 1502); y el rey se había comprometido a suministrar tropas para la
defensa de Florencia siempre que fuera necesario. Los franceses no tenían
intención de permitir que los Borgia se convirtieran en dueños de Florencia; en
ese caso, el camino a Nápoles habría sido bloqueado por una nueva potencia que
dominaba la Italia central de mar a mar. La captura de Urbino por César Borgia
a finales de junio fue una revelación inequívoca de sus designios. Fue en esta
coyuntura cuando Francia intervino y le obligó a suspender sus operaciones. Se
hizo necesario contemporizar, y entró en negociaciones con Florencia. Arezzo y
los otros lugares que había conquistado en Toscana fueron restituidos a
regañadientes a la República. Pero a finales de julio fue personalmente a Milán
para entrevistarse con Luis XII, y logró una reconciliación completa con él.
Sin embargo, Florencia se liberó de la aprehensión inmediata.
Fue en este momento crítico cuando
estalló la amenaza de conspiración de los capitanes de César Borgia. La
exasperación que los proyectos borgianos habían despertado en Florencia llevó a
los conspiradores a esperar que la República abrazaría su causa; y, después de
hacerse dueños del ducado de Urbino, pidieron ayuda a Florencia. Pero tan
pronto como se supo de la existencia de la conspiración, tanto el Papa como su
hijo se dirigieron a su vez a los florentinos y pidieron que se enviaran
embajadores para conferenciar con ellos. Maquiavelo fue enviado a visitar a
César Borgia, y permaneció con él hasta finales de enero siguiente (1503). La
llegada de las tropas francesas, que César Borgia solicitó a Luis XII y que
fueron fácilmente prontamente propensas, obligó a los capitanes recalcitrantes
a llegar a un acuerdo, y se les permitió tomar servicio con él como antes. Pero
la fallida reconciliación no engañó a nadie, y Maquiavelo en particular tuvo
oportunidad día tras día de trazar las etapas por las que César Borgia, que
nunca confió dos veces en los hombres que lo traicionaron una vez, adormeció a
sus oponentes con una falsa sensación de seguridad, y finalmente los tomó
prisioneros en Sinigaglia (31 de diciembre). Los
cabecillas, entre ellos Vitellozzo Vitelli, fueron ejecutados por sus órdenes. De allí se
retiró a Roma, donde llegó a principios del año siguiente (1503).
El trabajo del año no había sido, en
general, desfavorable para los Borgia. Florencia, por su parte, había sufrido
seriamente, y la incompetencia del gobierno era generalmente evidente. La
reforma de 1502, que, llevada a cabo como un compromiso y respaldada por el
razonamiento académico, preveía la elección de un gonfaloniero para ocupar el
cargo de por vida, hizo algo para reanimar los espíritus de los habitantes y
satisfizo los deseos de Luis XII; pero no añadía nada a la fuerza real de la
República. En el territorio napolitano habían surgido disputas entre franceses
y españoles, y todo el norte de Italia observaba con ansiedad el progreso de la
guerra. La derrota de los franceses en la batalla de Cerignola (28 de abril de 1503) tuvo un efecto notable en la política del Papa, que en
consecuencia comenzó a inclinarse hacia España; pero el 18 de agosto todos los
designios borgianos se vieron truncados por la repentina e inesperada muerte de
Alejandro VI. Su hijo estaba enfermo al mismo tiempo y no podía hacer nada. La
política de los Estados italianos quedó así completamente desorganizada, y
Florencia, al igual que los demás, esperaba ansiosamente la elección del nuevo
Papa. El corto reinado de Pío III, de menos de un mes, no tuvo ninguna
influencia real en la situación de los asuntos. El 1 de noviembre fue sucedido
por Julio II, cuya elección César Borgia no había podido impedir. Con Julio II
comienza un nuevo período no sólo en la historia de Italia, sino también de
Europa.
Florencia ya no tenía nada que temer de
César Borgia. A la muerte de su padre, perdió todas sus posesiones, excepto la
Romaña, que le permaneció fiel durante aproximadamente un mes. Había gobernado
el distrito con justicia e integridad, y se había ganado el afecto de los
habitantes. Pero su inoportuna enfermedad fue fatal para sus perspectivas. Los
venecianos, siempre atentos a las oportunidades de ampliar su imperio interior,
se apoderaron de Faenza y Rímini; Pesaro volvió bajo el gobierno de su antiguo
Señor; Ímola y Forlí se entregaron al Papa. A finales de enero de 1504, César
Borgia se vio obligado a firmar un acuerdo por el cual renunciaba a Julio II
todas sus reclamaciones sobre la Romaña, a cambio de permiso para retirarse a
donde él quisiera. En la primavera llegó a Nápoles y, hecho prisionero por
Gonzalo, fue trasladado a España. Murió en batalla en Navarra (1507).
Pero cualesquiera que fueran las
ventajas que los florentinos pudieran haber obtenido de la desaparición de
César Borgia, fueron más que contrarrestadas por otros acontecimientos.
La derrota final de los franceses en la batalla del Garigliano (28 de diciembre de 1503) colocó todo el sur de Italia en poder de España; y
los movimientos de Gonzalo, que se sabía que estaba dispuesto a ayudar a Pisa,
eran una fuente de constante ansiedad para la República. La presencia de los
venecianos en la Romaña, la ignorancia que aún prevalecía en cuanto a las
intenciones del Papa, y la falta de tropas y de dinero, se combinaron para
producir una situación de extrema gravedad en Florencia. Dentro de la propia
ciudad había mucho descontento con el gobierno de Soderini. Era, es cierto,
aceptable para las masas, habiendo sido capaz de aligerar un poco la carga de
los impuestos por medio de una rígida economía; pero las principales familias
del Estado estaban irritadas por el abandono y por el hecho de que la Signoria y los Colegios se llenaran de personas que eran
candidatos de la Gonfaloniere, o demasiado
insignificantes para ofrecer una oposición efectiva a sus designios. Sus
principales partidarios se encontraban entre los hombres más jóvenes que se
habían embarcado recientemente en la vida política y que comenzaban a ganarse
una reputación. Entre ellos, Maquiavelo, en muchos sentidos sin pretensiones,
prestó un inmenso servicio a Soderini y, aunque a veces no estaba de acuerdo
con él, demostró estar dispuesto a subordinar sus opiniones personales a lo que
parecía el interés general del Estado. Esto se vio claramente a principios de
1504, cuando se hizo un intento de reducir Pisa a extremos desviando el curso
del Arno. El plan había sido fuertemente impulsado por Soderini y fue apoyado
por Maquiavelo en su capacidad oficial, aunque tenía pocas esperanzas de que
pudiera tener éxito. Al final, por supuesto, tuvo que ser abandonado.
La derrota francesa en Nápoles despertó
naturalmente esperanzas de que también podrían ser expulsados de Milán. El
cardenal Ascanio Sforza, hermano de Ludovico el Moro, se hallaba ahora en Roma
y se esforzaba vigorosamente por obtener ayuda para recuperar el ducado. El
proyecto no podía tener éxito si Florencia bloqueaba el camino, y Soderini era
demasiado devoto de Francia como para considerar la idea. Por lo tanto, Ascanio
acudió en busca de ayuda a Gonzalo, y se llegó a un acuerdo por el cual Bartolommeo d'Alviano, uno de los condottieri de Gonzalo, invadiría Toscana y devolvería Florencia a Giovanni y Giuliano de Medici; cuando esto se logró, los Medici debían ayudar a reinstalar a Sforza
en Milán. Esta intriga apenas había madurado, cuando Ascanio Sforza murió.
Bartolommeo d'Alviano, sin embargo, continuó
avanzando, pero fue derrotado por los florentinos en el verano de 1505,
escapando así la República de un peligro muy grave. Tan eufóricos estaban los
florentinos por su victoria que la siguieron con un intento de asaltar Pisa;
pero Gonzalo envió una fuerza de infantería española para defender la ciudad y
el ataque tuvo que "ser abandonado".
El fracaso regular de tantos intentos
repetidos de dominar Pisa desanimaba a los florentinos, pero su odio era
insaciable. Todo tendía a confirmar la opinión, a la que muchos hombres se
habían inclinado durante mucho tiempo, de que el éxito sólo podía lograrse
mediante una reforma profunda del sistema militar. El año 1506 fue testigo de
la realización de un plan que iba a sustituir el empleo de tropas mercenarias.
Maquiavelo fue el espíritu dirigente de todo el movimiento; fue apoyado tanto
por Soderini como por Antonio Giacomini. Se instituyó
una milicia nacional y se alistó un cuerpo de tropas del Contado; eran unos
5000, y se reunieron antes de que terminara el año. Se formó una nueva
magistratura con el título de Nove della milizia para administrar todos los asuntos relacionados con la milicia en tiempo de
paz, mientras que la autoridad en tiempo de guerra recaería, como de costumbre,
en el Dieci della guerra. Maquiavelo
fue nombrado en enero de 1507 canciller de la Nove della milizia,
y la mayor parte del trabajo relacionado con la leva y la organización de las
nuevas tropas recayó en él.
Durante los años siguientes, Florencia
disfrutó de un período de relativo reposo, mientras que Julio II se dedicó a
diseños que no concernían directamente a Florencia. El sometimiento de Perugia
y Bolonia, la guerra de Génova y las primeras operaciones de la guerra contra
Venecia, dejaron a Florencia perseguir sus propios designios, sin ser atacada
ni obstaculizada. Pero cuando en 1510 Julio decidió hacer la paz con Venecia,
la consecuencia fue un choque con Francia, y también estaba claro que los florentinos
se involucrarían en la lucha. A esto, sin embargo, podrían esperar con cierta
esperanza; porque al fin (1509) habían reducido Pisa a la sumisión, y así se
eliminó una antigua causa de debilidad y despilfarro.
Florencia y la Liga Santa.
[1510-12
El año 1510 fue testigo de las primeras
etapas del conflicto entre el Papa y Francia. En Florencia era de conocimiento
público que Julio II era hostil tanto a Soderini como al gobierno republicano,
y que ya albergaba la idea de una restauración medicea. Las dificultades de la
situación no se aliviaron con la exigencia de Luis XII de que la ciudad
declarara definitivamente sus intenciones. El peligro de las tropas papales era
en ese momento más apremiante que cualquier otro: declararse a favor de Francia
no sólo habría expuesto el territorio florentino a un ataque inmediato, sino
que también habría alienado las simpatías de todos aquellos ciudadanos que
temían un conflicto con el jefe de la Iglesia, y deseaban también quedar bien
con los Médicis. La ciudad estaba llena de partidos antagónicos e intereses
irreconciliables, y se formó una conspiración abortada para asesinar a los Gonfaloniere. Con el fin de ganar tiempo, Maquiavelo fue
enviado en una misión a Francia. A su llegada a Blois en julio de 1510, encontró a Luis XII ansioso por la guerra y se inclinaba
hacia la idea de un Concilio General, que aseguraría la deposición del Papa.
Este Consejo se reunió al año siguiente (septiembre) y, aunque sólo constaba de
un puñado de miembros, celebró tres sesiones en Pisa, permitiendo los
florentinos el uso de la ciudad para ese propósito. Fue impotente para
perjudicar a Julio II, quien respondió dando aviso de un Concilio que se
celebraría en Letrán, y por lo tanto descalificó ipso facto el Concilio de
Pisa. Sirvió, sin embargo, para amargar al Papa contra Florencia; y tanto
Florencia como Pisa fueron puestas bajo interdicción.
Durante el invierno de 1510-1511, Julio
II continuó con éxito sus operaciones militares, hasta que su progreso fue
frenado por el nombramiento de Gastón de Foix al mando de las fuerzas
francesas, junto con Gian Giacomo Trivulzio. A lo largo de la primavera, el
revés se sucedía, y en junio el Papa estaba de vuelta en Roma; de hecho, si
Luis XII lo hubiera permitido, Trivulzio podría haberlo seguido sin obstáculos
hasta la misma Roma. Si lo hubiera hecho, Francia habría dominado todo el norte
y el centro de Italia, y una vez más habría despejado el camino hacia Nápoles.
Sabiendo esto, Fernando de Aragón había hecho, ya en junio de 1511, propuestas
a Julio para la formación de. una liga para controlar el progreso de los
franceses. La idea, momentáneamente postergada por la enfermedad del Papa en
agosto, se realizó en octubre; y el cinco de ese mes se publicó en Roma la Liga
Santa. Las partes contratantes eran Julio, Fernando y los venecianos: el objeto
ostensible era la defensa de los intereses de la Iglesia y la recuperación de
los bienes de la Iglesia. El mando de las fuerzas aliadas fue confiado al
virrey de Nápoles, Ramón de Cardona.
Cualquiera que fuera el bando que
resultara victorioso en la inevitable lucha, el resultado sería igualmente
desastroso para la República florentina. Soderini representaba todavía lo que
podría considerarse la política oficial del Estado-amistad con Francia, pero su
autoridad se debilitaba cada vez más, y la colisión de partidos hacía imposible
cualquier acción combinada. Fue la batalla de Rávena (11 de abril de 1512) la
que finalmente aclaró la situación. Aunque los franceses salieron victoriosos,
la muerte de Gastón de Foix les privó de su general más eficiente, y a partir
de entonces quedaron indefensos. A finales de junio fueron expulsados de
Lombardía y dejaron de existir por el momento como factores en la política de
Italia. Florencia estaba a merced de los confederados. Había llegado el momento
supremo.
Con la expulsión de los franceses se
cumplió el objetivo para el cual se había formado realmente la Liga Santa, y
fue necesario que las potencias aliadas reajustaran su política y determinaran
sus movimientos futuros. Con este fin, celebraron un congreso en Mantua en
agosto, en el que se discutió, entre otros temas, la reconstitución de los
Estados italianos. Se decidió restaurar los Medici en Florencia. Este había
sido el objetivo declarado del Papa desde 1510, y no era probable que en esta
etapa viera que era, desde su punto de vista, un error impolítico. El trabajo
fue confiado a Ramón de Cardona, quien se unió a su ejército en Bolonia y
comenzó a marchar hacia el sur. Llegó sin resistencia a Barberino,
a unas quince millas al norte de Florencia. Desde allí envió a la ciudad para
exigir la deposición de Soderini y el regreso de los Medici como ciudadanos
privados. Los florentinos se negaron a deponer a Soderini, aunque estaban
dispuestos a recibir a los Médicis en esos términos. Al mismo tiempo, enviaron
una fuerza de tropas para guarnecer Prato. Por lo tanto, Ramón de Cardona
continuó su avance; Prato fue capturada el 30 de agosto, y sus habitantes
fueron torturados, corrompidos y masacrados con una barbarie despiadada. Era
imposible seguir resistiendo. El 1 de septiembre Soderini fue depuesto, y esa
misma noche Giuliano de Médicis entró en Florencia, seguido el 14 por Giovanni
y otros miembros de la familia. No quedaba más que fijar la forma del nuevo
gobierno. El Consiglio Grande y el Dieci fueron abolidos, así como la Nove della milizia y la milicia nacional; se nombró a los Accoppiatori para seleccionar a la Signoria y a los Colegios a mano, y se resolvió que el Gonfalonière debía ocupar el cargo sólo durante dos meses. Durante el final del año,
Florencia se estableció tranquilamente bajo el dominio de los Médicis. La
revolución se llevó a cabo con más moderación de la que cabía esperar; e
incluso aquellos que, como Maquiavelo, habían sido celosos servidores de
Soderini, no sufrieron por regla general más que la pérdida de un empleo
oficial o el destierro temporal.
Estos años, en los que se decidía la
suerte de Florencia, mientras la República se arrastraba indefensa en la cadena
de los acontecimientos, impotente para determinar su propia suerte, fueron el
período en el que se comprendió el período de actividad política de Maquiavelo.
Nicolás Maquiavelo nació en Florencia en
1469 y murió, relativamente joven, en 1527. Durante unos catorce años estuvo
empleado por el gobierno florentino en una capacidad oficial subordinada, e
incluso sus amigos íntimos apenas reconocieron que era un gran hombre. Aunque
su posición como secretario del difunto lo mantuvo constantemente en contacto
con los movimientos políticos en Italia central, y aunque fue empleado casi sin
interrupción desde 1499 hasta 1512 en misiones diplomáticas, apenas ejerció influencia
sobre el curso de los acontecimientos; si sólo se le conociera por sus cartas y
despachos oficiales, habría poco en su carrera que llamara la atención. Es sólo
como autor que Maquiavelo tiene un lugar permanente en la historia del mundo.
Tiene derecho a llamar la atención del mundo moderno porque, viviendo en una
época en que el viejo orden político en Europa se desmoronaba y surgían nuevos
problemas tanto en el Estado como en la sociedad con una rapidez deslumbrante,
se esforzó por interpretar el significado lógico de los acontecimientos, por
prever los problemas inevitables y por obtener y formular las reglas que, destinadas en adelante a dominar la acción
política, tomaban entonces forma entre las condiciones recién formadas de la
vida nacional.
Sus dones naturales lo señalaron como
particularmente apto para ser un pionero intelectual. Tiene más en común con
los pensadores políticos de las generaciones posteriores que con el grueso de
sus contemporáneos, sobre los que todavía pesaba la mano muerta del
medievalismo. Es cierto, por supuesto, que no estaba solo; tanto en Italia como
en trance había algunos hombres que trabajaban en la misma línea y se acercaban
a la misma meta. Commines no tenía nada que aprender
de Maquiavelo; y Guicciardini, su igual en habilidad y su superior en desapego
moral, era más duro, más frío y más lógico. Y hubo hombres de menor
importancia, Vettori y Buonaccorsi y la larga línea de eminentes historiadores desde Nardi hasta Ammirato, que ayudaron, cada uno de una manera
u otra, a romper las cadenas de la tradición y a marcar el comienzo del mundo
moderno. Pero no hay nadie entre todos ellos, excepto Maquiavelo, que ha ganado
renombre ecuménico. Y la razón última es que, aunque el área que pudo observar
era pequeña, el horizonte que adivinó era vasto; fue capaz de traspasar los
estrechos límites de la Italia central y de Lombardía, de pensar a gran escala
y de alcanzar una verdadera elevación de visión. Cometió, es cierto, muchos
errores, y hay mucho en sus escritos que es indefendible; pero, en general, la
historia posterior ha hecho mucho para justificarlo, y la opinión más
esencialmente maquiavélica, de que el arte de gobernar, como el arte de la
navegación, está fuera de relación con la moral, casi nunca ha carecido de apoyo
autoritario.
Fue en 1513 cuando Maquiavelo, que
entonces vivía retirado cerca de San Casciano,
comenzó la composición de las obras que harían famoso su nombre. No son
inteligibles excepto cuando se consideran en relación con los antecedentes
históricos de su vida y con las circunstancias en las que fueron escritos. Pero
durante muchas generaciones, las ideas que contenían fueron censuradas o
defendidas por hombres que ignoraban, al menos parcialmente, la época y el país
en que surgieron, y a menudo eran meros polemistas o campeones acreditados de
alguna rama de la Iglesia. Como las doctrinas de las que Maquiavelo fue el
primer exponente consciente eran tan importantes y tan completas, era
inevitable que se intentara apreciar su valor absoluto; parecían implicar no
sólo una concepción desconocida, si no totalmente nueva, del Estado, sino
también la sustitución de algunas nuevas normas de juicio y principios de
acción que, si bien prevalecían sobre las reglas tradicionales y las
autoridades aceptadas en el orden político, podían entenderse que se aplicaban
también a la conducta de la sociedad y a los asuntos ordinarios de los hombres.
La consideración de estas ideas y el intento de medir sus efectos sobre la
religión, la moral o la política, y de obtener las conclusiones a las que
parecían conducir, absorbieron la atención en tal medida, que se olvidó su
origen histórico, se ignoraron sus antecedentes clásicos y, paso a paso,
durante más de un siglo, la crítica se alejó de Maquiavelo y se ocupó de un
cuerpo de doctrina mal definido y amorfo conocido vagamente con el nombre de
Maquiavelismo. No es posible un juicio justo de las obras de Maquiavelo, a
menos que estén separadas de la literatura y de las controversias que han
surgido a su alrededor. Es cierto que las acumulaciones de pensadores
posteriores tienen una importancia propia, pero apenas tienen valor en la
exégesis maquiavélica. Todos los materiales necesarios para el juicio se
encuentran en los escritos de Maquiavelo y de sus contemporáneos.
Las doctrinas de Maquiavelo no son
sistemáticamente expuestas ni adecuadamente justificadas en ninguno de sus libros.
Sólo reuniendo las notas dispersas en los diferentes escritos y comparando las
formas en que se presentan ideas similares en diferentes períodos, surge
lentamente una concepción general del carácter del conjunto. Algunas de estas
ideas no eran originales, sino tan antiguas como los comienzos del pensamiento
registrado. En algunos casos formaban parte de la herencia intelectual
transmitida por Grecia y Roma, adaptadas a un nuevo escenario y transfundidas
con una nueva potencia y significado. A veces eran comunes a otros publicistas
contemporáneos. A menudo eran soluciones provisionales de problemas primitivos,
que no pretendían una validez universal o permanente. A menudo, de nuevo, eran
la expresión de creencias que, en cualquier pueblo y en cualquier época, se
considerarían inocuas e inofensivas y tal vez incluso tan obvias. A menudo se
han hecho esfuerzos para resumirlos todos en una sola frase, o para
comprimirlos dentro de una generalización amplia. Tales intentos siempre han
sido insatisfactorios, porque mucho de lo que es esencial no puede ser
incluido. El propio Maquiavelo no es considerado, con razón como, en sentido
estricto, un doctrinario; no tenía teorías sistemáticas para insistir. En
ningún momento hubo nada rígido o duramente excluyente en sus puntos de vista:
se formaron después de una lenta deliberación, a medida que la experiencia y el
estudio ampliaban su gama o aceleraban su perspicacia. Abarcan elementos que
provienen de muchas fuentes, y, aunque en general son bastante consistentes,
sus escritos contienen muchas indicaciones de los pasos tímidos y tentativos
por los cuales se llegó a las conclusiones.
Partes de las obras de Maquiavelo
estaban destinadas a constituir una contribución a cuestiones generales de
política y ética: hay otras partes que estaban más directamente determinadas
por la presión de un problema inusual y de condiciones efímeras. En casi todos
sus escritos, el temperamento desapasionado y científico del historiador o
pensador que registra y explica se combina con la seriedad y el entusiasmo del
abogado que defiende una causa. La aspiración y la emoción no eran ajenas al
genio de Maquiavelo, y en los momentos oportunos encontraban una expresión
apasionada. Las discusiones sobre los principios generales de la historia y del
arte de gobernar se aplican y se refuerzan en todas partes con ejemplos de
fracasos o éxitos contemporáneos, y el razonamiento se lleva así a casa "a
los asuntos y al pecho de los hombres". En los Discursos y Tito Livio
predominaba el interés doctrinal y científico; en El Príncipe, que se convirtió
en el más influyente de todos sus libros, los problemas locales y temporales
estaban en la raíz de toda la discusión. Por lo tanto, es necesario separar,
dentro de los límites de un análisis legítimo, los dos elementos que se
encuentran combinados en sus escritos; y aunque no se puede ni se debe trazar
una línea firme entre las dos partes, que en casi todos los puntos se tocan y
se complementan mutuamente, una discusión dividida conducirá mejor a la
claridad de la que emerge la verdad más rápidamente.
Los escritos de casi todos los
historiadores y publicistas florentinos del siglo XVI implican ciertas
creencias o hipótesis fundamentales, sobre las que descansa toda la estructura
de su razonamiento; éstas rara vez se enuncian totidem verbis en ningún pasaje, aunque están implícitas
en casi todos. El cuerpo general de su obra forma un comentario perpetuo sobre
un texto, que sólo se enuncia incidentalmente; el método empleado es expositivo
sólo en apariencia, pero en realidad genético; los principios últimos del
argumento son el resultado final al que llega el lector, y no una guía que
lleva consigo desde el principio. Incluso con un autor como Maquiavelo, que no
era reacio a repetirse, y menos reticente que muchos otros, no siempre es fácil
estar seguro de que las hipótesis latentes y los indicios dispersos han sido
correctamente suscitados y agrupados. Sin embargo, está claro en cualquier caso
que lo que controlaba su visión del movimiento de los acontecimientos, ya fuera
en su propia época o en épocas anteriores, y de las lecciones que transmiten,
era, en última instancia, una noción específica de la naturaleza del hombre
como una fuerza permanente que se realiza a sí misma y se impone a las cosas
externas moldeándolos y sometiéndolos.
La concepción de la naturaleza humana a la que se adhirió fue utilizada como
base para una teoría definida de la historia en su conjunto. Entonces se
invirtió el proceso de razonamiento, y de la actividad colectiva de la vida
nacional se volvió a la unidad aislada o al individuo, y se añadió un
suplemento ético, completando así un panorama general del hombre tanto en el
Estado como en la sociedad. Pues aunque Maquiavelo dedujo que la ética y la
política son distintas, y que el arte de gobernar está fuera de relación con la
moral, fundó ambas sobre los mismos supuestos. La parte ética de su trabajo es,
por supuesto, de poca importancia en comparación con la política, y por lo
general se ignora por completo.
El concepto que más influyó en la
enseñanza de Maquiavelo es el de la depravación esencial de la naturaleza
humana. Los hombres nacen malos, y nadie hace el bien, a menos que esté
obligado. Consideraba esto como un axioma necesario de la ciencia política. Fue
impugnada por algunos de sus contemporáneos, pero en general la especulación
política del Renacimiento y la enseñanza teológica de la Reforma se basaron, a
este respecto, en la afirmación de la misma verdad. El resultado al que
llegaron los teólogos en sus esfuerzos por resolver las controversias
relacionadas con el pecado original o de "nacimiento", fue alcanzado
por Maquiavelo a través del estudio del pasado, y con el objeto de obtener una
base fija para la discusión. En su mayor parte, se limitó a una iteración
enfática de su creencia, sin intentar un análisis o una defensa más allá de una
apelación general a la experiencia común de la humanidad. No se sabe con
certeza a través de qué canales se le transmitió la vista; compartía la creencia
con Tucídides. "Los hombres nunca se portan bien", escribió, "a
menos que estén obligados; dondequiera que se les abra una opción y sean libres
de hacer lo que quieran, todo se llena inmediatamente de confusión y desorden.
Los hombres son más propensos al mal que al bien. Como lo demuestran todos los
que hablan del gobierno civil, y la abundancia de ejemplos en todas las
historias, quien organiza un Estado, o dicta leyes en él, debe necesariamente
suponer que todos los hombres son malos, y que seguirán la maldad de sus
propios corazones, siempre que tengan libre oportunidad de hacerlo; y,
suponiendo que cualquier maldad esté temporalmente oculta, se debe a una causa
secreta de la cual, no habiendo visto experiencia en contrario, los hombres son
ignorantes; pero el tiempo, que dicen que es el padre de toda verdad, la revela
al fin". Este punto de vista implicaba el corolario de que no se podía
confiar en que la naturaleza humana se reformara a sí misma; es sólo a través
de la represión que el mal puede mantenerse por debajo del punto suicida.
Junto a esta convicción había otra, que
descansaba también en una suposición y que también se aplicaba como principio
general para explicar la historia. La máxima "la imitación es natural al
hombre" lo expresaría en su forma más cruda y vaga. "Los hombres
caminan casi siempre por los caminos que otros han recorrido y en sus acciones
proceden por imitación, y sin embargo, no pueden seguir enteramente los caminos
de otros hombres, ni alcanzar la excelencia que imitan". La idea a menudo
es impuesta directamente por Maquiavelo, a veces ampliada o hablada en una
figura. Lo que quería decir era que todos los hombres, en un período dado,
debían estar necesariamente en deuda con los muertos; Las masas no pueden dejar
de seguir los caminos trillados; la tendencia de la historia no es a iniciar,
sino a reproducirse en forma degradada. Los hombres, al ser perezosos, están
más dispuestos a conformarse que a ser pioneros; es menos inconveniente tolerar
que perseguir. Por supuesto, la repetición que la historia parecía revelar, no
sería, en su mayor parte, el resultado de una imitación consciente, sino el
producto inevitable de las pasiones permanentes del hombre, que él creía que
tenían un poder mayor en la determinación de los acontecimientos que los
elementos racionales y progresivos. "Los sabios suelen decir, y no al azar
ni sin fundamento, que el que desea prever lo que va a suceder, debe considerar
lo que ha sucedido; porque todas las cosas del mundo, en todas las épocas,
tienen una correspondencia esencial con los tiempos pasados. Esto se debe a
que, como son obra de hombres que han tenido y han tenido siempre las mismas
pasiones, deben necesariamente producir los mismos efectos. En todas las
ciudades y entre todos los pueblos existen los mismos apetitos y las mismas
disposiciones que siempre han existido".
Podría esperarse que la uniformidad de
las fuerzas que actúan en la historia produzca un movimiento monótono en los
acontecimientos, una mera serie recurrente en la vida de las naciones. Este no
es el caso, porque todo lo que, ya sea en el orden intelectual o material, sea
el resultado de la actividad del hombre está sujeto a una ley similar a la que
controla el progreso y la decadencia de la vida individual; todo contiene en sí
mismo las semillas de su propia disolución; "En todas las cosas está latente
algún mal peculiar que da lugar a nuevas vicisitudes". Ninguna lucha
contra la tendencia a la corrupción y a la extinción puede tener éxito
permanente, así como ningún hombre puede prolongar su existencia más allá de
cierto punto. Pero mientras la decadencia está en curso en una parte del mundo,
el correspondiente principio de crecimiento puede predominar en otra parte. En
todos los casos, cuando se ha alcanzado el punto más alto, comienza el
descenso. Maquiavelo no vaciló ante las consecuencias de este razonamiento,
traducido al orden moral: el mal es la causa del bien, y el bien es la causa
del mal. "Ha sido, es y será siempre verdad que el mal sucede al bien, y
el bien al mal, y el uno es siempre la causa del otro". Sobre esta
premisa, la variedad de la historia no era más que el desplazamiento o la
dislocación de elementos permanentes: "Estoy convencido de que el mundo ha
existido siempre de la misma manera, y la cantidad de bien y de mal en él ha
sido constante; pero este bien y este mal van cambiando de un país a otro, como
se ve en los anales de aquellos antiguos imperios que, a medida que sus costumbres cambiaban,
pasaban de uno a otro, pero el mundo mismo permanecía igual: sólo había esta
diferencia: mientras que Asiria fue al principio la sede de la virtud del
mundo, luego se colocó en Media, luego en Persia, hasta que finalmente llegó a
Italia y Roma: y aunque desde el Imperio Romano no ha seguido ningún otro
Imperio que haya demostrado ser duradero, ni en la que el mundo ha concentrado su virtud, sin embargo, se ve que
se ha difundido por muchas naciones, en las que los hombres vivían
virtuosamente". Y lo que es cierto para las instituciones y la
civilización en general, es una ley válida también en el mundo político, donde
las formas de gobierno se repiten en una serie que se puede calcular. La
monarquía pasa a la tiranía, la aristocracia a la oligarquía, la democracia a
la anarquía: "así, si el fundador de un Estado establece en una ciudad
cualquiera de estos tres gobiernos, lo establece sólo por un corto tiempo;
porque no se puede aplicar ningún remedio para evitar que se deslice hacia su
contrario, debido a la semejanza que existe, en este caso, entre la virtud y el
vicio. Este es el círculo dentro del cual todos los Estados han sido y son
gobernados". Muchas revoluciones de esta naturaleza agotarían la vitalidad
de un Estado y lo convertirían en presa de un vecino más fuerte; pero si algún
pueblo pudiera poseer un poder de recuperación adecuado, el movimiento circular
podría continuar para siempre: "un Estado podría rotar por un período
indefinido de gobierno en gobierno". Teniendo en cuenta los defectos
inherentes a cada una de estas formas constitucionales, Maquiavelo concedió sin
reservas una preferencia teórica a un gobierno "mixto", al tiempo que
lo rechazaba por considerarlo prácticamente inadecuado para la condición de
Italia en su época.
El siguiente paso fue considerar cómo
esta tendencia a corromperse y, en última instancia, extinguirse, se manifestó
en un Estado; cuáles eran los síntomas de la decadencia y cuáles las causas más
inmediatas que la determinaban; y, por último, cuáles eran los métodos por los
cuales el proceso de disolución nacional podía ser detenido, al menos
temporalmente. Maquiavelo dio una respuesta haciendo referencia a un sesgo
primitivo de la naturaleza humana, un defecto congénito en todos los hombres.
El poder engendra apetito; Ningún gobernante está satisfecho jamás; Nadie ha
llegado nunca a una posición desde la que no tenga el deseo de avanzar más.
"La ambición es tan poderosa en el
corazón de los hombres que, a cualquier altura que se eleven, nunca los
abandona. La razón es que la naturaleza ha creado a los hombres para que puedan
desearlo todo, pero no pueden obtenerlo todo; así, como el deseo está siempre
por encima del poder de satisfacerlo, el resultado es que están descontentos e
insatisfechos con lo que poseen. De aquí surgen las vicisitudes de sus
fortunas; porque como algunos desean tener más, y otros temen perder lo que ya
tienen, se producen enemistades y guerras, que conducen a la ruina de un país y
al surgimiento de otro.
"Lo que más que cualquier otra cosa
derriba a un imperio de su cumbre más alta es esto: los poderosos nunca están
satisfechos con su poder. De ahí que los que han perdido estén descontentos y
se despierte la disposición a derrocar a los que salen victoriosos. Así sucede
que uno resucita y otro muere; y el que se ha levantado a sí mismo está siempre
languideciendo con nueva ambición o con temor. Este apetito destruye los
Estados; Y es tanto más extraordinario que, si bien todos reconocen esta falta,
nadie la evita".
Por lo tanto, el impulso primario hacia
el mal proviene del interior del gobernante: la dirección en la que tienden los
cambios políticos no está determinada por el progreso de la ilustración general
entre los ciudadanos, por el crecimiento de nuevas ideas o por el desarrollo de
nuevas necesidades en un país. Maquiavelo consideraba al individuo supremo: un
"nuevo príncipe", había creado una estructura artificial, formada
según líneas arbitrarias, y llamaba Estado: bajo él debían vivir sus súbditos.
También él, con sus fracasos personales e individuales, abrió el camino a la
ruina. Por otra parte, considerando más bien al cuerpo general de los
ciudadanos que a sus gobernantes, Maquiavelo creía, como Bacon, que las guerras
eran necesarias como tónico nacional; la paz es perturbadora y enervante;
"La guerra y el miedo" producen unidad. Mientras una comunidad
continúe joven, todo irá bien; Pero "la virtud produce la paz, la paz
la ociosidad, la ociosidad el desorden, el desorden la ruina. La virtud hace
que los lugares sean tranquilos; luego, de la tranquilidad resulta la
ociosidad; y la ociosidad asola el campo y la ciudad. Entonces, cuando un
distrito ha estado envuelto en desorden durante un tiempo, la virtud vuelve a
habitar allí una vez más".
Los períodos dentro de los cuales se
llevan a cabo estas revoluciones inevitables pueden, con ciertas limitaciones,
ser regulados por el esfuerzo humano. El hombre, en cuanto que es por
naturaleza un ser desordenado, necesitaba, cualquiera que fuera la forma de
gobierno, ser controlado por algún poder despótico; de ahí la necesidad de la
ley. Los derechos, los deberes y hasta las virtudes de los individuos son
criaturas de la ley. La duración de cualquier forma constitucional y la vida de
cualquier Estado está determinada en gran medida por la excelencia de sus
leyes. "Es cierto que un Poder generalmente dura más o menos tiempo, según
que sus leyes e instituciones sean más o menos buenas.
"Sepan los príncipes que comienzan
a perder su Estado en la hora en que comienzan a violar las leyes y las
costumbres y usos que son antiguos y bajo los cuales los hombres han vivido
durante mucho tiempo".
Si las leyes son inadecuadas o poco
sólidas, o si pueden ser ignoradas impunemente, las obligaciones que hasta
ahora descansaban sobre los ciudadanos se eliminan simultáneamente. Maquiavelo,
sin embargo, creía que puede haber muy pocos casos en los que un hombre tenga
derecho a juzgar por sí mismo sobre el funcionamiento de la ley. "Los
hombres deben dar honor al pasado y obediencia al presente; deben desear buenos
príncipes, pero soportarlos, sea cual sea su carácter". La innovación es
peligrosa tanto para el sujeto como para el gobernante. La verdadera sabiduría
política se revelará en la organización del gobierno sobre una base tan firme
que la innovación se vuelva innecesaria. "La seguridad de una república o
de un reino consiste, no en tener un gobernante que gobierne sabiamente
mientras viva, sino en estar sujeto a alguien que lo organice de tal manera
que, cuando muera, pueda seguir manteniéndose". Algún elemento de
permanencia en la fuente de la autoridad es tanto más indispensable, porque hay
un punto en la carrera de cada sociedad en el que las leyes serían demasiado
débiles para hacer frente a la corrupción general: "no hay leyes ni
instituciones que tengan el poder de frenar una corrupción universal. Las
leyes, si han de ser observadas, presuponen buenas costumbres".
Maquiavelo no sobreestimó en modo alguno
el poder de las leyes; por sí solos, nunca podrían ser un instrumento adecuado
del imperio. Su severidad requería ser mitigada, y su fuerza restrictiva debía
ser complementada por alguna influencia potente para controlar no sólo los
actos de los hombres, sino también sus mentes. Había, pues, un sentido en el
que el Estado no podía separarse ventajosamente de la Iglesia; ambos debían
cooperar para crear costumbres y hábitos de pensamiento nacionales, no menos
que para imponer el orden y mantener la estabilidad de la sociedad. Sin
confundir los dominios de la política y la teología, Maquiavelo instó a la
conocida opinión de que cualquier comunidad, que ha perdido o desviado el
sentimiento religioso, se ha debilitado enormemente a sí misma y ha puesto en
peligro su propia existencia. "La observancia de las ordenanzas de la
religión es la causa de la grandeza de las repúblicas. Así también su
negligencia es la causa de la ruina. Porque donde falta el temor de Dios, un
reino debe ir a la ruina, o ser sostenido por el temor de un príncipe para
compensar las influencias perdidas de la religión. Los gobernantes de una
república o reino deben preservar los fundamentos existentes de la religión; si
lo hacen, les será fácil mantener su Estado religioso y, por consiguiente,
virtuoso y unido".
Un político no está llamado a examinar
la verdad o el valor absoluto de la religión; En algunos casos, incluso puede
incumbir a un príncipe proteger una forma de religión que cree que es falsa; y
así, la tolerancia religiosa descansaría, en primera instancia, en una sanción
secular. El gobernante debe tener cuidado de preservar su equilibrio
intelectual y no permitir que la religión ni el sentimiento se inmiscuyan de
manera inapropiada. La política y los paternosters son distintos. Si los auspicios son desfavorables, deben ser dejados de lado.
Por otra parte, ninguna ceremonia y ningún credo pueden asegurar el éxito por
sí mismos.
"La creencia de que si permaneces
ocioso de rodillas, Dios luchará por ti a tu pesar, ha arruinado muchos reinos
y muchos Estados. Las oraciones son, en efecto, necesarias; y es francamente
loco el que prohíbe al pueblo sus ceremonias y devociones. Pues parece que de
ellos parecen los hombres la unión y el buen orden, y de ellos dependen la
prosperidad y la felicidad. Sin embargo, que nadie sea tan tonto como para
creer que, si su casa se cae sobre su cabeza, Dios la salvará sin ningún otro
apoyo; porque morirá bajo las ruinas". Cuando los soportes de la ley y de
la religión se derrumban, un Estado se acerca a su disolución. Es posible, en
efecto, que un reformador esté a la altura de la obra de la regeneración; pero,
por otro lado, es "muy fácil que un reformador nunca surja". En tales
condiciones, los métodos anormales encuentran su justificación; hay que
recurrir a los "remedios extraordinarios" y a las "medicinas
fuertes"; los miembros enfermos deben ser extirpados, para prolongar,
aunque sólo sea por una temporada, la vida de un Estado.
Tales eran, a grandes rasgos, las
principales opiniones de Maquiavelo acerca de la naturaleza del hombre y del
movimiento general de la historia, separada de las limitaciones de cualquier
tiempo y lugar particulares. A primera vista pueden parecer visionarios,
remotos, irreales; viciado en cierta medida por ambigüedades en el significado
de los términos empleados y por generalizaciones apresuradas; de carácter
académico, y fuera de relación con la tormenta y el estrés de un mundo que
despierta. Esta impresión sería sólo parcialmente cierta. Maquiavelo, viviendo
en un período de transición, se esforzó, en presencia de un problema inusual,
por empujar más allá de sus barreras y fijar las relaciones de lo que era local
y temporal con las leyes más amplias y universales de las sociedades políticas
en general. Sólo ampliando el área de análisis y abarcando las cuestiones más
amplias de la historia y la ética, fue posible formular una base científica
sobre la que erigir la estructura de la política práctica. La fundamentación
teórica era esencial. Naturalmente, el interés se centraba en gran medida en la
parte de sus obras que era la más inusual; pero en realidad es difícilmente
inteligible por sí mismo. Las ideas, largamente familiares en la literatura
clásica, pueden parecer en su nuevo contexto tener poca relación con lo que ha
llegado a ser considerado como el objeto principal de Maquiavelo; en realidad,
no son extraños ni incidentales, sino el fin lógico de toda la construcción.
Quien comenzó sin asegurar sus cimientos, estaba obligado a asegurarlos
después, aunque, como reflexionó Maquiavelo, con incomodidad para el arquitecto
y peligro para el edificio. Fue su concepción de la naturaleza humana y de la
historia la que lógicamente le dio derecho a utilizar la experiencia del pasado
como guía para el futuro; para justificar su rechazo a la reforma
constitucional en la que el material sobre el que se debía trabajar era
completamente corrupto, y la virtud imputada a un crimen capital; crear nuevas
normas, a las que se pueda apelar para juzgar cuestiones prácticas; dejar a un
lado las trabas del medievalismo y tratar la política de manera inductiva. Fue
así como fue llevado a mirar al pasado, y especialmente a la antigua Roma, en
busca de ejemplos y modelos. A menudo repetía con entusiasta énfasis su firme
convicción de que en su propio tiempo todavía se podían aplicar las enseñanzas
de los romanos, imitar sus acciones, adoptar sus principios. Fue criticado en
este sentido por Guicciardini y otros, quienes, al admitir sólo parcialmente
los postulados implicados en la concepción de la historia de Maquiavelo,
rechazaron la apelación a la antigua Roma por considerarla lógicamente
inválida.
Esta teoría específicamente histórica
requería un complemento ético. Maquiavelo lo tenía. Se formó opiniones definidas
sobre algunas de las cuestiones fundamentales de la ciencia moral. Ha
registrado sus puntos de vista sobre lo que ahora se llama el origen de la
moralidad, y también ha intentado determinar la verdadera naturaleza del bien y
del mal. Creyendo que los hombres son malos por naturaleza, y sosteniendo, por
lo tanto, que la moralidad no es natural, en el sentido de que es desagradable
a los impulsos inexpertos de los hombres y que no se puede llegar a ella
mediante la evolución de algo de lo que tal vez sean, de alguna manera
inexplicada, capaces, la pregunta se le presentó: ¿Cómo se ha de hacer cumplir
la acción correcta? ¿Dónde reside la obligación? Sólo una respuesta podía ser
coherente, en las leyes. Para explicar esto se hizo referencia a los orígenes
de la sociedad. "En el principio del mundo, como los habitantes eran
pocos, vivieron por un tiempo dispersos a la manera de las bestias salvajes; Después,
cuando crecieron y se multiplicaron, se unieron y, para defenderse mejor,
comenzaron a mirar a aquel hombre de entre ellos que era el más fuerte y
valiente, y le hicieron su cabeza y le obedecieron. De aquí surgió el
conocimiento de las cosas honorables y buenas, en oposición a las cosas
perniciosas y malas; porque, viendo que, si un hombre ofendía a su bienhechor,
se despertaba entre los hombres el odio y la piedad, y que los ingratos eran
culpados y los agradecidos honrados, pensando, además, que se les podía hacer
el mismo daño a ellos mismos, recurrieron a hacer leyes y fijar castigos para
los que las violaran: de aquí vino el conocimiento de la justicia. Por eso,
cuando más tarde tuvieron que elegir un gobernante, no buscaron al más fuerte,
sino al más sabio y al más justo. Hay un dicho que dice que el hambre y la
pobreza hacen a los hombres industriosos, y las leyes los hacen buenos".
La obligación de la moral y la
naturaleza del derecho.
Así, la acción moral en una sociedad
civil significaba para Maquiavelo principalmente la conformidad con un código;
e sentido moral es el producto de la ley o, en última instancia, del miedo. La
sanción de la conducta se deriva de las instituciones positivas; donde no
existe una ley, ninguna acción puede ser injusta. Admitido esto, la siguiente
etapa fue interpretar la noción de derecho, y preguntarse específicamente: ¿Qué
es el derecho? Maquiavelo replicó con palabras que proporcionaban a la vez un
criterio moral y una concepción positiva del derecho: "Creo que es bueno
lo que conduce a los intereses de la mayoría, y con lo que la mayoría está
contenta". Es posible que él no se diera cuenta plenamente del alcance y
las consecuencias de tal afirmación; sin embargo, la concepción ejercía cierto
control, posiblemente casi inconsciente, sobre sus otros puntos de vista, y
podría considerarse que proporciona una sanción para mucho de lo que es
excéntrico o inmoral; incluso como una expresión aislada e incidental, sigue
siendo un curioso precursor de teorías más modernas. Además, es posible
construir a partir de los datos de Maquiavelo una lista de las virtudes
particulares que, aunque no están exentas del vicio de la división cruzada, ni
deben considerarse exhaustivas o científicas, ayudan a ampliar y completar la
concepción de su enseñanza.
Las virtudes cuya posesión sería a su
juicio muy digna de alabanza, son éstas: liberalidad, misericordia, veracidad,
valor, afabilidad, pureza, ingenuidad, bondad, seriedad, devoción. Esto último
era, en efecto, de suprema importancia para todos los miembros de la sociedad,
y tan esencial para un gobernante que cualquiera que no tuviera fama de ser
religioso no tenía ninguna posibilidad de éxito, y por lo tanto se veía
obligado a conservar, como mínimo absolutamente indispensable, las apariencias
al menos de un creyente religioso. Porque las masas no discriminan entre
religión y moralidad. Hablando más específicamente del
cristianismo, Maquiavelo era consciente de que había operado un cambio muy
fundamental en las concepciones éticas.
"Nuestra religión ha glorificado a
los hombres de vida humilde y contemplativa, más que a los hombres de acción.
Además, ha colocado el summum bonum en la
humildad, en la humildad y en el desprecio de las cosas terrenas; el paganismo
lo ha colocado en la nobleza, en la fuerza corporal y en todas las demás cosas
que hacen a los hombres más fuertes. Y si nuestra religión nos exige tener
alguna fuerza en nosotros, nos llama a ser fuertes para sufrir más que para
hacer".
El cristianismo, tal como lo entendía la
sociedad medieval, parecía aumentar las dificultades de combinar los caracteres
del hombre bueno y del buen ciudadano. Maquiavelo buscaba el poder:
"mientras que este modo de vida parece haber debilitado el mundo y haberlo
entregado como presa a los hombres malvados, que pueden tratarlo impunemente
como les plazca; viendo que la masa de la humanidad, para ir al Paraíso, piensa
más en cómo soportar los males que en cómo vengarlos". Tales opiniones
provocaron críticas, y fueron atacadas en un período temprano; después, sin
ofensa, fueron excusados, defendidos o superados.
Una vez fijada la obligación original de
la moralidad y la norma de acción, quedaba por investigar si los hombres eran
capaces de hacer lo que era correcto, es decir, si eran agentes libres. La
constante recurrencia de la cuestión en los escritos de Maquiavelo es la medida
de la importancia que tenía para él. Reflexionó mucho sobre este problema
primitivo, al que llamó il sopraccapo della filosofia; comprendió que al menos era
necesario idear algún compromiso intelectual que, aunque de ninguna manera
pretendiera ofrecer una solución lógica, fuera lo suficientemente claro y
manejable para la vida práctica. Su examen no fue ni minucioso ni profundo. No
distinguió los sentidos que la palabra libertad puede asumir, en este contexto;
y su razonamiento se complicó por la intrusión de ideas originadas en una
concepción mitológica y figurativa de la Fortuna, y en cierta medida por las
persistentes influencias de la astrología. A través de todos sus escritos corre
la idea de una Fortuna personificada, una deidad caprichosa, que no es
simplemente la expresión en una figura del elemento incalculable de la vida,
sino un ser con pasiones y atributos humanos. Aquí las sugerencias y ejemplos
de los autores clásicos, y especialmente de Polibio, fueron decisivos para
Maquiavelo, en quien, a la manera de su época, se mezclaron fantasiosamente los
modos de pensamiento antiguo y moderno. "No ignoro", escribió,
"que muchos han sostenido y todavía tienen la opinión de que los asuntos
humanos están ordenados de tal manera por la Fortuna y por Dios, que los
hombres no pueden modificarlos con su prudencia; más bien, no tienen ningún
remedio en el asunto; y por lo tanto, pueden llegar a pensar que no necesitan
preocuparse mucho por las cosas, sino que se dejan gobernar por el azar. Esta
opinión ha ganado más aceptación en nuestros días, debido a los grandes cambios
que se han visto y se ven todos los días, más allá de todas las conjeturas
humanas. A veces he pensado en esto y me he inclinado en parte a su opinión.
Sin embargo, para que el libre albedrío no sea destruido por completo, creo que
la verdad puede ser esta: la fortuna es la dueña de la mitad de nuestras
acciones, pero nos confía la administración de la otra mitad, o un poco
menos". Esta es la solución que, a lo largo de todas las obras de
Maquiavelo, dio una propiedad especial a la repetida antítesis fortuna y virtù. El mismo significado se expresaría en
la fraseología moderna con la afirmación de que los hombres determinan sus
propias vidas, pero sólo bajo condiciones que ni ellos mismos crean ni son
capaces de controlar en gran medida; o que la voluntad hace el acto, pero de un
material no hecho por ella.
Sobre la base de estos datos, Maquiavelo
intentó establecer una regla general de conducta para la guía del individuo,
aplicable en medio de todas las diversas condiciones bajo las cuales puede
tener lugar la acción. Teniendo en cuenta la relación en que se encuentra el
agente con las fuerzas entre las que tiene que afirmarse, se necesitaba un
ideal de conducta que permitiera a un hombre que sólo podía tener un poder
limitado de control sobre las condiciones de su vida, tener éxito. El fracaso
era el sello de la desaprobación divina, y para Maquiavelo, como para todos los
políticos italianos de su tiempo, el único pecado imperdonable. El requisito
esencial para el éxito era, a su juicio, una adaptación constante entre el
individuo y el entorno de su vida. Una versatilidad suficiente de carácter, así
entendida, implicaría un ajuste perpetuo de los medios a las necesidades del
momento, la capacidad de revertir una política o un principio a la llamada de
la conveniencia, y una disposición a transigir o renunciar al ideal. El mundo
es rico en fracasos, porque el carácter es demasiado rígido. La perogrullada
"Las circunstancias alteran los casos", fue interpretada por
Maquiavelo en el sentido de que la presión de las fuerzas externas suele ser
más fuerte que la resistencia de los principios individuales. Esto constituyó
la base racional de sus quejas de que nadie que intentara gobernar en Italia
alteraría los cursos a los que su genio le inclinaba, cuando los hechos habían
cambiado; Sin embargo, cualquiera que fuera lo suficientemente versátil siempre
tendría buena fortuna, y el hombre sabio finalmente dominaría las estrellas y
el destino. En la vida política, tales razonamientos condujeron al rechazo de
la moralidad, tal como la entiende el hombre llano. Un gobernante debía
recordar que vivía en un mundo que no había creado, y del que no se le podía
hacer responsable; no estaba obligado a actuar sobre la base de un solo
principio; no debía inmutarse si la crueldad, la deshonestidad y la irreligión
eran necesarias; estaba exento del derecho consuetudinario; El bien y el mal no
tenían realmente nada que ver con el arte de gobernar. Al proporcionar lo que
parecía una justificación razonada para tales principios, Maquiavelo interpretó
para sí mismo el mundo del arte de gobernar contemporáneo, y fijó en la
política el sello de una inmoralidad irremediable, un resultado al que el
rechazo de las ideas medievales no tenía por qué haber conducido
necesariamente.
Tales son los principios generales que
están en la raíz de toda la enseñanza de Maquiavelo, y que sirven para
universalizar todas las reglas y máximas particulares con las que sus libros
están abarrotados. Tienen, sin apenas excepción, sus raíces en el mundo
antiguo, y en casi todos los casos se puede demostrar cómo le fueron
transmitidas, y cómo por él el viejo material fue forjado y moldeado en nuevas
formas. Queda por indagar cómo se aplicaban a las necesidades de su propia
época y país. En 1513, Maquiavelo estaba arruinado y desacreditado, dispuesto a
desesperar del favor de la Fortuna, y dispuesto a aceptar incluso la posición
más humilde que le permitiera ser útil a sí mismo y a su ciudad. El empleo
tardó en llegar, y durante el ocio forzado se dedicó a la literatura. El
Príncipe y Los Discursos se iniciaron en 1513; El arte de la
guerra se publicó en 1521, y los ocho libros de Las historias florentinas
estaban listos en 1525. Todas estas obras están estrechamente relacionadas; En
todos están implícitos los mismos principios; ninguno de ellos es ni más ni
menos inmoral que ninguno de sus semejantes; Se complementan mutuamente, y por
precepto y ejemplo imponen las mismas conclusiones. Hay razones para creer que
el propio Maquiavelo consideraba El arte de la guerra el más importante de sus
libros, pero su fama en las generaciones posteriores se ha basado casi por
completo en El Príncipe.
El contenido de El Príncipe se
vio poco o nada afectado por la alterada fortuna de Maquiavelo, aunque esperaba
que si el libro era leído por los Médicis, podrían emplearlo en algún puesto
oficial, para el que su vida pasada lo calificaba. Esto no le impidió
desarrollar, sin reservas algunas, las conclusiones que sus estudios y
experiencia le habían permitido madurar. No se preocupó principalmente por sus
propios intereses ni por los de la familia Medici, sino por los problemas
presentados por la situación de Italia en 1513. Diez años antes había escrito
las palabras: "Sal de Toscana y considera a toda Italia". Sus
primeros escritos, y en particular sus cartas diplomáticas, están abarrotados
de sugerencias sobre la forma que finalmente adoptarían las conclusiones.
Lentamente, a lo largo de por lo menos catorce años, su mente se había movido
en una dirección, y nuevas ideas de un amplio alcance y un rango elevado habían
tomado forma y afirmaban sus pretensiones de reconocimiento. Había sido un florentino
de los florentinos, que odiaba Pisa y se regocijaba por Venecia. En 1513 estaba
casi persuadido de convertirse en italiano, de fusionar lo local con lo
nacional. Sin embargo, aunque entusiasta y a veces incluso visionario, no
estaba bajo un delirio permanente; la esperanza de una unidad definitiva para
Italia no podía, dadas las circunstancias, asumir para él ninguna forma
precisa; Sólo como una aspiración lejana, un pensamiento penetrante, constituía
el gran fondo de su especulación. Sabía que la unión no era posible entonces;
pero sostenía, en oposición a Guicciardini, que sólo a través de la unión se
hacía posible la prosperidad nacional; "Verdaderamente, ningún país ha
sido jamás unido o próspero, a menos que todo él pase bajo el dominio de una
república o de un príncipe, como ha sucedido en los casos de Francia y
España". Sin embargo, cuando se le sugirió la posibilidad de tal cosa en
su propio día, estaba, dijo, listo para reír; no se podía progresar en
presencia de un papado perturbador, soldados inútiles e intereses divididos.
Pero si se pudiera asegurar la autonomía y la independencia del control
extranjero, la cuestión entraría de inmediato en una nueva etapa. Maquiavelo no
se equivocó en el problema; Pero no pudo prever los problemas del siglo XIX.
El Príncipe, aunque no era una novedad completa, se convirtió por
muchas razones en una obra de primera importancia. Maquiavelo fue el primer
escritor que aplicó sistemáticamente el método inductivo o experimental a la
ciencia política. Lo que era nuevo en el método produjo mucho de lo que era
nuevo en los resultados. Los primeros manuales de arte de gobernar se basaban
en suposiciones transmitidas a través de la Iglesia medieval. En la época de
Dante, y mucho después, nadie se atrevió a descartar las presuposiciones del
cristianismo. El juicio privado en política, apenas menos que en teología, fue
descalificado, no porque pudiera ser incompetente, sino como siempre ex
hipótesis equivocada, dondequiera que se reconozca la autoridad. Los principios
abstractos de la justicia, del deber y de la moralidad constituyeron la base
sobre la que se construyeron las teorías políticas de la Edad Media. El
razonamiento de las causas finales era casi universal. Mientras estos
postulados primarios no fueron revisados, la especulación pisó una y otra vez
la misma área confinada. Lo que hizo Maquiavelo fue cambiar las bases de la
ciencia política y, en consecuencia, emancipar al Estado de la esclavitud
eclesiástica. A partir de entonces, las ficciones de los realistas, que habían
dominado las formas del pensamiento medieval en casi todos los departamentos,
fueron dejadas de lado; La norma no debía ser un summum bonum filosófico, ni el sic volo de la autoridad
para silenciar la investigación o anular el argumento. Había que apelar a la
historia y a la razón; El publicista debía investigar, no inventar, registrar,
no anticipar, las leyes que parecen gobernar las acciones de los hombres. El
método de razonamiento de Maquiavelo era un desafío a la autoridad existente, y
se creía que implicaba la descalificación, al menos en política, de la antigua
ley revelada de Dios, en favor de una forma restaurada y revisada de la ley
natural, o en todo caso de alguna nueva ley que el hombre pudiera obtener,
independientemente de Dios, a partir de los registros acumulados de la
actividad humana. El Príncipe fue la primera gran obra en la que las dos
autoridades, la divina y la humana, se vieron claramente en colisión, y en la
que los venerables axiomas de las generaciones anteriores fueron rechazados
como prácticamente engañosos y teóricamente erróneos. La simplicidad y la
franqueza de su mordaz apelación a la experiencia común y a la inteligencia
promedio le valieron al libro un reconocimiento nunca otorgado a las otras
obras de Maquiavelo.
En El Príncipe, la discusión de los
métodos por los cuales un "nuevo príncipe" podría consolidar su
poder, se convirtió en una contribución hacia una nueva concepción del Estado.
El libro no sólo proporcionaba un resumen de los medios por los cuales, en las
circunstancias entonces existentes, se podría llevar a cabo la redención de
Italia; Pero, en la medida en que las condiciones de vida se repetían y siempre
era posible la repetición de crisis similares en el futuro, las
recomendaciones, dirigidas principalmente a la solución de una dificultad
inmediatamente apremiante, se ampliaron en su alcance y llegaron a tener la
intención de proporcionar en alguna medida y quizás con algunas reservas
menores una ley de acción política en todos los tiempos. Bajo las reglas y
máximas especiales estaban latentes nuevos principios que, aunque
ocasionalmente oscurecidos por la forma en que se expresan, pueden ser
desvinculados sin seria dificultad.
Maquiavelo, aunque sus simpatías eran
republicanas, sabía que los tiempos requerían la intervención de un déspota. No
vaciló en decidir los méritos relativos, en abstracto, de las formas
democráticas y monárquicas de gobierno: "el gobierno de un pueblo es mejor
que el de un príncipe". Cuando el problema no era cómo establecer un nuevo
gobierno frente a obstáculos aparentemente abrumadores, sino sólo cómo
continuar lo que ya estaba bien instituido, una república resultaría mucho más
útil que una monarquía; "Mientras que un príncipe es superior a un pueblo
en la institución de leyes, en la formación de la sociedad civil, en la
elaboración de nuevos estatutos y ordenanzas, un pueblo tiene la misma
superioridad en la conservación de lo establecido". Es dudoso que
Maquiavelo contemplara alguna vez la creación de una monarquía duradera en
Italia; la continuidad de un poder absoluto, creía, corrompería al Estado. En
general, era optimista en cuanto a las posibilidades de un gobierno popular;
pensó que era razonable comparar la voz del pueblo con la voz de Dios, y
sostuvo con Cicerón que las masas, aunque ignorantes, pueden llegar a
comprender la verdad. Pero la drástica reforma que él contemplaba no podía
lograrse bajo las instituciones republicanas, que sólo podían funcionar
satisfactoriamente entre un pueblo de buen carácter. La corrupción había ido
demasiado lejos en Italia; "Es corrupto por encima de todos los demás
países". Además, "un pueblo, en el que la corrupción ha penetrado por
completo, no puede vivir en libertad, no digo por un corto tiempo, sino por
cualquier tiempo". Por "corrupción" entendía Maquiavelo ante
todo la decadencia de la moral privada y cívica, el crecimiento de la impiedad
y la violencia, de la ociosidad y la ignorancia; el predominio del rencor, el
libertinaje y la ambición; la pérdida de la paz y la justicia; el desprecio
general de la religión. Se refería también a la deshonestidad, a la debilidad,
a la desunión. Estas cosas, él lo sabía bien, son los factores realmente decisivos
en la vida nacional. Para la restauración de los viejos ideales y la
inauguración de una nueva edad de oro, la ex hypothesi miró al Estado. Y el Estado es de plástico; es como cera en las manos del
legislador; Él puede "imprimirle cualquier nueva forma".
La deriva de tales argumentos es obvia.
"Puede tomarse como regla general que una república o un reino nunca, o
muy raramente, está bien organizado en sus comienzos, o se renueva
fundamentalmente mediante una reforma de sus antiguas instituciones, a menos
que esté organizado por un solo hombre... Por lo tanto, el sabio fundador de
una república, que no aspira al beneficio personal, sino al bien general, y no
desea beneficiar a sus propios descendientes, sino a la patria común, debe
hacer todo lo posible para obtener la autoridad para sí mismo; y ningún
intelecto sabio encontrará jamás faltas en ninguna acción extraordinaria
empleada por él para fundar un imperio o establecer una república. Porque
aunque el acto lo acusa, el resultado lo excusa". Había, además, otras
razones que llevaron a Maquiavelo a creer que en 1513 era necesaria la fuerza
indivisa de un déspota. En todo Estado decadente se encuentra una clase de
hombres que, ya sean los supervivientes degenerados de la antigua nobleza
feudal o los signori advenedizos, sin título de
autoridad alguno, son enemigos de toda reforma y no pueden ser suprimidos de
otro modo. Estos gentilhuomini viven en la
ociosidad y la abundancia de las rentas de sus propiedades, sin tener ninguna
preocupación por su cultivo ni someterse a ningún trabajo para obtener un
sustento. Son traviesos en todas las repúblicas y en todos los países; Más
perversos aún son los que, además de estar así situados, mandan en lugares
fortificados y tienen súbditos que les obedecen. El reino de Nápoles, el
territorio de Roma, la Romaña y Lombardía están llenos de estas dos clases de
hombres. Por esta razón nunca ha habido en esas provincias república o Estado
libre; porque tales clases de personas son absolutamente antagónicas a todo
gobierno civil. El intento de introducir una república en países en tales
circunstancias no sería posible. Para reorganizarlas, suponiendo que alguien
tuviera autoridad para hacerlo, no habría otro medio que establecer una
monarquía; la razón es la siguiente: donde el cuerpo del pueblo está tan
corrompido que las leyes no pueden refrenarlo, es necesario establecer junto
con las leyes una fuerza superior, es decir, el brazo de un rey (mano regia),
que con un poder absoluto y abrumador pueda frenar la ambición abrumadora y la
corrupción de los nobles. Una república, por lo tanto, no puede iniciar una
reforma fundamental; Está, además, demasiado dividida en el consejo y demasiado
dilatoria en la acción; "Suponiendo que una república tuviera los mismos
puntos de vista y los mismos deseos que un príncipe, a causa de la lentitud de
sus movimientos, tardaría más que él en tomar una decisión". De ahí que
los remedios que aplican las repúblicas sean doblemente peligrosos cuando
tienen que hacer frente a una crisis que no puede esperar.
Sobre estas bases, Maquiavelo, al
suplicar la liberación de Italia de sus invasores "bárbaros", se
dirigió a un príncipe; Lógicamente, la obra de la regeneración sólo podía
confiarse a un déspota armado. Quedaba por investigar los métodos que debían
emplearse y considerar qué clase de hombre debía ser el reformador. El
principio general que se impuso fue que toda reforma debe ser retrógrada, en el
sentido de que debe devolver al Estado a su condición original, restaurando el
antiguo camino y buscando el ideal en el pasado. "Es una verdad cierta que
todas las cosas en el mundo tienen un límite para su existencia; pero corren
todo el curso que el Cielo les ha asignado de una manera general, que no
desordenan su constitución, sino que la mantienen tan ordenada que o no se
altera, o, si se altera, el cambio es para su provecho, no para su
detrimento... Esas alteraciones son saludables, que devuelven a los
Estados a sus primeros comienzos. Por consiguiente, esos Estados son los mejor
ordenados y los más longevos, los cuales, por medio de sus instituciones,
pueden ser renovados a menudo, o bien, aparte de sus instituciones, pueden ser
renovados por algún accidente. Y está más claro que el día que, si estos
cuerpos no se renuevan, no durarán. El modo de renovarlos es, como se ha dicho,
devolverlos a sus orígenes, porque todos los comienzos de las repúblicas y de
los reinos deben contener en sí mismos alguna excelencia, por medio de la cual
obtengan su primera reputación y hagan su primer crecimiento. Y como en el transcurso
de los tiempos esta excelencia se corrompe, a menos que intervenga algo que la
restablezca a su condición primaria, estos cuerpos son necesariamente
destruidos".
Tal es la regla general para la guía de
un reformador. Puesto que el aislamiento implicaría un fracaso, debe, a fin de
realizar su objetivo, hacer de la obtención del favor del pueblo su primera
ocupación. Por difícil que esto pueda ser, sin alguna medida de popularidad, el
éxito sería una imposibilidad. "Considero infelices a aquellos príncipes
que, para asegurar su Estado, se ven obligados a emplear métodos
extraordinarios, teniendo a muchos por enemigos; porque el que tiene a los
pocos por enemigos, prontamente y sin serias dificultades se asegura a sí
mismo; Pero el que tiene por enemigo a todo el pueblo nunca se asegura a sí
mismo, y cuanto más cruel es, más débil se vuelve su dominio. Así que el mejor
remedio a su alcance es tratar de hacerse amigo de la gente". Ganar
popularidad y, sin embargo, llevar a cabo una reforma a fondo puede parecer
inútil; pero Maquiavelo encontró una solución a la dificultad en la ciega
ignorancia del pueblo, que puede ser fácilmente engañado por las apariencias de
la libertad. "El que desea o tiene la intención de reformar el gobierno de
una ciudad debe, si esta reforma ha de ser aceptada y llevada a cabo con
aprobación general, conservar al menos la apariencia de los métodos antiguos,
para que no parezca al pueblo que su constitución ha cambiado, aunque en
realidad las nuevas instituciones sean completamente diferentes de las
antiguas; porque la masa de la humanidad se alimenta de apariencias tanto como
de realidades; De hecho, los hombres se sienten frecuentemente más conmovidos
por lo que parece que por lo que es". Populus vult decipi et decipiatur. Habrá, por supuesto, algunos pocos hombres
a los que no se pueda engañar; El nuevo príncipe no debe dudar en matarlos.
"Cuando los hombres individualmente, o una ciudad entera en conjunto,
ofenden contra el Estado, un príncipe, para advertir a los demás y por su
propia seguridad, no tiene otro remedio que exterminarlos; porque el príncipe,
que no castiga a un ofensor para que no pueda ofender más, es considerado un
ignorante o un cobarde". En otros lugares el lenguaje es aún más
explícito: "el que está muerto no puede pensar en vengarse". Pero tal
violencia sólo sería necesaria en las primeras etapas de la carrera de un
reformador, y un príncipe sabio se las arreglará de tal manera que el odio
caiga sobre sus subordinados; De este modo puede asegurarse una reputación de
clemencia, y en cualquier caso toda crueldad debe terminarse de un solo golpe,
y no repetirse posteriormente a intervalos. Semejante proceder sería menos
odioso que confiscar la propiedad, porque los hombres preferirían perder a sus
parientes antes que perder su dinero. Los amigos muertos a veces pueden ser
olvidados; El recuerdo de las posesiones perdidas siempre sobrevive.
Está claro que la tarea de un
reformador, tal como la entendió Maquiavelo, requeriría una combinación muy
inusual de dones y cualidades. Parece poco probable que se pueda encontrar a
alguien con la capacidad y la voluntad de actuar sin referencia a las normas
tradicionales y sin concesiones a los sentimientos ordinarios de la humanidad.
Maquiavelo no estaba ciego a las dificultades del caso. Tenía, en primer lugar,
un lado moral y otro emocional. Quienquiera que quiera llevar a cabo la
salvación de Italia debe estar dispuesto a sacrificar sus convicciones privadas
y a ignorar los derechos de conciencia. Los métodos que defendía Maquiavelo
eran, admitió de buena gana, opuestos a la vida de un cristiano, tal vez
incluso a la vida de un ser humano. Si lo moralmente bueno se pusiera al lado
de lo moralmente malo, nadie estaría tan loco o sería tan malvado que, si se le
pidiera que eligiera entre los dos, no alabaría lo que merece alabanza y
culparía lo que merece culpa. Maquiavelo reconoció con pesar que "es muy raro
que un hombre bueno esté dispuesto a convertirse en príncipe por malos medios,
aunque su objetivo sea bueno". El deseo de fama póstuma y el conocimiento
de que un juicio retrospectivo lo aprobaría eran poderosos alicientes, pero,
después de todo, se requería algo más importante.
Maquiavelo
estaba preparado para ser lógico. Un
problema extraordinario no puede ser resuelto por una conciencia tierna;
"Los esclavos honrados son siempre esclavos, y los hombres buenos son
siempre indigentes". El engaño y la crueldad y cualquier otro instrumento
del imperio, si conducían al éxito, serían comprendidos y perdonados; "Los
que vencen, de cualquier manera que venzan, nunca cosechan la desgracia".
El éxito se convirtió en el disolvente de las distinciones morales, y el juicio
debe seguir a los resultados. Y en el caso particular de Italia, una sanción
adicional para los actos del reformador podría encontrarse tal vez en la
condición desesperada del país, y en el extremo superior a la vista:
"donde está en juego la mera salvación de la patria, allí no puede
encontrar lugar ninguna consideración de justicia o injusticia, ni ninguna de
misericordia y crueldad. o de honor y
deshonra; Hay que dejar de lado todo escrúpulo, y seguir el plan que salva su
vida y mantiene su libertad".
Suponiendo que alguien estuviera
dispuesto a aceptar esta solución de las dificultades intelectuales, quedaba la
duda de que se pudiera encontrar un hombre con la habilidad práctica y la
firmeza de nervio necesarias para llevar a cabo el designio de Maquiavelo. A
veces era optimista, pero otras veces estaba dispuesto a desesperarse. La
condición del éxito sería la minuciosidad, y en la historia de Roma encontró
evidencias de que los hombres pueden, aunque raramente, evitar las medias
tintas y "recurrir a los extremos". Sabía que detenerse entre dos
opiniones era siempre fatal, y que, además, no sólo era indeseable, sino
imposible, seguir un camino intermedio continuamente. Desgraciadamente, la
naturaleza humana tiende a retroceder ante el extremo del mal y a no alcanzar
el ideal del bien; "Los hombres no saben ser gloriosamente malvados o
perfectamente buenos; y, cuando un crimen tiene algo de grandeza y nobleza, se
acobardan". Sin embargo, una gran crisis a menudo lleva al frente a un
gran hombre, y en 1513 Maquiavelo creyó que había llegado el momento: "no
se debe dejar pasar esta oportunidad, para que Italia pueda ver aparecer por
fin a su redentor". El hombre adecuado era, creía, un Médicis, que, con
muchos más recursos, podría tener éxito donde un Borgia había fracasado. Su
ejemplo fue el de César Borgia, que en aquel momento había sido el único que
había intentado la obra de consolidación, y aunque no se rehuía a ningún crimen
conveniente, se había condenado a sí mismo inteligentemente.
El Príncipe no fue publicado en vida de
Maquiavelo, casi con toda seguridad nunca fue presentado ni a Giuliano ni a
Lorenzo de Médicis, y como un manifiesto práctico con un propósito especial en
vista no tuvo ninguna influencia. Pero el libro resumió e interpretó el
temperamento convergente del pensamiento político, y encontró un eco en las
mentes de muchas generaciones. Cuando Los Discursos sólo eran conocidos por los
teóricos políticos, cuando las Historias florentinas eran leídas sólo por
estudiantes, y El arte de la guerra se había extinguido, El Príncipe seguía
encontrando una pronta bienvenida por parte de los hombres inmersos en los
asuntos prácticos del gobierno. Los pensadores posteriores continuaron las
líneas de razonamiento sugeridas por Maquiavelo y llegaron a conclusiones de
las que se abstuvo. Por fin se hizo evidente que los problemas asociados con el
nombre de Maquiavelo eran en realidad problemas primitivos, surgidos
inexorablemente de las condiciones de todas las sociedades humanas. Forman
parte de cuestiones más amplias, en las que se funden insensiblemente. Cuando
se haya definido el lugar exacto de Maquiavelo en la historia, las cuestiones
que planteó aún subsistirán. Las dificultades sólo pueden desaparecer en última
instancia, cuando el progreso del pensamiento ha determinado en alguna forma
final y concluyente las relaciones necesarias de todos los hombres entre sí y
con Dios.
|
 |
HISTORIA
DE LA EDAD MODERNA
|
 |
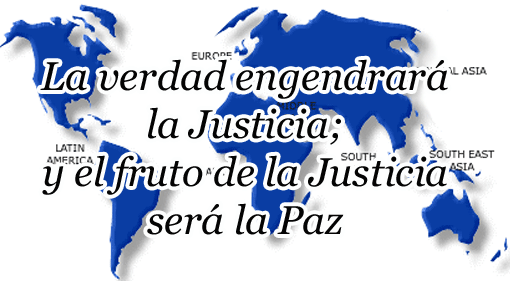 |
 |