HISTORIA
DE LA EDAD MODERNA
|
 |
EDAD MODERNA . RENACIMIENTO . EUROPA EN EL SIGLO XV.
La mayor
parte de Europa fue unida por primera vez por las conquistas de los romanos,
que le impartieron los gérmenes de esa civilización característica que la
distingue de las demás partes del globo, y que los propios romanos habían
derivado en su mayor parte de los griegos. También transmitieron a gran parte
de Europa su lengua y sus leyes. El latín fue durante mucho tiempo la lengua
común de los sabios en Europa, cuando sólo subsistía, como lengua hablada, en
las corrupciones del italiano, el francés, el español y otros dialectos; y las
leyes romanas siguen siendo la base de los códigos de varios países europeos.
Antes de
finalizar el siglo V de nuestra era, el Imperio Romano de Occidente había caído
ante las armas de los bárbaros del norte; y aunque la sombra del antiguo poder
y nombre de Roma aún sobrevivía en Constantinopla, Europa había perdido su
antigua unidad política y se había dividido de nuevo en una serie de Estados
separados. Éstos nunca volvieron a unirse bajo un solo dominio, y después de
experimentar entre sí una variedad de cambios políticos durante los mil años
que transcurrieron desde la caída de Roma hasta aproximadamente mediados del
siglo XV, período comúnmente llamado Edad Media, en esa época se habían
constituido en su mayor parte en esas grandes y poderosas naciones que
constituyen la Europa moderna. El último gran acontecimiento en este proceso de
transformación fue la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, por la
cual los pequeños restos del Imperio Romano de Oriente fueron aniquilados y se
introdujo una nueva potencia en el sistema europeo.
Pero durante
la Edad Media surgió una influencia que, por medio de la religión, volvió a
dar, al menos a Europa Occidental, cierto tipo de unidad. Es uno de los hechos
más singulares de la historia de la humanidad que una religión cuya
característica principal es la renuncia a este mundo, haya sido el medio de
elevar a sus ministros, y especialmente a su sumo sacerdote y director, a una
vasta cumbre de riqueza y poder temporal. La irrupción de las naciones bárbaras
casi destruyó los últimos restos de saber y cultura en Europa, y la sumió en la
más grosera ignorancia. En tal estado, la superstición es el concomitante
natural, y como los clérigos eran casi las únicas personas que tenían algún
grado de educación, pronto descubrieron el poderoso instrumento que poseían
para adquirir poder tanto mundano como espiritual, trabajando sobre los temores
supersticiosos del pueblo. No vamos a preguntar si en tal estado de la sociedad
su influencia era beneficiosa o no. A efectos históricos, basta con constatar
el hecho notorio de que en todos los países europeos algunas de las mejores
tierras pasaron a ser propiedad de los eclesiásticos; y éstos aumentaron aún
más sus ingresos mediante la institución de los diezmos, las donaciones y
legados de los fieles y otros muchos medios para obtener dinero. Estos medios
de riqueza se adquirieron en parte bajo los primeros emperadores cristianos,
pero aumentaron enormemente tras la invasión de los bárbaros, debido al estado
más craso de ignorancia y superstición que siguió.
Pero la
riqueza y la influencia del clero no habrían bastado para darles ningún poder
político fuera de sus respectivos países. Para obtener una influencia europea,
se necesitaba una cabeza suprema de la Iglesia, que ejerciera la suma del poder
eclesiástico dirigiendo y controlando a sus subordinados clericales en los
diversos países de Europa. Los obispos de Roma habían adquirido cierto grado de
este poder en épocas muy tempranas del cristianismo; en parte por la autoridad
que reclamaban como supuestos sucesores de San Pedro, en parte por el prestigio
que naturalmente pertenecía al nombre de Roma Imperial. Este poder se vio
enormemente incrementado por el talento y las audaces pretensiones de varios
Pontífices ambiciosos, y especialmente de los Papas Gregorio VII, Inocencio III
y Bonifacio VIII, de modo que al final la Sede de Roma incluso hizo valer sus
pretensiones de deponer monarcas y excomulgar naciones.
Esta nueva
fuerza moral era más que coextensiva, aunque no tan
absoluta e inmediata como el poder físico de la Roma Imperial; y Europa, de
otra manera, volvió a unirse como Cristiandad. Las Cruzadas, las guerras de los
cristianos europeos contra los infieles de Asia, pusieron de manifiesto esta
unión de manera impresionante.
El dominio
imperial y el dominio papal de Roma fueron adquiridos respectivamente por medio
de dos poderes que forman la suma de la capacidad humana y gobiernan el mundo:
la fuerza física y la fuerza intelectual. Pero todo cae necesariamente por los
mismos medios por los que fue erigido. El Imperio Romano, fundado por las
armas, cayó ante las armas de los bárbaros; el dominio papal, establecido por
la subyugación de la mente, ya ha sido en gran parte derrocado por una
revolución intelectual, y a pesar de algunos síntomas de recuperación
difícilmente puede dudarse de que en el proceso del tiempo su caída será
completa.
Antes del
fin de la Edad Media, se habían realizado dos inventos que estaban destinados a
tener efectos importantes en la Europa moderna: la pólvora y la imprenta. De
ellos, uno revolucionó los métodos de la fuerza física o de la guerra, mientras
que el otro dio ahora vigor a las operaciones del intelecto. Si se hubiera
conocido la pólvora durante la existencia del Imperio Romano, difícilmente
habría sido sometido por los bárbaros; si se hubiera inventado la imprenta,
cabe dudar de que los Papas hubieran logrado establecer su poder. El empleo de
la pólvora asestó un primer y fatal golpe al feudalismo, al inutilizar las
armaduras y los castillos de los nobles. Hizo la guerra más extensa y más
científica y, combinada con el establecimiento de una soldadesca profesional y
ejércitos permanentes, introdujo esos nuevos métodos de lucha que eran
necesarios para decidir las disputas entre naciones que se habían hecho
numerosas y poderosas.
Del mismo
modo, en el mundo intelectual, la introducción de la imprenta y la consiguiente
difusión del conocimiento, prepararon las mentes de los hombres para la
resistencia a las doctrinas y pretensiones papales que ya se había manifestado
parcialmente entre las clases más altas e ilustradas. Sus efectos produjeron la
Reforma, una de las primeras grandes revoluciones que tendremos que contemplar
en la historia de la Europa moderna. La aplicación práctica de otro gran
invento, la brújula de marino, y sus efectos sobre la navegación y el comercio,
pertenecen a un período bastante posterior, y serán considerados más adelante.
Con la
Reforma protestante se rompió en gran parte el vínculo religioso de la unidad
europea, aunque no se destruyó del todo. Pero un nuevo vínculo surgía de las
mismas disensiones de Europa; nos referimos a un sistema de política y derecho
internacional, al que se sometían las diversas naciones y que se mantenía
mediante negociaciones, embajadas, tratados y, finalmente, mediante la teoría
del equilibrio de poder. Durante las épocas más oscuras, las agresiones
cometidas por un Estado contra otro eran vistas con indiferencia por los demás;
así, por ejemplo, las conquistas de los ingleses en Francia eran totalmente
despreciadas. Pero cuando, por la consolidación de las grandes monarquías y el
establecimiento de ejércitos permanentes, los diversos Estados europeos
pudieron entrar en guerras largas y distantes entre sí, la ambición agresiva de
uno se convirtió en la preocupación común de todos. Se establecieron ligas y
alianzas para frenar y reprimir los intentos de los soberanos codiciosos y para
preservar el equilibrio de poder. Europa empezó así a formar una gran república
de naciones que reconocían el mismo sistema de derecho internacional y se
sometían a la voz de la opinión pública. Así, la historia de la Europa moderna
presenta, de hecho, tanta unidad como la de Grecia en los primeros tiempos.
Compuesta por un grupo de Estados independientes, de los cuales uno, ahora
Esparta, ahora Atenas, ahora Tebas, aspiraba a la hegemonía, su único grito de
guerra era contra los bárbaros, como el de la Cristiandad lo fue una vez contra
los infieles; mientras que su principal vínculo de unión era también religioso,
manifestado en el Concilio Anfictiónico y los juegos de Olimpia y otros
lugares, que guardan cierta analogía con los Concilios Generales, y los
festivales y jubileos de la Iglesia Romana,
Es, pues, el
cambio de una unidad cimentada en la religión a una unidad política lo que
distingue principalmente a la Europa moderna de la Europa de la Edad Media. El
comienzo de este cambio se remonta a la invasión de Italia por los franceses a
finales del siglo XV. Pero como la toma de Constantinopla por los turcos y la
destrucción de los últimos vestigios del Imperio Romano de Oriente se han
considerado comúnmente, y creemos que con razón, como la verdadera época de la
historia moderna, se ha adoptado en el presente trabajo. Sin embargo, la
verdadera importancia de ese acontecimiento, y lo que lo convierte realmente en
una época, radica más en el establecimiento final y completo en Europa del
poder otomano que en la caída del Imperio bizantino, que había sido durante
mucho tiempo decadente, y que en un período no muy lejano debió haber perecido
por decadencia natural o haber sido engullido por algunos de sus vecinos
cristianos más poderosos. Y durante un período considerable después de la caída
de Constantinopla, el principal interés de la historia europea se centra en el
progreso de los turcos y los esfuerzos realizados para oponerse a ellos.
ASCENSO
DEL PODER OTOMANO.
En la época
que hemos elegido, Constantino Paleólogo, el último y débil heredero de la
cultura griega y la magnificencia romana, aún disfrutaba en Constantinopla del
título de Emperador. Su Imperio, sin embargo, estaba en la última etapa de
decadencia; aunque las murallas y los suburbios de su capital comprendían una
gran parte de sus dominios, se había visto obligado a compartir incluso esos
estrechos recintos con las Repúblicas de Génova y Venecia, y, lo que era aún
peor, Constantinopla sólo existía por el sufrimiento de los turcos. El sultán Bajazet I, apellidado Ilderim, o
el Rayo (1389-1403), había obligado al emperador griego a pagarle tributo, a
admitir una colonia turca en Constantinopla, con cuatro mezquitas y la
jurisdicción independiente de un cadí, e incluso a permitir que se acuñaran
allí monedas con la inscripción del sultán.
Año tras
año, toda Europa esperaba con infructuosa ansiedad y compasión la caída segura
de la ciudad en la que la fe cristiana se había establecido como la religión
del Imperio; y finalmente, en mayo de 1453, Constantinopla se rindió a las
armas del sultán Mahoma II. Con su toma, cae el telón de las naciones de la
Antigüedad; y el establecimiento definitivo de los turcos en Europa, los
últimos pobladores entre las diversas razas que componían su población,
constituye el primer gran episodio de la historia moderna. Los vestigios
persistentes de la antigüedad desaparecieron entonces por completo; los Césares
ya no estaban representados, salvo por una sombra irreal en Alemania; y la
lengua de los autores clásicos griegos, que hasta entonces los eruditos de Italia
podían adquirir en Grecia con una pureza tolerable como lengua viva, degeneró
rápidamente en el dialecto bárbaro que ahora se habla en Grecia.
La
decadencia y caída del Imperio de Oriente, así como el ascenso y progreso de
los turcos otomanos, que durante algunos siglos llenaron Europa con el temor de
su poder, y ahora por su debilidad excitan su codicia o su preocupación, han
sido descritos por Gibbon; pero como ni ese historiador ni el señor Hallam, en
su breve relato de los otomanos, han entrado en ninguna descripción detallada
de sus instituciones y gobierno, vamos a proporcionar aquí algunos detalles que
pueden servir para ilustrar algunas partes de la siguiente narración.
Una hazaña
armamentística dio origen al poder otomano y pareció anticipar el carácter
militar que posteriormente lo distinguió. Hacia finales del siglo XIII, una
tribu de turcomanos errantes que buscaban nuevas moradas en Asia Menor bajo la
dirección de su jefe Orthoghrul, o Ertoghrul, llegó
de repente a una llanura donde dos ejércitos se enfrentaban con fuerzas
desiguales. Ertogrul, aunque desconocía por completo
a los combatientes o los méritos de su causa, con el ardor guerrero y la altiva
generosidad que caracterizaban a su raza, acudió en ayuda del bando más débil y
decidió a su favor la suerte del día. La parte a la que había ayudado de este
modo resultó ser una rama de su propia raza, un cuerpo de turcos selyúcidas
comandados por Aladino, sultán de Iconio o Konia. Aladino, uno de los muchos pequeños príncipes turcos
asentados en Asia Menor que estaban constantemente en guerra con los griegos o
entre sí, recompensó los bienvenidos y desinteresados servicios de Ertogrul con un pequeño principado dependiente en el
territorio de Angora; y a partir de este delgado comienzo creció un imperio que
con el tiempo se extendió por una gran parte del mundo entonces conocido.
Ertoghrul
amplió algo los límites del dominio que había obtenido de este modo; pero fue
Osman, u Othman (1299-1326), quien, por la extensión
de sus conquistas y la virtual independencia de los sultanes de Iconio que adquirió, se convirtió en el fundador reconocido
y héroe epónimo del Imperio Otomano. A los territorios que Othman había ganado por las armas se les dio una organización permanente bajo su hijo
y sucesor Orchan (1326-1360). Sin embargo, esto fue
obra del hermano de Orchan, Aladino, que actuó como
su visir. Renunciando a toda participación en la herencia de su padre, Aladino
se retiró a una aldea cercana a Prusa, convertida por
las conquistas de Orchan en la capital de los
dominios otomanos, y siendo un hombre de talento y muy hábil tanto en asuntos
civiles como militares, se dedicó a modelar, con la aprobación de su hermano,
las instituciones del Estado. Tres temas ocuparon principalmente su atención:
la moneda, la vestimenta del pueblo y la organización del ejército. Pero fueron
también Orchan y su hermano quienes promulgaron los
preceptos canónicos que, a medida que se presentaban las ocasiones, servían de
complemento a las formas originales de la constitución y el gobierno
mahometanos, tan rígidamente prescritos por el Corán, por la Sunna o ley
tradicional y por las decisiones de los cuatro grandes imanes o archipresidentes.
Entre los
derechos de la soberanía islámica, los del Príncipe a acuñar moneda y a que su
nombre sea mencionado en las oraciones públicas del viernes ocupan el primer
lugar. La soberanía de Orchan quedó marcada por la
acuñación de monedas de oro y plata con su inscripción en 1328. Su nombre
también se insertaba en las oraciones públicas; pero durante un periodo
considerable se rezó por los príncipes otomanos sólo como soberanos temporales,
y no fue hasta después de la conquista de Egipto por Selim I en 1517 cuando se
convirtieron en los jefes espirituales del Islam. Los últimos restos del
Califato Abbasí pasaron entonces a la raza de Othman; Mohammed Abul Berekcath,
Jeque de La Meca, envió al conquistador de los mamelucos, por medio de su hijo
Abu Noumi, las llaves de la Caaba en una bandeja de
plata, y lo elevó a protector de las ciudades santas, La Meca y Medina. El
sultán, convertido así, por una revolución de lo más singular, en representante
del Profeta, Sumo Sacerdote e Imán de todos los fieles, añadió a sus títulos
temporales el de Zillullah, la sombra o imagen de
Dios en la tierra. Ahora se rezaba por él como Imam y Califa, y su nombre se
unió a los del propio Profeta, su posteridad y los primeros Califas.
Los
reglamentos de Aladino en materia de vestimenta tenían como principal objetivo
distinguir las diferentes clases del pueblo, y se asignó un turbante blanco,
como el color más honorable, a la Corte del Sultán y a la soldadesca. Pero de
todas las medidas adoptadas entonces, las relativas al ejército fueron, con
mucho, las más importantes. Como hasta entonces las fuerzas turcas habían
consistido principalmente en caballería ligera, que por supuesto era totalmente
ineficaz contra las ciudades, Aladino se aplicó a la creación de una infantería
según el modelo bizantino, y bajo su cuidado, y el de Kara Chalil Tchendereli, otro ministro de Orchan,
surgió el célebre cuerpo de los jenízaros. Sin embargo, no vamos a trazar aquí
en detalle el origen y el progreso del ejército otomano y otras instituciones,
sino que vamos a verlas en su conjunto, y cuando hubieran alcanzado, en un
período posterior, su plena organización y desarrollo.
El ejército
turco puede dividirse en dos grandes clases: los que servían por obligación de
la tenencia de sus tierras y los que recibían una paga. Fue Aladino quien
instituyó por primera vez una división de todas las tierras conquistadas entre
los sipahis o spahis (jinetes), en condiciones que, al igual que las tenencias feudales de la Europa
cristiana, obligaban a sus poseedores a servir en el campo de batalla. Sin
embargo, aquí termina la semejanza entre el timar turco y el feudo europeo. Los timarli no eran, como la caballería cristiana, una
aristocracia orgullosa y hereditaria, casi independiente del soberano y con voz
en sus consejos, sino meras criaturas del aliento del sultán. La constitución
otomana no reconocía ningún orden de nobleza, y era esencialmente un despotismo
democrático. Las tenencias militares fueron modificadas por Amurath I, que las dividió en grandes y pequeñas (siamet y
timar), cuyos titulares se llamaban Saim y Timarli. Cada caballero, o Spahi,
que había contribuido a la conquista con su valentía, era recompensado con un
feudo, que, grande o pequeño, se llamaba Kilidsch (espada). Los símbolos de su investidura eran una espada y un estandarte (Kilidsch y Sandjak). Los feudos
más pequeños tenían un valor anual de 20.000 aspers o
menos; los más grandes eran todos los que superaban esa cifra. El titular de un
feudo valorado en 3.000 aspers estaba obligado a
proporcionar un hombre completamente armado y equipado, que en tenencias de tan
bajo valor no podía ser otro que él mismo. Los poseedores de feudos más grandes
estaban obligados a encontrar un jinete por cada 5.000 aspers de valor anual, de modo que un Timarli podía tener
que proporcionar cuatro hombres, y un Saim hasta
diecinueve.
En general,
el Spahi iba armado con un arco y flechas, una lanza
ligera y delgada, una espada corta o cimitarra, a veces también una maza de
hierro, y un pequeño escudo redondo (la rotella). Más
tarde se adoptaron el morrión y la coraza.
Entre las
tropas asalariadas se encontraban los "Spahis de
la Puerta", que seguían en rango a los timarlis y tenían un aspecto más llamativo, aunque iban armados de forma muy parecida.
Sus caballos eran de la raza más noble, y sus arreos y pertrechos estaban
adornados con oro, plata y piedras preciosas. El jinete vestía una espléndida
túnica de oro o plata, o un costoso paño de color escarlata, jacinto o azul
oscuro. A ambos lados llevaba un carcaj de exquisita factura, uno para el arco
y otro para las flechas pintadas. Iba ceñido con una espada corta engastada con
joyas, su maza colgaba del arco de su montura y en la mano blandía una lanza
ligera, generalmente de color verde. También llevaba un escudo bellamente
labrado. Hasta finales del siglo XVI, el arco y la flecha siguieron siendo las
armas de proyectil de los Spahis, y fue con
reticencia que adoptaron el uso de armas de fuego. Los spahis de la Puerta se enorgullecían de ser la guardia del sultán. Estaban compuestos
por esclavos cristianos, y al final se dividieron en cuatro cuerpos diferentes
con distintos grados de honor. Estos, y los Spahis que servían por tenencia formaban la porción más valiosa de la caballería
turca. Su carga fue furiosa y acompañada de un grito de guerra que rasgó el
aire.
La Muteferrika era un pequeño cuerpo que formaba la escolta
más inmediata del Sultán y que nunca se separaba de su persona. Estaba
compuesto en su totalidad por hijos de turcos distinguidos, cuyo número, que al
principio era de sólo 100, aumentó en tiempos de Selim II hasta 500. Cuando los
sultanes dejaron de dirigir sus ejércitos en persona, los muteferrikas dejaron de tener experiencia en la guerra real. Los chiaus,
unos cuatrocientos, se empleaban más como mensajeros y asistentes de embajadas
que como soldados.
Además de
éstos, cabe enumerar la caballería no remunerada y los auxiliares montados. Los
primeros eran los akindshi (vagabundos o corredores),
que no recibían ni paga ni manutención: de lo único que disfrutaban era de una
exención de impuestos, y se esperaba de ellos que se mantuvieran mediante el
robo y el saqueo. Se componían principalmente de campesinos de los Siamets y Timars. Sus armas
habituales eran la espada corta, la maza de hierro, la cota de malla, el escudo
y la lanza. Formaban la vanguardia del ejército, al que generalmente precedían
uno o dos días. ¡Ay de la tierra que visitaban! Iban y venían sin que nadie
supiera adónde, dejando desolación a su paso y esclavizando a sus habitantes,
para lo cual venían provistos de cadenas. Sin embargo, a menudo resultaban
fatales para los propios turcos, bien porque eran empujados hacia el cuerpo
principal y creaban así una confusión inextricable, bien por la falta de
forraje y provisiones que ocasionaban sus devastaciones. Su número se estimaba
en 200.000, pero rara vez aparecían en el campo más de 25.000 o 30.000 a la
vez; y poco a poco, bajo un sistema de guerra más regular, se prescindió de
ellos por completo. Los auxiliares de las tierras tributarias de la Puerta, o
protegidas por ella, como Moldavia, Valaquia, Crimea, Georgia, etc., sirvieron
en gran medida de la misma manera que los akindshi.
En conjunto,
cuando el Imperio Otomano alcanzó su apogeo, a mediados del siglo XVI, la
caballería turca se estimaba en 505.000 hombres: 200.000 Spahis que servían en régimen de tenencia, 40.000 Spahis de
la Puerta, 200.000 Akindshi y 125.000 auxiliares.
Pero éstos, por supuesto, nunca aparecían todos a la vez, ni, cuando se les
llamaba, se empleaban en la misma dirección.
El turco,
jinete por naturaleza, no se adaptaba bien al servicio a pie. Se hicieron
muchos intentos vanos de formar un cuerpo permanente de infantería turca,
aunque ocasionalmente se levantó una milicia armada ligera, llamada Azab. Éstos sumaban unos 40.000 hombres, pero eran poco
estimados como soldados. Servían como alimento para la pólvora, luchaban en el
furgón y, al asaltar ciudades, formaban con sus cuerpos un puente para los
jenízaros. Eran estos últimos la médula de los ejércitos turcos, y durante mucho
tiempo las tropas más formidables de Europa.
El pie turco
había sido pesado y encontrado deficiente, y su comandante, Kara Chalil Tchendereli, puso sus ojos
en los súbditos cristianos de su amo. El experimento se hizo primero con 1000
niños cristianos, que fueron arrancados de sus padres, obligados a abrazar el
Islam y entrenados en todos los deberes de un soldado. Tal fue el origen del
famoso cuerpo de jenízaros, literalmente, "nuevas tropas", de jeni, nuevo, y tscheri, tropa;
nombre que les dio el santo derviche Hadji Beytasch, fundador de la orden de los beytaschis,
aún dispersa y venerada en el imperio otomano. Al principio, sus efectivos se
reclutaban anualmente con reclutamientos de mil jóvenes cristianos o con
renegados, pues con el tiempo muchos jóvenes cristianos, al ver los privilegios
y ventajas de que gozaban los jenízaros, ingresaron en sus filas
voluntariamente o a instancias de sus padres. Tracia, Macedonia, Albania,
Bulgaria y Serbia eran los principales países de donde procedían los
suministros. Cuando los jenízaros se convirtieron en un cuerpo establecido, un
pequeño cuerpo de soldados encabezado por un capitán se desplazaba cada cinco
años, o más a menudo si las necesidades del servicio lo requerían, de un lugar
a otro; se ordenaba a los habitantes que reunieran a sus hijos de doce a
catorce años, de entre los cuales el capitán seleccionaba a los más guapos y
fuertes, así como a los que daban muestras de un talento especial. Los jóvenes
así elegidos eran instruidos en el serrallo de Constantinopla en la lengua y la
religión turcas, y entrenados cuidadosamente en todos los ejercicios
corporales: los que mostraban más aptitudes que las ordinarias eran destinados
a empleos civiles bajo el gobierno; el resto eran reclutados por los jenízaros,
y condenados como monjes a una vida de celibato, a fin de que todas sus
energías se dedicaran al servicio del Sultán. Mediante esta singular
institución, las ventajas del talento, la fuerza y el valor europeos se
combinaron con la obediencia fanática que sólo se conoce en Oriente; y una de
las principales fuerzas de los otomanos, extraída de la médula misma de los
cristianos a los que habían sometido, sirvió para promover su ulterior
subyugación. Sus oficiales tomaron sus nombres de la cocina. Así, su coronel
era llamado "primer sopero"; el siguiente en el mando, "primer
cocinero", etc.
La
vestimenta de los jenízaros consistía en un abrigo largo y ceñido que llegaba
hasta los tobillos y cuyos faldones, en marcha o en acción, se metían hasta la
cintura. Sus gorros eran de fieltro blanco, con una tira colgando por detrás,
que servía para resistir un corte de sable. Sus armas eran al principio un
escudo, arco y flechas, cimitarra y cuchillo largo o daga. No fue hasta finales
del siglo XVI cuando empezaron a llevar arcabuces. Hasta la época de Selim I,
el comandante de los jenízaros, llamado Segbanbaschi,
no era nombrado por el sultán, sino que ascendía por antigüedad en el servicio
desde los rangos más bajos de sus propios oficiales. Pero en 1515, Selim, tras
sofocar la insolencia de los jenízaros con la ejecución de su Segbanbaschi, nombró comandante a un Aga seleccionado entre las tropas de su propia casa, e introdujo también otros
cambios entre los oficiales del mando principal. El Aga tenía poder de vida y muerte sobre sus hombres; su rango era superior al de
todos los demás Agas y disfrutaba de un asiento en el
Diván.
Al igual que
las bandas pretorianas de Roma, los jenízaros llegaron a ser formidables para
sus amos. A la llegada de Mahoma II, provocaron una revuelta que el sultán se
vio obligado a sofocar con un regalo de dinero; el acto se convirtió en un
precedente y, desde entonces, todos los sultanes se vieron obligados a cortejar
su buena voluntad con una donación, cuya cuantía aumentaba continuamente. A la
insubordinación y la insolencia siguió la degeneración, consecuencia de la
ruptura de la antigua disciplina. La primera innovación fue la introducción de
turcos nativos entre los jenízaros; el origen de esta práctica no puede
determinarse con exactitud, aunque era ciertamente frecuente a mediados del
siglo XVI. Estos turcos obtuvieron su nombramiento por favor, y no habían
pasado por el severo curso de disciplina al que eran sometidos los esclavos
cristianos. Una consecuencia de la introducción de los turcos fue el permiso
para contraer matrimonio, que primero empezó a permitirse parcialmente y se
generalizó antes de finales de siglo. Los hijos de los jenízaros reclamaron ser
admitidos por derecho hereditario y se convirtieron en una carga para el Estado
al recibir su paga y manutención incluso en su infancia, mientras que sus
padres, que ya no trabajaban en la guerra, a menudo degeneraban en pacíficos
comerciantes. La costumbre de secuestrar niños cristianos como reclutas parece
haber caído en desuso a mediados del siglo XVII, mientras que la de confiar los
altos cargos del Estado a esclavos cristianos educados en el Serrallo ya había
cesado bajo Selim II. Otra causa de la decadencia de los jenízaros fue el gran
aumento de su número. Al principio sólo contaban con 5.000 ó 6.000 hombres; a mediados del siglo XVI eran entre 10.000 y 15.000, y en el
transcurso del siguiente aumentaron gradualmente hasta 100.000, de los cuales
ni una cuarta parte estaban en servicio activo. Nuestra época ha presenciado su
extinción.
La
descripción precedente del ejército turco servirá para explicar el secreto de
sus conquistas. Toda la nación formaba un vasto campamento, susceptible de ser
llamado al servicio inmediato sin el tedioso preliminar de recaudar dinero para
su mantenimiento; mientras que los jenízaros y los spahis de la Puerta constituían un ejército permanente de la mejor descripción mucho
antes de que cualquier nación europea moderna hubiera organizado una fuerza
permanente. A continuación haremos un breve repaso de las principales
instituciones civiles y religiosas de los turcos otomanos, en la medida en que
sea necesario en una historia general de Europa.
INSTITUCIONES
CIVILES: EL SULTÁN.
Mahoma II,
aunque enfáticamente llamado Al Fatih, o el
Conquistador, también se distinguió eminentemente como administrador político.
Fue él quien primero redujo los usos políticos de los otomanos a un código
mediante su Kanunamé, o Libro de Leyes. Solimán el
Magnífico sólo superó a Mahoma en este aspecto ampliando sus normas, por lo que
obtuvo el nombre de Al Kanuni, o el Legislador.
Bajazet I fue el primero de la
casa otomana que asumió el título de sultán. Sus predecesores se habían
contentado con el de Emir.
El Sultán, o
Gran Señor, cuyo principal título temporal era Padishah,
o Gran Rey, poseía todo el poder legislativo. El Sultán promulgaba sus decretos
en Firmans, o simples órdenes, y Hattisherifs,
o rescriptos imperiales; la colección de los cuales forma los cánones que deben
ser observados por las diferentes ramas de la administración. Estos cánones
podía alterarlos a su antojo. La unión del poder administrativo tanto en
asuntos espirituales como temporales era el gran secreto del poder del sultán.
Pero de ello se derivaban dos consecuencias: hacía que el destino del Imperio
Otomano dependiera en gran medida del carácter personal del Soberano; y le
obligaba, por el peso de los asuntos que implicaba, a delegar en otro una gran
parte de su poder.
El
funcionario que aliviaba así al Sultán de sus preocupaciones era el Gran Visir,
literalmente "portador de una carga", algunos de cuyos ministros
llegaron a ser casi los virtuales Soberanos del Imperio. Aladino, hermano de Orchan ya mencionado, puede ser considerado como el primer
Gran Visir; pero su poder era muy inferior al ejercido por hombres como Ibrahim Pasha, Rustem o Mahomet Sokolli. Fue Mahoma II quien, tras la extensión de sus
dominios por la conquista de Constantinopla, invistió por primera vez al Gran
Visir con una autoridad extraordinaria y casi ilimitada. Confirió a ese
ministro una decisión incontrolada en todos los asuntos de Estado, hasta el
poder de vida y muerte, sujeto únicamente a la ley y a la voluntad del Sultán.
Sólo él estaba en posesión del sello del Sultán, que le fue conferido como
símbolo de su cargo el día en que entró en él y que, sujeto por una cadena de
oro en una cajita del mismo metal, llevaba constantemente en el pecho. El
sello, que también era de oro, llevaba grabada la Tughra (nombre o carácter) del sultán reinante y la de su padre, con el título de
"Sultán Khan" y el epíteto "sobre victorioso". El uso del
sello se limitaba a dos fines: se empleaba para asegurar las comunicaciones del
Gran Visir con el sultán y para sellar de nuevo, después de cada sesión del
Diván, las cámaras que contenían el tesoro y los archivos. Esta última tarea
era desempeñada por el Chiaus Bashi,
una especie de mariscal imperial, a quien se confiaba el sello únicamente con
ese fin. Los documentos de Estado no se sellaban, sino que eran firmados con
una Tughra parecida a la del sello por un secretario,
llamado Nishandschi Bashi.
El palacio del Gran Visir se convirtió en la Sublime Puerta y sede propia del
gobierno otomano, ya que tenía derecho a celebrar Divanes allí y a recibir en
ciertos días fijos de la semana el homenaje de los más altos funcionarios de la
Corte y del Estado, cuando le esperaban con el mismo ceremonial y reverencia
que se observaba hacia el propio Gran Signor. Desde
la más remota antigüedad, los asuntos de las naciones orientales se discutían
en la puerta del palacio del Rey. Entre los turcos, toda la organización del
Estado se consideraba como la de una casa, o más bien tienda. Existían, por
tanto, varias Portes. Así, la Corte y el Harén se llamaban la Puerta de la
Bienaventuranza, y los catorce cuerpos diferentes del ejército se denominaban
Portes. Al entrar en funciones, el Gran Visir era investido con un magnífico
vestido y dos caftanes de tela dorada. Cuando aparecía en público, le
acompañaba un espléndido séquito de oficiales de diferentes cargos y
capacidades, según el asunto que tratase, y era honrado con diversos títulos,
todos ellos indicativos de su elevada autoridad: como Vesiri Aasam, o Gran Visir; Vekili Muthlal, representante incontrolado; Sahibi Develet, señor del
imperio; Sadri Aala, más
alto dignatario; Dusturi Ekrem,
ministro más honrado; Sahibi Muhr,
maestro del sello; o por último, en su relación con el ejército, Serdari Eshem, o generalísimo más
renombrado. Sus vastos ingresos se incrementaban a partir de fuentes indirectas
y extraordinarias, como regalos de Beylerbeys,
embajadores extranjeros, una parte del botín de guerra, etc., y siguieron
aumentando durante la decadencia del Imperio. El Gran Visir era el único que
tenía derecho de acceso constante al Sultán y de hablar en su presencia. Sin
embargo, este poderoso ministro siempre fue originalmente un extranjero o un
esclavo cristiano, ya que las extraordinarias cualidades requeridas para el
cargo rara vez o nunca pudieron encontrarse entre los turcos nativos.
El Gran Visir, (Gianantonio Guardi)
Las mismas
razones que indujeron a Mahoma II a aumentar el poder del Gran Visir, le
llevaron también a nombrar algunos ayudantes. Éstos eran los llamados visires
de la cúpula, o del banco, que tenían el privilegio de sentarse en consejo en
el mismo banco y bajo la misma cúpula que el Gran Visir. Aunque subordinados a
él, eran sus consejeros constituidos en todos los asuntos de importancia, y
tenían derecho, como él, a tres colas de caballo como insignias de su rango. Su
número estaba regulado por las necesidades de los negocios, pero nunca debían
ser más de seis. Bajo un hombre como Ibrahim tenían poca influencia, pero
siempre podían aspirar a ocupar el puesto de Gran Visir; disfrutaban de grandes
ingresos y de los mandos principales en el ejército o la flota. En su mayoría
eran, como el Gran Visir, cristianos conversos de humilde cuna. Sin embargo,
con el tiempo, el nombre de visir se extendió a todos los gobernadores de
provincia que habían alcanzado el rango de pachá de tres colas.
El Divan, o Consejo Otomano, constaba ordinariamente, además
de los Visires, de 1: los dos jueces militares (Cadiaskers)
de Roumelia y Anatolia, a los que, después de las conquistas de Selim I en
África y Asia, se añadió un tercero; 2: los Beylerbeys de Grecia y Asia Menor; 3: los dos Defterdars, o Defterdars de Asia Menor: los dos Defterdars,
o tesoreros, para Europa y Asia, a los que Selim añadió también un tercero; 4:
el Aga de los Janissaries;
5: el Beylerbey del mar (Capudan Pasha), o alto almirante; 6: el Nishandshi,
o secretario que estampaba la firma del Sultán. Cuando el debate versaba sobre
asuntos exteriores, el intérprete de la Puerta también era admitido en el
Diván. Se reunía regularmente cuatro días a la semana: sábado, domingo, lunes y
martes. Después de la oración de la mañana, los miembros, acompañados por sus
séquitos de escribas, chiaus, etc., tomaban asiento
con gran ceremonia. Se servían refrescos durante las sesiones, que duraban
hasta la noche, cuando concluían con una comida en común, consistente en comida
sencilla, con agua como única bebida. Los asuntos se trataron de forma breve y
sumaria; el Gran Visir tomó una decisión inapelable. El silencio y el mayor
decoro prevalecieron durante los procedimientos. En cuestiones de derecho -pues
todo el mundo, rico o pobre, tenía derecho a comparecer ante el Diván y exponer
su caso-, aquellos que se comportaban de forma irrespetuosa e indecente eran bastinados en el acto. En la administración de justicia,
así como en la dirección de los asuntos políticos, la ventaja singular del
gobierno turco era la rapidez, sujeta, por supuesto, a los defectos que
inevitablemente acompañan a tal sistema.
Hasta la
época de Bajazet II, el propio sultán presidía el
Diván y pronunciaba la decisión. Después de ese período dejó de aparecer, pero
había un nicho o palco sobre el asiento del Gran Visir, en el que, protegido
por una cortina, podía, si quería, escuchar el debate. Una vez concluido el
Diván, el Sultán celebraba una audiencia solemne en sus aposentos, en la que se
le comunicaban las decisiones. Los diferentes miembros del Diván comparecían
ante él por turnos; el Nishandshi Bashi leía las actas y el Sultán daba su asentimiento, después de pedir a veces
explicaciones preliminares. Sin embargo, incluso en estas audiencias hablaba
principalmente el Gran Visir. En asuntos de la mayor importancia, y
especialmente cuando se emprendía una nueva guerra, el Sultán celebraba un
Diván a caballo; en estas ocasiones aparecía montado en el Atmeidan,
o antiguo Hipódromo de Constantinopla, con un magnífico séquito, y pedía la
opinión del Visir y de otros miembros del Diván, que también asistían a
caballo. Pero este tipo de asamblea pronto degeneró en una ceremonia ociosa y
cayó en desuso. El Diván del Gran Visir (la Sublime Puerta) fue siempre el
verdadero consejo para el despacho de los asuntos. Era la sede central de los
consejos subordinados de los tres principales funcionarios ejecutivos, a saber,
el Kiaja Bey, adjunto y, por así decirlo, fiscal
general, del Gran Visir; del Reis Effendi, o ministro de Asuntos Exteriores; y
del Chiaus Bashi, o
ministro del Interior.
La
administración provincial del imperio otomano se basaba en el sistema de feudos
o tenencias militares al que ya hemos aludido. Los dominios turcos consistían
en territorios conquistados y, según las leyes del Islam, el conquistador era
el señor y propietario de lo que su espada había ganado. La unión de varios siamets y timars constituía un
distrito llamado sandjak (estandarte), bajo el mando
de un sandjakbey (señor del sandjak),
a cuyo estandarte con cola de caballo recurrían los criados del distrito cuando
se les llamaba. La unión de varios sandjaks formaba
un ejalet, o gobierno bajo un Beylerbey (señor de señores), que según la extensión de su provincia tenía un estandarte
de dos o tres colas de caballo. El más alto de los Beylerbeys era el gobernador general de Roumelia y Anatolia. Pero el mayor de los
gobiernos provinciales era el pashálico, que
consistía en la unión de varios ejalets.
Aunque, como
hemos visto, la principal fuerza del ejército otomano y el gobierno político
del Imperio estaban en manos de esclavos que originalmente habían sido
cristianos, todo lo relativo a la administración de justicia, religión y
educación se confiaba exclusivamente a turcos nativos. En el sistema político
otomano, la religión y la justicia estaban unidas, y el Corán era el libro de
texto de ambas. En una nación tan esencialmente guerrera, incluso la justicia
asumía un carácter militar. El cargo de los dos cadiaskers,
o jueces del ejército, era la más alta dignidad judicial y, hasta la época de
Mahoma II, les confería un rango superior incluso al del muftí. Sin embargo, la
jurisdicción de los cadiaskers no se limitaba, como
su nombre podría dar a entender, únicamente al ejército. Eran los primeros
eslabones de la cadena de los Grandes Mollas, u hombres de rango judicial
superior, a la que pertenecían, además de ellos, los jueces de las siguientes
ciudades: Constantinopla y sus tres suburbios, La Meca y Medina, Adrianópolis, Prusa, El Cairo, Damasco, Jerusalén, Esmirna, Alepo, Larisa
y Salónica. Luego seguían los mollas menores, los jueces a menudo ciudades de
segundo rango. Otros funcionarios judiciales de clase inferior eran los Muffetish, u oficiales investigadores; los Cadis, y sus
adjuntos los Naibs. El cadí dictaba sentencia solo y
sin asistencia, tanto en causas civiles como penales, según los preceptos del
Corán. También desempeñaba todas las funciones de un notario en la redacción de
testamentos, contratos y similares.
El jefe de
la ley espiritual y temporal era el Sheikh-ul-Islam, o Mufti. Sin embargo,
el muftí no dictaba sentencias. Su poder se limitaba a aconsejar en casos
dudosos: su Fetwa, o respuesta, sólo tenía una
influencia moral, ningún efecto real; pero esta influencia era tan grande que
ningún juez se habría atrevido a dar un veredicto que discrepara de su
decisión. El muftí era consultado por quienes no estaban satisfechos con la
sentencia de sus jueces. Mahoma II colocó al muftí a la cabeza de la orden
llamada ulema, u hombres eruditos en la ley y en la religión, cuyos miembros,
en épocas anteriores, acaparaban en sus familias la posesión exclusiva y
hereditaria de los cargos judiciales superiores, formando así lo más parecido a
una aristocracia entre los otomanos. El muftí era consultado a veces en
cuestiones de política de Estado y, como los oráculos de antaño, no pocas veces
era sintonizado para dar una respuesta conforme a los deseos del sultán. No es
necesario entrar en la descripción de los diversos ministros designados para el
servicio de las mezquitas.
GRECIA
Y LOS BALCANES
La historia
de los turcos otomanos en Europa antes de la conquista de Constantinopla no
forma parte de nuestro tema, por lo que bastará con recapitular brevemente el
estado de sus posesiones en Grecia y los países adyacentes.
En el
reinado de Mahoma I (1413-1421), la mayor parte del Imperio griego estaba en
manos de turcos o italianos. El Peloponeso, de hecho, seguía perteneciendo a
los griegos y estaba dividido en pequeñas soberanías cuyos gobernantes llevaban
el título de déspota. Esta península, así como la costa desde Etolia hasta el
extremo del Epiro, y las regiones de Macedonia y Tesalia, estaban densamente
pobladas de castillos de señores o caballeros, que cometían incesantes
depredaciones contra los habitantes y mantenían entre sí continuas guerras.
Los
venecianos y genoveses, además de sus colonias esparcidas por el Imperio,
tenían factorías en Constantinopla, que por sus fortificaciones y guarniciones
eran totalmente independientes de los griegos. Los propios constantinopolitanos
carecían de espíritu emprendedor, por lo que casi todo el comercio del Imperio
de Oriente cayó en manos de los italianos. Los venecianos tenían su propio
barrio en la ciudad, rodeado de murallas y puertas, así como un fondeadero
separado en el puerto rodeado de empalizadas. Esta colonia estaba gobernada por
un bailo, o alguacil, que tenía prácticamente la misma jurisdicción que el dux
de Venecia. El asentamiento bizantino de los genoveses era aún más importante.
Miguel Paleólogo, en recompensa por los servicios que le habían prestado para
recuperar el Imperio, les asignó el suburbio de Pera, o Gálata, en el lado
opuesto del puerto; un distrito de 4.400 pasos de circunferencia, que los
genoveses rodearon con una muralla doble y, finalmente, triple. Las casas, que
se elevaban en una sucesión de terrazas, dominaban Constantinopla y el mar. Los
colonos de Peratia fueron los primeros cristianos que
se aliaron con los turcos y, en virtud de un tratado firmado con Amurath I en 1387, se convirtieron en las naciones más
favorecidas. Mahoma estaba constantemente en guerra con los venecianos, que
disfrutaban de una jurisdicción mediata en muchas de las ciudades e islas de
Grecia, a través de las familias patricias de Venecia que las poseían. También
se habían extendido a lo largo de la costa de Albania, y eran, con los
Caballeros de San Juan de Jerusalén, ahora establecidos en Rodas, el principal
obstáculo para el progreso de los turcos.
Bajo el
sultán Amurath II (1421-1451), el emperador Juan
Paleólogo II había considerado oportuno comprar la paz mediante un vergonzoso
tratado (1425). Cedió todas las ciudades y lugares que aún poseía en el Mar
Negro y Propontis, excepto Derkos y Selymbria; renunció a la soberanía de Lisimaquia y otros
lugares en el Estermón, y acordó pagar a la Puerta
otomana un tributo anual de 300.000 aspers. De este
modo, el Imperio bizantino quedó reducido a la capital, con una franja de
territorio casi eclipsada por sus murallas, unos pocos lugares inútiles en el
Mar Negro y los apanamientos de los príncipes
imperiales en el Peloponeso; mientras que la mayor parte de los ingresos del
Estado fluían hacia las arcas turcas de Adrianópolis y Prusa. Amurath respetó el tratado que había firmado con Juan
Paleólogo y se volvió contra los venecianos, los eslavos, los húngaros y los
albaneses. En marzo de 1430, arrebató a Venecia Tesalónica, o Salónica, que la
República había comprado al déspota Andrónico, una de las conquistas más
importantes que los turcos habían hecho en Europa. Las siguientes guerras de Amurath fueron con los húngaros, y como las relaciones
entre ese pueblo y los turcos fueron durante un largo período de gran
importancia en la historia europea, será apropiado relatar aquí su comienzo.
Habiendo
invadido Amurath en 1439 los dominios del déspota de
Servia, este príncipe imploró la protección de Alberto II de Alemania, que era
también rey de Bohemia y Hungría. Alberto respondió al llamamiento y marchó a
Belgrado, pero con una fuerza inadecuada, que pronto se disipó; y se vio
obligado a abandonar una expedición en la que no había logrado nada, y poco
después murió en Neszmély, entre Gran y Viena (27 de
octubre de 1439). Justo antes de este acontecimiento, Amurath había enviado una embajada a Wladislao III (o VI),
rey de Polonia, ofreciéndose a apoyar las pretensiones de su hermano Casimiro
al trono de Bohemia contra Alberto, a condición de que cuando Casimiro hubiera
alcanzado el objeto de su ambición, Wladislao se
abstuviera de ayudar a Hungría. Apenas habían concluido las negociaciones, y
los embajadores turcos seguían en Cracovia, cuando llegó una delegación de
Hungría para ofrecer la Corona de ese Reino, vacante por la muerte de Alberto,
a Wladislao, quien decidió aceptarla, anunció su resolución
a los embajadores turcos y les expresó su deseo de permanecer en constante paz
con el Sultán. Tal paz, sin embargo, no era contemplada por Amurath;
y las guerras civiles que siguieron entre Wladislaus y el partido que apoyaba la reclamación del hijo póstumo de Alberto, el infante
Ladislaus, al trono húngaro, prometían hacer de ese Reino una presa fácil para
las armas turcas. En la primavera de 1440 Amurath marchó para atacar Belgrado, el único lugar que, después de la toma de Semendria y la reducción de Servia, se oponía a su entrada
en Hungría; pero después de permanecer siete meses ante la ciudad se vio
obligado a renunciar al intento, con una pérdida de 17.000 hombres.
Fue en esta
época cuando apareció por primera vez en escena la casa de Huniades, destinada
a ser durante muchos años el principal baluarte de Europa contra los turcos.
Juan Corvino Huniades, o Juan de Hunyad, su fundador,
era valaco de nacimiento y, según algunos relatos, hijo natural del emperador
Segismundo. Tomó el nombre de Corvinus de la aldea de Corvinum, en la que nació; el de Huniades, de una
pequeña propiedad en las fronteras de Valaquia y Transilvania, que le regaló el
emperador Segismundo como recompensa por sus servicios en Italia. Juan de
Huniades había aumentado sus posesiones casándose con una rica dama de ilustre
familia; y el emperador Alberto II le había nombrado Ban, o Conde, de Szöreny. Encabezaba el poderoso partido que apoyaba el
llamamiento de Wladislao, rey de Polonia, al trono
húngaro; y este príncipe, en recompensa por su ayuda, le nombró Voyvode de Transilvania y Ban de Temesvar,
y le confirió el mando en las provincias meridionales de Hungría. Juan de Hunyad fijó su cuartel general en Belgrado, desde donde
rechazó las incursiones de los turcos. En estas campañas obtuvo varias
victorias, de las cuales la más decisiva fue la de Vasag,
en 1442, que casi aniquiló al ejército turco.
Durante
aquellas alarmantes guerras, todas las miradas se volvieron hacia Roma, como
único lugar del que podía esperarse ayuda para la Cristiandad. Pero los
esfuerzos de Eugenio IV, que ocupaba entonces el trono papal, resultaron de
poco provecho, y Eugenio no tuvo más remedio que quejarse de la pobreza del
tesoro papal, la tibieza de los príncipes cristianos y las disensiones de la
Iglesia, que frustraron todos los preparativos eficaces contra los turcos. En
1442, su celo fue despertado de nuevo por las representaciones de un monje
franciscano residente en Constantinopla, que le pintó con vivos colores las
miserias de los jóvenes esclavos cristianos, principalmente húngaros, a los que
diariamente veía arrastrados por las calles de la capital para ser embarcados
hacia Asia. La llamada del monje fue apoyada por embajadas del emperador
bizantino, del rey de Chipre y de los déspotas del Peloponeso. Conmovido por
estos llamamientos, Eugenio dirigió una circular a todos los prelados de
Europa, exigiéndoles que contribuyeran con una décima parte de sus ingresos a
la guerra turca, y prometió dedicar él mismo al mismo fin una quinta parte de
todos los ingresos de la Cámara Apostólica. Al mismo tiempo, envió al cardenal
Julián Cosarini a Hungría, para que se esforzara por
restablecer la paz en aquel distraído país y animar al pueblo contra los
infieles. Sin embargo, la muerte de la reina Isabel, madre del joven rey
Ladislao, y las recientes victorias de Juan de Hunyad,
contribuyeron más a estos objetivos que todas las exhortaciones del cardenal
Julián. Tras el fallecimiento de Isabel, la mayoría de los nobles que la habían
apoyado se apresuraron a rendir homenaje a Wladislao:
y aunque el emperador Federico III, tutor de su hijo, se opuso al principio a
la ascensión del rey polaco, los disturbios en sus propios dominios austriacos
y el peligro inminente de los turcos le indujeron finalmente a firmar una
tregua de dos años.
BATALLA DE
VARNA. 1444 D.C. por Jan Matejko
Wladislao, confirmado así en el
trono de Hungría, decidió emprender una expedición contra los infieles. Los
problemas domésticos en los que la mayoría de los príncipes europeos estaban
sumidos en aquel momento impidieron que le prestaran ayuda; sin embargo, una parte
considerable del pueblo, principalmente franceses y alemanes, asumieron la cruz
y se unieron a sus fuerzas. La furgoneta partió de Buda en julio de 1443,
encabezada por Juan de Hunyad y Jorge, déspota de
Servia; el cuerpo principal, de unos 20.000 hombres, al mando del propio Wladislao, le siguió un día después; el cardenal Juliano
estaba al frente de los cruzados. Penetraron en los Balcanes y derrotaron a la
fuerza otomana que defendía los accesos; pero en el paso de Slulu Derbend (Porta, Trajani)
fueron rechazados y, al estar muy faltos de provisiones, se vieron obligados a
retirarse precipitadamente, aunque sin ser molestados, a Belgrado y de allí a
Buda. La expedición, sin embargo, impresionó tanto a Amurath,
que entabló negociaciones, y en junio de 1444 se concluyó en Szegedin una paz de diez años, por la que se acordaba que
los turcos retendrían Bulgaria pero devolverían Servia al déspota Jorge, a
condición de que pagara la mitad de los ingresos de ese país a la Puerta; que
ninguna de las partes cruzaría el Danubio; y que Valaquia estaría bajo la
protección de Hungría.
Apenas
concluida esta paz, los cristianos se dispusieron a romperla. La campaña de Wladislao había despertado gran interés en Europa.
Embajadores de muchos Estados europeos se presentaron en Buda para felicitarle
por su éxito y ofrecerle socorros para otra expedición; sólo Polonia le rogó
que se abstuviera y dedicara su atención a los males internos de su Reino. El
cardenal Juliano aprovechó el sentimiento general para instar a la reanudación
de la guerra y persuadió a la Dieta húngara reunida en Buda para que adoptara
su consejo. Incluso Juan de Hunyad y el déspota de
Servia, que acababan de protestar contra tan desconsiderado quebrantamiento de
la fe, se dejaron llevar por el ardor guerrero que despertó el discurso de
Juliano. Pero tal vez el motivo que más pesó en la ruptura de la paz de Szegedin fue la noticia que llegó inmediatamente después de
la partida de los plenipotenciarios turcos, de que Amurath con todo su ejército había cruzado a Asia para sofocar una insurrección en Caramania; y que la flota reunida por el Papa, y ahora en
la vecindad del Helesponto, bastaría para cortar su regreso. El Papa absolvió a Wladislao de su juramento, pero el único pretexto que
los cristianos pudieron alegar para su ruptura de la fe fue que los turcos aún
no habían evacuado algunas de las fortalezas rendidas. La expedición terminó en
la desastrosa batalla de Varna (10 de noviembre de
1444), en la que los cristianos fueron completamente derrotados y el rey Wladislao y el cardenal Julián perdieron la vida. Esta
batalla es memorable desde el punto de vista militar, ya que demostró la
superioridad de los jenízaros sobre la caballería europea, aunque ésta dominó
pronto a los caballos ligeros turcos. Muy pocos del ejército derrotado lograron
En 1446,
Juan de Hunyad, que había sido nombrado Regente y
Capitán General de Hungría, invadió Valaquia, capturó al Voyvode Drakul y a su hijo, los hizo ejecutar y confirió el
Principado a Dan, Voyvode de Moldavia. El deseo más
profundo del Regente era recuperar su reputación frente a los turcos, tan
dañada por la derrota de Varna; pero la guerra que
estalló con el emperador Federico III, que se negó a devolver a los húngaros la
persona del joven Ladislao o la corona de San Esteban, retrasó hasta 1448 cualquier
expedición con este fin. Una vez firmada la paz, por la cual la tutela de
Ladislao, hasta que cumpliera los dieciocho años de edad, fue asignada al
Emperador, Juan de Hunyad se encontró en libertad de
dedicar toda su atención a la guerra turca; Aunque el Papa Nicolás V le
disuadió de la empresa, cruzó el Danubio con un gran ejército y avanzó a
marchas forzadas hasta que, el 17 de octubre de 1448, acampó a la vista del
ejército otomano en Amselfeld, o llanura de Cossova, el lugar donde más de medio siglo antes los turcos
habían obtenido su primera gran victoria sobre los húngaros. Tras una lucha de
tres días, Hunyad fue derrotado por la abrumadora
fuerza de los turcos, y se vio obligado a salvarse mediante una ignominiosa
huida; pero las pérdidas por ambas partes habían sido enormes, y Amurath, en lugar de perseguir al enemigo derrotado,
regresó a Adrianópolis para celebrar su victoria. Hunyad fue capturado en su huida por el déspota de Servia y retenido como prisionero
hasta finales de año, cuando fue liberado por intercesión de la Dieta húngara
reunida en Szegedin. Las duras condiciones de su
rescate, que incluían la restitución de todos los lugares de Hungría que habían
pertenecido a Servia, el pago de 100.000 piezas de oro y la entrega de su hijo
mayor Ladislao como rehén, fueron, sin embargo, canceladas por la conveniente
omnipotencia de Roma, y fue liberado de sus compromisos por una bula de Nicolás
V. Nada más importante ocurrió entre turcos y húngaros hasta después de la
caída de Constantinopla, cuando las hazañas de Juan de Hunyad reclamarán de nuevo nuestra atención.
Las armas de Amurath fueron empleadas después por una revuelta en
Albania. A principios del siglo XV, este país estaba gobernado por una serie de
jefes independientes, entre los que se distinguían, por la extensión de sus
dominios, las familias de los Arrianos y los Castriotas.
Los primeros estaban relacionados por el lado femenino con la familia de los Comneni, y el arrianita Topia Conmenus reinaba sobre el sur de Albania, desde el río Vojutza hasta el golfo de Ambracia, o golfo de Arta; mientras que Juan Castriot era príncipe de los distritos septentrionales, desde el mismo río hasta la
vecindad de Zenta, con la salvedad de que las
ciudades costeras pertenecían a Venecia. Ambos príncipes habían sido sometidos
por Amurath II en 1423; Kroja,
la capital de Juan Castriot, fue ocupada por una
guarnición turca, y él mismo y sus cuatro hijos fueron llevados al cautiverio.
Al cabo de un tiempo, el padre fue despedido, pero los hijos fueron retenidos y
convertidos a la fuerza al Islam, según la moda turca. Cómo Jorge, uno de
ellos, se ganó el favor del Sultán por su talento y valor, y fue elevado al
rango de Príncipe con el título de Scanderbeg, o
Príncipe Alejandro, y cómo se rebeló, recuperó su capital y volvió a la fe
cristiana, ha sido relatado por Gibbon. Los venecianos, encontrando un gran
beneficio en la distracción que causó a las armas turcas, le confirieron el
derecho de ciudadanía, lo inscribieron entre sus nobles, y lo hicieron su
comandante en jefe en Albania e Iliria. En 1449 y 1400, Amurath dirigió dos inmensas pero infructuosas expediciones contra Kroja,
que fueron casi los últimos actos de su reinado, ya que en 1451 murió en
Adrianópolis.
Le sucedió
su hijo Mahoma II, conquistador de Constantinopla (1451-1481). Relatar la caída
de esta ciudad y la historia de la familia imperial en el Peloponeso sería
repetir las páginas de Gibbon, por lo que pasaremos ahora a un breve repaso de
la situación de las demás naciones europeas en esta importante época.
ALEMANIA
Y EUROPA CENTRAL EN EL SIGLO XV.
En la época
de que hablamos, el soberano de Alemania era el principal soberano temporal de
Europa y ostentaba el título de emperador romano. Este título había revivido en
Occidente cuando, el día de Navidad del año 800 d.C., el papa León III invistió
a Carlomagno, rey de los francos y lombardos y patricio de los romanos, con la
corona y el manto imperiales en la basílica de San Pedro de Roma, y lo saludó
como emperador de los romanos en medio de los aplausos y aclamaciones del
pueblo, un acto ilegal por parte del papa, ya que el Imperio Romano aún
subsistía en Bizancio, aunque en ese momento concreto el trono estaba ocupado
por una mujer (Irene). El poder real conferido por el título era pequeño; pero
añadía gloria a los emperadores alemanes el ser considerados los jefes
temporales de la Cristiandad, los señores superiores de todos los demás
soberanos y, desde un punto de vista espiritual, los guardianes del Santo
Sepulcro. En Alemania prevalecía la opinión de que los demás soberanos europeos
eran súbditos del Emperador; ni los propios soberanos estaban muy seguros de
que la afirmación fuera infundada. Cuando Segismundo visitó Inglaterra en 1416,
varios nobles cabalgaron hasta el agua antes de que desembarcara para preguntar
si pretendía ejercer alguna autoridad en el país; y al responder negativamente,
fue recibido con todos los honores. Incluso un siglo más tarde, encontramos a Cuthbert Tunstall asegurando seriamente a Enrique VIII que
no es un súbdito del Imperio, sino un rey independiente. Al Imperio de Occidente
así resucitado se le añadió posteriormente el epíteto de "Santo". Se
desconoce el origen de este título adicional. Aquellos inclinados a magnificar
al Papa, lo atribuyen a su poder de conferir la corona imperial; pero entre las
diversas causas asignadas, la más probable parece ser la que lo deriva de la
sacralidad perteneciente a la persona del Emperador en las últimas épocas de
Roma. Sea como fuere, durante casi todo el período que abarca esta obra, el
Imperio fue llamado "Sacro" (Sacrosanctum Imperium), y omitir este título en las transacciones de
Estado habría sido una violación de los usos diplomáticos. Así se convirtió, en
una visión secular, en la contrapartida de la "Santa Iglesia
Católica" en una espiritual; y en sus respectivas funciones, la autoridad
del Emperador y la del Papa eran coextensivas. En
épocas anteriores, los príncipes alemanes y de otros países que se convertían
en Emperadores no asumían ese título hasta que habían recibido la corona
imperial de manos del Papa; y esta circunstancia servía para reforzar su
pretensión de superioridad. Pero esta pretensión era a menudo impugnada por los
Emperadores, y de ahí las disputas entre estos dos potentados tan frecuentes en
la Edad Media. Los relatos de las circunstancias que rodearon la coronación de
Carlomagno son tan oscuros y discordantes que arrojan poca luz sobre el tema.
Ninguno de los emperadores de los que tendremos que hablar, excepto Federico
III y Carlos V, fue coronado por el Papa, aunque todos asumieron el título
imperial. Y debemos advertir aquí al lector que la dignidad de Emperador tenía
en aquellos días una importancia que ha perdido desde que el título se ha
prostituido. El portador del mismo era considerado el sucesor de los Césares,
como lo demuestra el nombre alemán de Kaiser; y como los Césares eran los amos,
o supuestos amos, del mundo, no podía haber más de un Emperador.
Antes de que
el rey alemán pudiera convertirse en emperador, era necesario que hubiera
recibido previamente otras dos o tres coronas. La principal era la de Rey de
los Romanos. Esta dignidad era conferida por los Electores alemanes, de los que
tendremos que hablar más adelante. Por una conveniente ficción, se consideraba
que estos Electores poseían los derechos y privilegios del Senado y Pueblo
romanos; una noción expresada en tantas palabras en la elección de Conrado IV,
y repetida en el siglo XV. "Entonces procedieron a elegir un Rey de los
Romanos y futuro Emperador, juraron elegir una cabeza temporal del pueblo
cristiano". Pues regularmente desde la época de Enrique IV el rey alemán
dejó de llamarse rey de los francos y sajones, y tras su coronación alemana
asumió el título de rey de los romanos. Un hijo, u otro pariente, de un
Emperador era frecuentemente nombrado Rey de los Romanos durante la vida del
Emperador, y era coronado como tal por el Arzobispo de Maguncia (Mayence), Archicanciller de
Alemania, en Aix-la-Chapelle,
la antigua capital franca. Después de la época de Fernando I (1558-1561), el
rey de los romanos sucedió inmediatamente a la muerte del emperador, con el
título de "emperador electo". Estrictamente, un Emperador debería
haber recibido cuatro coronas: 1: la de los Francos, o Romanos, que acabamos de
mencionar; 2: la corona de hierro de Lombardía, o Italia, recibida en los
primeros tiempos en Pavia, posteriormente en Monza, y ocasionalmente en Milán; 3: la corona de Borgoña,
o del Reino de Arles, una ceremonia menor y raramente observada; y 4: en Roma,
la doble corona del Imperio Romano (urbis et orbis) según algunos, según otros, la corona espiritual y
la secular. Los pedantes, y en especial los defensores a ultranza de la
autoridad papal, no llaman "emperador" al soberano alemán hasta que
no ha sido coronado por el Papa, del mismo modo que algunos escritores llamaban
Octavio al emperador Augusto hasta que no había recibido el primer título.
Seguir tal método en esta historia general sólo crearía confusión, sin ninguna
ventaja compensatoria, y por lo tanto llamaremos Emperadores a todos los
Soberanos alemanes, hasta la época de Francisco II. Y, de hecho, desde la época
de Maximiliano siempre tuvieron ese título, incluso oficialmente, sin ninguna
coronación romana. A la idea de sucesión al Imperio Romano debe atribuirse la
circunstancia de que el código romano forme la base del derecho de Alemania.
Casimiro IV por Giovanni da Capistrano
CASA DE HOHENZOLLERN; DE WETTIN.
Todas las
principales casas principescas de Alemania que han conservado su poder hasta la
actualidad se habían establecido ya en el siglo XV. Los antepasados
Hohenzollern de la familia real de Prusia habían obtenido el Electorado de
Brandeburgo, que el Emperador Segismundo confirió a Federico de Hohenzollern, Burgraf de Nuremberg, por servicios anteriores y también
como prenda por dinero prestado. En abril de 1417, Federico, que también fue
nombrado Gran Chambelán, fue confirmado en la posesión permanente de
Brandeburgo. Al noreste de Brandeburgo, Prusia estaba en manos de los
Caballeros de la Orden Teutónica, que la habían conquistado a sus habitantes
paganos antes de mediados del siglo XIII. El Gran Maestre de esta Orden había
sido nombrado Príncipe del Imperio por Federico II. En marzo de 1454, los
prusianos, disgustados por la tiranía de los Caballeros, que les habían
obligado a disolver una liga de sus ciudades llamada Convención de Marienburgo, se pusieron bajo la protección del rey
Casimiro IV de Polonia y consintieron en incorporarse a ese reino a condición
de conservar sus propias leyes y forma de gobierno. Siguió una sangrienta
guerra de diez años, en la que se dice que perecieron 350.000 hombres, y que
terminó desafortunadamente para la Orden Teutónica. Concluyó con la paz de Thorn, el 19 de octubre de 1403, por la que los Caballeros
cedieron gran parte de sus dominios y consintieron en mantener el resto bajo la
soberanía de Polonia.
Al suroeste
de Brandeburgo, la casa de Wettin gobernaba en
Sajonia, uno de los principados más extensos y florecientes de Alemania. En
1455, los dos jóvenes príncipes, Ernesto y Alberto, hijos del Elector Federico
II, fueron sacados del Castillo de Altenburgo por el caballero ladrón Kunz, o Conrado de Kaufungen y su
compañero Guillermo de Schonfels; pero Kunz fue arrestado en la frontera de Bohemia por un
cobrador, y Schonfels, al enterarse de su
encarcelamiento, regresó voluntariamente. Los dos príncipes que hemos
mencionado se hicieron célebres como fundadores de dos distinguidas casas. De
Ernesto, el mayor, procede la línea Ernestina de Sajonia, de la que nacen las
actuales ramas de Sajonia-Weimar, Coburgo, Cotha, Meiningen y Altenburgo. Esta línea poseyó el Electorado
sajón hasta 1548, cuando fue transferido a la línea Albertina, como habrá
ocasión de relatar a continuación. A este último linaje pertenece la familia
real de Sajonia. Al principio, los hermanos Ernesto y Alberto gobernaron
conjuntamente en Sajonia, pero en 1484 dividieron sus dominios mediante un
tratado celebrado en Leipzig. Ernesto recibió el ducado electoral de
Sajonia-Wittenberg: el resto de Sajonia se dividió en dos partes, una de las
cuales, consistente en el margrave de Meissen o Misnia,
quedó en manos de Alberto; la otra, compuesta por el landgrave de Turingia,
recayó en la rama Ernestina. Más al oeste se encontraban los dominios del
landgrave de Hesse. Este Príncipe, y las Casas de Sajonia y Brandeburgo,
concluyeron un acuerdo de confraternidad y sucesión recíproca en Nuremberg en
1458, que fue renovado y confirmado en 1587, y de nuevo en 1614.
CASA DE
WITTELSBACH.
Los dos
grandes ducados de Franconia y Suabia se habían
extinguido en el siglo XIII, y la única otra Casa principesca que será
necesario mencionar aquí es la de Wittelsbach, que
gobernaba en Baviera y el Palatinado renano, ya que reservaremos la explicación
de la de Austria hasta que lleguemos a hablar de la Casa de Habsburgo. En la
época que nos ocupa, Baviera estaba dividida en Alta y Baja Baviera. La Alta
Baviera se dividió en 1392 en tres ducados: Baiern-Ingolstadt, Baiern-Landshut y Baiern-Munchen (Munich); y la Baja formaba otro ducado, que a
principios del siglo XV estaba en manos de Juan de Straubing.
Al morir sin descendencia Juan, que había sido obispo de Lieja, en 1425, el
emperador Segismundo concedió la Baja Baviera a su yerno Alberto de Austria,
tanto por derecho de su madre Juana, hermana del difunto duque, como en calidad
de feudo legado al Imperio. Pero al oponerse a este acuerdo las Casas de la
Alta Baviera, la línea colateral, así como los Estados alemanes, Alberto vendió
sus derechos y la Baja Baviera se dividió a partes iguales entre los tres
duques colaterales. Posteriormente, todas estas ramas se fueron extinguiendo
excepto la de Munich; y Alberto II, representante de
esa línea, unió toda Baviera bajo su dominio tras la muerte de Jorge el Rico de Baiern-Landshut en 1503. A la misma familia de Wittelsbach pertenecían desde 1227 los Condes Palatinos del
Rin. En la vecindad de estos Príncipes una serie de pequeños señoríos se habían
unido gradualmente en el Condado de Württemberg, que
en 1495 fue erigido en Ducado en favor de Eberhard el Viejo, llamado también el
Barbudo y el Piadoso. No es necesario hablar aquí de los otros príncipes
temporales de Alemania. Ese país también abundaba en principados espirituales,
como Maguncia, Colonia, Treves, Ministro, Bremen, Magdeburgo, etc., que en el
siglo XV eran ocupados generalmente por los hijos más jóvenes de las familias
principescas, una práctica fomentada por la Corte de Roma.
De los
príncipes alemanes, los que tenían voto en la elección del rey y futuro
emperador eran los más importantes. En los primeros tiempos del feudalismo el
privilegio electivo era disfrutado por el cuerpo de los nobles; pero desde la
época de los emperadores francos los duques que ocupaban los grandes cargos de
la casa imperial, junto con los tres arzobispos de Maguncia, Colonia y Treves,
habían disfrutado de un privilegio llamado jus prataxandi; es decir, de acordar la elección de un rey
antes de que su nombre fuera sometido a la aprobación del resto de los
magnates. Su elección podía ser rechazada por la Dieta, pero en aquellos
tiempos turbulentos la asistencia a esa asamblea era una tarea difícil y
peligrosa, de la que los miembros se alegraban de ser dispensados; y así, con
el paso del tiempo, sólo aparecieron los grandes oficiales, que poco a poco se
apropiaron por completo del derecho de elección. Estos oficiales eran: 1: el
Arzobispo de Maguncia, Archicanciller de Alemania; 2:
el Arzobispo de Colonia, Archicanciller de Italia; 3:
el Arzobispo de Troves, Archicanciller del Reino de
Arles; 4: el Rey de Bohemia, Copero; 5: el Palsgrave Renano, Senescal; 6: el Duque de Sajonia, Mariscal; 7: el Margrave de
Brandeburgo, Chambelán.
Se
comprenderá que estos Príncipes gozaban del privilegio electivo no sólo por su
poder y la extensión de sus dominios, en los que la mayoría de ellos eran
igualados por los Duques de Baviera, Brunswick y Austria, y por el Landgrave de
Hesse, sino también por ocupar algún cargo en la Casa Imperial. Formaron lo que
se llamó el "Colegio Electoral"; y sus privilegios fueron
confirmados, primero por la Dieta de Frankfort y la Unión Electoral de Rhense en 1338, y más particularmente por la Dieta de
Nuremberg en 1355, y la de Metz al año siguiente, que ratificaron la famosa
Bula de Oro, llamada así por el sello dorado que llevaba. Esta bula, que se
convirtió en ley fundamental del Imperio y que está concebida en los términos
más despóticos, fue redactada bajo la dirección del emperador Carlos IV. Sus
principales disposiciones son que el número de Electores sea siete, de
conformidad con los siete candelabros de oro del Apocalipsis; que cada Elector
ocupe un alto cargo; y que durante las vacantes de la Corona, o en ausencia del
Emperador, el Duque de Sajonia y el Conde Palatino renano ejerzan el poder
soberano como Vicarios del Imperio: el vicariato del segundo abarca Franconia, Suabia y las tierras renanas; el del primero,
todas las tierras gobernadas por la ley sajona. Esta bula excluía por completo
el derecho de Baviera al sufragio electoral.
La falta de
unión producida por el poder soberano de tantos Príncipes se vio incrementada
por una numerosa nobleza inmediata que no reconocía más superior que Dios y el
César. Junto a los Príncipes estaban los Freiherrn, o
Barones, que como ellos poseían sus propiedades inmediatamente del Imperio, e
igualmente poseían el derecho de administrar justicia. Entre estos barones
había familias tan antiguas que se jactaban de poseer sus bienes sólo bajo Dios
y el sol. El caballero alemán presenta la imagen del feudalismo más vívidamente
de lo que puede encontrarse en ningún otro país. El emperador Rodolfo de
Habsburgo destruyó muchos de sus castillos en Turingia en 1280; pero en Franconia, en Suabia y a lo largo de las orillas del Rin,
continuaron, incluso en el siglo XVI, habitando en altiva soledad en sus
castillos, defendidos por profundos fosos y con muros de seis metros de grosor,
cuyas ruinas todavía confieren un interés romántico a esos distritos. Sin
embargo, el romanticismo los ha revestido de un encanto que el sobrio aliento
de la historia disipa. En lugar de ser caballeros andantes, siempre dispuestos
a socorrer a los afligidos, los propietarios de estos castillos no eran más que
ladrones sin ley, preparados para cualquier acto de violencia. Formaban un poder
subordinado pero tumultuoso en el Estado, y con la connivencia de los príncipes
interferían ocasionalmente en cuestiones políticas. A menudo estaban en
desacuerdo entre ellos, y llevaban a cabo sus guerras privadas a pesar de los
noventeros intentos de poner freno a esta práctica, y de establecer una Landfriede permanente, o paz pública.
En este
estado desorganizado de la sociedad se recurría a esos tribunales secretos y
autoconstituidos que, como la ley de Lynch en América o la Santa Hermandad de
España, se encuentran a veces en naciones imperfectamente civilizadas. Tal era
el Vehmgericht, o Tribunal Secreto de Westfalia, cuya
sede principal estaba en Dortmund, pero cuyas ramificaciones se extendían hasta
las partes más distantes de Alemania. Los jueces de este misterioso tribunal,
desconocidos para el pueblo, escudriñaban, por sí mismos o a través de sus
emisarios, las acciones más ocultas, y todos los rangos de hombres temblaban
ante sus decretos, tanto más terribles cuanto que no admitían apelación; es
más, los jueces llevaban consigo la espada o la cuerda fatal con las que
ejecutaban inmediatamente sus propias sentencias. El Vehmgericht sobrevivió hasta la creación de la Cámara Imperial bajo el emperador
Maximiliano, a finales del siglo XV.
En medio de
toda esta discordia y anarquía apareció un elemento de esperanza y progreso.
Algunas de las ciudades alemanas, y especialmente las pertenecientes a la Liga
Hanseática, habían alcanzado una gran prosperidad y civilización. Florecían el
arte, el comercio y las manufacturas, y Alemania abastecía con sus
importaciones y productos a gran parte de Europa, incluso al interior de Rusia.
Detrás de sus murallas, los ciudadanos estaban seguros, e incluso en el campo
de batalla, gracias a los cañones, cuyo uso se había generalizado, eran más que
rivales para los Caballeros y sus seguidores, que no poseían armas o no tenían
hombres capaces de servirlas. Las ciudades también se fortalecieron, ya fuera
mediante alianzas entre ellas o con diversos príncipes y nobles. En la costa
del Báltico se encontraba la principal fuerza de la Hansa, que eclipsaba el
poder de los reyes escandinavos, mucho más, por tanto, el de los príncipes
alemanes vecinos. Además, en toda Alemania, y especialmente en Franconia, Suabia, en el Alto Danubio y en el Rin, habían
surgido una serie de ciudades imperiales libres, no incluidas en los dominios
de ninguno de los Príncipes, y dependientes inmediatamente del Imperio. En
Suabia y Franconia, estas ciudades surgieron tras la
extinción de la dinastía Hohenstaufen en el siglo XIII, período que también fue
testigo de un gran aumento de lo que se llamó la nobleza inmediata, o nobles
sujetos a ningún señor superior excepto el Emperador. Los emperadores
fomentaron las libertades y privilegios de las ciudades imperiales para
contrarrestar el poder de los prelados y nobles, de los que eran enemigos
naturales y con los que mantenían una guerra continua. Fuera de sus murallas,
pero dentro de las empalizadas que delimitaban su territorio, ofrecían asilo a
los campesinos descontentos y fugitivos de los señores feudales, que, por estar
así domiciliados, recibían el nombre de Pfahlbürger,
o burgueses del pálido.
Tal estado
de la sociedad, tal como lo hemos descrito aquí, era necesariamente
incompatible con cualquier organización política fuerte; de hecho, casi la
única institución que formaba un vínculo de unión entre los diversos Estados
alemanes, y daba al Imperio alguna consistencia, era la Dieta. Antes del siglo
XIV, la autoridad imperial había sido algo más que una sombra, y había
desempeñado ese oficio. Pero esta autoridad había sido dañada por las disputas
de las Casas de Baviera, Luxemburgo y Austria, por el trono; y a medida que el
poder del Emperador declinaba, el de las Dietas, así como el de los Príncipes y
Electores, aumentaba. La autoridad de las dietas duró hasta la Guerra de los
Treinta Años, después de la cual los diversos principados adoptaron formas más
distintas y separadas, y los asuntos generales de Alemania, como conjunto
imperial, quedaron subordinados a los intereses particulares de sus diversos
Estados principales. Las Dietas poseían el poder legislativo, e incluso en
cierto grado el ejecutivo, y gozaban de los importantísimos privilegios de
imponer impuestos y decidir sobre la paz y la guerra. El Emperador y los
electores, así como otros príncipes y nobles, comparecían en las Dietas en
persona; y a principios del siglo XIV algunas de las principales ciudades del
Imperio obtuvieron el derecho de enviar diputados. Estos, sin embargo,
resultaron ser un elemento problemático en las asambleas. Los intereses de las
ciudades municipales eran distintos, y a veces opuestos, a los de los otros
Estados; sus diputados a menudo disentían de las conclusiones de la Dieta; y
durante la guerra husita de 1431, encontramos a las ciudades reclutando su
propio ejército. Así, con el poder de los príncipes por un lado y el de las
Dietas por otro, la autoridad de los emperadores quedó reducida casi a la
nulidad. Muchos de ellos pasaron sus vidas en un estado de pobreza degradante,
y ocultaron sus desgracias ausentándose de sus dominios.
CASA DE
HABSBURGO.
Sin embargo,
en la época en que comienza esta historia, una familia estaba en posesión de la
Corona Imperial, que consiguió hacerla hereditaria y, mediante el maravilloso
aumento de su poder, provocó durante un largo periodo los celos y la alarma del
resto de Europa. Se trataba de la Casa de Habsburgo, o de Austria, cuya
importancia en la historia moderna de Europa aconseja una breve reseña de su
origen.
En el
interregno y la anarquía que siguieron a la elección de Ricardo, conde de
Cornualles, en 1257, que no era más que un rey nominal de los romanos, los
Electores, rechazando las pretensiones de Alfonso, rey de Castilla, y de
Ottocar, rey de Bohemia, confirieron la corona germánica a Rodolfo, conde de
Habsburgo en Suiza, que se había distinguido como valiente caballero y capitán
en las guerras privadas que entonces asolaban Alemania. El celo de Federico de
Hohenzollern, burgrave de Nuremberg, contribuyó principalmente a la elección de
Rodolfo, su tío; mientras que la escasez de bienes de Rodolfo y la
circunstancia de que tuviera tres hijas casaderas, también contribuyeron al
mismo fin, desarmando los temores de los electores y ofreciéndoles la
perspectiva de formar matrimonios ventajosos. Tras su ascensión como rey de los
romanos, Rodolfo conquistó a Ottocar las provincias de Austria, Estiria,
Carintia, Carniola y Windischmark, y en 1282 las entregó en feudo a sus dos
hijos, Alberto y Rodolfo. Posteriormente cedió Carintia al conde Meinhard del
Tirol, en recompensa por algunos servicios prestados. Sólo Alberto sobrevivió a
su padre y, junto con su sobrino Juan, heredó todas las posesiones de Rodolfo
el Grande a su muerte en 1291. Rodolfo había intentado en vano conseguir la
corona alemana para su hijo, quien, sin embargo, fue elegido tras la deposición
del rey Adolfo de Nassau en 1298, y asumió el título de Alberto I. Fue
asesinado en 1308 por su sobrino Juan, a quien había retenido algunas de las
posesiones de los Habsburgo. El hijo de Alberto, Federico, fue elegido en 1314
como rival de Luis, duque de Baviera, pero fue derrocado en la batalla de
Mühldorf en 1322; y desde este periodo hasta la elección de Alberto II en 1438,
los príncipes Habsburgo permanecieron excluidos del trono alemán y se ocuparon
principalmente de los asuntos de sus dominios austriacos.
A principios
del siglo XV encontramos estas posesiones, que se habían ampliado
considerablemente, compartidas por tres miembros de la familia, uno de los
cuales, llamado Federico de la Bolsa Vacía, poseía el Tirol y los antiguos
territorios de la Casa en Suiza y Suabia. Este Federico, que en 1415 ayudó a
escapar de Constanza al Papa Juan XXIII, fue excomulgado por el Concilio que se
reunió entonces en esa ciudad, y también fue puesto bajo la prohibición del
Imperio por Segismundo. Las posesiones de Federico estaban ahora a merced de
quienes pudieran apoderarse de ellas, y en pocos días 400 ciudades se
declararon en su contra. En esta revuelta general, los confederados suizos, con
la excepción de los mineros de Uri, fueron especialmente activos: se apoderaron
de los territorios que tan generosamente les había concedido el Consejo; y fue
entonces cuando Habsburgo, la cuna y castillo hereditario de la familia, quedó
en ruinas, estado en el que ha permanecido desde entonces.
Desde la
época de Alberto II, que fue rey de los romanos, Bohemia y Hungría, la corona
romano-germánica se transmitió a la Casa de Austria casi como si hubiera sido
una posesión hereditaria; y en el curso de esta historia veremos a los
descendientes de Rodolfo alcanzar un poder y una preeminencia que amenazaban
con ensombrecer las libertades de Europa. Tras la muerte de Alberto II en 1439,
los alemanes eligieron como rey a Federico III, hijo mayor de Ernesto
apellidado el Hierro, hermano de Federico de la Bolsa Vacía, que poseía
Estiria, Carintia, Istria y otras tierras. Federico
III gobernó Alemania, si tal expresión puede aplicarse a su débil y miserable
reinado, hasta 1493, y por consiguiente ocupaba el trono imperial en el momento
en que comienza esta historia. Federico fue coronado Rey de los Romanos en Aix-la-Chapelle en 1142, y en
1451 se dirigió a Roma para recibir la corona imperial de manos del Papa.
Nicolás V, que ocupaba entonces la silla papal, le recibió con gran
magnificencia; pero se observó que Federico, hasta después de su coronación,
cedió la precedencia a los cardenales. De acuerdo con el estricto orden de las
cosas, Federico debería haber recibido primero la corona de hierro de Lombardía
de manos del Arzobispo de Milán; pero Federico, por alguna razón, se negó a
entrar en esa ciudad, y el Papa lo coronó con sus propias manos Rey de
Lombardía. El mismo día (10 de marzo) Nicolás casó a Federico con Leonor, hija
del rey de Portugal, que se había reunido con él en Siena, y tres días después
ambos recibieron la corona imperial romana. Esta coronación es memorable por
ser la última celebrada en Roma y la penúltima en la que se requirieron los
servicios del Papa.
Federico,
habiendo sido nombrado tutor de Segismundo del Tirol, hijo menor de Federico
del Bolsillo Vacío, y también del infante Ladislao Póstumo, hijo de Alberto II,
administró así todas las posesiones de la familia austriaca. Austria fue
erigida en Archiducado por cartas-patente de Federico III, el 6 de enero de
1453, con privilegio para los Archiduques de crear nobles, recaudar impuestos,
etc. El Duque Rodolfo, que murió en 1365, había asumido el título de
Archiduque, pero no había sido confirmado por el Emperador.
SUIZA.
LOS CANTONES DEL BOSQUE.
La historia
de Suiza, originalmente parte del reino alemán, está estrechamente relacionada
con la de la Casa de Austria. En 1308, cuando Schwyz, Uri y Unterwalden se
unieron contra las invasiones de la Casa de Habsburgo, el territorio que hoy
llamamos Suiza se dividió en varios distritos pequeños, con diferentes formas
de gobierno. Entre estos Estados había cuatro ciudades imperiales: Zúrich,
Berna, Basilea y Schaffhausen; mientras que los cantones de Schwyz, Uri y
Unterwalden, aunque desde tiempos inmemoriales disfrutaban de una forma de
gobierno democrática, también estaban sometidos inmediatamente al Imperio.
Había además una serie de pequeños principados, entre los más importantes se
encontraban los de la Casa de Habsburgo y los de los condes de Saboya, además
de muchos dominios eclesiásticos y feudos baroniales.
Tras la insurrección de 1308, Alberto dirigió un ejército contra los patriotas,
pero durante la expedición fue asesinado por su sobrino Juan, como ya se ha
mencionado. Algunos años después, Leopoldo, hijo de Alberto, intentó de nuevo
reducir a los tres cantones refractarios, pero fue completamente derrotado por
una fuerza mucho menor de los confederados en la famosa batalla de Morgarten, el 16 de noviembre de 1315. Después de este
acontecimiento, los tres Cantones entraron en una unión perpetua (1318), a la
que se unieron gradualmente otros distritos.
Bajo Alberto
y Otón, los dos últimos hijos supervivientes de Alberto I, la Casa de Habsburgo
amplió considerablemente sus dominios hereditarios. Obtuvieron la posesión de
Schaffhausen, Rheinfelden y Breisach,
así como de la ciudad y el condado de Rapperschwyl;
dominaron Turgovia y casi la totalidad de Argovia;
fueron señores supremos de Zug y Lucerna, del distrito situado al sur del lago
de Zúrich y de la ciudad y el cantón de Glaris; de
este modo, sus territorios casi rodeaban los cantones confederados. A la muerte
de Otho y de sus dos hijos, todas estas posesiones
pasaron a manos del duque Alberto II en 1344. Pero el ejemplo de los tres
Cantones había despertado el espíritu de libertad en los distritos vecinos;
Lucerna fue el primero en unirse a ellos, después de lo cual la unión se llamó
los cuatro Waldstadte, o Cantones del Bosque. A
continuación, Zurich fue admitida en la Confederación (1351), que antes de
finales del año siguiente se vio reforzada por la adhesión de Glaris, Zug y Berna. En 1385, surgieron nuevas disensiones
entre la Liga y el duque Leopoldo, entonces jefe de la Casa de Habsburgo, que
intentó reducir Lucerna a la obediencia, pero fue completamente derrotado en la
batalla de Sempach (138G), en la que él mismo cayó,
con 2000 de sus hombres, casi un tercio de los cuales eran nobles o caballeros.
En 1388, los austriacos fueron derrotados de nuevo en la batalla de Näfels. Los duques de Austria concluyeron entonces una
tregua de siete años con los confederados, que en 1394 se prolongó durante veinte
años; y de esta época data el establecimiento de los ocho primeros cantones
confederados, que gozaban de algunas prerrogativas no compartidas por los cinco
admitidos poco después de las guerras con Borgoña. Esta confederación se llamó
al principio la antigua Liga de la Alta Alemania. Los nombres de
"suizos" y "Suiza" no empezaron a utilizarse hasta después
de la expedición de Carlos VII de Francia en 1444, emprendida a petición del
emperador Federico III, con vistas a defender la ciudad de Zúrich, que había
reclamado su protección, contra los ataques de los demás cantones. El rey
francés no dudó en emplear en tal empresa a las bandas anárquicas que pululaban
por Francia tras la conclusión de la tregua con Inglaterra. Las armas francesas
se dirigieron contra Basilea, que, sin embargo, se defendió heroicamente: los
suizos murieron en sus puestos casi todos; y aunque se levantó el sitio de
Zurich, los franceses no se aventuraron a perseguir al enemigo en retirada
hasta sus montañas. Fue durante esta expedición cuando los franceses empezaron
a hablar abiertamente de reclamar sus derechos sobre todo el territorio de la
orilla izquierda del Rin como su frontera natural; y aunque se emprendió a
petición del Emperador, Carlos VII convocó sin embargo a las ciudades
imperiales entre el Mosa y los montes Vosgos para que
le reconocieran como su señor, alegando que antes habían pertenecido a Francia.
Verdún y algunos otros lugares accedieron; pero como los alemanes le amenazaban
con una guerra, Carlos se vio obligado por el momento a renunciar a estas
absurdas pretensiones. Zúrich renunció a la relación que había reanudado con la
Casa de Austria y se reincorporó a la Confederación Helvética mediante el
tratado de Einsiedeln en 1450.
En el
transcurso del siglo XV, los suizos empezaron a adoptar el singular oficio de
alquilarse para luchar en las batallas de los extranjeros. Suiza se convirtió
en una especie de vivero de soldados, y las deliberaciones de sus dietas
giraban principalmente en torno a las propuestas de suministro de tropas que
les hacían los príncipes extranjeros; del mismo modo que, en otros países, se
podía debatir la conveniencia de exportar maíz, vino o cualquier otro producto.
Pero estas bandas mercenarias a menudo resultaban fatales para sus empleadores.
Si el precio por el que vendían su sangre no se cumplía en el momento
estipulado, a menudo abandonaban a su líder en el momento más crítico, causando
así la pérdida de una campaña, como se verá en el curso de la siguiente
historia. El arma peculiar de la infantería suiza era una larga lanza, que
empuñaban por el medio; y se dice que el firme agarre así obtenido era el
principal secreto de sus victorias.
Estrechamente
relacionados con el Imperio Romano-Germánico estaban los reinos de Bohemia y
Hungría, y más remotamente el de Polonia. Alberto, más tarde emperador Alberto
II, fue el primer duque de la Casa de Habsburgo que disfrutó de las coronas de
Hungría y Bohemia, que debía a su suegro, el emperador Segismundo, con cuya
única hija, Isabel, se había casado. Isabel era hija de Bárbara de Cilly, la segunda esposa de Segismundo, cuyos notorios
vicios le habían procurado los odiosos epítetos de la "Mala" y la
"Mesalina alemana". Bárbara había decidido suplantar a su hija,
reclamar las dos Coronas como dote y dárselas, con su mano, a Wladislao VI, el joven rey de Polonia, a quien, aunque
cuarenta años menor que ella, había señalado como su futuro esposo. Con esta
intención, cortejaba al partido husita en Bohemia, pero Segismundo, poco antes
de morir, hizo que la detuvieran y, reuniendo a los nobles húngaros y bohemios
en Znaim, Moravia, los convenció, casi con su último
aliento, de que eligieran al duque Alberto como sucesor. Segismundo expiró al
día siguiente (9 de diciembre de 1437).
BOHEMIA.
Poco
después, Alberto fue reconocido rey por la Dieta húngara y liberó
inmediatamente a su suegra Bárbara, si ésta aceptaba restaurar algunas
fortalezas que poseía en Hungría. No obtuvo tan fácilmente la corona de
Bohemia. Aquel país estaba dividido en dos grandes partidos religiosos y
políticos: los católicos y los husitas, o seguidores del reformador bohemio
Juan Huss, también llamados "calixtinos",
porque exigían el cáliz en el sacramento de la Eucaristía. Las sectas más
violentas y fanáticas de los husitas, como los taboritas,
los huérfanos, etc., habían sido casi aniquiladas en la batalla de Lipan en 1434, en la que sus dos líderes, Prokop apodado Santo, el calvo, o rapado, y posteriormente
también llamado Prokop Weliky,
o el Grande, así como su tocayo y coadjutor Prokop el
Pequeño, fueron asesinados; y en junio de 1436, se concluyó una paz en Iglau entre Segismundo y los husitas. Esta paz se basaba en
lo que se llamó la Compactata de Praga, un acuerdo
alcanzado entre las partes contendientes en 1433 y basado en los
"Artículos de Praga" promulgados en 1420 por el célebre líder
patriota Juan Ziska. Estos artículos, que sin embargo
fueron modificados en la Compactata, eran los
siguientes 1. Que la Cena del Señor debía administrarse en ambas formas; 2. Que
los delitos de los clérigos, al igual que los de los laicos, debían ser
castigados por el brazo secular; 3. Que cualquier cristiano debía estar
autorizado a predicar la palabra de Dios; 4. Que el oficio espiritual no debía
combinarse con ningún mandato temporal. Pero aunque la paz de Iglau aseguró considerables privilegios religiosos a los
husitas, aún prevalecía una fuerte antipatía entre esa secta y los católicos,
de la que ahora se valía la "malvada Bárbara". Alberto fue elegido
rey de Bohemia por el partido católico en mayo de 1438; pero los husitas,
incitados por Bárbara, en una gran asamblea que celebraron en Tabor, eligieron
por rey al joven príncipe Casimiro, hermano de Wladislao,
rey de Polonia, tema al que ya hemos aludido en el relato de los turcos.
Siguió una
guerra civil, en la que el partido de Alberto obtuvo al principio la ventaja, y
encerró a los husitas en Tabor: pero Jorge Podiebrad obligó a Alberto a
levantar el sitio; y ésta fue la primera hazaña de armas de un hombre destinado
a desempeñar un papel distinguido en la historia.
HUNGRÍA Y
POLONIA.
El breve
reinado de Alberto en Hungría fue desastroso tanto para él como para el país.
Antes de su fatal expedición contra los turcos en 1489, a la que ya nos hemos
referido, la Dieta húngara, antes de acordar la sucesión al trono, le obligó a
aceptar una constitución que destruía toda unidad y fuerza de gobierno.
Mediante el Decretum Alberti Regis se redujo a sí
mismo a la mera sombra de un rey, mientras que al exaltar al Palatino, al clero
y a los nobles, perpetuó todos los males del sistema feudal. Se adoptaron las
regulaciones más absurdas y perniciosas con respecto al sistema militar del
Reino, que hicieron casi imposible resistir eficazmente a los turcos. Por el
vigésimo segundo artículo en particular, se ordenó que la arrière ban, la fuerza principal del Reino, no debía ser llamada hasta que los soldados
del Rey y los Prelados -porque los Barones parecen haber eludido la obligación
de encontrar tropas- no pudieran resistir más al enemigo; la consecuencia de
esto fue que nunca se pudo reunir un cuerpo suficiente de tropas a tiempo para
ser de algún servicio.
A la muerte
de Alberto, Wladislao VI, rey de Polonia, fue, como
ya se ha dicho, elegido para ocupar el trono de Hungría. Polonia empezó a
cobrar importancia durante el reinado de Wladislao Loktek, a principios del siglo XIV. Sus fronteras fueron
ampliadas por su hijo y sucesor, Casimiro III, apellidado el Grande, que
habiendo cedido Silesia a los reyes de Bohemia, se compensó a sí mismo
añadiendo Rusia Rod, Podolia, Volinia y otras tierras a sus dominios. Casimiro, al no tener hijos, resolvió dejar su
corona a su sobrino Luis, hijo de su hermana y de Carlos Roberto, rey de
Hungría, aunque en Masovia y Silesia aún existía algo de la antigua dinastía
Piast de Polonia; y con este fin convocó una asamblea nacional en Cracovia, que
aprobó la elección que había hecho. Este procedimiento, sin embargo, permitió a
los nobles polacos interferir en la sucesión de la Corona y hacerla electiva,
como la de Hungría y Bohemia, de modo que el Estado polaco se convirtió en una
especie de República aristocrática. Los nobles también obligaron a Luis a
firmar un acta que les eximía de todo tipo de impuestos e imposiciones. Con
Casimiro terminó la dinastía Piast (1370), que había ocupado el trono de
Polonia durante varios siglos. El sistema feudal era totalmente desconocido en
aquel país. No existía la relación entre señor y señor; los nobles eran todos
igualmente independientes, y todos los que estaban por debajo de ellos eran
siervos o esclavos.
A la muerte
de Luis, en 1382, su hija Eduvigis fue elegida reina, cuyo matrimonio con Jagellón, gran duque de Lituania, que había abrazado
previamente el cristianismo, estableció la Casa de Jagellón en el trono polaco. Jagellón, que recibió en su
bautismo el nombre de Wladislao, reinó hasta el año
1434; y fue él quien, para obtener un subsidio de los nobles, estableció por
primera vez una Dieta polaca.
Wladislao, o Jagellón,
fue sucedido en Polonia por Wladislao VI, su hijo. Wladislao también aspiraba a la corona de Hungría mediante
un matrimonio con Isabel, viuda de Alberto, rey de los romanos, Bohemia y
Hungría. Isabel había quedado embarazada, y los húngaros, temiendo una larga
minoría de edad si el niño resultaba ser varón, la obligaron a ofrecer su mano
a Wladislao. Tras el envío de esta propuesta, Isabel
tuvo un hijo, al que bautizaron Ladislao Póstumo. Entonces retiró su
consentimiento al matrimonio y, apoyada por un fuerte grupo de nobles húngaros,
se retiró a Stuhlweissenburg (Alba Regalis), donde el niño fue coronado por el arzobispo de
Gran Bretaña. Pero el partido del rey de Polonia, encabezado por Juan de Hunyad, resultó ser el más fuerte. Isabel se vio obligada a
abandonar la Baja Hungría y refugiarse en Viena, llevando consigo la corona de
San Esteban, que, junto con su hijo, confió al emperador Federico III (3 de
agosto de 1410).
Siguieron
hostilidades y negociaciones, hasta que en noviembre de 1442 se acordó la paz,
cuyos términos se desconocen. Pero la repentina muerte de Isabel al mes
siguiente, no exenta de sospechas de envenenamiento, impidió la ratificación de
un tratado que nunca había sido del agrado del gran partido liderado por Juan
de Hunyad, cuyas recientes victorias sobre los turcos
le otorgaban una enorme influencia. La continuación de estos asuntos ya ha sido
relatada.
La minoría
de edad de Ladislao Póstumo también ocasionó disturbios en Bohemia. Para evitar
este inconveniente, los Estados ofrecieron la Corona primero a Alberto, duque
de Baviera, y después a Federico III, que la rechazaron. Los dos principales
partidos de Bohemia, los católicos y los calixtinos,
acordaron entonces elegir al infante Ladislao y nombrar dos regentes durante su
minoría de edad. Praczeck de Lippa fue elegido para ese cargo por los calixtinos, y
Meinhard de Neuhaus por los católicos. Tal arreglo
condujo naturalmente a la discordia civil, y después de una lucha severa, Praczeck y los Calixtinos obtuvieron la autoridad suprema. A la muerte de Praczeck en 1444, los católicos intentaron restaurar a Meinhard, pero los calixtinos volvieron a imponerse y otorgaron la regencia al
célebre Jorge Podiebrad. En 1450, el gobierno de Podiebrad fue confirmado por
los Estados de Bohemia, Hungría y Austria, reunidos en Viena, y asumió en Praga
una autoridad casi regia. Se convirtió en el ídolo de los bohemios, que en 1451
le habrían elegido rey si Eneas Silvio no le hubiera persuadido de permanecer
fiel a la causa del joven Ladislao.
Tras la
muerte del rey Wladislao en la batalla de Varna, Ladislao Póstumo, de cinco años de edad, fue elegido
unánimemente rey de Hungría por una Dieta reunida en Pesth, en 1445, y se
enviaron enviados para exigirlo a Federico III, junto con la corona de San
Esteban. El rechazo de esta demanda, la guerra que siguió al nombramiento de
Juan de Hunyad como gobernador o regente, y su
desafortunada campaña contra los turcos en 1448, ya han sido mencionados. A la
muerte del sultán Amurath II, a principios de 1451,
Juan de Hunyad, como otros gobernantes cristianos,
envió embajadores a Mahoma II y obtuvo de él una tregua de tres años. En 1453,
poco antes de la toma de Constantinopla, Hunyad dejó
su cargo de gobernador y el joven Ladislao asumió las riendas del gobierno.
Tal era el
estado de las principales naciones de Europa oriental en la época en que
comienza esta historia. De Rusia y de los reinos escandinavos no hay por el
momento ocasión de hablar, ya que no estaban aún en condiciones de tomar parte
en los asuntos generales de Europa; pasemos, pues, a las naciones meridionales
y occidentales. La historia y la constitución de estas naciones, hasta la caída
del Imperio de Oriente, han sido tan ampliamente descritas por el Sr. Hallam,
que sólo será necesario recapitular los detalles indispensables para la
comprensión de las páginas siguientes. Italia reclama en primer lugar nuestra
atención, como nodriza de la civilización moderna; y entre las Potencias
italianas, principalmente el Romano Pontífice, no sólo como Príncipe temporal,
sino también por sus pretensiones espirituales, como Potencia europea de gran
importancia. El prestigio de su autoridad había sido ya gravemente sacudido por
los cismas de la Iglesia y las decisiones de los Concilios Generales; sin
embargo, seguía ejerciendo una prodigiosa influencia en los asuntos políticos y
religiosos de Europa.
ITALIA
EN EL SIGLO XV.
Como
potentado temporal, el Papa aún no había alcanzado la plenitud de su poder; es
más, apenas se sentaba seguro en su trono de Roma. A mediados del siglo XV,
Stefano Porcari revivió los planes del tribuno Rienzi, cien años antes, y se esforzó por restaurar la
imagen de una República romana. En enero de 1453, las conspiraciones de Porcari fueron descubiertas por tercera vez; su casa fue
rodeada por los mirmidones papales, y él mismo, con nueve confederados,
capturado y ejecutado. Este, hasta nuestros días, fue, sin embargo, el último
intento de este tipo. En esta época los dominios del Papa incluían el distrito
al norte de Roma conocido como el Patrimonio de San Pedro, junto con algunas
porciones de Umbría y la Marca de Ancona; pero la Santa Sede reclamaba muchas
otras partes de Italia, y especialmente el Exarcado de Rávena, como la donación
de Pippin. La extensión del Exarcado ha sido
discutida; pero sus límites más estrechos comprendían Ferrara, Rávena y Bolonia
con sus territorios, junto con el país incluido entre Rímini y Ancona, el
Adriático y los Apeninos. Su nombre de Romaña se remontaba a los días en que
los emperadores romanos de Oriente la gobernaban a través de su lugarteniente,
el Exarca, y aunque muchas de sus ciudades eran independientes de la corte
romana, algunos de sus gobernantes reconocían la soberanía del Papa y aceptaban
el título de "Vicarios de la Iglesia". La familia de Este en Ferrara,
la de Bentivoglio en Bolonia, la de Manfredi en Faenza e Imola, la de Malatesta
en Rímini y Cesena, habían establecido su independencia virtual, aunque los
Papas no descuidaron ninguna oportunidad de hacer valer sus pretensiones, y a
menudo por la fuerza de las armas. También reivindicaron Nápoles como feudo de
la Iglesia, en virtud de un tratado entre sus conquistadores normandos y el
Papa León IX en 1053; y los soberanos de ese país se reconocieron señores de la
Santa Sede mediante el pago de un tributo. Con mucho menos derecho, el Papa
también afirmó una superioridad feudal sobre todos los soberanos de Europa,
reclamó los Estados de todos los príncipes excomulgados, herejes, infieles y
cismáticos, junto con todos los países e islas recién descubiertos.
El
surgimiento y el progreso de esa enorme influencia que los Pontífices Romanos
adquirieron en Europa han sido descritos por el Sr. Hallam, y aquí nos
contentaremos con una breve descripción del sistema administrativo de la Corte
Papal, en el que ese escritor no ha entrado.
La Corte de
Roma, comúnmente llamada la Curia Romana, consistía en un número de
eclesiásticos dignos que asistían al Papa en la administración ejecutiva. Los
consejeros más íntimos del Pontífice, o, como deberíamos decir, su consejo
privado, eran el Colegio Cardenalicio, formado por un cierto número de
Cardenales Obispos, Cardenales Sacerdotes y Cardenales Diáconos.
Los
cardenales diáconos, primero siete y después catorce, eran originalmente
eclesiásticos nombrados supervisores y guardianes de los enfermos y pobres en
los diferentes distritos de Roma. Por encima de ellos en rango estaban los
cincuenta Cardenales Sacerdotes, como se llamaba a los principales sacerdotes
de las principales iglesias romanas: quienes, con los Cardenales Diáconos,
formaron, en tiempos muy tempranos, el presbiterio, o senado, del Obispo de
Roma. De estas iglesias, con los distritos adjuntos a ellas, derivaban sus
títulos, como Bonifacio, Presbyt. Tit.
S. Cecilie, el título posterior del cardenal Wolsey;
Paulus, Presbyt. Tit. S. Laurentii, &c. Según algunas autoridades, los
cardenales obispos fueron instituidos en el siglo IX; según otras, no hasta el
XI, cuando siete obispos de las diócesis más cercanas a Roma -Ostia, Porto, Velitraa, Tusculuni, Prasneste, Tibur y Sabina- fueron adoptados por el Papa en
parte como sus asistentes en el servicio de Letrán y en parte en la
administración general de la Iglesia. Aunque eran los más jóvenes de los
Cardenales en el tiempo, los Cardenales Obispos eran los de mayor rango y
gozaban de preeminencia en el Colegio. Con el tiempo, el nombramiento de
cardenales obispos se extendió no sólo al resto de Italia, sino también a
países extranjeros. Sus títulos derivaban de sus diócesis, como el Cardenal
Obispo de Ostia (Ostiensis), Placentinus (de Placentia), Arelatensis (de Arles), Rothomagensis (de Rouen),
&c. Pero también se les llamaba frecuentemente por sus propios nombres. El
número de cardenales era indefinido y variable. Los Concilios de Constanza y
Basilea intentaron restringirlo a veinticuatro; pero esto no se llevó a cabo, y
el Papa Sixto V finalmente fijó el número completo en setenta.
Una asamblea
de Cardenales en presencia del Pontífice, para tratar asuntos, se llamaba
Consistorio. Los Consistorios eran ordinariamente privados, y se limitaban a
los Cardenales solamente; aunque en ocasiones extraordinarias, y para
propósitos solemnes de estado, como en la recepción de embajadores, los
Consistorios eran públicos, y otros prelados, e incluso laicos distinguidos,
podían aparecer en ellos.
Además de
los Cardenales y otros altos prelados, la Corte de Roma también estaba formada
por un gran número de oficiales papales, cada uno con su departamento peculiar.
Tales eran los oficiales de la Cancillería Romana, de los cuales el
Protonotario, o Primicerio, era el jefe. También se le llamaba Datarius, por poner la fecha a los actos de gracia,
concesiones de prebendas, etc.; de ahí el nombre de Dataria para ese departamento. A sus órdenes estaba el Secretario de las bulas papales
(Scriptor Literarum Apostolicarum), que era también el chambelán del Papa. La
fabricación de las bulas era dirigida por un colegio de setenta y dos personas,
de las cuales treinta y cuatro vestidas de violeta, y más distinguidas que el
resto, redactaban a partir de peticiones firmadas por el Papa las actas de las
bulas que debían prepararse a partir de ellas en debida y regular forma. El
resto de este colegio, que podían ser laicos, se llamaban Examinadores, y su
oficio consistía en vigilar que las bulas se redactaban de conformidad con las
actas. El Taxator fijaba el precio de las bulas, que
variaba mucho según su contenido; el Plumbator ponía
el sello de plomo, o bulla, de donde derivaba el nombre del instrumento.
Había tres
tribunales para la administración de justicia: un Tribunal de Apelación,
llamado en los primeros tiempos Capella, pero después más conocido con el
nombre de Rota Romana; la Signatura Justitice, y la
Signatura Gratice. La Rota Romana era el más alto
tribunal papal. Sus miembros, llamados Auditores Rotae,
fueron fijados por el Papa Sixto IV en doce, y aunque pagados por el Papa, no
eran todos italianos, sino que contenían al menos un francés, un español y un
alemán. La Signatura Gratice, en la que el Papa
presidía en persona, y de la que sólo podían ser miembros cardenales selectos o
prelados eminentes, decidía los casos que dependían de la gracia y el favor del
Papa. La Signatura Justitiae, además de otros asuntos
legales, decidía especialmente sobre la admisibilidad de las apelaciones al
Papa.
Halagar y
refrescar al Papa, a sus Cardenales y cortesanos, con regalos, era una
costumbre muy antigua; pero los numerosos regalos de dinero que anualmente
afluían a Roma eran sólo uno de los medios que servían para llenar el tesoro
papal. Otra fuente abundante eran las bulas papales, de las que se publicaba
una gran cantidad cada año. No era sólo la Cámara Apostólica la que se
beneficiaba: todos los funcionarios empleados en la preparación de las bulas
cobraban su peaje, desde el Secretario Jefe hasta el Plumbator.
Entre otras fuentes de ingresos, además de los honorarios regulares derivados
de las investiduras, etc., estaban la venta de indulgencias y dispensas, el
anuncio de un año de gracia, y lo que se llamaba el Derecho de Reserva, por el
cual los Papas reclamaban el privilegio de cubrir un cierto número de cargos
eclesiásticos y beneficios vacantes. Este medio se había extendido gradualmente
tanto que en la época del Cisma Papal los cargos se vendían públicamente, e
incluso los inferiores daban grandes sumas de dinero. Se podría decir
verdaderamente con Jugurtha, Roma omnia venire, en Roma todas las cosas son venales. Nunca se
recogió una cosecha tan rica de la credulidad de la humanidad.
Queda por
decir unas palabras sobre el modo de elegir a los sucesores de San Pedro. En
los primeros tiempos, el Romano Pontífice era elegido tanto por el pueblo como
por el clero; y su elección no era válida a menos que fuera confirmada por el
Emperador Romano; hasta que finalmente, en 1179, el Papa Alejandro III
consiguió conferir el derecho electivo únicamente a los Cardenales. Para que
una elección fuera válida era necesario que al menos dos tercios del colegio
estuvieran de acuerdo; pero como esta circunstancia había retrasado con
frecuencia su elección, el Papa Gregorio X, antes de cuya elevación había
habido un interregno de no menos de tres años, publicó, en 1274, una bula para
regular las elecciones, que posteriormente pasó a formar parte del Derecho
Canónico. Esta bula disponía que los cardenales debían reunirse dentro de los
nueve días siguientes al fallecimiento de un Papa; y el décimo día debían estar
estrechamente encarcelados, cada uno con una sola doméstica, en un apartamento
llamado el Cónclave, siendo su única comunicación con el mundo exterior una
pequeña ventana a través de la cual recibían su comida y otras necesidades. Si
no se ponían de acuerdo en tres días, se les disminuían las provisiones;
después del octavo día se les limitaba a una pequeña ración de pan, agua y
vino; y así se les inducía por todos los motivos de salud y conveniencia a no
prolongar innecesariamente su decisión.
Tal era, en
líneas generales, el gobierno papal. El resto de Italia estaba dividido por una
serie de Potencias independientes, de las cuales sólo será necesario mencionar
las más considerables. Estas eran dos monarquías, el Reino de Nápoles (o
Sicilia) y el Ducado de Milán; y tres Repúblicas, dos de las cuales, Venecia y
Génova, eran marítimas y comerciales; la tercera, Florencia, interior y
manufacturera.
VENECIA.
La Venecia
del siglo XV. El Bucintoro regresando al Molo el día
de la Ascensión, o el matrimonio simbólico de Venecia con el mar (Canaletto)
De estas
repúblicas, Venecia era la más importante. Su poder y sus pretensiones, tanto
por mar como por tierra, estaban tipificados en su escudo de armas: un león con
dos pies en el mar, un tercero en las llanuras y un cuarto en las montañas. Sus
dominios territoriales, sin embargo, eran el fruto de su vasto comercio y de su
supremacía naval; y es como potencia naval que merece principalmente nuestra
atención. En las islas de la laguna, formadas por los depósitos aluviales del
Adigio y otros ríos, Venecia, a través de muchos siglos de industria y empresa,
había crecido tanto que hacia finales del siglo XIII se proclamó reina del
Adriático y exigió peaje y tributo a todos los barcos que navegaban por ese
mar. Todos los años, el día de la Ascensión, el Dux repetía la ceremonia del
matrimonio con aquella novia cuya dote había llegado de todas partes, cuando,
de pie sobre la proa del Bucentaur, arrojaba a sus
aguas el anillo consagrado, exclamando: "Desponsamus te, Mare, in signum veri perpetuique dominii". Algún trapo de supuesto derecho suele
encubrir las pretensiones más extravagantes, y así los venecianos alegaron una
donación del papa Alejandro III, que había dicho al dux: "El mar te debe
sumisión como la esposa a su marido, pues has adquirido su dominio por la
victoria". Sin embargo, algunos titulares posteriores de la sede de Pedro
no estaban dispuestos a reconocer este don liberal de su predecesor; y se
cuenta que Julio II preguntó una vez a Jerónimo Donato, el embajador veneciano,
por el título que confería a la República el dominio del golfo. "Lo
encontrarás", respondió Donato, "refrendado en la escritura por la
que Constantino transmitió el dominio de San Pedro al Papa Silvestre".
No es
necesario seguir todos los pasos por los que los venecianos fueron conquistando
las grandes posesiones que poseían a mediados del siglo XV, muchas de las
cuales habían sido adquiridas por compra. Así, la isla de Corfú, así como Zara
en Dalmacia, fueron compradas a Ladislao de Hungría, rey de Nápoles; Lepanto y
Corinto a Centurione, genovés y príncipe de Acaya;
Salónica a Andrónico, hermano de Teodoro, déspota de la Morea, que, sin
embargo, les fue arrebatada por los turcos en 1430. Como potencia naval, las
miras de Venecia se dirigían principalmente a la adquisición de ciudades y
fortalezas marítimas; pero en Italia los venecianos también se esforzaban al
máximo por extender su territorio, y ya se habían hecho dueños de Padua,
Vicenza, Verona, Brescia, Bérgamo, Rávena, Treviso, Feltre,
Belluno, el Friuli y parte del Cremonese,
Venecia
presenta, quizás, el ejemplo más exitoso registrado de una República u
oligarquía aristocrática. No entraremos aquí en los detalles de su gobierno,
que han sido descritos extensamente por el Sr. Hallam. Por muy desfavorable que
fuera a la libertad doméstica, el gobierno de Venecia estaba admirablemente
adaptado para promover los intereses del Estado en sus relaciones con otras
naciones, y desde una época remota su servicio diplomático fue admirablemente
dirigido. Ya en el siglo XIII se ordenó a sus embajadores que tomaran nota de
todo lo digno de observación en los países a los que eran enviados; y estos
informes, o Relazioni, se leían ante el Pregadi, o Senado, y luego se depositaban en los archivos
del Estado. La práctica se mantuvo hasta los últimos tiempos, y existe una Relazione de los primeros tiempos de la República Francesa,
llena de detalles sorprendentes e imparciales.
Francesco
Foscari (1373 - 1 de noviembre de 1457) fue dux de Venecia de 1423 a 1457
Bajo la
constitución veneciana, el poder del Dux era muy limitado, y, de hecho, a
menudo no era más que la marioneta involuntaria del Consejo; un hecho
abundantemente ilustrado por la trágica historia de Francesco Foscari, que fue
Dux de 1423 a 1457, y por lo tanto en el momento en que cayó Constantinopla.
Durante su reinado, si es que puede llamarse así, ya que para él no fue más que
una fuente de amargura y humillación, Venecia alcanzó su máximo nivel de
prosperidad y gloria. Continuamente frustrado por la oligarquía gobernante,
Foscari presentó dos veces su dimisión, que fue, sin embargo, rechazada; y en
la última ocasión, en 1443, se vio obligado a prometer que mantendría el cargo
ducal de por vida. Uno o dos años más tarde se vio obligado a dictar sentencia
de destierro contra su único hijo superviviente, Jacopo,
acusado de recibir sobornos de gobiernos extranjeros. Se presentaron cargos aún
más graves contra Jacopo, que murió exiliado en Creta
en enero de 1456. El anciano Dux fue depuesto en 1457, por las maquinaciones de
su enemigo Loredano, ahora a la cabeza del Consejo de
los Diez. Ho se retiró con la simpatía de los venecianos, que, sin embargo,
ninguno se atrevió a mostrar; y pocos días después murió. Con breves intervalos
de paz, había hecho la guerra a los turcos durante treinta años; y fue durante
su gobierno cuando se concluyó con ellos el tratado que tendremos que recordar
en la continuación.
Antes de que
la ciencia ampliara los límites de la navegación y abriera nuevos canales a la
empresa comercial, Venecia, por su posición, parecía destinada por la
naturaleza a conectar los mundos oriental y occidental. Durante muchos siglos,
Venecia fue el principal Estado marítimo y comercial de Europa. A principios
del siglo XV, más de 3.300 mercantes venecianos, con tripulaciones de 25.000
marineros, recorrían el Mediterráneo en todas direcciones, pasaban el estrecho
de Gibraltar, costeaban las costas de España, Portugal y Francia, como habían
hecho antiguamente los barcos de Fenicia y Cartago, y mantenían un lucrativo
comercio con los ingleses y los flamencos. Los venecianos disfrutaban casi del
monopolio del comercio de Levante, pero en el comercio con Constantinopla y el
Mar Negro, los genoveses rivalizaron durante mucho tiempo con ellos, y de hecho
los superaron.
GÉNOVA.
El puerto de
Génova (William Stanley Haseltine)
Sin embargo,
a mediados del siglo XV, el comercio y el poder de Génova, la segunda república
marítima de Italia, estaban en declive. Así como los venecianos disfrutaban de
un comercio casi exclusivo con la India y Oriente, a través de los puertos de
Egipto, Siria y Grecia, los genoveses poseían la mayor parte del comercio con
las regiones septentrionales y orientales de Europa. Los productos menos
costosos, pero tal vez más útiles, de estas regiones -cera, sebo, pieles y
cueros, junto con todos los materiales para la construcción naval, como madera,
brea y alquitrán, cáñamo para velas y cordaje- llegaban a los puertos del Mar
Negro, a través de los ríos que desembocan en él; y era a lo largo de estas
costas donde los genoveses habían plantado sus colonias. A principios del siglo
XIV fundaron Caffa, en Crimea, a la que siguieron
otras colonias y factorías, como Tana, cerca de Azof,
en la desembocadura del Tanais o Don, y otras,
algunas de las cuales, sin embargo, fueron compartidas por los venecianos y
otros italianos. Todo el comercio de este mar pasaba necesariamente por el
Bósforo, donde estaba bajo el mando de los establecimientos genoveses y
venecianos de Constantinopla.
Gian Maria o Giovanni Maria Visconti (
1388 - 1412) El duque era famoso por sus perros, adiestrados para matar
hombres.
Los
intereses rivales de su comercio ocasionaron, durante un largo periodo,
sangrientas contiendas entre venecianos y genoveses por la supremacía en el
mar. Génova no tenía el gobierno maravillosamente organizado y el poder
autosuficiente de Venecia; carecía de esa mezcla de elemento aristocrático que
daba tanta estabilidad a su rival, y con frecuencia se veía obligada a buscar
un refugio a sus propias disensiones sometiéndose al dominio extranjero: sin
embargo, tal era la energía de su población y la fuerza derivada de su
comercio, que en repetidas ocasiones fue capaz de sacudirse estas trabas, así
como de hacer frente a su poderoso rival en el Adriático. La encontramos por
turnos bajo la protección del Imperio, de Nápoles, de Milán, de Francia; pero
así como el espíritu faccioso de su población la obligó a someterse a estas
potencias, la misma causa la liberó de nuevo de sus garras. En 1435 los
genoveses se sublevaron contra Giovanni Maria Visconti, duque de Milán, porque ese príncipe había destituido a Alfonso V, rey
de Aragón y Sicilia, y sería rey de Nápoles, a quien había hecho prisionero.
Por odio hereditario a los catalanes, los genoveses habían apoyado al príncipe
francés René de Anjou, en sus pretensiones al trono napolitano, contra Alfonso,
y ahora se aliaron con Venecia y Florencia contra el duque de Milán. A esta
revolución, sin embargo, siguieron veinte años de contienda civil, en la que
las facciones hostiles de los Adorni y los Fregosi se disputaron el poder supremo y el cargo de Dux;
los intereses políticos y comerciales más importantes de la República fueron
abandonados en el momento crítico del triunfo de los turcos en 1453; y en ese
periodo apenas se oye hablar del nombre de Génova en los asuntos de Italia.
FLORENCIA.
LOS MEDICIS
Florencia,
la tercera gran República italiana, presenta un contraste sorprendente, y en
algunos aspectos agradable, con las que acabamos de describir. Sin ser tan
avariciosa como ellas, ni estar tan enteramente absorta en la persecución de
intereses materiales, sus instituciones populares favorecieron el desarrollo
del genio individual, que la riqueza derivada del comercio y las manufacturas
le permitió alentar y fomentar. Su situación en el interior y la escasez de su
comercio exterior hacían de Florencia una ciudad más esencialmente italiana que
Venecia o Génova, y por ello se interesaba más por los asuntos generales de
Italia y por el mantenimiento de su equilibrio político. El gobierno florentino
era más libre que el de Venecia, y más aristocrático que el de Génova,
nominalmente, de hecho, una democracia, pero en el momento en que se abre esta
historia dirigido y controlado por los jefes de gran mentalidad, liberales y
cultivados de la Casa de Medici. Las riquezas de esta familia, adquiridas
gracias al comercio, les permitieron hacer gala de su gusto y generosidad y,
bajo sus auspicios, florecieron la literatura y el arte que ya habían surgido
antes de su época y que convirtieron a Florencia en la madre de la cultura
europea moderna.
Los
intrincados detalles de la constitución florentina han sido ampliamente
descritos por el Sr. Hallam. Bastará con recordar al lector que su base era
popular y comercial, y que descansaba sobre lo que se llamaban las Artes (Arti), que eran, de hecho, muy parecidas a los gremios
teutónicos. Éstos eran veintiuno, a saber, siete mayores, llamados Arti Maggiori, que incluían a las
clases profesionales y a los comerciantes de mayor categoría, y catorce Arti Minori, que comprendían los
oficios menores. Sólo entre los miembros de las Arti podían elegirse los Priores (Priori), o principales magistrados ejecutivos del
Estado. Estos magistrados, ocho en total, eran elegidos cada dos meses y
durante su mandato vivían a expensas del erario público. Tras el
establecimiento de las compañías de milicias, el Gonfalonier de Justicia, que
estaba a la cabeza de ellas, se añadió a la Signoria,
o gobierno ejecutivo, y, de hecho, como su presidente. Para ayudar a las
deliberaciones de la Signoria, había un colegio
compuesto por los dieciséis Gonfaloniers de las
compañías de milicia, y por doce hombres principales llamados Buonuomini, literalmente, hombres buenos, a cuya
consideración se sometía cada resolución o ley antes de ser llevada ante los
grandes Consejos del Estado. Estos consejos, que cambiaban cada cuatro meses,
eran el Gonsiglio di Popolo, formado por 300
plebeyos, y el Consiglio di Comune,
en el que también podían participar los nobles. En coyunturas extraordinarias,
todos los ciudadanos podían reunirse en una asamblea soberana del pueblo,
llamada Farsi Popolo.
El periodo
más floreciente de la República florentina fue el medio siglo durante el cual
estuvo bajo el gobierno del partido güelfo o aristocrático de Maso degli Albizzi y su hijo y sucesor
Rinaldo, de 1382 a 1434. Las medidas de estos gobernantes, los principales de
los cuales, además de los Albizzi, fueron Gino Capponi y Niccolo da Uzzano, fueron en general sabias y patrióticas. Aumentaron
la prosperidad de Florencia, y al mismo tiempo defendieron las libertades de
Italia; y su crédito fue sostenido por una serie de brillantes conquistas, que
sometieron Pisa, Arezzo, Cortona, en resumen, media Toscana, al dominio
florentino; y mientras sus armas prevalecían en el extranjero, la paz reinaba
en casa. Los magistrados vivían de manera sencilla y sin ostentación, y no
abusaban de su poder para sus fines privados; el pueblo también vivía
frugalmente, mientras que la magnificencia pública se desplegaba en iglesias,
palacios y otros edificios; se reunían valiosas bibliotecas; y florecían la
pintura, la estatuaria y la arquitectura. En esta época se dice que Florencia
contaba con 150.000 habitantes dentro de sus murallas, y disfrutaba de unos
ingresos de 300.000 florines de oro, o unas 150.000 libras esterlinas. Aunque
su situación excluía a Florencia de la gran parte del comercio exterior del que
disfrutaban Génova y Venecia -no tuvo puerto propio hasta que adquirió Pisa por
conquista, y Livorno por compra a los genoveses-, incluso antes no había estado
totalmente desprovista de comercio marítimo, ya que encontraba un puerto en
Pisa o en el puerto sienés de Telamone.
Còsimo di
Giovanni degli Mèdici (389 - 1464),
En 1434,
Cosme de Médicis logró derrocar al partido de los Albizzi y hacerse con las riendas del gobierno. El primer miembro conocido de la
familia Médicis fue Salvestro, quien, en 1378, había
dirigido con éxito una insurrección de los Ciompi, o
pueblo florentino. Durante la supremacía de los Albizzi,
Giovanni de' Medici, padre de Cosmo, que había
amasado una gran fortuna con el comercio y la banca, y era considerado el
hombre más rico de Italia, había ocupado algunos de los principales cargos del
Estado; y a su muerte, en 1429, Cosmo asumió la
dirección de un partido que se había formado con el propósito de limitar la
autoridad de la oligarquía gobernante. A su regreso de sus viajes por Alemania
y Francia, Cosmo se abstuvo de la sociedad del
partido gobernante y se asoció con hombres de baja condición; pero tanto él
como su hermano Lorenzo estaban relacionados por matrimonio con algunas de las
principales familias florentinas. Ante las sospechas de los oligarcas, en 1433
fue desterrado a Padua durante diez años; pero, debido a una revolución en el
gobierno, él y su familia volvieron en octubre de 1434. A partir de entonces, y
durante tres siglos, la historia de Florencia está ligada a la de los Médicis.
Maquiavelo describe a Cosme como un hombre de carácter generoso y afable; de
porte grave y agradable a la vez, poseía, además de las cualidades de su padre,
mucho más talento como estadista. La revolución por la que alcanzó el poder
supremo debe considerarse, sin embargo, como el preludio de la caída de la República
florentina. Fue, de hecho, el establecimiento de una plutocracia. Cosme
continuó gobernando hasta su muerte en 1464, por lo que era el hombre más
importante de Florencia en el periodo elegido como nuestra época. Continuó
ejerciendo el oficio de comerciante y banquero, y durante su larga
administración sus miras se dirigieron constantemente al engrandecimiento de su
familia, aunque, tras su muerte, los florentinos le honraron con el título de Pater Patriae. La administración
precedente de los Albizzi, aunque más beneficiosa
para su país, está casi olvidada, porque, como los príncipes antes de Agamenón,
no encontraron ningún bardo o historiador que registrara sus elogios; mientras
que Cosmo de' Medici, un generoso mecenas de la
literatura, tuvo la suerte de ser amigo de muchos escritores eminentes. Como su
poder era sostenido principalmente por las clases bajas, pudo extenderlo
gracias a su riqueza; y finalmente consiguió reducir el gobierno a una pequeña
oligarquía, habiendo conferido, en 1452, el privilegio de nombrar a la Señoría
a sólo cinco personas. Para mantener su propio dominio, cortejó la amistad del
tirano Francisco Sforza, duque de Milán, y ayudó a este príncipe a oprimir a
los milaneses.
MILÁN. LOS VISCONTI.
Gian
Galeazzo Visconti (1351 - 1402)
Sforza, un condottiere, o soldado de fortuna, como su padre antes que
él, obtuvo Milán en parte por un matrimonio afortunado y en parte por las
armas. La historia de los Visconti, sus predecesores en el ducado, es poco más
que un tejido de crimen y traición, de crueldad y ambición. Originalmente un
arzobispado, Juan Galeazzo Visconti consiguió en 1396 la erección de Milán y su
diócesis como ducado y feudo imperial, mediante un tratado con el emperador
Wenceslao y el pago de 100.000 florines. Esta transacción introdujo un nuevo
rasgo en la política italiana. Los famosos partidos de los güelfos y los
gibelinos, cuyos nombres se mantuvieron más o menos en uso hasta finales del
siglo XV, no tenían al principio nada que ver especialmente con los asuntos
internos de los diferentes Estados italianos: eran simplemente, en un sentido
general, las consignas de la libertad italiana y del despotismo imperial y
teutónico: los güelfos apoyaban la causa de Roma, y los gibelinos la del
Emperador. Así, algunas repúblicas italianas eran gibelinas, mientras que entre
las ciudades güelfas habían surgido varios tiranos. Pero después de que los
Visconti se establecieran en Milán y adquirieran una influencia preponderante
en Italia, empezaron a considerar sus intereses como indisolublemente ligados a
los principios monárquicos; y a partir de este período todo tirano o usurpador
italiano, si antes había sido güelfo, se convirtió en gibelino, y cortejó la
amistad y protección de los duques de Milán; mientras que, por otro lado, si una
ciudad gibelina lograba deshacerse del yugo de su señor, alzaba el estandarte
güelfo y buscaba la alianza de Florencia, una ciudad preeminentemente güelfa; y
así esos nombres de partido se convirtieron en los símbolos de la libertad o la
esclavitud tanto nacional como extranjera.
Francesco I
Sforza (23 de julio de 1401 - 8 de marzo de 1466)
El ducado de
Milán descendió con el tiempo a Felipe María Visconti, el menor de los dos
hijos de Gian-Galeazzo. Felipe no tenía más hijos que una hija ilegítima,
Bianca; y Francisco Sforza, a quien el papa Eugenio IV había nombrado señor de
la Marca de Ancona y Gonfaloniero de la Iglesia, aspiraba a su mano, con la
esperanza de que con ese matrimonio podría llegar a establecerse en la sucesión
milanesa. Su cortejo fue un tanto duro; para conquistar a la hija, hizo la
guerra al padre. Tras el derrocamiento de los Albizzi por Cosme de Médicis y el destierro de su rival, Rinaldo degli Albizzi, Visconti, a instancias de éste, entró en
guerra con Florencia y Venecia, y Sforza se puso al servicio de los
florentinos. Sin embargo, sus operaciones fueron infructuosas y se encontró en
una peligrosa posición cerca del castillo de Martinengo,
cuando fue inesperadamente socorrido por un mensaje del duque Felipe María.
Disgustado por la insolencia de sus propios capitanes, que, en previsión de su
muerte, ya estaban exigiendo diferentes porciones de sus dominios, el duque
ofreció a Sforza la mano de su hija Bianca con Cremona y Pontremoli como dote, y le dejó que nombrara sus propias condiciones de paz. El matrimonio
se celebró en octubre de 1441, pero Visconti pronto se arrepintió de su trato y
entró en una nueva guerra para arruinar a su yerno, que volvió a tomar el mando
de los ejércitos veneciano y florentino. Sin embargo, al verse en apuros, el
duque recurrió de nuevo a Sforza y le ofreció la sucesión milanesa como precio
por abandonar a sus patrones. Sforza consultó a su amigo Cosme de Médicis,
quien le aconsejó que no siguiera ninguna regla que no fuera la de sus propios
intereses, y que no tuviera en cuenta sus obligaciones con dos Estados que sólo
le habían empleado para su propio beneficio. Visconti pareció después dispuesto
a romper también este acuerdo; pero apenas la reaparición del peligro de nuevos
éxitos de los venecianos le obligó de nuevo a arrojarse en brazos de Sforza,
cuando el 13 de agosto de 1447 cayó repentinamente víctima de una disentería.
Con Felipe María terminó la dinastía de los Visconti, que, como obispos y
duques, habían gobernado Milán 170 años (1277-1447). Como no dejó herederos
varones, ni hijos legítimos de ningún tipo, su muerte dio lugar a cuatro
reclamaciones de sucesión, que es preciso exponer aquí, ya que fueron objeto de
guerras y negociaciones que nos ocuparán en las páginas siguientes. Estas
reclamaciones eran:-1. La de Carlos, duque de Orleans, fundada en su condición
de hijo de Valentina Visconti, hermana mayor del difunto duque; 2. La de
Bianca, hija ilegítima de Felipe, y de su marido Francesco Sforza, que también
podía alegar que había sido designado por Felipe como su sucesor; 3. La de
Alfonso, rey de Nápoles, y de Francesco Sforza, que también podía alegar que
había sido designado por Felipe como su sucesor. 3. La de Alfonso, rey de
Nápoles, que se basaba en un testamento auténtico o pretendido del difunto
duque; 4. La del emperador, que, a falta de herederos, reclamaba el ducado como
feudo caduco.
Bianca Maria Visconti(1425 - 1468) En 1430, a la edad de seis
años, Bianca Maria fue prometida a Francesco I
Sforza.
La cuestión
entre Bianca y la Casa de Orleans gira en torno a si es preferible una sucesión
colateral legítima a una ilegítima pero directa. Según los usos de la época, en
la que la bastardía no se consideraba una descalificación tan completa como en
la actualidad, y en la que había numerosos casos de sucesión ilegítima en
varios Estados italianos, esta pregunta quizá debería responderse
negativamente. Las pretensiones de Sforza, así como las del rey de Nápoles, se
basaban en la cuestión de si el duque tenía poder para nombrar en defecto de
herederos naturales; y, en caso afirmativo, cuál de los dos era el nombramiento
más válido: pero también hay que recordar que la pretensión de Sforza se vio
reforzada por su matrimonio con Bianca. Hasta aquí, pues, podríamos inclinarnos
a favor de Sforza. Pero queda por considerar la reclamación del Emperador. La
carta a la Casa Ducal otorgada por el rey Wenceslao en Praga, el 13 de octubre
de 1393, limitaba la sucesión a los varones, hijos de varones por legítimo matrimonio,
o, en su defecto, a los descendientes naturales varones de Juan Galeazzo,
después de haber sido legitimados solemnemente por el Emperador. Milán, por
tanto, era exclusivamente un feudo masculino. Pero no había herederos varones
de ningún tipo, ni se ha demostrado que el duque tuviera ningún poder de
nombramiento por testamento o de otro modo. Esto parece constituir un caso
claro a favor del Emperador, de acuerdo con el uso general respecto a los
feudos, a menos que su poder original sobre el feudo fuera discutido. Pero esto
había sido claramente reconocido por Juan Galeazzo cuando aceptó el ducado de
manos de Wenceslao, y de hecho siempre había sido reconocido previamente por la
Casa Ghibelin de los Visconti. Es cierto, como
observa un escritor moderno, que la soberanía correspondía propiamente al
pueblo milanés; pero éste fue incapaz de hacerla valer eficazmente, y
posteriormente las pretensiones realmente impugnadas no fueron las del Emperador
y el pueblo, sino las del Emperador y los pretendientes bajo el título de los
Visconti.
El pueblo,
de hecho, tras la muerte del duque, bajo el liderazgo de cuatro ciudadanos
distinguidos, estableció una República, mientras que el consejo reconoció a
Alfonso Rey de Aragón y Nápoles, e izó la bandera aragonesa. Algunas de las
ciudades milanesas, como Pavía, Como y otras, también se erigieron en
Repúblicas; algunas se sometieron a Venecia, otras a Milán; y Asti admitió una
guarnición francesa en nombre de Carlos, duque de Orleans. Los venecianos se
negaron a renunciar a los territorios que habían conquistado y, en estas
circunstancias, la República de Milán contrató los servicios de Francesco
Sforza, que se convirtió así durante un tiempo en el siervo de aquellos a
quienes esperaba mandar, aunque con la secreta esperanza de invertir la
situación. No corresponde a nuestro tema detallar las campañas de los dos o
tres años siguientes. Baste decir, en general, que las operaciones de Sforza
contra los venecianos fueron un éxito y que, sobre todo por la gran derrota que
les infligió en Caravaggio, el 15 de septiembre de 1448, les pareció político
inducirle a entrar a su propio servicio, ofreciéndole instalarle en el ducado
de Milán, pero a condición de que cediera a Venecia el Cremonese y la Ghiara d'Adda. Los venecianos,
sin embargo, pronto se dieron cuenta de que habían cometido un error político
al entregar Milán a un príncipe guerrero en lugar de alentar a la naciente
República; y haciendo caso omiso de sus compromisos con Sforza, concluyeron en
Brescia un tratado con los republicanos milaneses (27 de septiembre de 1440), y
retiraron sus tropas del ejército de Sforza. Pero este comandante ya había
reducido Milán al hambre; y sabiendo que había dentro de sus murallas un
antiguo oficial suyo, Gaspard da Vicomercato, en
cuyos servicios podía confiar, Sforza ordenó audazmente a sus soldados que se
acercaran a la ciudad, cargados con todo el pan que pudieran llevar. A una
distancia de seis millas fueron recibidos por la población hambrienta; el pan
fue distribuido, y Sforza avanzó sin resistencia hasta las puertas. Ambrosio
Trivulzio y un pequeño grupo de patriotas le habrían impuesto condiciones antes
de entrar y le habrían hecho jurar que respetaría sus leyes y libertades, pero
ya era demasiado tarde: el pueblo se había declarado a favor de Sforza, no había
forma de resistirse a su entrada y, cuando apareció en la plaza pública, fue
saludado por la multitud reunida como su Duque y Señor.
Esta
revolución se llevó a cabo a finales de febrero de 1450. Sin embargo, durante
los años siguientes, Sforza tuvo que luchar con los venecianos por la posesión
de sus dominios. La caída de Constantinopla hizo reflexionar a los beligerantes
italianos sobre la naturaleza perniciosa de la contienda en la que estaban
inmersos, y el Papa Nicolás V convocó un congreso en Roma para considerar los
medios de hacer frente al enemigo común. Ninguna de las potencias italianas,
sin embargo, fue sincera en estas negociaciones; ni siquiera el propio Nicolás,
que había aprendido por experiencia que las guerras de los demás Estados
italianos aseguraban la tranquilidad de la Iglesia. Los venecianos, agotados
por la duración de la guerra, y viendo que el congreso no conseguiría
establecer una paz general, empezaron a negociar en secreto con Sforza una paz
separada. Esto condujo al Tratado de Lodi, el 9 de abril de 1454. El marqués de Montferrat, el duque de Saboya y otros príncipes se
vieron obligados a renunciar a las partes del Milanesado que habían ocupado, y
de este modo, junto con las cesiones de los venecianos, Sforza recuperó todos
los territorios que habían pertenecido a su predecesor.
El resto de
los Estados italianos, a excepción del Reino de Nápoles, no son lo
suficientemente importantes como para llamar nuestra atención. Los principales
eran Ferrara, gobernada entonces por la ilustre Casa de Este, Mantua, bajo los
Gonzaga, y Saboya. Los condes de Saboya remontan su linaje hasta el siglo X. El
emperador Segismundo, en el curso de sus frecuentes viajes, habiendo entrado en
Saboya, erigió este condado en ducado a favor de Amadeo VIII, que fue después
el Papa Félix V, por cartas patentes concedidas en Chambery,
el 19 de febrero de 1416. Segismundo ejerció este privilegio sobre la base de
que Saboya formaba parte del antiguo reino borgoñón de Arlés, y en
consideración a un mísero préstamo de 12.000 coronas.
NÁPOLES
Cuando se
inicia esta historia, Nápoles llevaba más de diez años en posesión de Alfonso
V, rey de Aragón, que había obtenido el trono napolitano tras una dura lucha
con un pretendiente rival, el príncipe francés René de Anjou. Las pretensiones
de la Casa de Anjou procedían originalmente de la donación del Papa Urbano IV a
mediados del siglo XIII. Los conquistadores normandos de Nápoles habían
consentido en mantener el condado, más tarde reino, de Sicilia, como feudo de
la sede romana, y la línea normanda estaba representada en la época mencionada
por Conradino, nieto del emperador Federico II, cuyo
tío Manfred, hijo ilegítimo de Federico, habiendo usurpado el trono siciliano,
Urbano lo ofreció a Carlos, conde de Anjou, hermano de Luis IX de Francia.
Manfred fue derrotado y asesinado en la batalla de Benevento, en 1266; y dos
años después Conradino, que había sido instaurado por
los nobles gibelinos, también fue derrotado en Tagliacozzo,
y poco después ejecutado por orden del conde Carlos, que estableció así en
Nápoles y Sicilia la primera Casa de Anjou. Sin embargo, la Corona fue
disputada por Don Pedro III, Rey de Aragón, que se había casado con una hija de
Manfred; se desató una guerra y Pedro consiguió apoderarse de Sicilia y
transmitirla a su posteridad. La primera Casa de Anjou continuó en posesión del
reino de Nápoles hasta el reinado de Juana I, destronada en 1381 por Carlos de
Durazzo, su presunto heredero. Sin embargo, antes había llamado desde Francia a
su primo Luis, duque de Anjou, hermano del rey francés Carlos V; y su hijo,
tras el asesinato de Carlos de Durazzo en Hungría en 1385, ascendió al trono
napolitano con el título de Luis II. Sin embargo, el reinado de esta segunda
Casa de Anjou fue breve. Luis fue expulsado el mismo año por Ladislao, hijo de
Carlos de Durazzo, quien, a pesar de todos los esfuerzos de Luis, consiguió
retener la soberanía hasta su muerte en 1444. Le sucedió su hermana Juana II,
que, aunque se casó dos veces, no tuvo descendencia.
Alfonso V el
Magnánimo (1396 - 1458)
En estas
circunstancias, Juana se había mostrado tan favorable a la familia Colonna que
se esperaba que legara su corona a un miembro de la misma, pero su amante Caraccioli la desvió de su propósito. El Papa Martín V, un
Colonna, molesto por este cambio en su comportamiento, decidió, si era posible,
destronarla en favor de Luis III, un joven de quince años, hijo de Luis II, que
había muerto en 1417; y con este fin contrató los servicios de Sforza
Attendolo, un renombrado condottiero, y padre de
Francisco Sforza, cuya historia ya hemos relatado. Sforza Attendolo, que había
sido condestable de Juana II, pero que a causa de la enemistad de Caraccioli se había distanciado de ella, iba a invadir los
dominios napolitanos con un ejército, mientras que Luis III iba a atacar
Nápoles desde el mar. En esta situación desesperada, Juana invocó la ayuda de
Alfonso V, rey de Aragón y Sicilia, y prometió, a cambio de sus servicios,
adoptarlo como heredero de sus dominios (1420). Estas condiciones fueron
aceptadas: Alfonso fue proclamado solemnemente sucesor de Juana; el ducado de
Calabria le fue entregado como garantía; y habiendo frustrado la empresa de
Luis, fijó su residencia en Nápoles como futuro rey.
Tal fue el
origen de la segunda pretensión de la Casa de Aragón al trono napolitano. Para
hacerla valer, Alfonso tuvo que emprender una lucha de muchos años de duración,
de la que sólo necesitamos señalar los principales acontecimientos. Percibiendo
que la Reina y Caraccioli pretendían traicionarle,
Alfonso se esforzó por asegurar sus personas; pero habiendo fracasado en el
intento, Juana canceló su adopción como heredero de la Corona, sustituyó a Luis
III en su lugar y, habiéndose reconciliado con Sforza, obtuvo la ayuda de sus
armas. La guerra se prolongó lentamente; Sforza se ahogó accidentalmente en el
Pescara, el 4 de enero de 1424, cuando su mando recayó en su hijo Francisco; y
Alfonso, obligado a regresar a Aragón por una guerra con los castellanos, dejó
a sus hermanos, don Pedro y don Federico, al frente de sus asuntos en Nápoles.
Pero fueron traicionados por su condottiere Caldora, y Juana volvió a entrar en Nápoles con su hijo
adoptivo, Luis III de Anjou.
En 1432 una
revolución, dirigida principalmente por la duquesa de Suessa,
tras la muerte de Caraccioli, que había disgustado a
todo el mundo, e incluso a la propia Juana, por su insolencia y brutalidad, la
duquesa y un gran grupo de nobles napolitanos invitaron a Alfonso a regresar; y
como ahora había arreglado los asuntos de Aragón, aceptó la invitación. Pero su
expedición no tuvo éxito. Luis III rechazó sus ataques a Calabria y, tras
algunos vanos intentos de inducir a Juana a retirar su adopción del príncipe,
Alfonso firmó una paz por diez años y se retiró de los territorios napolitanos
a principios de 1433.
La muerte de
Luis en 1434, seguida de la de la reina Juana II en febrero de 1435, sumió de
nuevo a Nápoles en la anarquía. Juana había legado su corona a René, duque de
Lorena, hermano de Luis III, que había sucedido en Lorena como yerno del
difunto duque Carlos; pero Antonio, conde de Vaudemont,
hermano de Carlos, le disputó la sucesión, lo derrotó y lo hizo prisionero.
En este
estado de cosas, los nobles napolitanos llamaron de nuevo a Alfonso; pero los
partidarios de la Casa de Anjou contaban con el apoyo de Felipe María Visconti,
duque de Milán, que podía disponer de las fuerzas marítimas de Génova, entonces
bajo su gobierno; y, el 5 de agosto de 1435, tuvo lugar uno de los combates
marítimos más sangrientos jamás vistos en el Mediterráneo entre las flotas
genovesa y catalana. La del rey Alfonso fue completamente derrotada, todos sus
barcos fueron capturados o destruidos, y él mismo, junto con su hermano Juan,
rey de Navarra, y un gran número de nobles españoles e italianos, fueron hechos
prisioneros. Pero Alfonso mostró sus grandes cualidades incluso en este extremo
de la desgracia. Trasladado a Milán, convenció de tal modo a Visconti con su
discurso, y señalando las consecuencias perjudiciales que le acarrearía el
establecimiento de los franceses en Italia, que el Duque lo despidió a él y a
los demás prisioneros sin rescate. Con este paso, sin embargo, como ya hemos
dicho, Visconti perdió Génova; pues los genoveses, disgustados con esta muestra
de favor hacia sus antiguos enemigos los catalanes, se levantaron y expulsaron
a su gobernador milanés.
Alfonso
reanudó ahora sus intentos contra Nápoles, y la guerra se prolongó cinco o seis
años; pero no seguiremos sus detalles, que son tan intrincados como
intrascendentes. El Papa, los venecianos, los genoveses, los florentinos y
Sforza favorecían a la Casa de Anjou; el duque de Milán se mantenía dudoso
entre las partes; y los Condottieri se vendían a
ambos bandos por turnos. En ausencia de René, su consorte Isabel hizo gala de
habilidades que fueron de gran utilidad para su causa; y el propio René, tras su
liberación, apareció frente a Nápoles con doce galeras y algunos barcos más.
Pero no se hizo nada importante hasta 1442, cuando Alfonso consiguió entrar en
Nápoles a través de un acueducto subterráneo que en la antigüedad había sido
utilizado con el mismo fin por Belisario. René abandonó poco después la
contienda y se retiró a Francia, y Alfonso obtuvo rápidamente la posesión de
todo el reino. Habiendo hecho las paces con Eugenio IV, y reconociéndole como
verdadero jefe de la Iglesia, este Pontífice confirmó el título de Alfonso como
Rey de las Sicilias, bajo la antigua condición de tenencia feudal; e incluso
prometió secretamente apoyar la sucesión de su hijo natural Fernando, a quien
Alfonso había hecho Duque de Calabria, o, en otras palabras, heredero del
trono, al que sucedió parcialmente a la muerte de su padre en 1458.
René realizó
en 1453 un intento infructuoso de recuperar Nápoles, que nunca repitió. Su
carácter tranquilo y poco ambicioso, atestiguado por el nombre de "le bon roi René", le llevó a ceder sus pretensiones tanto a
Lorena como a las Sicilias a su hijo, y a abandonarse en su Ducado de Provenza
a su amor por la poesía y las artes. Aquí se esforzó por revivir los días de
los Trovadores y los amoríos de Languedoc; pero tenía más gusto que genio, y
sus esfuerzos sólo acabaron en la fundación de una escuela de insípida poesía
pastoral. Sus hijos tenían más energía y ambición: Margarita, la tenaz pero
desafortunada consorte de nuestro Enrique VI, y Juan, cuyos esfuerzos por
recuperar la corona napolitana tendremos ocasión de relatar en las páginas
siguientes. Juan, que asumió el título de Duque de Calabria, se dirigió a
Italia en 1454, y durante algún tiempo fue agasajado por los florentinos, hasta
que su política requirió la adhesión de Alfonso a la paz que habían concluido
con Venecia y Milán, Juan fue despedido.
ESPAÑA
Y PORTUGAL EN EL SIGLO XV
La península
española estaba dividida, como Italia, en varias soberanías independientes.
Durante la tardía expulsión de los moriscos del norte y centro de España, se
formaron gradualmente varios estados cristianos, como León, Navarra, Castilla,
Aragón, Barcelona, Valencia, etc.; pero a mediados del siglo XV éstos se habían
reducido prácticamente a los tres reinos de Navarra, Castilla y Aragón, que
ahora ocupaban toda la península, con la excepción del reino de Portugal en el
oeste y el reino morisco de Granada en el sur. De ellos, Navarra sólo
comprendía un distrito comparativamente pequeño en el extremo occidental de los
Pirineos; a Aragón se unían las tierras independientes de Cataluña y Valencia;
mientras que Castilla ocupaba, con las excepciones antes mencionadas, el resto
de España.
El Reino de
Castilla fue fundado por Don Fernando, segundo hijo de Sánchez, apellidado el
Grande, Rey de Navarra. Sánchez había conquistado Castilla la Vieja a su Conde,
y a su muerte, en 1085, se la dejó a Fernando, que asumió el título de Rey de
Castilla, y posteriormente añadió el Reino de León a sus dominios. No
corresponde a nuestro plan trazar la historia de las monarquías españolas a
través de la Edad Media. Baste observar que los límites de Castilla se fueron
ampliando gradualmente mediante sucesivas adquisiciones, y que en 1368, una
revolución que expulsó del trono a Pedro el Cruel, estableció en él a la Casa
de Trastámara, que continuó ostentándolo.
En 1406 la
Corona recayó en Juan II, un infante de poco más de doce meses, que la llevó
hasta 1454, y por consiguiente era Rey en el momento en que se abre esta
historia. Su padre, Enrique III, que murió a la temprana edad de veintisiete
años, había gobernado con sabiduría y moderación, pero al mismo tiempo con
energía. Un armamento que había preparado contra los moros el mismo año de su
muerte dará una idea de la fuerza del reino. Consistía en 1.000 lanzas, o
caballeros enjaezados, 4.000 soldados de caballería ligera, 50.000 soldados de
infantería y 80 barcos o galeras; y aunque Enrique no vivió para dirigir la
guerra, durante algún tiempo se llevó a cabo con vigor y éxito.
Pero la
larga minoría de Juan II expuso al Reino a la confusión y la anarquía; y
posteriormente la debilidad de su mente, aunque no poseía una disposición
indiferente, le hizo sólo apto para ser gobernado por otros. Durante casi todo
su reinado, Don Álvaro de Luna, Condestable de Castilla, poseyó un poder casi
ilimitado. Fue la esperanza de aplastar a este altivo favorito por la fuerza de
las armas lo que retuvo a Alfonso V de Aragón en España y le impidió proseguir
con sus pretensiones sobre Nápoles, como ya se ha relatado. Tras su regreso de
Italia, proclamó su determinación de invadir Castilla y, según dijo, liberar al
joven rey de la tiranía de Álvaro; y aunque el asunto se arregló temporalmente
por mediación del hermano de Alfonso, Juan de Navarra, el estado inestable de
las relaciones entre Castilla y Aragón retuvo a Alfonso tres años en este
último país. Don Juan, posteriormente rey de Navarra, y el infante don Enrique,
aunque aragoneses de nación, poseían grandes posesiones en Castilla y, como grandes
de aquel país, se consideraban con derecho a participar en el gobierno, por el
que entablaron una larga pero infructuosa lucha.
En 1429,
Juan II de Castilla, persuadido por Álvaro, invadió Aragón con un gran
ejército, y cometió terribles devastaciones; y al año siguiente, Alfonso, cuyas
miras estaban vueltas hacia Italia, abandonó la causa de su hermano, y concluyó
una tregua de cinco años con el rey de Castilla.
Después de
este período, la riqueza y el poder de Álvaro aumentaron maravillosamente.
Consiguió la mayor parte de las tierras confiscadas a los príncipes aragoneses,
y como era el único hombre capaz de inspirar temor a los altivos grandes de
Castilla, fue investido por el rey con una autoridad casi absoluta.
Podía reunir
a 20.000 vasallos en su residencia de Escalona, donde tenía una especie de
corte. El alcance de su poder puede deducirse de la circunstancia de que,
cuando el Rey enviudó, el Condestable, sin previo aviso, lo contrató con Isabel
de Portugal. Álvaro tuvo, sin embargo, que mantener una lucha constante con los
grandes de Castilla, con los que al final hasta el propio Rey se alió contra
él. En 1453 cayó en una trampa en Burgos, su casa fue asediada y se vio
obligado a capitular, después de recibir una garantía bajo el sello real de que
su vida, honor y propiedades serían respetados. Pero tan pronto como fue
asegurado, sus vastas posesiones fueron confiscadas, y él mismo, después de ser
sometido a un juicio simulado, fue condenado a muerte y ejecutado como un
malhechor común en la plaza pública de Valladolid (julio de 1453). La entereza
con la que afrontó su destino cambió a su favor la opinión popular; tampoco
parece que hubiera hecho nada para merecer la muerte. Juan II no tardó en darse
cuenta del valor de Álvaro, y de que ya no tenía ningún control sobre la
insolencia de los grandes. Sobrevivió al Condestable sólo un año, y murió en
julio de 1454, dejando un hijo, que subió al trono con el título de Enrique IV;
y por su segunda consorte, una hija, Isabel, más tarde la famosa reina de
Castilla, y un hijo llamado Alfonso.
Ejecución de
Álvaro de Luna (Federico Madrazo)
ARAGÓN.
Aragón, al
igual que Castilla, fue elevado a la dignidad de Reino en favor de un hijo
menor de Sánchez el Grande de Navarra, don Ramiro. Sus territorios se fueron
ampliando paulatinamente mediante conquistas. En 1118, el rey Alfonso I, además
de otras conquistas, arrebató Zaragoza a los moros y la convirtió, en lugar de
Huesca, en capital de Aragón. En 1137 Cataluña se unió a Aragón por el
matrimonio de la heredera aragonesa, Petronila, sobrina de Alfonso, con Don
Raimundo, conde de Barcelona. Esta fue una adquisición muy importante para
Aragón, ya que los catalanes, una raza audaz y resistente, y excelentes
marineros, permitieron a los monarcas aragoneses extender sus dominios por mar.
Bajo el reinado de Jaime I de Aragón (1213-1276), Menorca y Valencia fueron
recuperadas de los moros y añadidas al Reino, aunque estos Estados, al igual
que Cataluña, gozaron de un gobierno independiente. El hijo de Jaime, Pedro
III, como ya se ha mencionado, arrancó Sicilia de las manos tiránicas de Carlos
de Anjou. A su muerte en 1285, Don Pedro dejó la Corona de Sicilia a su segundo
hijo, Jaime; y desde este periodo Sicilia formó un reino independiente bajo una
rama separada de la Casa de Aragón, hasta la muerte de Martín el Joven en 1409.
Al morir este monarca sin hijos legítimos, el trono de Sicilia pasó a su padre,
Martín el Viejo, rey de Aragón, y los dos reinos permanecieron unidos hasta
principios del siglo XVIII.
A la muerte
de Martín el Viejo en 1410, la rama masculina de la Casa de Barcelona, en línea
directa, se extinguió, y surgieron varios pretendientes a la Corona. Siguió una
guerra civil, hasta que finalmente, en junio de 1412, un consejo de árbitros,
al que los contendientes habían acordado remitir sus reclamaciones, decidió a
favor de Fernando de Castilla, sobrino de Martín por parte de su hermana
Leonor, antigua reina consorte de ese país. Fernando, que era tío del rey menor
Juan II de Castilla, renunció a la regencia de ese país al ascender a los
tronos de Aragón y Sicilia. Príncipe benigno y justo, reinó hasta su muerte en
1413, en que le sucedió su hijo Alfonso V, apellidado el Sabio, a quien ya
hemos tenido ocasión de mencionar. Alfonso dejó Nápoles a su hijo natural
Fernando; pero declaró a su hermano Juan, rey de Navarra, heredero de Aragón y
sus dependencias; a saber, Valencia, Cataluña, Mallorca, Cerdeña y Sicilia; y
ese Príncipe ascendió en consecuencia a los tronos aragonés y siciliano con el
título de Juan II, en 1458.
Tanto
Castilla como Aragón, mientras existieron bajo reyes separados, disfrutaron de
una considerable cuota de libertad. La constitución de Castilla se parecía
mucho a la inglesa de la época de los Plantagenets.
Antes de finales del siglo XII, los diputados de las ciudades parecen haber
obtenido un escaño en las Cortes o asamblea nacional, que antes de ese periodo
estaba formada sólo por el Clero y los Grandes. Las Cortes continuaron
representando bastante equitativamente a la nación hasta el reinado de Juan II
y su sucesor Enrique IV, cuando los diputados de muchas ciudades dejaron de ser
convocados. La práctica, en efecto, había sido irregular anteriormente, pero a
partir de este momento fue decayendo; al parecer, sin embargo, no muy a pesar
de los burgueses, que renegaban de sufragar los gastos de sus representantes; y
en el año 1480, el número de ciudades que enviaban diputados se había reducido
a diecisiete. Alfonso XI (1312-1350) había restringido anteriormente el
privilegio de elección a los magistrados municipales, cuyo número rara vez
superaba los veinticuatro en cada ciudad. Los miembros de las Cortes eran
convocados mediante una cédula muy similar a la utilizada para el Parlamento
inglés. El poder legislativo residía en las Cortes, aunque a veces era
infringido por ordenanzas reales, como lo fue en los primeros períodos de
nuestra propia historia por las proclamaciones del Rey. Los nobles, no sólo la
clase más alta de ellos, o Ricos Hombres, sino también los Hidalgos, o segunda
orden, y los Caballeros, o caballeros, estaban exentos de impuestos; y éste era
también, en cierto grado, el caso en Aragón.
El poder
real era aún más limitado en Aragón que en Castilla. Al principio, el Rey era
electivo, pero el derecho de elección recaía sólo en unos pocos barones
poderosos, llamados por su riqueza los Ricos Hombres. El Rey era investido
arrodillándose con la cabeza descubierta ante el Justiciero, o juez principal,
del Reino, que se sentaba descubierto. En épocas posteriores, las Cortes se
arrogaron el derecho, no ya de elegir al Rey, sino de confirmar el título del
heredero a su llegada al trono. Las Cortes de Aragón se componían de cuatro
órdenes, llamadas Brazos: 1. Los Prelados, incluidos los comandantes de las
órdenes militares, que tenían rango eclesiástico; 2. Los Barones, o Ricos
Hombres; 3. Los Infanzones, es decir, la orden ecuestre, o caballeros; 4. Los
Diputados de las ciudades reales.
Las huellas
de la representación popular son más tempranas en la historia de Aragón que en
la de Castilla o en la de cualquier otro país, y encontramos mención de las
Cortes en 1133. Las ciudades que enviaban diputados eran pocas, pero algunas de
ellas enviaban hasta diez representantes, y ninguna menos de cuatro. Las
Cortes, tanto de Castilla como de Aragón, mantenían un control sobre el gasto
público; y las de Aragón incluso nombraban, durante sus recesos, una comisión
compuesta por miembros de los cuatro estamentos para administrar los ingresos
públicos y apoyar al Justicia en el desempeño de sus funciones. Este último
magistrado (el Justicia de Aragón) era el principal administrador de la
justicia. Era el único ejecutor de las leyes: se podía apelar a él, incluso del
propio Rey, y no era responsable ante nadie más que ante las Cortes. Disponía,
sin embargo, de un tribunal de asesores, llamado Tribunal de la Inquisición,
compuesto por diecisiete personas elegidas por sorteo entre las Cortes, que con
frecuencia controlaban sus decisiones. El Justicia era nombrado por el Rey
entre los caballeros, nunca entre los barones. Al principio era removible a
voluntad; pero en 1442 fue nombrado de por vida, y sólo podía ser depuesto por
autoridad de las Cortes.
Cataluña y
Valencia también gozaron de gobiernos libres e independientes, cada una con sus
Cortes, compuestas por tres estamentos. No fue hasta el reinado de Alfonso III
(1285-1291) cuando estos dos dominios quedaron definitiva e inseparablemente
unidos a Aragón. Después de este periodo, se celebraron Cortes generales de los
tres reinos en algunas ocasiones; sin embargo, continuaron reuniéndose en
cámaras separadas, aunque en la misma ciudad. De la grandeza comercial de
Cataluña habrá ocasión de hablar en otra parte de esta obra.
LAS ÓRDENES
MILITARES.
Las Órdenes
Militares constituyen una característica tan prominente de las instituciones
españolas, que será apropiado decir unas palabras al respecto. Los españoles
tenían tres órdenes militares peculiares, las de Calatrava, Santiago y
Alcántara, además de los Caballeros Templarios y los Caballeros de San Juan,
que les eran comunes con el resto de Europa. Estas órdenes estaban gobernadas
por Grandes Maestres electivos, que gozaban de un poder casi regio, y poseían
sus propias ciudades fortificadas en diferentes partes de Castilla. El Gran
Maestre de Santiago, especialmente, era considerado el siguiente en dignidad y
poder al Rey. La orden podía llevar al campo 1.000 hombres de armas,
acompañados, cabe suponer, por el número habitual de asistentes, y tenía a su
disposición ochenta y cuatro encomiendas y doscientos prioratos y beneficios.
Estas órdenes, concebidas contra los moros, que entonces ocupaban gran parte de
España, tenían originalmente un destino tanto patriótico como religioso, y al
principio fueron muy populares entre el pueblo. Los caballeros hacían votos de
obediencia, pobreza y castidad.
Los
turbulentos nobles de España, como los de Alemania, mantenían enemistades
privadas y a veces hacían la guerra al propio rey. Los nobles aragoneses, de
hecho, mediante el Privilegio de Unión, afirmaron su derecho constitucional a
confederarse contra el Soberano en caso de que violara sus leyes e inmunidades,
e incluso a deponerlo y elegir a otro Rey si se negaba a repararlo. El
Privilegio de Unión fue concedido por Alfonso III en 1287, y en 1347 fue
ejercido contra Pedro IV; pero al año siguiente, Pedro, habiendo derrotado a
los confederados en Épila, abrogó su peligroso privilegio, cortó en pedazos con
su espada el acta que lo concedía, y canceló o destruyó todos los registros en
los que se mencionaba.
De la
anterior descripción de España se desprende que, aunque ya poseía, a mediados
del siglo XV, los elementos del poder político, aún no estaba en condiciones de
afirmar el rango en Europa que alcanzó más tarde. Castilla y Aragón aún no
estaban bajo una sola cabeza; los moros aún mantenían el Reino de Granada en el
sur, y su reducción iba a constituir una de las principales glorias del reinado
de Fernando e Isabel.
PORTUGAL
Isabel de
Portugal (1397-1472)
El Reino de
Portugal, la división restante de la península española, no tiene la suficiente
importancia en la historia europea como para reclamar una larga mención.
Alfonso, o Affonso Henriques,
conde de Portugal, asumió por primera vez el título de rey de ese país tras su
victoria sobre los moros en Ourique en 1139; y en
1147 tomó Lisboa con la ayuda de algunos cruzados empujados allí por el estrés
del clima. Los reyes de Portugal, como los de España, se dedicaron
continuamente a combatir a los moros, pero su historia tiene poca importancia.
La línea de Alfonso, continuó reinando ininterrumpidamente en Portugal hasta
1383, cuando, a la muerte del rey Fernando, Juan I de Castilla, que se había
casado con su hija natural Beatriz y había obtenido de él una promesa de
sucesión portuguesa para la descendencia del matrimonio, reclamó el trono. Pero
los portugueses, entre los que, al igual que entre los moros, prevalecía la
costumbre de conceder a los hijos de la concubina los mismos derechos que a los
de la esposa, declararon rey a Juan el Bastardo, hermano ilegítimo de Fernando;
y tras una guerra civil de dos años de duración fue, con la ayuda de
Inglaterra, establecido en el trono, con el título de Juan I, por la decisiva
batalla de Aljubarrota (1385). La guerra con Castilla continuó sin embargo
varios años, hasta que concluyó con la paz de 1411, por la que el gobierno
castellano se comprometía a abandonar toda pretensión a Portugal. Juan se
convirtió así en el fundador de una dinastía que ocupó el trono portugués hasta
1580. Se casó con Filipo, hija de Juan de Gante, duque de Lancaster (1387), con
quien tuvo una numerosa descendencia. Fue un soberano capaz y enérgico, y su
reinado se distinguió por las empresas marítimas dirigidas por su condestable,
Nuno Alvares Pereira. En 1415, Pereira, acompañado por el rey y sus tres hijos
supervivientes, arrebató Ceuta a los moros, la fortificó y la llenó de
población cristiana. El cuarto hijo de Juan, Enrique, llamado "el
Navegante", se dedicó por entero a los asuntos marítimos y a las ciencias
relacionadas con ellos, dando así un impulso a los descubrimientos marítimos,
por los que los portugueses adquirieron renombre, como habrá ocasión de relatar
en lo sucesivo. Juan I fue sucedido en 1433 por Eduardo, y éste en 1438 por
Alfonso V, que reinó hasta 1481. Juan trasladó a Lisboa la residencia real, que
hasta entonces había estado en Coimbra.
FRANCIA
EN EL SIGLO XV
Felipe el
Bueno (1467)
Queda por
mencionar el grupo de naciones occidentales -a saber, Francia, Inglaterra y los
Países Bajos- cuya posición las llevó a mantener estrechas relaciones, que con
demasiada frecuencia fueron de carácter hostil. Se supone que el lector ha
adquirido ya de otras fuentes un conocimiento competente de su historia y
constitución anteriores hasta el final de la Edad Media, y por lo tanto no se
dirá aquí más de lo que pueda ser necesario para familiarizarlo con la
situación de sus asuntos en el período en que comienza esta narración.
En 1453, el
mismo año en que Constantinopla cayó ante las armas turcas, los ingleses fueron
finalmente expulsados de Francia. Los disturbios civiles que habían prevalecido
en aquel país, fomentados por Felipe, duque de Borgoña, apodado "el Bueno",
facilitaron la adquisición de la corona francesa por Enrique V de Inglaterra.
La locura de
Carlos VI de Francia provocó una lucha por el poder supremo entre Luis duque de
Orleans, hermano del rey, y Felipe el Temerario, duque de Borgoña, abuelo de
Felipe el Bueno. A la muerte de Felipe el Temerario en 1404, la contienda fue
continuada por su hijo, Juan sin Miedo o el Intrépido, quien en 1407 hizo
asesinar al duque de Orleans en París, y confesó y justificó abiertamente el
hecho. Siguió una guerra civil.
Francia se
dividió en dos furiosos bandos: los armañacs, llamados así por el conde de Armañac,
suegro del joven Carlos, duque de Orleans; y los borgoñones, o facción
borgoñona. Los Armagnacs apoyaban al imberbe Rey y a
su hijo el Delfín; dignidad que, tras la muerte de sus hermanos, recayó en el
cuarto hijo del Rey, Carlos: los Bourguiñones estaban
a favor de una regencia dirigida por la Reina, Isabel de Baviera.
Juan el
Temerario parecía favorecer las pretensiones de Enrique V de Inglaterra al
trono francés; pero más con vistas a convertir en beneficio propio la
distracción ocasionada por las armas inglesas que a convertir Francia en
dominio extranjero. Ofendido, sin embargo, por la dureza de los términos
propuestos por Enrique, así como por el comportamiento personal del rey inglés
hacia él, el duque de Borgoña resolvió unirse al partido del Delfín y restaurar
así la paz en Francia. En consecuencia, se entablaron negociaciones y se invitó
a Juan el Temerario a discutir el asunto con el Delfín y su partido; pero éste
desconfiaba del duque, que fue vilmente asesinado en presencia y con la
connivencia del Delfín, en una entrevista a la que había sido invitado en el puente
de Montereau, en septiembre de 1419.
Para vengar
la muerte de su padre en el Delfín, Felipe, el nuevo Duque, resolvió sacrificar
a Francia, e incluso a su propia familia, que tenía eventuales pretensiones a
la Corona, entregándola al Rey inglés. En consecuencia, a finales de 1419 se
concluyó en Arras un tratado entre Felipe de Borgoña y Enrique V, por el que
Felipe se comprometía a reconocer a Enrique como Rey de Francia tras la muerte
de Carlos VI: y en consideración a la imbecilidad mental de Carlos, Enrique
debía asumir de inmediato el gobierno del Reino, tras casarse con Catarina, la
menor de las hijas del Rey francés. Este tratado fue ejecutado definitivamente
en Troyes, el 21 de mayo de 1420, por Carlos VI, que
no sabía lo que firmaba, y por su reina, Isabel de Baviera, una mujer vulgar y
derrochadora, estimulada a la vez por el odio a su hijo el Delfín y por un
afecto cariñoso hacia su hija Catalina.
El tratado
fue ratificado por los Estados franceses y por el Parlamento de París; Enrique
V obtuvo la posesión de aquella capital, que fue ocupada por una guarnición
inglesa al mando del duque de Clarence, y el 1 de
diciembre de 1420, los reyes de Francia e Inglaterra, y el duque de Borgoña,
entraron en París con gran pompa. Enrique ayudó ahora al duque de Borgoña a
castigar a los asesinos de su padre, y mantuvo en jaque con sus armas al delfín
Carlos. El nacimiento de un hijo, considerado heredero tanto de Francia como de
Inglaterra, parecía colmar la medida de la prosperidad de Enrique, cuando éste
murió de una fístula, el 31 de agosto de 1422. Enrique nombró a su hermano, el
duque de Bedford, regente de Francia; a su hermano menor, el duque de Gloucester,
regente de Inglaterra; y al conde de Warwick tutor de su hijo.
Juana de
Arco o La Doncella de Orleans ( 1412 - 1431)
El imbécil
Carlos VI de Francia descendió poco después a la tumba (22 de octubre), y el
Delfín, asumiendo el título de Carlos VII, se hizo coronar en Poitiers. El
tratado de Troyes había unido el sentimiento nacional
de los franceses al Delfín, cuyos modales y disposición, así como su legítimo
derecho al trono de Francia y el odio popular a los usurpadores ingleses, le
habían convertido en el favorito de la mayoría de la nación francesa; y como
contrapeso a su influencia, el Regente Bedford estrechó sus lazos con los
duques de Borgoña y Bretaña. No corresponde a nuestro tema detallar las guerras
que siguieron, y la romántica historia de Juana de Arco, que se encontrará
relatada tanto en las historias de Inglaterra como de Francia. Las grandes
habilidades de Bedford aseguraron durante su vida el predominio de los ingleses
en Francia, y el joven rey Enrique VI fue coronado en París el 17 de diciembre
de 1431. Pero este predominio pronto se vio socavado, primero por la deserción
del duque de Borgoña de la alianza inglesa y después por la muerte de Bedford y
las disputas y divisiones que siguieron en el gobierno inglés.
Los
principados imperial y francés gobernados por el duque de Borgoña le
convirtieron, quizás, en un príncipe más poderoso que el rey de los franceses;
y será conveniente, por lo tanto, mirar un poco hacia atrás y trazar brevemente
el progreso de su poder. La línea capeta de Borgoña, que había gobernado
durante más de tres siglos, se extinguió con el joven duque Felipe en 1361; y
uno o dos años después, el rey Juan de Francia otorgó el ducado de Borgoña como
feudo hereditario a su hijo menor y favorito, Felipe el Temerario, el primer
duque borgoñón de la Casa de Valois.
Con este
impolítico regalo, Juan fundó la segunda Casa de Borgoña, destinada a ser tan
peligrosa rival de sus sucesores en el trono de Francia. El último duque capeto, que sólo tenía dieciséis años cuando murió víctima
de la peste negra, se había casado con Margarita, heredera de Flandes, Artois,
Amberes, Mechlin, Nevers,
Bethel y Franco Condado, o, como se llamaba entonces, el condado de Borgoña; y
Felipe el Temerario se desposó con la viuda de su predecesor.
Tres hijos, fruto de este matrimonio (Juan el
Temerario, Antonio y Felipe), se repartieron los dominios de Borgoña, y cada
uno amplió su parte mediante matrimonios o reanexiones.
Pero todas estas porciones, con sus aumentos, recayeron finalmente en Felipe,
llamado "el Bueno", hijo de Juan, cuya ascensión ya se ha mencionado.
Felipe gobernó desde 1419 hasta 1467, y por lo tanto estaba en posesión de las
tierras de Borgoña en el momento en que comienza esta historia. Felipe también
obtuvo grandes adiciones a sus dominios, principalmente por la muerte, sin
descendencia, de sus parientes; de modo que en 1440 poseía, además de las
tierras ya mencionadas, Brabante, Limburgo, Hainault,
Holanda, Zelanda, Frisia y Namur. En 1444 añadió Luxemburgo. De este modo,
Felipe estaba de hecho a la cabeza de un vasto dominio, aunque nominalmente no
era más que un vasallo del Emperador y del rey francés.
Felipe
también se aprovechó de su conexión con los ingleses, y del lisiado estado de
Francia que produjo, para aumentar aún más sus dominios a expensas del rey
francés. El regente Bedford se había casado con la hermana de Felipe, Ana de
Borgoña, pero su muerte sin descendencia en noviembre de 1432 rompió todos los
lazos familiares entre los dos príncipes, y poco después Bedford provocó el
disgusto del duque de Borgoña por su matrimonio con Jaquette de Luxemburgo. Felipe había olvidado ya el resentimiento que había dictado el
tratado de Troyes; deseoso de poner fin a la guerra
que durante tanto tiempo había desolado a Francia, pero, al mismo tiempo, de
sacar provecho de ella, entabló negociaciones con el partido de Carlos VII.
Las
condiciones estipuladas por Felipe en favor de sus aliados ingleses se fueron
debilitando progresivamente; finalmente, abandonó por completo ese vínculo e,
inmediatamente después de la muerte de Bedford, que disipó todos sus
escrúpulos, concluyó con Carlos VII el tratado de Arras (21 de septiembre de
1435), en el que sólo se tuvieron en cuenta sus propios intereses. Por este
tratado obtuvo la posesión de los condados de Macon, Auxerre y Ponthieu; de los señoríos o baronías de Péronne,
Roye, Montdidier, St. Quentin, Corbie,
Amiens, Abbeville, Dourdon;
y de las ciudades de Dourlens, St. Riquier, Crevecoeur, Arleux y Mortagne, con la
condición, sin embargo, de que las ciudades de Picardía pudieran ser
recompradas por el rey francés por la suma de 400.000 coronas. De este modo, el
territorio del duque se extendió hasta los alrededores de París y se convirtió
en uno de los príncipes más poderosos de Europa.
Por el mismo
tratado, Carlos VII absolvió al duque del vasallaje que debía a Francia sólo
durante su vida, con respecto a aquellos de sus territorios que estaban bajo la
soberanía del rey francés, y Felipe se llamó a sí mismo "duque por la
gracia de Dios", una fórmula que significa que la persona que la utiliza
no posee ningún superior feudal. De hecho, Felipe había albergado durante algún
tiempo el designio de erigir sus tierras en un reino independiente, y de
obtener la vicaría de todos los países bajo la soberanía del Emperador en la
orilla izquierda del Rin; y en 1412 pagó a Federico III una suma de dinero para
renunciar a su soberanía sobre los ducados de Brabante y Limburgo, los condados
de Holanda, Zelanda y Henao, y el señorío de Frisia.
Las
provincias belgas de Felipe gozaban entonces de gran prosperidad. El principal
fundamento de esta prosperidad era la manufactura de la lana, en conmemoración
de la cual se había instituido la Orden de la Toison d'Or, o Toisón de Oro. Algunas ciudades flamencas,
especialmente Gante y Brujas, se contaban entre las más ricas y populosas de
Europa. Gozaban de una considerable independencia, reclamaban grandes
privilegios municipales y a menudo se veían envueltas en disputas con Felipe, a
cuyas exacciones se resistían. La corte del duque, una de las más magníficas de
Europa, se distinguía por una pomposa etiqueta y por una constante ronda de
banquetes, torneos y fiestas.
Los
historiadores de la época destacan el esplendor de las fiestas de tres meses
con las que se celebró el tercer matrimonio de Felipe el Bueno con Isabel de
Portugal en 1430. En aquella ocasión, las calles de Brujas se cubrieron de
alfombras flamencas; durante ocho días y ocho noches se sirvió vino de la mejor
calidad: vino fenés de un león de piedra, vino
francés de un ciervo; durante los banquetes, chorros de agua de rosas y
malvasía brotaban de un unicornio. Las armas, los vestidos y el mobiliario de
la época no podían ser superados; las magníficas armaduras y herrajes que se
fabricaban entonces le han valido el nombre de Siècle de fer. Los cuadros y los ricos tapices de Arras de
la época aún pueden transmitirnos una idea de su magnificencia. La corte de
Felipe el Bueno no se distinguía únicamente por su suntuosidad. También fue un
mecenas de la literatura y el arte; muchos literatos, algunos de considerable
reputación, fueron atraídos a su corte; y formó una magnífica biblioteca, cuyos
manuscritos todavía enriquecen las principales colecciones de Europa. Una
brillante escuela de músicos, que duró varias generaciones, tuvo su origen en
su capilla. Los pintores de Brujas, cuyos cuadros se conservan tan frescos como
el día en que fueron terminados, se hicieron ilustres, y especialmente a través
de Juan van Eyck, que había sido ayuda de cámara y después, como Rubens,
consejero de su Soberano.
En algunos
aspectos, Italia no había producido todavía nada igual a las pinturas de Juan
van Eyck y su hermano Hubert, que eran buscadas con avidez por príncipes y
aficionados italianos. Esto, sin embargo, debe atribuirse al mérito de su
ejecución técnica, y más especialmente, tal vez, a que estaban pintados al
óleo, un método que se originó con los flamencos, de quienes lo tomaron
prestado los italianos. La escuela florentina de Giotto y sus sucesores ya
había alcanzado una altura que los flamencos no habían alcanzado, y de hecho
nunca alcanzaron, en cuanto a genio inventivo y cualidades artísticas
superiores. El arte hermano de la arquitectura también floreció; y es a este
periodo al que debemos la mayoría de los espléndidos ayuntamientos con los que
Bélgica está adornada, particularmente los de Bruselas y Lovaina. Todo este
refinamiento, sin embargo, estaba mezclado con una buena dosis de grosería y
sensualidad. La intemperancia en los placeres de la mesa, que todavía
caracteriza en cierta medida a aquellos países, se llevó al exceso, y las
relaciones con el sexo femenino se caracterizaron por un libertinaje sin
límites, del que el propio Soberano dio ejemplo.
LOS
INGLESES EXPULSADOS DE FRANCIA.
Carlos
VII(1403 - 1461) el Victorioso
La muerte de
Bedford supuso un golpe fatal para el poder inglés en Francia. No nos
detendremos en la contienda que siguió entre el duque de Gloucester y el
cardenal Beaufort por la disposición de la regencia francesa. Baste decir que
Ricardo, duque de York, el candidato de Gloucester, finalmente la obtuvo, pero
tras un retraso que ocasionó la pérdida de París. El dominio inglés allí había
sido durante mucho tiempo objeto de gran descontento por parte de los
ciudadanos, quienes, aprovechando la negligencia del Gobierno inglés durante el
cese de la Regencia, abrieron sus puertas a las tropas de Carlos VII. La
guarnición inglesa, que sólo contaba con 1500 hombres, al mando de Lord Willoughby, se vio obligada, tras una corta resistencia, a
capitular, y se les permitió evacuar París sin ser molestados, llevándose
consigo las propiedades que pudieron (17 de abril de 1436). La guerra, sin
embargo, se prolongó durante varios años después de la rendición de París, pero
sin vigor por ninguna de las partes. La consorte de Enrique VI, Margarita de
Anjou, y su favorito, el conde de Suffolk, y su partido, que gobernaban en
Inglaterra, descuidaron la defensa de las posesiones inglesas en Francia.
Somerset y Talbot, que mandaban en Normandía, sin recibir socorro ni de hombres
ni de dinero, y presionados por un lado por el condestable Richemont,
por otro por Carlos VII en persona, y el conde Dunois,
se vieron obligados a evacuar Normandía en 1450.
En el otoño
del mismo año, una división del ejército francés, que apareció en Guienne, hizo
algunas conquistas allí; y en la primavera de 1451 toda la fuerza francesa,
bajo Dunois, entró en ese ducado, y en parte por las
armas, en parte por las negociaciones con los habitantes, efectuó su reducción.
Guienne, de hecho, se rebeló de nuevo en 1452; Burdeos envió embajadores a
Talbot en Londres para invocar su ayuda; y ese veterano comandante, que
entonces tenía más de ochenta años, recuperó rápidamente esa valiosa posesión.
Pero en julio del año siguiente, Carlos VII entró en Guienne con un gran
ejército; Talbot fue asesinado ante la ciudad de Castillon,
y su destino decidió el del ducado. Burdeos, la última ciudad que resistió, se
sometió a Carlos en octubre de 1453; y así, con la excepción de Calais, los
ingleses fueron expulsados de todas sus posesiones en Francia. Las disensiones
civiles en Inglaterra y las guerras de las dos Rosas, que estallaron poco
después, impidieron cualquier intento de recuperarlas, y durante un largo
periodo aniquilaron casi por completo la influencia de Inglaterra en los
asuntos continentales. Antes de las conquistas de Enrique, era habitual
considerar Europa dividida en las cuatro grandes naciones de Italia, Alemania,
Francia y España, e Inglaterra como un reino menor, unido, al menos
nominalmente, a Alemania. El caso se discutió formalmente en el Concilio de
Constanza, donde los diputados franceses se esforzaron por excluir a los
ingleses de un voto independiente; y la decisión por la que fueron admitidos
como quinta nación parece haber estado considerablemente influida por el éxito
de las armas de Enrique.
Las guerras
con los ingleses y las distracciones civiles por las que Francia había sido
acosada durante tanto tiempo, le habían impedido ocupar el lugar entre las
naciones europeas al que tenía derecho por su posición, sus recursos internos y
el genio de su pueblo. Pasaron muchos años antes de que se recuperara de los
efectos de estas influencias perniciosas. Había sufrido tanto por las bandas
levantadas para su defensa como por las invasiones de los ingleses; y los
efectos combinados de esas dos causas casi la habían reducido a la anarquía y a
la ruina total. Dos cuerpos de sus supuestos defensores, particularmente
distinguidos por su ferocidad, eran los Écorcheurs y
los Retondeurs, cuya violencia y bandolerismo eran
abiertamente patrocinados por una gran parte de los príncipes, nobles e incluso
magistrados de Francia. El temor a estas bandas sin ley retrasó la liberación
de Francia, y especialmente la evacuación de París, ya que los ciudadanos
dudaban en llamar a unos libertadores en cuyas manos podían sufrir más daño que
en las bien entrenadas tropas de Inglaterra, que, bajo Enrique V, habían sido
sometidas a una disciplina rigurosa y casi puritana.
La miseria
de Francia es descrita por un escritor que, bajo el título de Bourgeois de Paris, aunque en realidad era doctor de la
Universidad, escribió un diario de aquellos tiempos. Afirma que en 1438
murieron 5.000 personas en el Hôtel-Dieu y más de
45.000 en la ciudad a causa del hambre y las epidemias que la acompañaban. Los
lobos merodeaban por París e incluso por sus calles. En septiembre de 1438, no
menos de catorce personas fueron devoradas por ellos entre Montmartre y la
Puerta de San Martín, mientras que en el campo abierto alrededor de tres o
cuatro decenas cayeron víctimas.
Este cuadro
presenta un sorprendente contraste con el que acabamos de dibujar de Bélgica.
En la lucha que iba a seguir entre el rey de Francia y el duque de Borgoña,
todo parecía prometer el éxito de este último; y será una tarea interesante
trazar cómo la conducta sabia y política de uno o dos monarcas franceses les
permitió combatir todas estas desventajas y finalmente inclinar la balanza a su
favor. Sin embargo, los vastos dominios de la Casa de Borgoña contenían desde
el principio las semillas de una futura debilidad y disolución. Su población
estaba compuesta por diferentes razas que hablaban varias lenguas y eran ajenas
entre sí en temperamento, costumbres e intereses; mientras que la forma en que
algunas de las provincias habían sido adquiridas había sentado las bases para
futuras disputas interminables, tanto con Francia como con el Imperio. En un
estado tan heterogéneo no había poder de centralización, el principio por el
que Francia adquirió, y aún mantiene, su rango entre las naciones.
La temible
altura a la que habían llegado los desórdenes de Francia empezaba ya a obrar su
propio remedio, pues era evidente que la monarquía no podía coexistir con
ellos. En esta coyuntura, Carlos VII tuvo la suerte de ser servido por un
ministerio cuyos audaces y hábiles consejos le procuraron el apelativo de
Charles le bien servi. Entre los príncipes y nobles
que lo formaban había dos roturiers, o plebeyos, de
mérito distinguido: Jean Bureau, Maitre des Comptes u
Oficial de Finanzas; y Jacques Coeur, hijo de un peletero de Bourges, cuyo genio emprendedor le había permitido
establecer relaciones mercantiles y financieras con la mayor parte del mundo
entonces conocido. Bureau, por su parte, aunque civil, tenía un verdadero genio
militar y realizó grandes mejoras en la artillería. Quizás también debamos
incluir en el Consejo de Carlos a una mujer y a una amante, la gentil Agnes
Sorel, cuyos reproches se dice que despertaron su honor y estimularon sus
esfuerzos.
Tras
consultar a los Estados Generales de la Liga del Petróleo, el 2 de noviembre de
1439 se publicó una Ordenanza que marcó una época en la historia de Francia.
Debía organizarse un ejército permanente que no subsistiera, como las antiguas
bandas levantadas por los nobles, a base de robos y saqueos, sino que recibiera
una paga regular. El diseño de esta fuerza, la primera de este tipo levantada
por un soberano cristiano, tuvo su origen en el condestable Richemont.
Debían crearse quince compañías de gens d'armes,
denominadas compagnies d'ordonnance por su institución, cada una de ellas formada por cien lans garnies, o lanzas amuebladas; es decir, un hombre de
armas montado con cinco seguidores, tres de los cuales estaban montados. Esto
daría un ejército permanente de entre 7.000 y 8.000 hombres. El hombre de armas
era una persona de cierta consideración. Le acompañaban un paje, dos arqueros,
un valet d'armes y un coutillier,
lo que hacía un total de cuatro combatientes. El coutillier era una especie de jinete ligero, también llamado brigandinier,
por llevar una brigandine, o chaqueta acolchada
cubierta de placas de hierro. De este modo, el hombre de armas representaba en
cierto modo al antiguo caballero, y en toda la institución podemos discernir la
imagen del feudalismo en su transición al sistema militar moderno. No fue, sin
embargo, hasta 1445, después de la dispersión, por la campaña suiza del año
anterior, de las antiguas bandas que solían molestar a Francia, cuando se
presentó la oportunidad de llevar a cabo esta reforma militar. En 1448, Carlos
VII promulgó otra Ordenanza para la creación de una fuerza de infantería, que,
sin embargo, no debía ser permanente como la caballería, sino simplemente una
especie de milicia real, creada en las diferentes comunas. Vestían uniforme,
iban armados con arcos y flechas, y se les llamaba arqueros francos, o arqueros
libres, porque estaban exentos de todos los impuestos excepto de la gabela, o
impuesto sobre la sal. En cambio, no recibían paga alguna, salvo en tiempo de guerra.
El arquero franco llevaba una casaca ligera y una brigandine,
y además de su arco y sus flechas portaba una espada y una daga. Todo esto
constituía un decidido avance en el sistema militar; sin embargo, ¡cuán
atrasada estaba la organización del ejército turco un siglo antes!
Estas
medidas fueron recibidas con alegría universal, excepto por aquellos que se
beneficiaban del antiguo sistema, es decir, los nobles. El pueblo, teniendo en
cuenta únicamente el beneficio inmediato de verse libre de los colmillos de los Écorcheurs, no percibió que al consentir el
establecimiento de esta nueva fuerza estaban trocando sus propias libertades.
Para su mantenimiento, los Estados concedieron al Rey 1.200.000 francos anuales
para siempre, privándose así del poder de la bolsa, origen y salvaguardia de la
libertad en Inglaterra. Algunas cabezas reflexivas vieron más allá. Thomas Basin, obispo de Lisieux, escritor contemporáneo de
opiniones audaces y casi republicanas, predijo y denunció1 el abuso que podría
hacerse de los ejércitos permanentes con fines tiránicos. Pero el pueblo no
tenía ningún concepto del autogobierno. La asistencia a las asambleas
nacionales sólo se consideraba un deber molesto y costoso, del que se alegraban
de verse libres. Por otra parte, con esta medida se privó a la nobleza de todo
mando militar, salvo con la autoridad del Rey; se estableció el importante
principio de que nadie, de cualquier rango, debía imponer un impuesto a sus
vasallos sin la autoridad de las cartas patentes del Rey; y se declararon
confiscados ipso facto todos los señoríos en los que se hiciera esto.
De este modo
se entabló ahora vigorosamente la contienda entre el rey francés y su nobleza
feudal, que continuó en el siguiente reinado y en algunos siguientes, y que
terminó convirtiendo a Francia en una monarquía poderosa y absoluta. En
Inglaterra, el gran poder de los soberanos normandos y angevinos indujo a los
barones a unirse con el pueblo en la adquisición y defensa de sus libertades
comunes; en Francia, la debilidad del Príncipe y los extravagantes privilegios
de los nobles, formidables tanto para la corona como para el pueblo, produjeron
una combinación extraña pero no sin igual entre esos dos órdenes extremos del
Estado: y cuando se completó el sometimiento de la aristocracia no fue difícil
para el Príncipe mantener al pueblo sometido.
Era
imposible, sin embargo, que una medida que afectaba tan vitalmente a los
intereses de los nobles franceses pasara sin oposición. En 1440, los duques de
Borbón y de Alençon, los condes de Vendôme y de Dunois,
entre otros, abandonaron repentinamente la Corte y se retiraron a Poitou, después de haber seducido al delfín Luis, que
entonces sólo tenía dieciocho años, para que participara en su complot. Pero el
inusitado vigor y actividad desplegados por el Rey, y el favor declarado por
todas partes por el pueblo hacia su gobierno, desconcertaron las medidas de los
conspiradores, que finalmente encontraron aconsejable volver a su obediencia;
el Delfín hizo su sumisión a su padre en Cuset, y fue
enviado a gobernar Dauphiné; y esta revuelta,
despectivamente llamada la Praguerie, por los
levantamientos husitas en Bohemia, terminó sin consecuencias graves.
Sin embargo,
aún quedaba mucho por hacer para centralizar el poder de la Corona de Francia.
Normandía y Guiena habían estado durante mucho tiempo
en poder de los ingleses, después de cuya expulsión pasó algún tiempo antes de
que la autoridad efectiva de la Corona francesa pudiera establecerse en esos
ducados.
Bretaña,
aunque menos poderosa que Borgoña, pretendía una independencia aún más
absoluta; Provenza aún no estaba unida a la Corona francesa, sino que
pertenecía al Emperador como parte del antiguo reino borgoñón de Arles;
Delfinado, el apanamiento del Delfín de Vienne,
estaba en gran medida fuera del control del Rey francés, y además aún se
consideraba tradicionalmente como perteneciente al Imperio. La historia de los
siguientes reinados es la historia de la consolidación de la monarquía francesa
mediante la reducción de sus grandes y casi independientes vasallos: una
empresa que, aunque no se completó definitivamente hasta la época del cardenal
Richelieu, ya había progresado lo suficiente en el reinado de Carlos VIII como
para permitir a Francia desempeñar un gran papel en los asuntos de Europa. En
la misma época, Inglaterra había salido también de sus problemas internos
mediante la unión de las dos Casas de York y Lancaster en la persona de Enrique
VII; pero la política pacífica de este soberano retrasó hasta el reinado de su
sucesor cualquier injerencia importante por parte de Inglaterra en los asuntos
del Continente.
LA
CONQUISTA OTOMANA
A mediados
del siglo XIV, dos potencias que recientemente habían adquirido una prominencia
inesperada se acercaban a Constantinopla desde el oeste y desde el este. Pero
en la carrera por la plaza fuerte del Bósforo, el competidor que parecía tener
más posibilidades de ganar cayó repentinamente. Con la muerte de Esteban Dusan (1356) se derrumbó el mal consolidado imperio de
Serbia: sus sucesores eran unos cipayos; mientras que Orchan,
el sultán de los otomanos, transmitió un Estado bien disciplinado, construido
sobre sólidos cimientos, a una línea de eminentes príncipes. Bajo su mandato,
los turcos otomanos ganaron (1358) su primer punto de apoyo en suelo europeo
con la ocupación de la fortaleza de Galípoli, algo menos de un siglo antes de
que Mohamed II capturara Constantinopla. El hijo de Orchan,
Murad I, no tardó en recorrer y conquistar la mitad oriental de la península
balcánica, aislando Constantinopla de la Europa cristiana. Por primera vez,
desde los días de Darío y Jerjes, Tracia pasó bajo el dominio de una potencia
asiática, a menudo como las huestes de los reyes sasánidas y los califas
sarracenos habían bordeado las orillas de los estrechos divisorios. Si la
conquista se hubiera parecido en su carácter a la antigua conquista persa, si a
los habitantes sólo se les hubiera exigido pagar tributo a un gobernante lejano
y recibir sus guarniciones en sus ciudades, la suerte de estas tierras habría
sido leve. Pero fueron tomadas en plena posesión por sus nuevos señores; y
nómadas orientales de una religión ajena e intolerante se plantaron como raza
dominante en medio de la población cristiana. La circunstancia de que los
otomanos fueran nómadas (eran un clan de la tribu turca de los oghuz) confiere a su imperio su importancia en la historia
de la humanidad. En la lucha perpetua entre los pastores y los labradores de la
tierra que se ha librado desde épocas remotas en los continentes de Europa y
Asia, el avance de los otomanos fue una victoria decisiva para los hijos de las
estepas. Esta característica de su conquista no tiene menos importancia
fundamental que su aspecto de victoria del Islam.
Cómo los
otomanos se vieron atrapados por la marea de la invasión mongola y su poder
estuvo a punto de arruinarse; cómo se recuperaron bajo la prudente dirección de
Mohammad I; cómo la ola de la conquista se extendió una vez más bajo Murad II,
hasta que la toma de Constantinopla selló su imperio europeo; todo esto ha sido
relatado por Gibbon. La historia se retoma aquí en 1453.
Por un
momento no estaba claro si el nuevo señor de Constantinopla se contentaría con
una soberanía sobre las tierras vecinas que una vez habían sido provincias del
imperio romano, o si las reduciría a la condición de provincias del reino
otomano. Los príncipes del Peloponeso, el déspota de Serbia, los señores de
algunos de los Estados insulares del Egeo, ofrecieron inmediatamente su
sumisión. Mahoma no tardó en demostrar que no se conformaría con un sistema de
estados vasallos que le pagaran tributo como señor supremo, sino que pretendía
conseguir la completa e inmediata sumisión de la península balcánica. Típico
conquistador oriental, le impulsaba el instinto de que sería fatal quedarse
quieto o abandonar la agresión; creía que el destino de su pueblo era extender
la religión del Profeta por toda la tierra, y la tarea de su vida era promover
la consecución de este fin. Sus sucesores trabajaron con mayor o menor vigor en
la misma dirección, y los otomanos prosperaron mientras conquistaron. Pero fue
el éxito constante en la guerra lo que aceleró y fortaleció la estructura de su
Estado, y la hora en que se pusieron límites al avance territorial marcó el
comienzo de un rápido declive. La naturaleza de sus instituciones, como
veremos, exigía la guerra.
Mohammad
primero dirigió sus armas contra Serbia. Este paso fue determinado por la
posición geográfica de Serbia, situada en el camino hacia Hungría. Porque
Mahoma vio que Hungría era el único país, Juan Hunyadi el único líder, que tenía seriamente que temer. Las dos potencias occidentales
con mayores intereses en juego en Oriente y más gravemente afectadas por el
cambio de amos en Constantinopla eran Venecia y Génova. Los genoveses estaban
acostumbrados a tratar con los otomanos; eran la primera potencia cristiana al
oeste del Adriático que había firmado un tratado con ellos, y no habían tenido
reparos en utilizar la alianza de los infieles contra sus correligionarios. La
colonia genovesa de Gálata envió las llaves de su ciudad amurallada a Mahoma
tras la caída de la ciudad, y el sultán, aunque despreció sus murallas, les
concedió una capitulación favorable que garantizaba sus libertades y derechos
comerciales. Pero Génova era débil e indiferente; y, sintiéndose incapaz de
nuevos esfuerzos, transfirió, antes de que terminara el año fatal, sus
asentamientos pónticos al Banco genovés de San Jorge, en cuyas manos pasó la
administración de Córcega casi al mismo tiempo. Pero los recursos financieros
del Banco no bastaban para sostener estas colonias, y el comercio genovés
decayó. Venecia, por su parte, no quedó indiferente, y su primer pensamiento
fue, no recuperar el baluarte de la cristiandad de manos de los musulmanes,
sino preservar sus propios privilegios comerciales bajo el dominio del soberano
infiel. Envió un emisario a Mahoma y pronto se concluyó un tratado que
constituyó la base de todas las negociaciones posteriores. En él se aseguraba
la libertad de comercio para sus mercaderes y el privilegio de proteger a los
colonos venecianos en suelo turco por medio de sus propios oficiales.
Hungría,
pues, era la única potencia que Mahoma, seguro del lado de Venecia, tenía que
temer inmediatamente. En el primer mes de 1454, el joven e inútil rey Ladislao
había reunido una dieta en Buda y tomado medidas extraordinarias para organizar
un ejército contra los turcos. Juan Hunyadi, nombrado
comandante en jefe, tenía una hueste lista para entrar en campaña en primavera,
cuando Jorge Brankovic, el déspota de Serbia, llegó,
suplicante de ayuda, con la noticia de que el turco avanzaba contra su reino. Hunyadi cruzó el Danubio e incursionó en territorio turco,
mientras Mahoma asediaba las fortalezas serbias de Ostroviza y Semendra (Smederevo).
Tomó Ostroviza, pero Semendra (una fortaleza de capital importancia estratégica para las operaciones contra
Serbia, Hungría y Valaquia) se salvó gracias a la llegada del general magiar, y
Mohammad se retiró. Un gran destacamento del ejército en retirada se encontró
con Hunyadi cerca de Krusovac. Hunyadi completó su campaña descendiendo por el
Danubio y reduciendo a cenizas la fortaleza otomana de Widdin.
Al año
siguiente (1455) Mohammad, que reclamaba Serbia a través de su madrastra, una
princesa serbia, se afianzó en el sur del país con la toma de Novoberdo, con sus importantes minas de oro y plata; y
dedicó el invierno siguiente a realizar grandes y elaborados preparativos para
sitiar Belgrado por tierra y por agua. El asedio duró tres semanas en julio de
1456, y difícilmente se ha logrado una hazaña más brillante en el curso de las
luchas entre Europa y los turcos otomanos que el socorro de Belgrado por Juan Hunyadi y su ejército magiar. Era la segunda vez que
salvaba este baluarte a las puertas de Hungría. El Papa Calixto III había
enviado a un hábil legado, Juan de Carvajal, para unir al pueblo en torno al
general en la santa causa; pero es un hermano minorita, Juan de Capistrano,
quien comparte con Hunyadi la gloria del triunfo.
Nacido en
Capistrano, cerca de Aquila, quizá de una familia nórdica emigrada a Italia,
estudió Derecho en Perusa y llegó a ser gobernador de la ciudad en 1412. Fue
hecho prisionero cuando Malatesta de Rímini conquistó Perusa y se dice que tuvo
una visión en la que San Francisco de Asís le invitaba a ingresar en la orden
franciscana. Así lo hizo, e hizo su profesión religiosa en 1418. Su maestro fue
Bernardino de Siena y, tras su ordenación en 1425, se dedicó a predicar y a ser
promotor de la reforma franciscana. El Papa Martín V lo nombró para resolver el
conflicto entre los franciscanos y los Fraticelli (1426). Más tarde, Juan fue enviado a Oriente como visitador de los
franciscanos, y tras el Concilio de Florencia fue nombrado nuncio apostólico en
Sicilia y luego legado papal en Francia. Había sido misionero en Alemania,
Austria, Polonia y Hungría, donde predicó la Cruzada contra los turcos. Tras la
conquista de Constantinopla, los turcos atacaron la fortaleza de Belgrado. La
victoria de los cristianos se debió en gran parte al celo y las oraciones de
San Juan, y se instituyó la fiesta de la Transfiguración para conmemorar el
acontecimiento. Juan murió a los 70 años, dejando 19 volúmenes de sus escritos
y más de 700 cartas...
La
elocuencia de este predicador, inspirada por el celo contra los infieles,
todavía podía mover los corazones de los hombres a una débil semblanza de aquel
fervor cruzado que una vez había enloquecido a Europa. La mayor parte de la
hueste reunida era una chusma indisciplinada y andrajosa, pero la paciencia y
la energía infinitas superaron todas las dificultades. Con unas pocas
embarcaciones, Hunyadi rompió la cadena de barcazas
con las que Mahoma había bloqueado la Save y entró en
la ciudad sitiada. Aunque los defensores eran muy inferiores en número y
equipo, con valor y astucia derrotaron todos los esfuerzos del enemigo y
finalmente obligaron a todo el ejército a retirarse en medio de la confusión y
con tremendas pérdidas, que ascendieron a más de 50.000 muertos y heridos, 300
cañones y 27 barcos de guerra. En la primera hora de júbilo, los vencedores
exageraron la importancia de su hazaña; pensaban que el turco estaba casi
aplastado y que sólo faltaba un poco para expulsarlo de Europa. Podría hacerse,
escribió Hunyadi en una carta al Papa, "si la
Cristiandad se levantara contra él". Pero no hubo posibilidad de tal
levantamiento, y en pocos días la Cristiandad perdió a su campeón más hábil, el
propio Hunyadi (agosto de 1456). Hungría, paralizada
por las disputas internas, sin un líder en quien confiar, sin apoyo de Alemania
a causa del odio entre el rey Ladislao y el emperador, no pudo continuar su
victoria. Al poco tiempo murió Ladislao y subió al trono el hijo de Hunyadi, Matías Corvino, un muchacho de dieciséis años
(enero de 1458).
Mientras
tanto, Mahoma tomaba medidas para someter a Serbia. Le ayudaron las
circunstancias internas. Después de una lucha por la sucesión a la corona, el
gobierno recayó en una mujer, Helena, la viuda del hijo menor del déspota
Jorge; y ella tomó la extraña medida impolítica de poner el país bajo la
protección y el señorío del Papa Calixto, que había dedicado sus energías a la
abolición de los turcos. Pero este acto alienó a los boyardos, a quienes la
interferencia del católico no les gustaba más, o incluso menos, que el gobierno
del infiel. En 1457 Mahmud Pasha (Beglerbeg, o Gobernador, de Rumelia) había vencido a
toda Serbia; en 1458 llegó Mohammad en persona, capturó Semendra a traición y recibió la sumisión voluntaria de muchos de los boyardos. Se dice
que 200.000 habitantes fueron sacados del país, ya fuera para ser entrenados
para el servicio militar o para establecerse en otras partes del imperio.
A la muerte
de Hunyadi, sólo quedó un gran guerrero para luchar
por la causa de la cristiandad, "casi solo, como un fuerte muro",
dijo el Papa Calixto; pero fue todo lo que sus fuerzas pudieron abarcar para
defender su propia tierra. Este era Jorge Castriotes,
el albanés, a quien estamos acostumbrados a designar como Scanderbeg,
un nombre que siempre nos recuerda que había sido educado en la fe del Islam y
que ocupó altos cargos bajo Murad II, antes de volver a su propia religión y a
su propio pueblo. Bajo la supremacía de su espíritu magistral y audaz, el
pueblo albanés, que en las regiones del norte del Epiro conservaba la antigua
lengua iliria, se elevó a una grandeza pasajera. Durante un breve espacio, una
nación albanesa unida alzó su voz en medio del estruendo de la marea mundial, y
la admirada Europa aplaudió. En la guerra en las laderas de Iliria, Scanderbeg tuvo casi siempre éxito; y una derrota que
sufrió en la fortaleza albanesa de Belgrado, por una concesión indiscreta
(1456), fue vengada al año siguiente con una gran victoria sobre el hábil
general de Mahoma, Hamsa, que fue hecho prisionero.
Mahoma se alegró de hacer una tregua durante un año, y Scanderbeg fue persuadido de cruzar, un segundo "Alejandro" de Epiro, a Apulia,
para ayudar al español Fernando de Nápoles a expulsar a los franceses (1461). A
la vuelta del jefe albanés, nuevos disgustos obligaron a Mohammad, empeñado en
empresas más urgentes, a buscar una paz permanente; y el sultán reconoció a Scanderbeg como soberano absoluto de Albania (abril de
1463).
Pero la paz
se rompió antes de que acabara el año. Fue el albanés quien violó el contrato,
bajo la importuna presión del Papa y de la República de Venecia. Reabrió las
hostilidades con una incursión en Macedonia; y en 1464 obtuvo una aplastante
victoria sobre un ejército turco al mando de Balaban (un renegado albanés). Sus
éxitos decidieron a Mohammad a lanzarse al campo de batalla al frente de un
poderoso ejército y sitiar Kroja, la capital albanesa
(1465). La última hazaña del héroe hizo infructuosa esta expedición. Al no
poder asaltar el lugar, Mahoma se retiró, dejando a Balaban que lo matara de
hambre; pero antes de abandonar el país masacró a algunos miles de familias
albanesas, a las que descubrió en su refugio del valle de Chidna.
No teniendo fuerzas suficientes para aliviar a Kroja, Scanderbeg visitó Roma, con la esperanza de obtener
ayuda eficaz del Papa Pablo II. Obtuvo un poco de dinero y mucha buena
voluntad. A su regreso a Albania se encontró con que algunas tropas venecianas
habían acudido en su ayuda, y ahora estaba en condiciones de actuar. Pero la
fortuna alivió a Kroja. Un golpe fortuito hirió
mortalmente a Balaban, y el ejército de bloqueo se retiró inmediatamente,
dejando Albania en un estado de terrible devastación. El "atleta de la
cristiandad", como llamaban a Scanderbeg, murió
un año después en Alessio, encomendando a su hijo y a su país a la protección
de Venecia (enero de 1467). Para Venecia su muerte fue un acontecimiento grave,
ya que era el "amortiguador" entre el poder otomano y sus posesiones
en el bajo Adriático, como Scodra y Durazzo. A partir
de entonces, tendría que hacer su propio trabajo aquí.
Bosnia, que
había participado en la fatal batalla del campo de Kosovo (1389), se vio
inevitablemente arrastrada a la vorágine. La catástrofe de esta tierra recibió
un carácter peculiar por su condición religiosa. La masa de la población, alta
y baja, era firmemente devota de los principios patarinos o bogomilos, que católicos y griegos tildaron de
maniqueísmo. Es una de esa serie de religiones que se extienden desde Armenia
hasta Aquitania, incluyendo a los albigenses en un extremo y a los paulicianos
en el otro, todas ellas descendientes, al parecer, de las antiguas herejías del
adopcionismo. Pero los católicos estaban ansiosos por aplastar la herejía; los
misioneros franciscanos trabajaron con todas sus fuerzas en la tierra; y
algunos de los reyes abrazaron el catolicismo. En 1412 los bogomilos amenazaron con turcizar, y en 1415 ejecutaron la
amenaza, luchando en Usora contra Hungría. Cuando el
rey Esteban Tomás abrazó el catolicismo (1446), el Papa y el rey de Hungría
esperaban que las falsas doctrinas fueran extirpadas. Al sur del reino bosnio
se encontraba el gran estado vasallo, prácticamente independiente, que había
surgido del señorío de Chlum. El voivoda de este país
era Esteban Vukcid, y en 1448 recibió del emperador
el título de duque (Herzog) de San Sabas; de donde el conjunto de sus tierras
derivó el nombre de Herzegovina, el Ducado. Su hija se casó con Esteban el Rey,
pero Esteban el Duque permaneció fiel a la fe nacional. Parece haber entrado en
una especie de relación de vasallaje con Mahoma; pues, cuando hace la paz con
su vecina Ragusa en 1454, lo encontramos comprometiéndose a no atacarla, salvo
por orden del "Gran gobernante el Sultán de Turquía". A la caída de
Constantinopla, el rey bosnio ofreció un tributo, pero la hazaña de Hunyadi en Belgrado y el éxito de Scanderbeg en el sur, levantaron las decaídas esperanzas del rey Esteban y le animaron a
rechazar el pago (1456). Sin embargo, antes de que su cambio de actitud tuviera
algún resultado, volvió a firmar la paz (1458); su objetivo era tener las manos
libres para apoderarse de Serbia. En la dieta de Szegedin,
el rey húngaro acordó que el hijo del déspota, Esteban Tomasevic,
se convirtiera en déspota de Serbia y gobernante real de la pequeña franja
norte de Serbia que no estaba en poder turco. La posición aquí dependía
totalmente de la posesión de la fortaleza clave de Semendra.
Pero los habitantes de este lugar eran reacios a someterse al príncipe bosnio
que se les había impuesto; y cuando al año siguiente Mohammad apareció con un
ejército, le abrieron sus puertas. Un grito de mortificación por la caída de
este baluarte se levantó en Hungría e Italia, y el desastre se atribuyó a la
corrupción y cobardía de Esteban Tomasevic. El rey
húngaro Matías Corvino nunca le perdonó; pero las pruebas parecen demostrar que
la rendición fue un acto de los habitantes de la ciudad, hecho a su pesar.
Dos años más
tarde, el rey Esteban Tomás murió, obstaculizado en su lucha contra los turcos
por sus enemistades con su vasallo y suegro, el gobernante de Herzegovina, y
con el Ban de Croacia, y sobre todo por el distanciamiento religioso entre él y
su pueblo. La tormenta se abatió sobre su hijo Esteban, quien, habiendo
aparentemente convencido al Papa Pío II de su inocencia en la pérdida de Semendra, fue coronado por el Legado del Papa y
reconciliado con el monarca húngaro. Mientras tanto, la política antinacional
de los reyes producía sus efectos. Las medidas opresivas adoptadas por ellos, a
instigación del Papa y de Hungría, contra los patarenos,
alienaron a muchos de esa secta, que huyeron a Turquía o permanecieron en el
país actuando como espías para el Sultán, mientras que algunos abrazaron
realmente el Islam. Mahoma resolvió reducir Bosnia a una completa sumisión.
Cuando envió una embajada para exigir tributo, el rey Esteban, llevando al
enviado a una cámara del tesoro, le dijo: "Aquí está el tributo, pero no
tengo intención de enviárselo al sultán". "Es un buen tesoro para
guardar", respondió el enviado, "pero no sé si te traerá suerte; me
temo que todo lo contrario". Sin embargo, cuando Esteban no consiguió
ninguna ayuda de Venecia ni de Ragusa (que temía el peligro de un ataque
turco), y se enteró del equipamiento de un gran ejército turco, se arrepintió
de su osadía y envió a Mahoma para ofrecer el tributo y pedir una tregua de
quince años. Sus embajadores encontraron al sultán en Hadrianópolis.
El
historiador de la guerra de Bosnia, Michael Konstantinovic,
que estaba al servicio de los turcos, se encontraba allí en ese momento y,
escondido detrás de un cofre, escuchó la conversación de dos pashas que gozaban de la confianza de Mahoma. Dispusieron
que las exigencias del rey bosnio fueran satisfechas y que los enviados fueran
despedidos el sábado, pero que el miércoles siguiente el ejército se pusiera en
marcha y arrasara Bosnia antes de que pudiera llegarle ayuda alguna de Hungría
o de cualquier otro lugar. Así sucedió, y aunque Miguel informó en privado a
los embajadores bosnios de las pérfidas intenciones del sultán, éstos no
quisieron creerle. Habiendo ocupado el distrito de Podrinje,
Mahoma atacó la residencia real, la poderosa fortaleza de Bobovac;
y aquí de nuevo la especial condición de Bosnia afectó al curso de los
acontecimientos. El defensor, el príncipe Radak, era
secretamente un patarino, aunque había fingido
aceptar el catolicismo; y traicionó a la ciudad al turco. El turco le
recompensó con la decapitación, una extraña política por parte de un
conquistador cuyo interés era fomentar tales traiciones. Jajce, al oeste del
país, capituló, y el rey, que había huido a Kliuc, se
rindió a Mahmud Pasha,
recibiendo de él una garantía escrita de su vida y libertad. Las tierras
directamente bajo la Corona bosnia fueron sometidas pronto, ordenando Esteban a
los capitanes de sus castillos que se rindieran; y Mahoma marchó hacia el sur
para someter el Ducado y Ragusa. Pero en este difícil país avanzó poco y, al
fracasar en su intento de tomar la capital, Blagaj,
abandonó la empresa. La política del sultán era dar muerte a todos los
gobernantes a los que destronaba y, para liberarle de la obligación de cumplir
una promesa que no había autorizado, un erudito muftí persa decapitó con su
propia mano al rey bosnio. Se dice que Mahoma se llevó a 30.000 muchachos para
convertirlos en jenízaros, además de otros 100.000 cautivos. Los católicos que
quedaron huyeron del país y, para evitar su total despoblación, Mahoma
salvaguardó a los franciscanos, permitiendo a los cristianos el libre ejercicio
de su religión. A partir de entonces, la influencia franciscana fue
predominante.
El rey
Matías Corvino intentó enérgicamente rescatar Bosnia y en 1463 expulsó a muchas
de las guarniciones otomanas. Pero no había hecho los preparativos oportunos
para enfrentarse al regreso de Mahoma, que en la primavera siguiente (1464)
vino a recuperar Jajce, la plaza fuerte más importante de todas. Una fuerza
húngara alivió la difícil situación, pero a finales de año Matías, que estaba
asediando otro fuerte, se vio obligado a retirarse por Mahmud Pachá. No se hizo nada más por Bosnia. Una franja en el norte, con algunas
fortalezas incluyendo Jajce, permaneció en poder de Hungría, y dio el título de
Rey de Bosnia al voivoda de Transilvania; pero la tierra en su totalidad había
pasado a dominio musulmán. Herzegovina quedó totalmente sometida casi veinte
años más tarde (1483). Todas las potencias eslavas de la península balcánica
quedaron así reunidas en el imperio asiático, excepto la república tributaria
de Ragusa y una parte del principado de Montenegro, cuyos recovecos sirvieron
de refugio a muchos de los que se salvaron del naufragio de los países vecinos.
Esteban Crnoievich, el hacedor de Montenegro, había
pasado su vida defendiendo su país contra el padre de Mahoma, Murad, y había
luchado mano a mano con Scanderbeg. Murió en 1466. Su
hijo Iván el Negro continuó la lucha con espíritu indomable, aunque las olas
parecían cerrarse sobre su cabeza, cuando al sur de él Albania quedó abierta a
los turcos por la muerte de Castriotes y Bosnia fue
conquistada en el norte. Cuando los venecianos abandonaron Scodra en manos de Mahoma (1479), la misma llave de Montenegro parecía haber sido
entregada; y tan desesperado parecía el panorama que Iván quemó Zabljak, la ciudad que había fundado su padre, cerca del
extremo superior del lago de Scodra, y subió a la
elevada Cetinje, que desde entonces ha seguido siendo
la capital de los únicos príncipes eslavos de la península que nunca doblaron
la rodilla ante los señores asiáticos. Iván el Negro fue más que un patriota
heroico. A él se debe la distinción de haber establecido (en Obod) la primera imprenta eslava, de la que salieron los
primeros libros en cirílico (1493).
Mientras
tanto, Grecia había sido conquistada, salvo algunas fortalezas que aún le
quedaban a Venecia. El ducado de Atenas, que había pasado en el siglo anterior
a la familia de mercaderes florentinos de los Acciajoli,
fue ganado; el último duque, Franco, entregó la Acrópolis a Omar hijo de Turakhan en 1456. Cuando Mahoma visitó la ciudad, dos años
más tarde, quedó maravillado por la belleza de sus edificios y los hermosos
muelles del Pireo, y exclamó: "El Islam tiene una deuda con el hijo de Turakhan". Posteriormente, Franco fue estrangulado en
privado, a causa de un complot de algunos atenienses para restaurarlo. Pero, en
general, Atenas tenía motivos para alegrarse del cambio del gobierno de los
príncipes católicos al de los infieles. La administración de justicia y la
recaudación del tributo se asignaron a funcionarios locales, y la única carga
nueva fue el tributo de los niños.
El
Peloponeso fue mal gobernado por los dos hermanos del último emperador romano,
Tomás y Demetrio, déspotas inútiles y codiciosos, cuyo gobierno era peor que la
peor tiranía turca. Tomás, famoso por su crueldad, residía en Patras y oprimía
la parte occidental de la península; Demetrio, que se distinguía por su lujo,
gobernaba el este, y su sede estaba en la fortaleza rocosa de Mistra, al pie del monte Taygetus,
a tres millas al oeste de Esparta. Los funcionarios de la corte, que eran los
ministros de su opresión, eran detestados en todo el territorio, que se
encontraba además distraído por el odio entre los habitantes griegos y los
pastores albaneses, que habían bajado y se habían establecido aquí en el siglo
anterior, tras la caída del imperio serbio. La invasión de los turcos en 1452
había desolado la tierra y dado mayor extensión a los rebaños albaneses; los
campesinos griegos superpoblaban las ciudades y los comerciantes más prósperos
empezaron a emigrar.
Los
albaneses consideraron que había llegado el momento de convertir la Morea en un
Estado albanés; tal vez se sintieron alentados por la fama y el éxito de Scanderbeg. Pero no había ningún Scanderbeg entre ellos para unirlos y mantenerlos unidos; no podían ponerse de acuerdo
sobre un líder de su propia raza; y eligieron a Manuel Cantacuzenus (un noble,
de la familia que había dado un emperador al trono romano de Oriente) que ahora
gobernaba informalmente sobre los montañeses de Maina en Taygetus. Adoptó el nombre albanés de Ghin y se puso a la cabeza de los insurgentes. Por sí
solos, los déspotas no habrían podido resistir en sus plazas fuertes; pero
apelaron a Mahoma, de quien se habían hecho tributarios tras la caída de
Constantinopla; y, cuando el gobernador de Tesalia marchó hacia la península,
los rebeldes pidieron la paz (1454). Los albaneses recibieron condiciones
favorables, ya que la política otomana consistía en conservarlos como
contrapeso a los griegos. Pero la Morea distaba mucho de estar tranquila.
Cuatro años más tarde, Mohammad en persona dirigió allí un ejército para
restablecer el orden, y capturó y guarnicionó el Acro-Corinto. La enemistad de
los dos hermanos Paleólogo provocó nuevas miserias. Tomaron las armas el uno
contra el otro, Tomás se hizo pasar por el campeón de la cristiandad contra los
turcos, y Mahoma decidió que había que poner fin al dominio griego en el
Peloponeso. En 1460 descendió por segunda vez, y no se anduvo con remilgos
cuando la política instó a la crueldad. Así, cuando los habitantes de Leondari (un lugar en el extremo norte de Taygetus, con vistas a Megalópolis) abandonaron su ciudad y
se refugiaron en las colinas de la ciudadela de Gardiki,
(un lugar de mal agüero donde treinta y siete años antes Turakhan había construido pirámides de cabezas albanesas , 1423), Mohammad siguió a la
gente sin suerte a esta fortaleza secuestrada, y en su rendición todos fueron
reunidos y asesinados, seis mil de ellos. En Calavryta,
un jefe albanés renegado que había estado al servicio de los turcos fue cortado
en dos. Aquí y en otros lugares miles fueron reducidos a la esclavitud.
Demetrio se había sometido sin un golpe en Mistra;
Tomás huyó a Corfú y terminó su vida en Roma como pensionista del Papa. Así fue
como la Morea se convirtió quizá en la provincia más miserable del reino turco;
no cabe duda de que Mahoma quiso deliberadamente que éste fuera su destino. La
despobló y la desoló para que no presentara ningún atractivo a un invasor
extranjero y no tuviera ningún espíritu inquieto. Seis lugares marítimos
todavía pertenecían a Venecia : Argos, Nauplia y Thermisi al este, y Coron, Modon y Navarino al oeste, a las que hay que añadir Egina. La pequeña ciudad de Monemvasia, que el habla franca corrompió en Malvoisy, en la rocosa costa oriental de Laconia, resistió
durante cuatro años, en nombre de Tomás Paleólogo, y luego se puso bajo la
protección de Venecia (1464).
La retirada
de Génova y la conquista de la Morea y Bosnia, seguidas de la muerte de Scanderbeg, confiaron a la república de San Marcos toda la
defensa de las costas de la península de Iliria y del Egeo. Nueva Focea y las islas del norte (Lemnos, Imbros,
Samotracia, Thasos) habían sido sucesivamente
conquistadas (1456-7); y en 1462 Lesbos, que se había convertido en un nido de
piratas procedentes de España y Sicilia, fue anexionada al dominio turco. Su
último señor genovés, Nicolo Gattilusio,
fue estrangulado; un tercio de los habitantes fueron esclavizados, un tercio
deportados para aumentar la población de Constantinopla, y el resto, los más
pobres y los peores, fueron abandonados para labrar la tierra y recoger la
cosecha. Como bases para la guerra marítima en el Egeo, Venecia aún poseía
Negroponte, Candia, junto con Nauplia (Nápoles rumana), y tenía el mando de las
islas que componían el Ducado de Naxos.
La
inevitable guerra estalló en 1463, y su primer escenario fue la Morea. En
solitario, Venecia no estaba a la altura de las circunstancias, y el retraso de
diez años hizo más ardua la tarea.
Planes
para organizar una cruzada. [1453-5
Nunca hubo
un momento en que un esfuerzo común de las potencias cristianas de Europa fuera
más imperiosamente necesario; nunca hubo un momento en que tal esfuerzo fuera
menos factible. Los monarcas no estaban ciegos ante la amenaza de la nueva y
mortífera fuerza ecuménica que se lanzaba al alcance de sus reinos; discernían
y asumían el peligro; pero la política interna y la consolidación de su poder
en casa absorbían tan completamente su interés, que nada menos que un avance
turco hacia el Alto Danubio o el Rin habría servido para incitarles a la
acción. El emperador Federico III no había permanecido impasible ante la caída
de Constantinopla, pero sus tensas relaciones con Hungría, así como los asuntos
del Imperio, le impidieron tender una mano para salvar a Serbia. Sin embargo, a
su lado había un hombre que comprendió plenamente el peligro y concibió el
proyecto, al que se dedicó en cuerpo y alma, de incitar a los príncipes de
Europa a librar una guerra santa contra el infiel. Se trata de Eneas Silvio, obispo
de Siena. Expresó su idea inmediatamente después de la caída de la ciudad en
una carta al Papa Nicolás V: "Mahoma está entre nosotros; la espada de los
turcos ondea sobre nuestra cabeza; el Mar Negro está cerrado a nuestros barcos;
el enemigo posee Valaquia, desde donde pasarán a Hungría y Alemania. Y mientras
tanto vivimos en lucha y enemistad entre nosotros. Los reyes de Francia e
Inglaterra están en guerra; los príncipes de Alemania han saltado a las armas
unos contra otros; España rara vez está en paz, Italia nunca obtiene reposo de
los conflictos por el señorío ajeno. ¡Cuánto mejor sería volver las armas
contra los enemigos de nuestra fe! Os corresponde a vos, Santo Padre, unir a
los reyes y a los príncipes, y exhortarlos a que se reúnan para aconsejar por
la seguridad del mundo cristiano".
Una idea
vana, inadecuada a las condiciones de la época, pero que iba a flotar en el
aire durante muchos años e inspirar abundantes conversaciones inútiles y
negociaciones vacías. Las palabras urgentes de Eneas y una carta del Emperador
incitaron al Papa a una acción que ninguno de los dos había contemplado; emitió
una bula imponiendo un diezmo para una guerra contra el infiel, tratando así,
como el propio Eneas reconoció, de curar un mal con otro.
Tal vez el
mayor interés de los esfuerzos realizados por Nicolás y sus sucesores para
lograr una paz europea, con el fin de hacer retroceder a los turcos y recuperar
Constantinopla, resida en la medida que sugieren de la distancia que el mundo
había recorrido desde la época de las Cruzadas. En los siglos XI y XII, e
incluso en el XIII, un sentimiento religioso podía incitar a los príncipes y a
los pueblos de Europa a salir, no para evitar un peligro, sino para rescatar un
lugar sagrado de peregrinación. Pero en el siglo XV, aunque el infiel se había
abierto camino en Europa, había alcanzado el Danubio y amenazaba el Adriático,
el peligro inminente para la Cristiandad la dejó tibia. Salvo el celo
religioso, no había fuerza que pudiera obligar a un esfuerzo europeo. Con el
crecimiento del humanismo, el antiguo tipo de entusiasmo religioso había
desaparecido. El mismo Papa Nicolás ilustró el cambio de las cosas desde los
días de Urbano II, cuando, en el mismo momento de proclamar una Cruzada, envió
agentes privados a Oriente para rescatar del diluvio todos los manuscritos
griegos que pudieran conseguir.
Hubo, sin
embargo, razones especiales, además de la tibieza general, que explicaron el
fracaso de los primeros esfuerzos papales. Nada podía hacerse eficazmente sin
la cooperación de Venecia; y Venecia, como vimos, hizo por su cuenta un
ventajoso tratado con Mahoma. El Emperador, que profesaba apoyar la idea de una
Cruzada, se vio impedido de actuar enérgicamente por sus malas relaciones con
Hungría. La demanda de dinero, que podría haber permitido al Papa organizar un
armamento, era muy impopular. Y no era el menor de los impedimentos la
intolerancia que dividía a los católicos de la Iglesia griega y les impedía
sentir verdadera piedad por las desesperadas perspectivas de sus hermanos
cristianos en Grecia y Serbia, o cualquier deseo sincero de salvarlos. Fue
inútil que Eneas Silvio dijera que los griegos no eran herejes, sino sólo
cismáticos; en general se les consideraba peor que infieles. El único príncipe
que podría haber estado dispuesto a hacer sacrificios, si se hubiera organizado
alguna acción común, era el duque Felipe de Borgoña. En la primavera de 1454 se
celebró una dieta en Ratisbona, pero los asuntos esenciales se aplazaron hasta
una segunda dieta en Frankfort en otoño; y se llegó a una tercera en Wienerisch-Neustadt (febrero de 1455). Eneas Silvio se
mostró persuasivo y elocuente, pero las reuniones no dieron resultado. En las
dos dietas posteriores, los llamamientos de Juan de Capistrano produjeron una
sensación de la que se esperaba mucho. Al igual que Pedro el Ermitaño, poseía
la facultad de conmover a la gente común en asambleas al aire libre. A la
muerte del Papa Nicolás, la silla papal fue ocupada por un español, Calixto III
(marzo de 1455), que no parecía tener menos celo ardiente por la guerra santa
que Juan de Capistrano y el propio Eneas. Hizo voto solemne de dedicar todas
sus fuerzas a la recuperación de Constantinopla y al exterminio de la
"secta diabólica" de Mahoma. Durante tres años y medio trabajó y
esperó, pero con todos sus esfuerzos no pudo hacer más que enviar algunos
ducados a Scanderbeg, o flotar algunas galeras para
hostigar las costas del Egeo oriental. Le sucedió Eneas Silvio, con el nombre
de Pío II (agosto de 1458). Mientras Occidente hablaba, Mahoma avanzaba; y en
un gran Consejo, reunido con muchos problemas en Mantua (1459), Pío dijo:
"Cada una de sus victorias es el camino hacia una nueva victoria;
conquistará a los reyes de Occidente, abolirá el Evangelio y, finalmente,
impondrá la ley de Mahoma a todos los pueblos". La actitud insincera de
los venecianos frustró cualquier resultado que pudiera haber aportado la
asamblea de Mantua. Estas dietas y concilios infructuosos son una página
aburrida y muerta de la historia; pero representan los esfuerzos de los estados
europeos por discutir la misma Cuestión Oriental que les hemos visto tratar en
nuestros días en el Congreso de Berlín.
Una de las
políticas más obvias para los enemigos occidentales de Mahoma era entrar en
comunicación con sus enemigos de Oriente e intentar concertar alguna acción
común. Los Papas Nicolás y Calixto habían entablado negociaciones de este tipo.
Los dos últimos soberanos de la dinastía de los Grandes Comneni de Trebisonda, que ahora eran los representantes del Imperio Romano, Juan IV y
David, se habían esforzado por organizar una alianza de los principados de Asia
Menor y Armenia, y conseguir el apoyo de Persia. Confiaban sobre todo en Uzun Hasan, príncipe de los turcomanos de la Oveja Blanca.
En 1459, David escribió al duque de Borgoña anunciando la conclusión de dicha
liga y expresando su convicción de que, si oriente y occidente se unían ahora,
los otomanos podrían ser abolidos de la tierra. Pero la liga no sirvió de nada
a David, cuando dos años más tarde Mahoma vino a destruir el imperio de
Trebisonda (1461), y Uzun Hasan lo dejó en la
estacada. Se rindió ante la oferta de un trato favorable; pero no tuvo más
suerte que el rey de Bosnia; él y su familia fueron posteriormente ejecutados.
Al mismo tiempo, Mahoma se apoderó de la Amastris genovesa y de Sinope, un estado selyúcida independiente, con lo que se hizo dueño de todo el sur del mar Póntico.
Fue por esta
época (1460) cuando el Papa Pío envió una carta muy curiosa a Mahoma,
proponiendo que el sultán abrazara el cristianismo y se convirtiera, bajo el
patrocinio de la sede romana, en "emperador de los griegos y de
Oriente". Una pequeña cosa, escribió, sólo una gota de agua, te hará el
más grande de los mortales; bautízate, y sin dinero, armas o flota, ganarás el
mayor señorío de la cristiandad. Si esta quimérica propuesta se hubiera hecho
en serio, habría despertado en Eneas una mente casi increíblemente fantasiosa y
poco práctica; pero, cuando descubrimos que él mismo compuso la respuesta de
Mahoma, podemos deducir que la carta fue escrita como un ejercicio retórico, y
que nunca estuvo destinada a ser enviada.
Las
perspectivas parecían más halagüeñas en 1463, cuando por fin se produjo la
ruptura entre Venecia y el Sultán. Se concluyó una alianza ofensiva y defensiva
entre el Papa, Venecia y el rey de Hungría, a la que se unió el duque de
Borgoña. La cooperación de Venecia parecía una seguridad de que por fin había
negocio. El Papa, a pesar de su avanzada edad, decidió encabezar él mismo la
Cruzada; se designó Ancona como lugar de reunión, y allí afluyeron de todos los
países bandas de gente pobre y mal amueblada, atraídos por la esperanza de
obtener un botín (1464). Pero ni las naves venecianas que debían transportarlos
a Grecia, ni los príncipes que debían conducirlos, aparecieron; y Ancona y todo
el país gimieron bajo sus excesos. Cuando Pío llegó en junio, sólo encontró lo
que quedaba de una chusma desbandada; y, abrumado por la decepción, esta
víctima de una idea fuera de tiempo cayó enfermo y murió.
Venecia, a
diferencia del Papa, estaba en contacto con la realidad. La guerra había
estallado en Grecia por la captura turca de Argos, que un sacerdote griego
delató. Los venecianos sitiaron Corinto y construyeron una muralla, la antigua
muralla de las "Seis Millas", a través del istmo; y si hubieran
estado dirigidos por un comandante valiente y competente, habrían capturado la
llave de la Morea. Pero, desanimados por la derrota en algunos pequeños
enfrentamientos con Omar Pachá, que había marchado desde el sur de la península
para levantar el sitio, abandonaron la defensa del istmo antes de que Mahmud Pachá, el gran visir, llegara con un ejército desde
el norte (1463). Su fracaso en esta marea favorable puso fin a sus
posibilidades de recuperar terreno en el Peloponeso. Durante los seis años
siguientes (1464-9) se libró una guerra marítima ineficaz, y entonces se asestó
el gran golpe al poder veneciano. A principios de junio de 1470, una flota de
108 grandes galeras y cerca de 200 pequeñas embarcaciones, al mando de Mahmud, zarpó hacia el Euripus, y
por tierra el propio Mahmud dirigió un ejército que
probablemente contaba con unos 80.000 hombres. El tamaño habitual de sus
ejércitos parece haber sido de 80.000 a 100.000, aunque generalmente se fijan
en cifras mucho mayores por la vanidad de sus enemigos derrotados. El sultán había
resuelto robar a Venecia su puesto más valioso, el fuerte de Calcis o Egripos (que los latinos corrompieron más tarde a
Negroponte, en alusión al puente que lo conectaba con tierra firme). Contra
este gran armamento doble, Venecia no tenía nada más que oponer que la fuerza
de las murallas de la ciudad, la resolución de los habitantes y treinta y cinco
galeras que estaban en el Egeo bajo el mando de Nicolo da Canale. Este capitán no podía aventurarse a
vigilar el Estrecho contra una escuadra muy superior; pero, si hubiera
permanecido cerca, podría haber impedido eficazmente la construcción por
Mohammad de un puente de barcos desde tierra firme hasta la costa de la isla.
Pero zarpó para buscar refuerzos en Creta. Las operaciones de asedio duraron
cuatro semanas. En una tormenta final, Mohammad, aparentemente ayudado por la
traición, tomó la ciudad en medio de una defensa desesperada (12 de julio).
Todos los italianos que sobrevivieron al conflicto fueron ejecutados; los
griegos, esclavizados. Ante esta crisis, Canale se
cubrió de vergüenza. Había vuelto al Euripus; su
pequeña escuadra estaba a la vista de la ciudad; la guarnición le hacía señas;
y no hizo ningún esfuerzo por salvar el lugar. Si hubiera roto el puente, como Hunyadi había hecho en Belgrado, probablemente habría
rescatado a Negroponte; era su deber intentarlo, y Venecia le castigó por su
pusilanimidad. Tras la caída de su baluarte, toda la isla pasó a manos turcas.
El
acontecimiento creó en Occidente un poco menos de consternación que la propia
caída de Constantinopla. El papa Pablo II y el viejo cardenal Bessarion se
revolotearon; y Sixto IV (que le sucedió en 1471), en conjunción con Fernando
de Nápoles, logró algo más considerable de lo que las potencias occidentales
habían hecho hasta entonces. Enviaron varias galeras para unirse a Pietro Mocenigo, un hábil marino a quien Venecia había elegido
capitán de su flota. En Samos, en 1472, Mocenigo mandaba 85 navíos, de los cuales 48 fueron proporcionados por Venecia y sus
dependencias, 18 por el Papa, 17 por Fernando y 2 por Rodas: un armamento
notable como el mayor que la combinación de potencias cristianas había logrado
en ese momento. El almirante veneciano, que había embarcado a varios albaneses,
llevó a cabo una guerra de incursiones con habilidad, abatiendo y saqueando Passagio, una ciudad comercial frente a Quíos; quemando
Esmirna; saqueando los muelles de Satalia, entonces
un mercado del comercio oriental de especias; ayudando a la casa real de
Chipre. Una hazaña brillante fue la de un siciliano que, aventurándose en los
Dardanelos con seis compañeros, disparó contra el arsenal turco de Galípoli y
expió su osadía con una muerte cruel. Tal guerra era muy agradable para los
mercenarios, a los que se pagaba con el sistema de recibir una parte del botín;
pero era desesperadamente ineficaz, y Venecia reconoció que la guerra debía
hacerse por tierra. La escena se trasladó a Albania, donde el legado de Scanderbeg había caído en manos de Venecia. Aquí todo
giraba en torno a la posesión de Scodra (Escútari), la llave de Albania, que tenía la misma
importancia estratégica que Negroponte o Acrocorinto.
El sultán estaba decidido a asegurarla, y Sulayman,
gobernador de Rumelia, la sitió en 1474. Fue rechazado por su valiente
defensor, Antonio Loredano, y el estrés de la
necesidad que soportaron los habitantes se demostró, en el momento en que se
levantó el asedio, por su carrera general hacia las puertas para saciar su sed
en las aguas de la Bojana. En 1477, los turcos
renovaron sus planes en este barrio sitiando Kroja, y
al mismo tiempo su caballería ligera hostigó a Venecia en el norte invadiendo
Friuli. La guarnición de Kroja, reducida a comer sus
perros y sin recibir ayuda de Venecia, se sometió el año siguiente, y Mohammad
avanzó hasta el segundo asedio de Scodra. La
república veneciana estaba en apuros. En aquellos días sus ingresos anuales no
llegaban a los 100.000 ducados; los venecianos tampoco podían esperar ayuda de
otras potencias en aquel momento; Fernando de Nápoles estaba intrigando con el
Turco, y Friuli estaba expuesto a las incursiones de los infieles de Bosnia; la
peste hacía estragos en las lagunas. Incapaz de aliviar a Scodra,
Venecia resolvió hacer la paz y consintió en duras condiciones, renunciando a Scodra y Kroja, Negroponte,
Lemnos y el distrito de Mainote en Laconia. Aceptó
pagar una suma anual de 10.000 ducados por el libre comercio en los dominios
otomanos, y recuperó el derecho de mantener como antes un Bailo (cónsul) en
Constantinopla (enero de 1479).
Esta paz no
fue del agrado ni del Papa ni de Hungría. El rey Matías Corvino creía que había
nacido y se había formado para ser un campeón contra los infieles. Pero otras
ocupaciones impidieron a este notable gobernante lograr mucho en esta
dirección. Su mayor hazaña fue la toma de Szabacs,
una fortaleza en el Save construida por Mahoma
(1476). Quiso continuar con este éxito, pero las guerras con el elector Alberto
de Brandeburgo le distrajeron durante los años siguientes, y no consiguió nada
más hasta que en 1479 sus generales infligieron una aplastante derrota a un
ejército turco en Transilvania.
Venecia sólo
poseía Durazzo, Antivari y Butrinto en la costa albanesa, mientras que los
turcos, en posesión de Albania, comenzaron a avanzar hacia las islas Jónicas e
Italia. Zante, Cefalonia y Santa Maura pertenecían a la familia napolitana de Tocco, con el título de "conde de Cefalonia y duque de Leucadia". Mahoma se apoderó de estas tres islas
(1479); pero un acuerdo de 1485 otorgó Zante a Venecia, que pagó por ella un
tributo a la Puerta.
La situación
de Italia en esta coyuntura atrajo a Mahoma al otro lado del Adriático. El rey
de Nápoles estaba en guerra con Florencia y albergaba el ambicioso propósito de
convertirse en señor de toda Italia, y Venecia observaba sus procedimientos con
la más profunda sospecha. Es una cuestión discutible si Venecia instó al sultán
otomano (como sucesor de los emperadores bizantinos) a reclamar el sur de
Italia; pero en cualquier caso, en 1480 Mohammad envió un armamento bajo el
mando de Kedyk Ahmad, y Otranto cayó de inmediato. El
comandante y el arzobispo fueron cortados en dos, el método de intimidación
favorito de los otomanos en aquella época. De las tierras circundantes, algunas
personas fueron transportadas como esclavos a Albania. Pero los turcos no avanzaron.
La falta de provisiones se lo impidió, y poco después Fernando llegó con un
ejército y confinó a los invasores en Otranto. Pero la ayuda era urgente, pues
se sabía que el sultán vendría el año siguiente con una fuerza abrumadora.
Salvo unas pocas tropas y galeras enviadas desde España por Fernando el
Católico, no llegó ninguna ayuda. Sin embargo, la situación se salvó
inesperadamente. La atención de Mahoma se vio desviada por la necesidad más
apremiante de conquistar Rodas; y entonces su repentina muerte libró a Rodas y
a Italia por igual.
Durante los
años de la guerra veneciana, Mahoma había estado ocupado y había tenido suerte
en otros lugares, en el este y en el norte. De los pequeños principados que
habían surgido tras el colapso del poder selyúcida en
Asia Menor, sólo el de Caramania (Licaonia e Isauria con partes de Galacia, Capadocia y Cilicia)
seguía siendo independiente. A la muerte de su señor, Ibrahim (1463), siguió
una guerra entre sus hijos, que dio a Mahoma una oportunidad. La toma de Jonia
(Iconio) y Caraman (Laranda) le aseguró el dominio de todo el territorio,
excepto Seleucia, en la costa sudoriental, y asignó esta importante provincia,
que despobló sistemáticamente, a su hijo menor Mustafá. Esta conquista, que
siguió a la de Trebisonda, provocó la inevitable lucha con el monarca oriental
rival, Uzun Hasan el Turcomano. Había extendido su
soberanía desde el Oxus hasta los límites de Caramania, y una gran parte de Persia estaba bajo su
dominio. Caramania era un útil Estado tapón. Uzun Hasan escribió a Mahoma exigiendo la cesión de
Trebisonda y Capadocia, y quejándose de la ejecución del rey David Comneno.
Mahoma prometió reunirse con él al frente de un ejército. El turcomano invadió Caramania para restaurar a los príncipes destronados y tomó
Tokat (1471); pero al año siguiente Mustafá le derrotó en una dura batalla a
orillas del lago Caralis. La batalla decisiva se
libró en 1473 (26 de julio) a orillas del Éufrates, cerca de Terdshan. Mustafá y su hermano Bayazid lideraban cada uno
un ala del ejército de su padre, y se oponían respectivamente a los dos hijos
de Uzun, Hasan. La contienda se prolongó mucho
tiempo, antes de que la decidiera la artillería otomana. El propio Mohammad
escribió: "la lucha fue sangrienta, me costó el más valiente de mis pashas y muchos soldados; sin mi artillería, que aterrorizó
a los caballos persas, la cuestión habría sido más dudosa". La importancia
de esta victoria, en la que Mahoma probablemente pensó más que en todos sus
logros excepto la toma de Constantinopla, residía en que le aseguraba Caramania y Asia Menor. Ahora era libre de llevar a cabo
sus planes de conquista en Europa.
1457-76]
Guerras de Rumania. Conquista de Caffa.
Los rumanos
al norte del Danubio se habían visto envueltos desde hacía tiempo en la lucha
ecuménica. Mirtschea el Grande, príncipe de Valaquia,
que con astuta diplomacia se abrió camino entre Hungría y Polonia, había
luchado por la cristiandad en las desastrosas batallas de Kosovo (1389) y
Nicópolis (1396), pero se vio obligado a someterse a la soberanía de Mohamed I
(1412). Tras su muerte, las guerras civiles entre pretendientes desolaron y
desmoralizaron el principado durante cuarenta años, hasta que (1456) un hombre
fuerte llegó al timón en la persona de Vlad IV. Los príncipes de Valaquia y
Moldavia eran elegidos por el pueblo entre las familias principescas, pero
tenían un poder ilimitado, ya que eran los jueces supremos, controlaban la vida
y la muerte de sus súbditos y disponían por completo de los ingresos públicos.
Para restablecer el orden sólo se necesitaba un hombre de corazón firme y
decidido, y Vlad lo consiguió mediante una política de implacable severidad que
ha pasado a la historia con el nombre de Diablo o Empalador.
Una vez asegurado su trono y establecidas relaciones amistosas con sus vecinos
Moldavia y Hungría, desafió al Turco rechazando el tributo de los hijos que
Valaquia pagaba como los demás súbditos. Mahoma envió un enviado, Hamza Pasha, acompañado de 2000
hombres, con instrucciones secretas de apoderarse de la persona de Vlad.
Pero el
valaco se les adelantó y los empaló a todos; luego, cruzando el Danubio, asoló
el territorio turco. En 1462, Mahoma llegó al frente de un ejército, trayendo
consigo a Radu, hermano de Vlad, para ocupar el lugar
de éste. Al igual que Darío, envió una flota de transportes al Danubio para
llevar al ejército al otro lado. Vlad retiró sus fuerzas a los profundos
bosques de robles, que formaban una fortificación natural. Una noche penetró
disfrazado en el campamento turco, con la esperanza de dar muerte a Mahoma;
pero confundió la tienda de un general con la del sultán. Parece ser que,
gracias a su dirección y a su audacia, infligió un duro revés a los invasores,
pero poco después fue atacado por el otro bando por Esteban, príncipe de
Moldavia. Después de que su dividido ejército sufriera una doble derrota, huyó
a Hungría, y su hermano Badu fue entronizado por los
turcos.
La tensión
de la lucha recayó ahora sobre el principado septentrional de Moldavia, y allí
también había surgido un hombre fuerte. En 1456, Pedro Aron rindió tributo al
Turco, pero este príncipe fue derrocado al año siguiente por Esteban el Grande.
Al principio Esteban no estuvo a la altura de su papel de campeón contra los
infieles. Puso su deseo en asegurar la fortaleza de Kilia (cerca de la
desembocadura del Danubio) que pertenecía a Hungría y Valaquia en común, y de
hecho instó a la invasión de Mahoma. Pero no consiguió ganar Kilia en ese
momento, y su captura tres años más tarde, cuando Valaquia pertenecía al Turco,
fue un acto de hostilidad hacia Mahoma. Cinco años más tarde invadió Valaquia,
destronó a Radu y puso en su lugar a Laiot, miembro de la familia Bassarab que ha dado su nombre a Besarabia. En ese momento Mahoma estaba ocupado con
otras cosas, pero el conflicto llegaría tarde o temprano, y Esteban se agitó
para tejer alianzas y formar combinaciones hacia el este y el oeste. Estaba en
comunicación con Venecia, con el Papa, con Uzun Hasan. La victoria de Terdshan dejó a Mohammad libre
para lanzar un ejército en Moldavia bajo el mando de Sulayman Pasha. Esteban, reforzado por contingentes enviados
por los reyes de Polonia y Hungría, obtuvo en Racova (en el arroyo Birlad) una gran victoria -la gloria de su reinado- que le da
derecho a ocupar un lugar cerca de Hunyady y Scanderbeg (1475). Pero un nuevo elemento fue introducido
en la situación en el mismo año por la expedición simultánea que fue enviada
contra los asentamientos genoveses de Crimea. Caffa capituló -40.000 habitantes fueron enviados a Constantinopla- y a su caída
siguió la rendición de Tana (Azov) y las demás estaciones. Mahoma podía ahora
lanzar a los tártaros de esta región contra Moldavia por el flanco; y así
ocurrió el año siguiente (1476). Sin la ayuda de Polonia ni de Hungría, que
desconfiaban de sus relaciones con la otra; atacado por el príncipe valaco que
él mismo había entronizado; asaltado por el otro lado por los tártaros, Esteban
fue derrotado con grandes pérdidas por un ejército turco dirigido por el
sultán, que había venido a vengar la vergüenza de Racova,
en un claro del bosque que se llama el Lugar de las Batallas (Rasboieni). Pero el pueblo se recuperó y Mahoma se retiró
sin someter el país. Ocho años después, los turcos se apoderaron de las dos
fortalezas-llaves de Moldavia-Kilia y Tschetatea Alba
(1484). Antes de morir, Esteban intentó en vano formar una liga europea
oriental contra los infieles, que englobara a Moscú y Lituania, Polonia y
Hungría. Pero su experiencia le convenció de que la lucha era inútil y, en su
lecho de muerte (1504), aconsejó a su hijo Bogdan que
se sometiera al poder turco. A la llegada del sultán Selim (1512), Moldavia se
sometió, pagando una suma anual a la Puerta, pero conservando el derecho de
elegir libremente a sus príncipes.
La guerra
con Venecia y la lucha con Uzun Hasan habían impedido
a Mahoma concentrar sus fuerzas en el sometimiento de Rodas, donde los
Caballeros de San Juan mantenían un puesto avanzado de la cristiandad. Al
concluir la paz veneciana, comenzó los preparativos para un ataque serio contra
Rodas, y en 1480 Masih Pasha zarpó con una flota
considerable y sitió la ciudad. Toda Europa era consciente de que se avecinaba
el golpe, y se había hecho mucho para hacerle frente. La defensa recayó en el
Gran Maestre de la Orden, Pedro de Aubusson, un
hombre "dotado de un alma marcial", que había aprendido "los
mapas, las matemáticas", así como el arte de la guerra, "pero la
historia era su principal estudio". Los turcos contaron con la ayuda de
los conocimientos locales de un renegado alemán, y sus cañones, de un tamaño
inmenso para la época, causaron sensación. Tenían dieciséis bombardas de 64
pulgadas de largo que lanzaban proyectiles de piedra de 9 y 11 pulgadas de
diámetro. Pero el asedio duró dos meses, antes de que forzaran la entrada en
las partes exteriores de la ciudad. En el terrible cuerpo a cuerpo que siguió,
el valor de los caballeros hizo retroceder a los turcos, y en ese momento,
cuando la posibilidad de éxito dependía de que las tropas se animasen a recuperar
el terreno perdido, Masih Pasha, en la insensata
confianza de que el día estaba ganado, dio la orden de que ningún soldado
tocara el botín, ya que los tesoros pertenecían al Sultán. Privados así de un
motivo para luchar, los turcos huyeron a su campamento, y su general levantó la
leva. Pero, después de esta vergüenza infligida a sus armas, Mohammad no podía
permitir que la isla siguiera desafiándole. Equipó otro armamento y resolvió
dirigirlo en persona. Pero incluso cuando se puso en marcha cayó enfermo y la
muerte lo alcanzó (3 de mayo de 1481): un acontecimiento que, como se demostró,
significó un respiro de cuarenta años para los señores latinos de Rodas. Las
hazañas de Mahoma son la mejor muestra de la clase de hombre que era: un
conquistador que veía en la conquista el más alto arte de gobernar, pero que
también sabía cómo consolidar y organizar, y cómo adaptar los principios del
Islam a las relaciones políticas con los Estados cristianos.
Tenemos
retratos suyos pintados tanto con pluma como con pincel. En contra de los
preceptos de su religión, se hizo retratar por Gentile Bellini, y es el primer
gran soberano mahometano de cuyo aspecto exterior tenemos tal evidencia. El
rostro pálido y barbudo, asentado sobre un cuello corto y grueso, estaba
marcado por una frente amplia, cejas levantadas y nariz de águila.
1481]
Ascensión de Bayazid II.
La situación
y las perspectivas del imperio otomano parecieron cambiar a la muerte del
conquistador. La prosperidad y el crecimiento de ese imperio dependían
enteramente de la personalidad del autócrata que lo gobernaba; y los dos hijos
que Mohammad dejó atrás estaban hechos en un molde diferente al de su vigoroso
padre. Bayazid el mayor, que era gobernador de la provincia de Amasia, era un
hombre de naturaleza apacible que se preocupaba por las artes de la paz, y se
habría contentado con descansar sobre las conquistas ya logradas y disfrutar de
los frutos de los trabajos de sus padres. Jem, gobernador de Caramania, era un joven brillante e inteligente, dotado de
un distinguido talento poético; fácilmente podría haber sido atraído a una
carrera de ambición militar, pero tal vez apenas poseía la fuerza y la firmeza
necesarias para el éxito. Cuando Bayazid llegó a Constantinopla con la noticia
de la muerte de su padre, se encontró con que los jenízaros habían comenzado un
reino de terror en la ciudad. Habían asesinado al Gran Visir, quien, dispuesto
a abrazar la causa de Jem, había ocultado la muerte del sultán, según una
práctica común en tales casos, y habían saqueado las viviendas de judíos y
cristianos. Se mostraron favorables a las pretensiones de Bayazid y se
tranquilizaron cuando obtuvieron de él el perdón por su estallido y un aumento
de su paga. Mientras tanto, Jem, que reclamaba el trono alegando que, aunque
era más joven, había nacido en la púrpura, había avanzado hasta Brusa, y allí fue proclamado sultán. Pero estaba dispuesto
a transigir. A través de su tía abuela, propuso a Bayazid dividirse el imperio:
Bayazid gobernaría en Europa y él en Asia. La cuestión que estaba en juego no
era meramente personal, el alcance de la soberanía de Bayazid, sino la
integridad y el poder del imperio otomano. Además, suponía una violación
directa de uno de los cánones fundamentales del Islam: que sólo haya un Imam
supremo. En consecuencia, la decisión de Bayazid influyó en la historia del
mundo. Se negó a aceptar la oferta de Jem; "el imperio", dijo,
"es la novia de un solo señor". Las pretensiones rivales se
dirimieron en una batalla en las llanuras de Yenishehr,
donde la traición de algunas tropas de Jem dio la victoria a Bayazid. El
hermano derrotado huyó a El Cairo, y al año siguiente fue rechazado su intento
de apoderarse de Caramania junto con un príncipe
exiliado de ese país. Entonces buscó refugio en Rodas; sus posibilidades de
éxito residían en la ayuda de las potencias cristianas de Europa.
Jem llegó a
Rodas con un salvoconducto del Gran Maestre y del Consejo de los Caballeros,
que le permitía a él y a su séquito permanecer en la isla y abandonarla a su
voluntad. Pero pronto se consideró que no era seguro mantener la valiosa
persona del príncipe en Rodas, tan cerca del reino de Bayazid, que estaba
dispuesto a recurrir a cualquier medio sucio para apoderarse de él o
destruirlo; y Jem y el Gran Maestre acordaron que Francia sería el mejor
refugio, en espera de los esfuerzos que esperaban que se hicieran para
restaurarlo. En consecuencia, Jem se embarcó hacia Francia (septiembre de
1482). Después de su partida, los Caballeros concluyeron, en primer lugar, un
tratado de paz con Bayazid para toda la vida del Sultán y, en segundo lugar, un
contrato por el que éste se comprometía a pagarles 45.000 ducados al año, a
cambio de lo cual el Gran Maestre se comprometía a mantener y custodiar a Jem
de forma que no causara ningún inconveniente al Sultán. En una época en que la
violación de los compromisos se consideraba justificable, e incluso en ciertos
casos era recomendada por los jefes de la Iglesia, no hay ejemplo más
desvergonzado de perfidia que éste. D'Aubusson había
garantizado la libertad de Jem y se había comprometido a defender su causa;
ahora tomó el dinero de Bayazid para ser el carcelero de Jem. Su conducta ni
siquiera podía ser defendida con el pretexto de los intereses de la religión,
que en aquellos días a menudo eran promovidos por la deshonestidad y la mala
fe; por el contrario, era una traición a la causa de la cristiandad, a la que
las ambiciones de Jem (según las cartas que el propio D'Aubusson escribió a las potencias occidentales) proporcionaban una oportunidad única
contra su enemigo. Durante seis años Jem permaneció prisionero en Francia,
siendo trasladado constantemente de un castillo a otro por sus guardias rodios,
y haciendo repetidos intentos de fuga que siempre se veían frustrados; mientras
el Papa, el rey de Nápoles y el rey de Hungría intentaban inducir a D'Aubusson a entregar al príncipe en sus manos. Finalmente,
Inocencio VIII llegó a un acuerdo. La concesión de varios privilegios y un
sombrero de cardenal para D'Aubusson convencieron a
los Caballeros, que ya estaban ansiosos por librarse de un cargo que les
implicaba en relaciones problemáticas tanto con Bayazid como con el Sultán de
Egipto. Fue necesaria otra serie de negociaciones para obtener de Carlos VIII
el permiso para que Jem abandonara Francia, y el príncipe turco no llegó a Roma
hasta marzo de 1489. El Papa Alejandro VI, que sucedió a Inocencio en 1492, y
que se vio amenazado por la invasión de Carlos VIII, mantenía las relaciones
más amistosas con Bayazid y recurría a él para obtener dinero y otras ayudas.
En 1494 el documento que contenía las instrucciones de este Papa a su enviado,
junto con cartas de Bayazid, fue interceptado en Sinigaglia,
en posesión de enviados turcos que habían desembarcado en Ancona y se dirigían
a Roma. Los papeles comprometedores fueron llevados a Carlos VIII en Florencia,
y la traición del Papa a la Cristiandad fue expuesta. Una de las comunicaciones
del sultán al Papa es significativa. Considerando (escribió Bayazid en latín,
una lengua que conocía bien) que tarde o temprano Jem debía morir, sería bueno,
para la tranquilidad de Su Santidad y la satisfacción del Sultán, acelerar una
muerte que para él sería vida; y por lo tanto imploró al Papa que apartara a
Jem de las vejaciones de esta vida y lo enviara a un mundo mejor. Por el
cadáver del príncipe prometió 300.000 ducados, con los que el Papa podría
comprar propiedades para sus hijos. Carlos VIII se dirigió a Roma, y los
términos a los que llegó con Alejandro VI incluían la transferencia de Jem a su
propio poder. Jem acompañó al rey hacia el sur, pero su salud se debilitó y en
Capua se puso tan enfermo que no pudo seguir adelante. Fue llevado en una
litera a Nápoles, y murió allí con fiebre alta (febrero de 1495). Los
venecianos, que fueron los primeros en informar al Sultán del fin de su
hermano, escribieron de manera contundente que había muerto de muerte natural;
pero, como en ese momento su política era mantener buenas relaciones con el
Papa, este testimonio no pesa mucho a la hora de decidir si, como ciertamente
se creía entonces, la salud de Jem estaba minada por un sistema deliberado de
intoxicación. La insuficiencia de nuestro material nos obliga a dejar la
cuestión abierta; pero las circunstancias son al menos sospechosas, y en
cualquier caso los franceses eran inocentes.
Así, durante
trece años, las potencias occidentales mantuvieron a Jem como una amenaza sobre
la cabeza del sultán turco; pero este singular episodio no afectó al curso de
la historia turca. Un segundo gobernante como Bayazid, pensó Maquiavelo, habría
convertido el poder otomano en inocuo para Europa. El temperamento de este
hombre se manifestó de inmediato no sólo en el abandono de la expedición rodiana, sino también en la reducción del tributo concedido
a Ragusa y en la modificación a favor de Venecia del tratado recientemente
concluido con esta república (1482). Su reinado estuvo marcado por incursiones
en Croacia y la costa dálmata, por hostilidades intermitentes con Hungría, por
incursiones en Moldavia e incluso en Polonia; pero la única guerra seria fue
con Venecia, que estalló en 1499 tras veinte años de paz. En ese intervalo, la
república había adquirido la isla de Chipre (1489) y extendido su influencia en
el Egeo, y el sultán consideró por fin que había llegado el momento de frenar
su curso. Los activos preparativos navales en los arsenales turcos despertaron
la alarma de Venecia, pero la Puerta calmó sus sospechas proporcionando a su
enviado, Andrea Zancani, un documento que renovaba y
confirmaba la paz. Un experimentado veneciano residente en Constantinopla,
Andrea Gritti, buen conocedor de los métodos turcos,
señaló a Zancani que el documento estaba redactado en
latín y no en turco, por lo que la Puerta no lo consideraba vinculante; pero Zancani, incapaz de inducir a la Puerta a entregarle un
nuevo documento en turco, omitió explicar el asunto a las autoridades de su
país. Las conjeturas de Gritti eran ciertas. De
repente, el Sultán lo encarceló a él y a todos los demás venecianos de
Constantinopla, y al poco tiempo envió una flota de 270 velas. Su destino era
Lepanto. Fue interceptada por una escuadra veneciana de aproximadamente la
mitad de esa fuerza, reunida apresuradamente, frente a la costa de Mesenia;
pero el valiente marino Antonio Loredano fracasó en
su ataque y pereció. Asediada por tierra y mar, Lepanto cayó; y, tras su caída,
los turcos realizaron una terrible incursión, a través de Carniola y Friuli, en
territorio veneciano, avanzando hasta Vicenza. El siguiente objetivo de Bayazid
era expulsar a Venecia de la Morea, y cuando ésta pidió la paz, exigió la
cesión de Modon, Coron y Nauplia. Pero al año
siguiente, el propio Bayazid sitió Modón y la
guarnición, al ver que no podía resistir, prendió fuego al lugar y pereció en
las llamas. Corón, Navarino y Egina capitularon, y a
la república sólo le quedó Nauplia, que desafió al enemigo con audacia y éxito.
Pero la flota veneciana se animó de repente, reconquistó Egina y, reforzada por
un armamento español bajo el mando del mejor capitán de la época, Gonzalo de
Córdoba, conquistó Cefalonia. En 1501, ninguno de los dos bandos dio
continuidad a estos éxitos y, cuando Venecia conquistó Santa Maura en 1502, se
firmó la paz. Santa Maura fue devuelta; Cefalonia permaneció para Venecia;
Lepanto y los lugares capturados en la Morea fueron conservados por Turquía. El
mismo año en que se concluyó esta paz (1503), se firmó un tratado por siete
años entre la Puerta y Hungría, que pretendía incluir a todas las potencias de
Europa: Francia e Inglaterra, España, Portugal y Nápoles, el Papa y los
diversos Estados de Italia, Rodas y Quíos, Polonia y Moldavia.
A partir de
este momento y durante los diecisiete años siguientes, Europa tuvo un respiro
en la Cuestión de Oriente. Se temía incesantemente lo que el Turco pudiera
hacer a continuación, se hablaba incesantemente de resistirle, se negociaba
incesantemente contra él; pero no hubo guerra real; casi ningún territorio
cristiano fue ganado para el Islam, y ningún territorio cristiano recuperado
para Europa. La atención del Sultán se dirigió hacia el este, donde tuvo que
enfrentarse a un nuevo poder, pues el señorío de Persia había vuelto a cambiar
de manos. La decadencia de los turcomanos de la Oveja Blanca quedó claramente
demostrada por el hecho de que, a la muerte de Uzun Hasan, se sucedieron nueve dinastías (por no hablar de los pretendientes
rivales) en veinticuatro años. Murad, el último de ellos, sucumbió al poder de
Ismail, un jeque de Ardabil, que trazaba su ascendencia hasta el Profeta. La
batalla decisiva se libró en Shurur en 1502 y, desde Tavriz, su capital recién conquistada, Ismail avanzó hacia
la conquista de Persia y Jorasán. La historia de la Persia moderna comienza con
Ismail, el primer sha, el primero de la dinastía
safávida que perduró hasta mediados del siglo XVIII (1736). Se autodenominó safaví, de Safi, un antepasado ilustre por su piedad; de
ahí que en la Europa contemporánea se le conociera como el Sofi.
El fanatismo
religioso hizo inevitable la colisión entre la nueva potencia persa y los
turcos. Para los sunnitas ortodoxos como los otomanos, la herejía de los chiítas es más odiosa que la infidelidad de los giouros, que están totalmente fuera de lugar; y cuando
Bayazid descubrió que las doctrinas chiítas se
estaban propagando y arraigando en ciertas partes de su dominio asiático, tomó
medidas para atajar el mal transportando a Grecia a las personas sospechosas.
El sha Ismail se presentó entonces como protector de
los chiíes y pidió al sultán turco que permitiera a los adeptos de esa creencia
abandonar su reino. Pero, aunque se dice que el sha insultó al sultán dando el nombre de Bayazid a un cerdo cebado, la guerra no
estalló en los días de Bayazid. El monarca persa mostró su previsión de
problemas entablando negociaciones con las potencias occidentales, como había
hecho antes Uzun Hasan; y una embajada persa fue
recibida en Venecia, aunque la Señoría declaró abiertamente que no había
intención de romper la paz: dos años antes habían renunciado a Alessio en
Albania, para evitar un blanqueo.
También por
el lado del sur, los dominios de Bayazid se habían visto amenazados. El sultán
mameluco de Egipto, Sayf ad-Din (1468-95), había
abrazado la causa de Jem, a cuya madre había dado asilo; había interferido en
los asuntos de Sulkadr, un pequeño señorío turcomano
en Capadocia; y había afirmado su autoridad en las regiones de Armenia Menor,
igual que en la antigüedad los ptolomeos habían
extendido un brazo para apoderarse de Cilicia. Tarso, Adana y otros lugares
pasaron a dominio egipcio, y en 1485 estalló abiertamente la guerra entre los
sultanes mamelucos y otomanos. Los egipcios obtuvieron una importante victoria
en 1488, pero en 1491 se firmó la paz, que duró el resto del reinado de
Bayazid.
El tremendo
terremoto que estremeció al mundo en 1509 dejó Constantinopla en ruinas; el
propio sultán huyó a Hadrianópolis. Pero un autócrata oriental en aquellos días
podía reconstruir rápidamente; y con una hueste de obreros, digna de un faraón
o un rey babilónico, Bayazid restauró la ciudad en pocos meses. Los últimos
días del viejo sultán se vieron amargados por la rebelión y la rivalidad de sus
hijos, Ahmad, Corcud y Selim. Destinó a Ahmad como
sucesor y pensó en abdicar el trono en su favor, pero Selim, hombre de acción y
resolución, estaba decidido a que no fuera así. Desde la provincia de
Trebisonda, de la que era gobernador, marchó a Europa al frente de un ejército
y, presentándose a las puertas de Hadrianópolis, exigió que se le asignara una
provincia europea. Deseaba estar cerca del escenario de la acción cuando
llegara el momento. También exigió que su padre no abdicara en favor de Ahmad.
Ambas peticiones fueron aceptadas. Pero en ese momento llegó la noticia de que Corcud se había sublevado y Selim se apoderó de
Hadrianópolis. Esto fue demasiado. Su señor tomó el campo y lo derrotó en una
batalla; y él huyó a Crimea en busca de refugio. Pero la causa de Ahmad no
estaba ganada. Los jenízaros, cuyos corazones habían sido cautivados por el
audaz golpe de Selim, estallaron en motines y disturbios cuando Ahmad estuvo a
punto de tomar posesión del trono, y sólo se apaciguaron con la promesa de
Bayazid de que su designio no se llevaría a cabo.
En la
primavera de 1512, Selim avanzó desde Crimea hasta el Danubio y, apoyado por
los jenízaros que no toleraban oposición, obligó a Bayazid a abdicar (25 de
abril). Un mes más tarde moría el viejo sultán, envenenado, no cabe duda, por
orden de su hijo. No era de esperar que Ahmad se sometiera; se apoderó de
Bursa, pero Selim cruzó a Asia, le expulsó hacia el este y le privó de la
gobernación de Amasia. Al año siguiente, Ahmad volvió a intentarlo, pero fue
derrotado en la batalla de Yenishehr y ejecutado. Corcud no se había atrevido a entrar en combate, pero a
causa de sus intrigas también fue ejecutado. Las siguientes víctimas fueron los
sobrinos del sultán, hijos de otros hermanos que habían muerto en vida de su
padre. De este modo, Selim puso en práctica una despiadada ley que había sido
promulgada por la política de Mohammad II, según la cual era lícito que un
sultán, en interés de la unidad del reino, que era la primera condición de su
prosperidad, diera muerte a sus hermanos y a los hijos de éstos.
El espíritu
de Selim I era muy diferente al de su padre. Estaba decidido a retomar los
viejos caminos de la política progresista, de los que se había alejado el
temperamento estudioso de Bayazid, y a seguir el camino de Mahoma el
Conquistador. Sin embargo, tampoco se parecía a su abuelo. Se deleitaba con la
guerra y la muerte; todos sus actos parecían más motivados por el instinto que
por la política. Mahoma parece casi genial al lado de esta alma sombría e
inquieta. Selim el Grim se deleitaba en la crueldad,
pero era extremadamente moderado en el placer; como su padre y su tío, era muy
culto. Aumentó la paga de los jenízaros, lo que constituyó su apoyo, pero
pronto demostró que estaba decidido a ser su amo. La verdad es que los
jenízaros eran una institución poco compatible con una política de paz;
susceptibles a la disciplina de la guerra, eran un peligro perpetuo para un
gobernante pacífico.
Las
colisiones con Persia y Egipto, que amenazaron el reinado de Bayazid, se
produjeron después de la llegada de Selim. El sha Ismail había dado asilo a los hijos de Ahmad y había hecho una incursión en los
distritos orientales del Imperio otomano (1513). Pero la causa fundamental de
la guerra persa fue el antagonismo religioso; fue una lucha entre el gran poder
sunnita y el gran poder chiíta. Se le imprimió este
carácter mediante un arrollador acto de persecución por parte de Selim, quien,
apresando a 40.000 chiíes, mató a algunos y encarceló a otros; y la actitud
mutua de las supersticiones rivales se mostró en una carta altisonante que
Selim, cuando tomó el campo (1514), dirigió a su enemigo. Marchó hacia los
dominios de Ismail, y la batalla decisiva se libró en la llanura de Chaldiran, situada más al este que el campo que había visto
la lucha de Mahoma con Uzun Hasan. Los otomanos
volvieron a vencer; también en esta ocasión su superioridad en artillería se
hizo notar, y Tavriz cayó en manos de Selim. Al año
siguiente se anexionó Sulkadr, y en 1516 el norte de
Mesopotamia (que incluía, entre otras ciudades, Amida, Nisibis,
Dara y Edesa) fue conquistado y se convirtió en provincia del Imperio Otomano.
Esta
conquista condujo a designios sobre Siria y Egipto, encontrándose un pretexto
suficiente en la alianza entre el antiguo sultán mameluco Kansuh Ghuri y el sha Ismail. El
ejército mameluco esperaba al invasor en Alepo y Selim, de nuevo muy superior
en artillería, obtuvo una victoria que decidió el destino de Siria (1516). El
sucesor del antiguo sultán, Tumanbeg, fue derrotado
en una batalla igualmente desastrosa en Reydaniya,
cerca de El Cairo (enero de 1517). De este modo, Siria y Egipto volvieron a quedar
bajo la autoridad de los señores de Constantinopla, y así han permanecido real
o formalmente hasta nuestros días. A la conquista de Egipto siguió la sumisión
de Arabia al dominio del sultán.
El mismo año
de la conquista del país del Nilo se produjo una importante exaltación de la
dignidad del soberano otomano. Los príncipes otomanos habían sido originalmente
emires bajo los selyúcidas e, incluso después de convertirse en la potencia más
fuerte del mundo mahometano, aunque se autodenominaran califas, no tenían
derecho legal a ser considerados sus jefes. Uno de los principios fundamentales
del Islam es que todos los musulmanes deben ser gobernados por un único Imam, y
ese Imam debe ser miembro de la Koreish, la tribu del
Profeta. En esta época, el Imamship estaba en manos
de una sombra, Mohammad Abu Jafar de la raza de Hashim,
que mantenía la apariencia de una corte en El Cairo. El último de los califas
de la línea abbasí, renunció al califato en favor del
sultán Selim. Esta transferencia formal es la base de las pretensiones de los
sultanes de Turquía de ser los imanes o gobernantes supremos del Islam, aunque
no tengan ni una gota de sangre coreísta en sus
venas. La traslación del Califato fue confirmada por el reconocimiento que
Selim recibió al mismo tiempo del Sheriff de La Meca, que le envió las llaves
de la Kaaba, designándole así protector de los Santos Lugares.
El Imam,
según el código otomano de derecho mahometano, tiene autoridad para velar por
el mantenimiento de las leyes y la ejecución de los castigos; defender la
frontera y reprimir a los rebeldes; levantar ejércitos y recaudar tributos;
celebrar la oración pública los viernes y en Bairam;
juzgar al pueblo; casar a los menores de ambos sexos que no tengan tutores
naturales; y repartir el botín de guerra. Así pues, es el legislador y juez
supremo, el jefe religioso del Estado, el comandante en jefe y posee el control
absoluto de las finanzas. Su autoridad ecuménica se basa en un versículo del
Corán: quien muera sin reconocer la autoridad del Imam de su día, muere en la
ignorancia. El Imam debe ser visible para los hombres; no puede acechar en una
cueva como el Mahdi, cuya venida esperan los chiíes
heréticos. Se dispone discretamente que no es necesario que el Imam sea justo o
virtuoso, o el hombre más eminente de su tiempo; sólo se requiere que sea capaz
de hacer cumplir la ley, defender las fronteras y sostener a los oprimidos.
Además, la
maldad y la tiranía de un Imam no necesitarían ni justificarían su deposición.
A
Selim le sucedió Solimán. [1520
Las
brillantes conquistas de Selim en Oriente alarmaron a las potencias de
Occidente; "volviendo poderoso y orgulloso", un monarca como él era
una terrible amenaza para Europa. León X se había lanzado con celo al proyecto
de una cruzada, pues la experiencia de sesenta años de futilidades no había
acabado con esa idea. En 1517 promulgó una bula imponiendo una tregua de cinco
años a la Cristiandad, para que los príncipes de Europa pudieran marchar contra
los infieles. Sus esperanzas descansaban principalmente en el joven rey francés
Francisco I, quien, tras la victoria de Marignano, se reunió con él en Bolonia
y discutió con él la cuestión oriental. Una carta de Francisco, escrita poco
después de aquella entrevista, respira el espíritu de un caballero andante que
dedica su juventud y sus fuerzas a la guerra santa. Pero aunque Francisco
hablaba en serio, el entusiasmo religioso no era su inspiración ni la idea que
le guiaba. Su proyecto era que las tres grandes potencias de Europa, el
Imperio, Francia y España, conquistaran el reino turco y lo dividieran en tres
partes iguales. De este modo, la Cuestión de Oriente comenzó a entrar en su
fase moderna, asumiendo un aspecto político más que religioso; y la importancia
de la política oriental de Francisco I fue que formuló definitivamente la
doctrina, ahora un lugar común de la política, de que Turquía es un botín que
debe repartirse entre las grandes potencias de Europa. La nueva concepción del
rey francés tenía, en efecto, más probabilidades de conducir a resultados
prácticos que los argumentos de Eneas Silvio y sus sucesores; y el emperador
Maximiliano compuso una memoria de sugerencias sobre la conducción de la guerra
propuesta. Pero su muerte en 1519 cambió la situación, desconcertando el plan
de las potencias europeas; y la hora favorable para una empresa común contra el
Turco había pasado. En efecto, los hombres seguían temiendo dolorosamente los
designios del formidable sultán. La lógica de la geografía determinó que, tras
la adquisición de Egipto, la siguiente empresa de Selim debía ser la conquista
de Rodas, que se encontraba justo en la vía de comunicación entre Egipto y
Constantinopla. En consecuencia, hizo preparativos para destruir a los
"perros" de Rodas. Pero cuando su flota y su ejército estaban listos,
fue abatido por la peste (21 de septiembre de 1520), habiendo hecho en su corto
reinado tanto como cualquiera de los sultanes por la extensión y el prestigio
del imperio otomano.
A su muerte,
Europa, llena de temores por el destino de Rodas, respiró tranquila; pero el
sentimiento de alivio fue prematuro. Se había extendido el rumor de que su hijo
y sucesor era, en completo contraste con su padre, de naturaleza tranquila y
poco agresiva, y que podría ser otro Bayazid. Pero estos augurios no tenían
fundamento, pues el joven que subió al trono era Solimán (Sulayman)
el Legislador, conocido en Occidente como Solimán el Magnífico, durante cuyo
reinado Turquía alcanzó la cima de su poder y gloria. Era tan fuerte como su
padre, tanto militar como estadista, pero su mente estaba bien equilibrada y no
sentía nada del sombrío placer de Selim por la guerra y la carnicería. Tal vez
ningún soberano contemporáneo de la cristiandad deseara tan sinceramente
administrar justicia como Solimán. Su reinado comenzó sin derramamiento de
sangre; tuvo la suerte de no tener ningún hermano o sobrino que destituir; el
único problema fue una rebelión en Siria, que fue rápidamente aplastada.
La ola, que
había fluido hacia el este bajo Selim gira hacia el oeste de nuevo bajo
Solyman. Había sido virrey en Europa durante la ausencia de su padre en
Oriente, y tuvo ocasión de observar la intolerable situación en la frontera
noroeste, donde había continuas fricciones con el reino húngaro. Por este lado
no podía sentirse seguro, mientras las fortalezas clave de Belgrado y Szabács estuvieran en manos de los húngaros; estos lugares
debían ser capturados ya fuera como base para futuros avances o como baluartes
de una frontera permanente. Se enviaron emisarios al rey Luis exigiéndole un
tributo; éste respondió asesinando a los emisarios. Cuando llegó esta noticia,
el sultán pensó en marchar directamente hacia Buda, pero sus asesores militares
le indicaron que no podía dejar Szabács en su
retaguardia. Las operaciones en el Save se
prolongaron durante todo el verano (1521). Szabács fue tomado bajo la mirada del propio sultán, y pocos días después Semlin fue capturado por sus generales. Pero Solyman se vio
obligado a reconocer que Belgrado también debía ser asegurada, y tras un
difícil asedio fue tomada, a traición. Solyman llevó un diario de la campaña
para que podamos leer sus actos día a día. Otras fortalezas, como Slankamen y Mitrovic, cayeron en sus manos; y así las
puertas de Hungría estaban totalmente abiertas, siempre que él decidiera pasar.
Sin embargo, no avanzó hacia Buda. Tenía ante sí una tarea más urgente, la
conquista de Rodas.
Donde Mahoma
había fracasado, su bisnieto iba a tener éxito. Belgrado había caído, Rodas iba
a caer ahora. Los barcos piratas de los caballeros rodios eran una plaga en las
aguas orientales del archipiélago y en las costas asiáticas; y no sólo era
imperativo para el sultán que su línea de comunicación con Egipto quedara libre
del nido de corsarios, sino que, en interés del orden público, la isla debía
ser anexionada al reino turco. Los señores de Rodas tenían que depender
enteramente de sí mismos, sin ayuda de Occidente. El primer principio de la
política veneciana en esta época era mantener buenas relaciones con los turcos.
La Señoría había felicitado a Selim por sus conquistas y le había transferido
el tributo por Chipre que antes pagaban al sultán de Egipto. Habían felicitado
a Solimán por su adhesión y, de todos los extranjeros, eran los que gozaban de
una posición comercial más ventajosa en el reino otomano. Por lo tanto, se
cuidaron de no apoyar a Rodas. En el verano de 1522, el ejército principal de
los turcos, al mando del propio Solimán, marchó a través de Asia Menor hasta la
costa caria, y una flota de unos 300 barcos transportó tropas selectas. En
total, el ejército turco contaba con unos 200.000 hombres, incluidos 60.000
mineros de Valaquia y Bosnia. El Gran Maestre, Lisle Adam, había hecho todos
los preparativos posibles. Una cadena de hierro cerraba el puerto y, fuera de
él, una barrera de madera flotaba desde la torre del molino, en la punta
noreste del puerto, hasta el fuerte de San Nicolás, situado en el extremo de un
muelle en el lado noroeste. Las casas situadas más allá de las murallas fueron
demolidas para privar al enemigo de refugio y suministrar piedras para las
nuevas defensas. Se tomó la precaución de retirar a los esclavos de los molinos
de pólvora; se puso a trabajar allí a hombres libres día y noche. El primer
gran asalto (en septiembre) fue rechazado con tan enormes pérdidas, que Solyman
se resignó a la táctica de cansar a la guarnición. En diciembre, al agotarse
las municiones de los sitiados, el Gran Maestre aceptó rendirse. Se concedió a
todos los Caballeros Latinos la libertad de abandonar la isla en un plazo de
diez días; los que decidieran permanecer en ella quedarían libres de impuestos
durante cinco años, no estarían sujetos al tributo por hijos y disfrutarían del
libre ejercicio de su religión. Se intercambiaron rehenes y Solimán retiró su
ejército a varios kilómetros de las murallas para permitir que la guarnición
partiera en paz. Pero fue difícil mantener a las tropas turcas bajo control, y
el día de Navidad un cuerpo de soldados irrumpió y saqueó la ciudad. La mayoría
de los Caballeros se refugiaron en Creta, para encontrar ocho años más tarde un
hogar permanente en Malta.
Con la
captura de los dos baluartes de la cristiandad que habían desafiado al
conquistador de Constantinopla, el joven sultán consolidó su fama. Caídos
Belgrado y Rodas, como escribió el Papa Adriano, "los pasos hacia Hungría,
Sicilia e Italia están abiertos para él". Había tantos motivos de alarma
en el oeste como los había habido en las capturas de Negroponte y Scodra. Pero el conquistador no pudo dar continuidad
inmediata a sus victorias. Ahora, como a menudo, los acontecimientos en los
dominios orientales del sultán dieron un respiro a sus vecinos occidentales.
Una revuelta en Egipto y la inquietud en Asia Menor reclamaron la atención de
Solimán, que no pudo marchar sobre Buda hasta el cuarto año después de la caída
de Rodas, "para arrancar", en palabras de un historiador turco,
"el árbol fuertemente arraigado de la malvada incredulidad de su lugar
junto al rosal del Islam". Tarde o temprano, esta expedición era
inevitable; pero pudo haberse acelerado uno o dos años por la acción de una de
las potencias cristianas.
Después del
repentino desastre de Pavia (febrero de 1525),
Francisco I, cautivo en manos de su enemigo, buscó socorro en el extranjero, y
la única potencia europea que pudo discernir lo suficientemente fuerte como
para prestar una ayuda eficaz fue el Turco, a cuya extirpación se había dedicado
algunos años antes. No sintió ningún escrúpulo en apelar al enemigo común. La
madre del rey francés envió un embajador a Solimán con ricos presentes; pero al
pasar por Bosnia, él y sus acompañantes fueron asesinados y robados por los sanjakbeg. Un segundo enviado, con una carta escrita por el
propio Rey en su cautiverio en Madrid, sugiriendo que el Sultán debía atacar al
Rey de Hungría, llegó sano y salvo a Constantinopla. Sin comprometerse Solyman
devolvió una amable respuesta en este estilo:
"Yo que
soy el Sultán de los Sultanes, el Soberano de los Soberanos, el distribuidor de
coronas a los monarcas de la superficie del globo, la sombra de Dios sobre la
tierra, el Sultán y Padishah del Mar Blanco, el Mar
Negro, Rumelia, Anatolia, Caramania, Rum, Sulkadr, Diarbekr,
Kurdistán, Azerbaiyán, Persia, Damasco, Alepo, El Cairo, La Meca, Medina,
Jerusalén, toda Arabia, Yemen y otros países que mis nobles antepasados (que
Dios ilumine sus tumbas) conquistaron y que mi augusta majestad ha conquistado
igualmente con mi espada flamígera, Sultán Sulayman Khan, hijo del Sultán Selim, hijo del Sultán Bayazid; tú que eres Francisco,
rey de Francia, has enviado una carta a mi Porte el refugio de los
soberanos"; luego anima al cautivo, y observa, "noche y día nuestro
caballo está ensillado, y nuestra espada ceñida".
Esta fue la
primera embajada de un rey francés a la Puerta, el comienzo de la política
oriental de Francia. Naturalmente, al sultán le interesaba cultivar relaciones
amistosas con los vecinos occidentales de Alemania y del Imperio. Pero
Francisco apenas miró más allá de la emergencia inmediata; y a principios de
1526, cuando ganó su libertad por el tratado de Madrid, se comprometió a ayudar
al Emperador en una expedición contra los turcos. Mientras tanto, los esfuerzos
de los Papas por organizar una Cruzada habían fracasado, como antes. Adriano
había proclamado una santa tregua de tres años; los minoritas habían soñado con
un ejército de cruzados proporcionado por todos los monasterios de Europa
"para la confusión y destrucción de los turcos". La Reforma reaccionó
ante la Cuestión de Oriente. El mero hecho de que la Sede Romana exhortara
continua y constantemente a una cruzada era para los partidarios del nuevo
movimiento religioso un argumento contra una guerra turca. Lutero mismo anunció
el principio de que resistir a los turcos era resistir a Dios, que los había
enviado como una visitación. A una distancia segura, ésta era una doctrina
cómoda. Pero algunos años más tarde, cuando la visitación se acercó al corazón
de la propia Alemania, el Reformador se vio en apuros para explicar sus
declaraciones anteriores.
La difusión
de la doctrina de los Reformadores parece haber sido una de las causas que
aflojaron y debilitaron la resistencia de Hungría a la invasión otomana. Pero
la causa principal fue que el rey Luis no era competente como gobernante o como
líder; no contaba con la confianza de su reino, y era incapaz de hacer frente a
la oposición y la dilatoriedad de la Dieta. Las
transacciones de la Dieta durante la crisis son una comedia melancólica: el Rey
y los consejeros se eximen por separado de cualquier responsabilidad sobre las
consecuencias de la invasión que se avecinaba y la seguridad del reino. Luis no
podía esperar ayuda de sus vecinos. Venecia había felicitado a Solimán por la
toma de Rodas, y seguía en los términos más amistosos con él; Polonia acababa
de firmar la paz con él. Los lejanos reinos de Inglaterra y Portugal
prometieron subsidios, pero Luis dependía de su cuñado Carlos V. Carlos envió
refuerzos, pero llegaron demasiado tarde, dos días después de la decisión de la
campaña. El general más competente que podrían haber elegido los húngaros
habría sido Juan Zapolya, el voivoda de Transilvania,
pero no se confiaba en él. El mando recayó en el propio Luis a falta de un
hombre mejor; y al principio la falta de dinero dificultó la movilización. Se
decidió defender la línea de la Salva, pero cuando llegó el momento, la tibieza
de los magnates hizo que se abandonara este plan. El único hombre realmente
enérgico en el país era el arzobispo Tomory, que hizo
lo que pudo para hacer defendible Peterwardein, la
principal fortaleza del Danubio entre las desembocaduras del Drave y el Save.
El Sultán
partió a finales de abril con un ejército de 100.000 hombres y 300 cañones, y
su diario relata las fuertes lluvias que hicieron su avance penoso y lento, de
modo que no llegó a Belgrado hasta el 9 de julio, cuando se le unió su
infantería (los jenízaros) que había sido transportada por el Danubio en una
flotilla. Ibrahim, el Gran Visir, había sido enviado para tomar Peterwardein, que cayó en manos turcas antes de finales de
julio. Después de la caída de este baluarte, una espada ensangrentada fue llevada,
según la costumbre, por toda la tierra húngara, convocando a los hombres a
ayudar a su país en la hora de su mayor peligro. Zapolya esperaba sin saber qué hacer. Al recibir la orden del Rey de unirse al
ejército, obedeció lentamente, pero sólo llegó a Szegedin en el Theiss, donde permaneció. No hay la menor prueba de que actuara en
connivencia con el turco; lo más que puede decirse es que se alegró en secreto
de la embarazosa situación del rey Luis. El ejército húngaro avanzó hasta
Tolna, y en total eran quizás menos de 30.000 hombres. Ahora era cuestión de si
la línea del Drave debía mantenerse; pero mientras
los húngaros deliberaban, los turcos habían cruzado el río en Essek (20-21 de agosto). El canciller Broderith aconsejó retroceder hasta Buda, pero los mensajes de Tomory (en Neusatz) instaron al rey a dar batalla en la
llanura de Mohacs (al sur de Tolna), donde había
tomado una posición. El 29 de agosto se sabía que los turcos no estaban lejos,
y los húngaros desplegaron sus dos líneas: una larga y delgada línea de a pie
al frente, flanqueada por caballería, y una línea de retaguardia formada
principalmente por caballería. El plan consistía en que la infantería abriera
el ataque a lo largo de toda la línea, y cuando su ataque empezara a contar, la
caballería cargara. Por la tarde se hicieron visibles los rumelianos que formaban la vanguardia de los turcos; no tenían intención de luchar ese día
y estaban a punto de acampar. El centro y la izquierda húngaros los atacaron y
dispersaron; la caballería atacó entonces y avanzó estimulada por el primer
éxito fácil. Pero nada, salvo un capricho del azar, podría haber evitado la
derrota del ejército cristiano, pues la batalla no estaba controlada por ningún
comandante y las divisiones actuaban independientemente. La caballería fue
rechazada por el fuego constante del enemigo; y el ala derecha húngara, cuando
los turcos se extendieron hacia la izquierda y rodearon su flanco, se retiró
hacia el Danubio. Veinte mil hombres del ejército húngaro murieron. El rey
escapó del campo, pero al cruzar un arroyo su caballo resbaló en la orilla y
murió ahogado. El sultán avanzó y tomó posesión de Buda, pero no dejó
guarnición; aún no estaba preparado para anexionarse Hungría. Su ejército
estaba algo desmoralizado, y llegaron graves noticias de problemas en Asia
Menor.
Juan Zapolya fue coronado rey el 10 de noviembre, apoyado por un
numeroso partido, y su rivalidad con Fernando, cuñado del difunto rey, que
reclamaba el trono, determinó el curso de los acontecimientos siguientes. Al
principio las cosas pintaban mal para Zapolya.
Fernando lo expulsó de Buda y lo llevó de vuelta a Transilvania, y él mismo fue
coronado en Stuhlweissenburg (noviembre de 1527).
Entonces Zapolya pidió ayuda al sultán, quien, tras
largas negociaciones, concluyó un tratado de alianza con él (febrero de 1528).
Fernando también envió embajadores, pero éstos suplicaron en vano e incluso
fueron detenidos por sugerencia de algunos enviados venecianos. Por otra parte,
Francisco I concluyó un tratado con Zapolya, quien
prometió que si moría sin heredero varón, la corona de Hungría descendería al
hijo del rey francés, el duque de Orleans. Ningún príncipe francés estaba
destinado a sentarse jamás en el trono húngaro; pero antes de que transcurriera
medio siglo, un nieto de Francisco iba a llevar la corona de Polonia, y la idea
política era la misma.
Uno de los
resultados de la victoria de Mohacs fue la
consolidación del dominio otomano en los países del noroeste, Bosnia y Croacia.
Jajce, que durante tanto tiempo había desafiado a los sultanes, fue finalmente
tomada (1528), al igual que muchas otras fortalezas de menor importancia. A
principios de 1529 se supo que Solyman estaba preparando una gran expedición
hacia el norte para ese año. Alemania era consciente del peligro. Lutero cambió
de actitud y reconoció la necesidad de la guerra contra los turcos, al tiempo
que insistía en que todos los desastres que habían asolado a la Cristiandad
desde Varna hasta Mohacs se
habían debido a la interferencia de Papas y obispos, un lenguaje que los hechos
del arzobispo Paul Tomory de Kalocsa,
defensor del sur de Hungría, podrían haber desmentido.
Solyman
marchó hacia el norte (podemos seguir de nuevo sus movimientos en su propio
diario) a la cabeza de un inmenso ejército, fijado en 250.000 hombres, una
cifra exagerada. El rey Juan le salió al encuentro en el campo de Mohacs, y en esta ocasión la corona de San Esteban pasó a
manos de Solyman, que nunca se la devolvió. Buda fue tomada fácilmente, y el
ejército avanzó por el Danubio, evitando Presburgo, contra Viena. La guarnición
contaba con 22.000 hombres; las murallas no eran fuertes y Carlos V, que
debería haberse apresurado a defender la marca oriental, se encontraba en
Italia. Fernando esperaba en Linz con terrible ansiedad. Creía que el propósito
de Solimán era pasar el invierno en Viena y dedicar tres años al sometimiento
de Alemania. Mientras tanto, la guarnición de Viena tomó las medidas necesarias
para hacer frente a la tormenta. Las casas situadas fuera de las murallas
fueron arrasadas, las calles interiores destrozadas y los edificios
destechados. La ciudad fue rodeada el 26 de septiembre y las operaciones
comenzaron con la explotación minera. Pero la dificultad de conseguir
provisiones y la proximidad del invierno impacientaron al ejército y, cuando
los sucesivos intentos de asalto fueron rechazados con graves pérdidas (9-12 de
octubre), se decidió retirarse tras un esfuerzo más, sobre todo porque se
acercaba ayuda, unos 60.000 hombres de Bohemia, Moravia y Alemania. Un ataque
poco entusiasta cerró el episodio del primer sitio de Viena, y a medianoche se
dio la señal para una retirada que estuvo marcada por todos los horrores. El 16
de diciembre, según Solyman, regresó "afortunadamente" a Estambul.
Había fracasado en Austria, pero Hungría estaba a sus pies, y Juan Zapolya, aunque no era tributario, dependía absolutamente
de su apoyo.
La
constitución otomana; códigos de leyes.
El Estado
otomano se distingue del resto de Europa por un sistema jurídico y político
basado enteramente en fundamentos religiosos. En los países cristianos la
religión ha modificado con frecuencia los principios del derecho secular; pero
en Turquía el problema de los legisladores ha sido relajar o ajustar la
interpretación de los cánones del Islam, para permitirle ocupar su lugar entre
los Estados europeos y establecer un modus vivendi con los infieles vecinos.
Bajo Mohammad II, el molla Khusrev redactó en 1470 un
código general de leyes llamado "la Perla"; pero éste fue sustituido
por Ibrahim Haleby de Alepo, quien en el reinado de
Solimán compiló un código que denominó "la Confluencia de los Mares"
(Multeka-ul-ubhar). Las fuentes a partir de las que
se compilaron estos códigos son cuatro: el Corán; las Sunnas (los dichos del
Profeta que dependen de la tradición primitiva, y las inferencias de sus
acciones y sus silencios); las "leyes apostólicas" (explicaciones y
decisiones dadas por los apóstoles y principales discípulos del Profeta en
asuntos teológicos y morales); y las Kiyas (decisiones canónicas de "los cuatro grandes imanes", que vivieron en
los siglos VIII y IX).
Uno de los
deberes universales del Islam en el que el código de Ibrahim no deja de
insistir era la conquista de los infieles; debían ser convertidos al Islam,
sometidos a tributo o destruidos por la espada. El cumplimiento de este deber
religioso era el fin y propósito del poder otomano, para el que sus
instituciones estaban diseñadas y excelentemente adaptadas. Bajo la voluntad
autocrática de un solo hombre, poseedor de la supremacía tanto religiosa como
secular, y titular de una soberanía que el Libro Sagrado prohibía dividir,
todas las fuerzas del Estado podían ser dirigidas a la ejecución de su
política. Y estas fuerzas estaban organizadas de tal manera que podían moverse
rápida y prontamente a sus órdenes. Las dos características de esta
organización eran un sistema feudal de tipo peculiar y el tributo de esclavos.
La parte
principal del ejército turco era la leva feudal de caballería (los sipahis). Cuando se conquistaba un nuevo país, se dividía
en una serie de feudos más grandes, llamados ziamets,
y más pequeños, llamados timars, que se asignaban a
los soldados a caballo otomanos como recompensa por el servicio militar
prestado en el pasado y con la obligación de prestarlo en el futuro. El titular
de cada feudo estaba obligado a suministrar uno o más soldados a caballo, según
la cuantía de su valor. Se dice que en tiempos de Solimán el número total de la
leva de los sipahis ascendía a 130.000 soldados. Un
número de distritos o "sabres" se constituía como sanjak o "estandarte", bajo la autoridad de un sanjakbeg (señor del sanjak); y los sanjaks se combinaban en distritos mayores (eyalayets) bajo beglerbegs ("señores de señores"). Todos estos
gobernadores estaban sometidos a los dos grandes beglerbegs de Europa y Asia (Rumelia y Anatolia), combinándose los poderes militares y
administrativos. Cuando el sultán ordenaba convocar al ejército a la guerra, no
había demora; el caballo del sipahi estaba siempre
listo de inmediato; todos los sables se reunían en torno al sanjak;
los sanjaks se congregaban en el lugar de reunión
designado por el beglerbeg y allí esperaban nuevas
órdenes. El sistema feudal de los turcos, fundado por Othman y remodelado por Murad I (1375), difería de los sistemas feudales de Occidente
en un aspecto importante: el feudo del padre no descendía necesariamente al
hijo; cada hombre tenía que ganarse el derecho a un feudo por su propio valor.
Pero, por otra parte, sólo el hijo de un arrendatario feudal podía convertirse
en tal. Esta disposición era una salvaguardia de la eficacia militar del
sistema; y también hay que recordar que los arrendatarios otomanos eran todavía
nómadas de espíritu, y no habían desarrollado los instintos de una población
agrícola asentada.
Tal leva era
casi equivalente a un ejército permanente; pero también había un ejército
permanente en un sentido preciso, un establecimiento de tropas pagadas,
reclutadas entre niños cautivos que eran robados de países cristianos hostiles
o sometidos y educados en el Islam. Una disciplina estricta, pero no cruel,
entrenaba a algunos de ellos para ser soldados de infantería; mientras que
otros, bajo un régimen igualmente severo, servían en el serrallo; de ahí
ascendían gradualmente a cargos de estado, o eran reclutados en el brillante
cuerpo de soldados a caballo a sueldo que constituían la escolta del Sultán.
Los turcos tenían un principio ilustrado de educación: observaban
cuidadosamente las calificaciones particulares de cada joven y adaptaban su
trabajo a sus facultades. A los niños cristianos, tomados cada cinco años o más
como tributo de la población súbdita, que no poseían las mejores cualidades
para servir en palacio, se les sometía a todo tipo de trabajos duros; pero su
severa disciplina parece haber sido compatible con actos de petulancia y
ultraje en la ciudad. En esta etapa preliminar se les llamaba ajami oghlanlars. A la edad de
veinticinco años, aproximadamente, se les alistaba entre los yani chari (nuevos soldados),
cuyo nombre hemos transformado en jenízaros. Los jenízaros, organizados por el
gran sultán Orchan, constituían la infantería del
ejército otomano, y al principio del reinado de Solimán sólo contaban con unos
12.000 soldados; sin embargo, este pequeño cuerpo decidía a menudo las batallas;
habían ganado Kosovo y Varna, y nunca se había sabido
que huyeran. Todos, excepto los hombres de nacimiento cristiano, así entrenados
desde la infancia, estaban celosamente excluidos del cuerpo, que estaba bajo el
mando del Aga de los jenízaros, uno de los más altos
oficiales del reino. Las leyes fundamentales que regulaban su disciplina eran
la obediencia absoluta a los comandantes, la abstinencia de lujos, la
vestimenta modesta y el cumplimiento de los deberes del Islam. No podían
casarse ni ejercer ningún oficio, ni abandonar su campamento. Está claro que la
existencia de semejante cuerpo de guerreros era en sí misma un incentivo
constante o incluso una compulsión a las empresas bélicas; y los sultanes de
inclinación pacífica como Bayazid II eran impopulares entre los jenízaros, más
fanáticos en la lucha por el Islam incluso que los hombres de raza musulmana.
Sin vínculos familiares ni de patria, eran las criaturas del sultán,
imponiéndole a su vez su yugo. La tenaz devoción de Scanderbeg a la memoria de su padre y a las montañas albanesas fue una excepción aislada.
Contra un
ejército así disciplinado y organizado, impulsado por la voluntad única de un
gobernante capaz, Europa sin unidad no podía hacer nada. Los sipahis seguían siendo los inquietos pastores del desierto,
impacientes por cultivar la tierra y deseosos de ir a donde hubiera lucha y
saqueo; sólo las fuerzas permanentes de tropas mercenarias habrían podido
hacerles frente, y tales fuerzas habrían costado enormes sumas de dinero que no
se pudieron reunir. El fanatismo de la fe mahometana, aunque no tan tempestuoso
como en el primer siglo de la Hijra, aún podía encender e incitar; y era
habitual; los turcos no necesitaban a Juan de Capistrano para predicar una
guerra santa. La insidiosa doctrina del fatalismo, que se apodera de las mentes
de las naciones orientales, fomenta algunas de las cualidades que hacen de un
soldado un instrumento útil; pero es digno de mención que, aunque el kismet impregna el espíritu turco, no es un artículo de la
creencia mahometana. La doctrina de la predestinación se aplica sólo al estado
espiritual y a la vida futura (un punto en el que el Islam y el calvinismo se
encuentran); pero no se aplica a los asuntos seculares y políticos, en los que
el libre albedrío tiene pleno juego. Pero a pesar de la verdadera doctrina, la
nación turca cree en el kismet, y considera
irreligiosos los murmullos de descontento contra las circunstancias existentes;
y esta actitud mental, que sostiene al soldado en la hora del peligro, ha
contribuido a mantener a los otomanos muy retrasados en la marcha de la
civilización, impidiéndoles, por ejemplo, tomar las precauciones ordinarias
contra la peste o el fuego.
Pero una
organización admirablemente diseñada para su propósito era inútil sin cerebros
que la manejaran. Todo dependía de la fuerza y la capacidad del sultán; y, si
hubiera habido algún medio de asegurar una serie de sucesores iguales en
capacidad a los Murads y Mohammads,
a Selim I y Solyman el legislador, el Estado otomano no habría declinado. La
sucesión de gobernantes excepcionalmente grandes duró en la línea otomana más
de lo que tales sucesiones suelen durar; pero después de Solyman su carácter
cambió; e incluso en su reinado aparecieron los primeros síntomas de
decadencia, y empezaron a surgir aquellos vicios inherentes a la organización
que exigían constantes precauciones. La disciplina de los jenízaros se vio
socavada al relajarse la ley que prohibía su matrimonio, y el sistema feudal se
corrompió al asignarse feudos a personas distintas de los hijos de los
arrendatarios feudales que habían servido en la guerra. Pero esta decadencia
queda fuera de nuestro alcance actual.
En la moral
teórica del Islam nada es de mayor importancia que la justicia y la protección
de los oprimidos; y es probable que bajo los primeros gobernantes otomanos la
administración de justicia fuera mejor en Turquía que en cualquier tierra
europea; los súbditos mahometanos de los sultanes eran más ordenados que la
mayoría de las comunidades cristianas y los crímenes eran más raros. Bajo
Mohammad II había dos cadiaskers supremos, o jueces
militares, uno para Europa y otro para Asia (las conquistas de Selim añadieron
un tercero para Siria y Egipto); todos los cadis (jueces) del imperio estaban
subordinados a ellos. De las sentencias de los jueces siempre se podía apelar
al muftí o sheij-ul-Islam,
que era el oráculo religioso y el intérprete de la ley; ocupaba el cargo de
jefe de los ulemas (es decir, de todos los letrados). Pero no era una autoridad
religiosa independiente del califa; éste podía deponerlo. No tenía poder
ejecutivo; no podía hacer cumplir sus pronunciamientos (fetvas);
pero su autoridad era reconocida como moralmente vinculante, y el muftí se
cuidaba de no poner en peligro su posición emitiendo sentencias que fueran en
contra de la voluntad conocida del sultán.
Fue Mohammad
II quien definió la posición del Gran Visir como representante y regente del
sultán. El Gran Visir recibió el derecho de utilizar el sello del Sultán y de
celebrar un diván o consejo de Estado en su propio palacio, que se denominó
Alta Puerta. Era un cargo cuya importancia política variaba necesariamente
según el carácter del gobernante. Pero no es hasta el reinado de Solimán cuando
el Gran Visir alcanza la plenitud de su poder. En 1523 Solimán elevó al Gran
Visirato a su amigo Ibrahim, un griego que había sido capturado por corsarios,
y al año siguiente lo casó con su propia hermana. Ibrahim se asoció con su
señor más como amigo e igual que cualquier visir con cualquier sultán; estaban
unidos por una amistad de juventud y gustos comunes. Ibrahim, dice un informe
veneciano contemporáneo, es "el corazón y el aliento" del Padishah, que no hace nada sin consultarle; es culto,
aficionado a la lectura y conoce bien su ley. En 1529, antes de partir hacia
Hungría, Solimán le aumentó el sueldo a 60.000 ducados y le nombró comandante
en jefe (serasker) del ejército: "todo lo que
diga debe considerarse como salido de mi propia boca perlada". Esta
delegación del mando militar supremo es una innovación que no está en el
espíritu de Orchan ni de Mahoma, y es una premonición
de los nuevos caminos por los que está a punto de transitar el imperio. Es un
hecho significativo, que tan pronto como el Visirato ha alcanzado una gran
elevación, la influencia del harén comienza a hacerse sentir por primera vez en
la historia otomana, y como una influencia hostil al Visir.
Los ingresos
del Estado otomano a principios del siglo XVI eran probablemente de unos cuatro
millones de ducados; y fueron aumentando con las nuevas conquistas hasta que,
hacia mediados de siglo, parece que se acercaron a los diez millones. El jefe
de la administración financiera era el Defterdar de
Rumelia, al que estaban subordinados los de Anatolia y, posteriormente, los de
Alepo. Alrededor de las tres quintas partes de los ingresos procedían del kharaj o impuesto de capitación, que gravaba a todos los súbditos
incrédulos, con excepción de los sacerdotes, los ancianos y los niños menores
de diez años. No parece haber sido opresivo, generalmente se pagaba con
docilidad; y los derechos sobre las exportaciones e importaciones eran tan
razonables que el comercio, que estaba principalmente en manos de los
cristianos, se encontraba en una condición floreciente. La peor característica
del sistema fiscal de los turcos era el estúpido método empleado para recaudar
el impuesto sobre la tierra (que recaía sobre todos los terratenientes sin
distinción de credo), que podía ascender a mucho más que un diezmo de la
producción. Al agricultor no se le permitía comenzar la cosecha hasta que el
recaudador de impuestos estuviera en el lugar para velar por los intereses del
tesoro, y se le prohibía recoger los productos hasta que la parte fiscal
estuviera reservada. Aparte de la pérdida incidental de tiempo y del daño a las
cosechas, la inevitable con secuencia de este sistema ha sido que la
agricultura nunca ha mejorado; ciertos métodos primitivos de trabajo están
prescritos por la ley, y éstos y no otros deben seguirse bajo la mirada del
recaudador de impuestos. Otro punto débil del sistema financiero ha sido la
depreciación de la moneda, un proceso que se había iniciado al menos a
principios del siglo XVI.
Hasta que el
imperio empezó a declinar y se estableció el sistema de dejar que las
provincias fueran explotadas por funcionarios que habían pagado fuertes sumas
por sus puestos, la condición de la población cristiana súbdita en su conjunto
fue quizás más próspera bajo el dominio turco de lo que lo había sido antes. La
gran opresión era el tributo de los niños, pero incluso esto se pensaba que
tenía algunas compensaciones. Griegos, albaneses y serbios ascendieron a los
puestos más altos del Estado. Los cristianos y los judíos podían, por política,
ejercer libremente sus religiones, una tolerancia que podía ser retirada en
cualquier momento. En nada había demostrado Mohammad más astucia política que
en sus relaciones con la Iglesia griega. Conocía bien la lengua
"romaní" y había sondeado la naturaleza de los griegos de aquella
época; era muy consciente de cómo estaban absorbidos por estrechos intereses
teológicos, completamente divorciados de los principios de honor y rectitud,
que siempre estaban dispuestos a sacrificar para obtener una victoria para su
propio partido religioso. Vio que la Iglesia griega bajo un Patriarca nombrado
por el Sultán sería un valioso motor de gobierno, poniendo en manos del Sultán
una considerable influencia indirecta sobre los laicos. Era, además, su
política favorecer a la Iglesia griega, en vista de los planes de cruzada de
las potencias latinas; porque, aunque los pontífices romanos de este período se
mostraron capaces de elevarse a la concepción más elevada de la unidad de la
Cristiandad, el odio intolerante existente entre las Iglesias latina y griega
contribuyó en gran medida a paralizar las simpatías de los países católicos.
Mahoma se propuso fomentar esta animadversión, y lo consiguió plenamente; la
supremacía del sultán infiel parecía más tolerable que la del Papa hereje.
Naturalmente, Mahoma eligió para el Patriarcado a uno de los que se oponían a
la unión de las Iglesias griega y latina: Jorge Scholarios,
un hombre culto y fanático, que había puesto todos los obstáculos que pudo a la
desesperada defensa de Constantinopla por parte del emperador Constantino. En
su elección, Jorge tomó el nombre de Gennadios. Se le
asignó una iglesia en la ciudad y el sultán le garantizó que él y sus obispos
estarían exentos de tributos y disfrutarían de sus antiguos ingresos. Pero las
disensiones internas y las intrigas del clero y los laicos griegos hicieron tan
difícil la posición del Patriarca, que en pocos años Gennadios dimitió. Sus sucesores estaban igualmente indefensos; y después de la caída de
Trebisonda (1461) la lucha entre los Trapezuntinos y
los Griegos Constantinopolitanos, cada uno ansioso por asegurar el Patriarcado
para un hombre de los suyos, empeoró las cosas. Un rico trapezuntino,
llamado Simeón, consiguió su propia elección pagando mil ducados al sultán, y
éste fue el comienzo de un sistema de simonía no velada que ha perdurado en la
Iglesia griega hasta nuestros días. Este pago se incrementó en elecciones
posteriores; después se prometió una contribución anual al tesoro; pero es
importante observar que estos tributos no fueron impuestos originalmente por
los sultanes, sino que fueron ofrecidos voluntariamente por los intrigantes
griegos. La política de Mahoma, que deseaba repetir Constantinopla, tuvo el
efecto de reunir allí a una multitud de familias griegas de la mejor clase, que
de otro modo habrían buscado refugio en tierras extranjeras. Asentados en el
barrio de Phanar, al norte de la ciudad, se les
conocía como fanariotas, y llegaron a ser considerados una clase de intrigantes
astutos y sin escrúpulos.
Hemos
seguido la expansión de Turquía hasta la víspera de su mayor esplendor y
extensión. Las páginas siguientes contarán cómo los otomanos avanzaron hacia el
oeste por mar, y cómo la monarquía austro-española puso límites a su expansión
tanto en el norte como en el sur.
|
 |
HISTORIA
DE LA EDAD MODERNA
|
 |
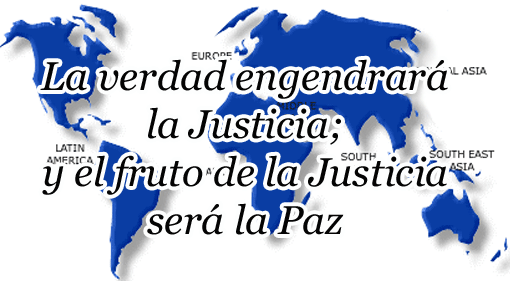 |
 |