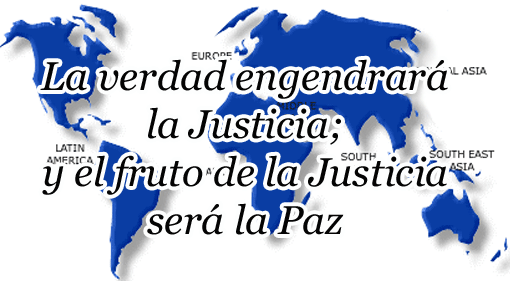EDAD MODERNA . RENACIMIENTO . LOS REYES CATÓLICOS.
Aislada del mundo
por los Pirineos y el océano aún sin navegar, dividida en pequeños reinos,
absorta en gran parte en sus disputas y en la reconquista de la tierra de los
sarracenos, España desempeñó durante muchos siglos un papel comparativamente
pequeño en los asuntos de Europa. Hasta 1479 la península contenía cinco reinos
independientes: Castilla, con León, ocupando el 62 por 100 de toda la
superficie; Aragón, con el reino de Valencia y el principado de Cataluña,
ocupando el 15 por 100; Portugal 20; Navarra 1; y Granada, el último bastión de
los sarracenos, ocupando 2. El matrimonio (1469) de Isabel, hija de Juan II de
Castilla, con Fernando, hijo de Juan II de Aragón, unió las dos ramas de la
Casa de Trastámara, y fusionó las reclamaciones de marido y mujer a la Corona
de Castilla. Isabel sucedió a su hermano, Enrique IV, en 1474. Fernando, que ya
había recibido de su padre las coronas de Sicilia y Cerdeña, heredó en 1479 los
dominios restantes de Aragón. Aragón y Castilla seguían siendo distintos, cada
uno con sus leyes, parlamentos y fronteras fiscales independientes. Isabel,
como reina por derecho propio, conservó el patronazgo y las rentas de la Corona
dentro de Castilla, pero los asuntos generales se tramitaron bajo un sello
común. En Aragón, la autoridad de Fernando no era compartida por su reina. Las
posesiones españolas en Italia pertenecían exclusivamente a Aragón, como
América perteneció más tarde a Castilla. Una política común, y el enorme aumento
de los recursos de un reino que unía bajo su dominio el 77 por 100 de la
península, dieron de inmediato un peso preponderante en el interior. Durante la
mayor parte del siglo XVI, España fue la primera potencia del mundo. El medio
siglo que va de 1474 a 1530, que presenció el surgimiento de este Poder, puede
subdividirse en períodos distinguibles como el de organización y
reconstrucción, 1474-1504; el de la anarquía y la revolución, 1504-23; el de la
monarquía absoluta, 1523-30.
Las reformas de
Fernando e Isabel, los Reyes Católicos, pusieron fin a la anarquía y formaron
el puente entre la división de poderes de la Edad Media y la monarquía absoluta
del siglo XVI.
Para comprenderlos,
debemos recordar brevemente algunas peculiaridades de las instituciones de los
Estados más grandes del Reino Unido. La organización del reino de Castilla fue
el resultado directo de su gradual reconquista a los sarracenos. Incluyendo en
su población a asturianos, gallegos y vascos, así como a castellanos y los
pueblos mestizos de Andalucía, la tierra está dividida etnológica y
geográficamente en distritos bien marcados, nunca completamente soldados.
Castilla se regía por los usos municipales tradicionales y los fueros locales,
más que por las leyes nacionales. Las tierras conquistadas eran retenidas por
la Corona, o concedidas a señores temporales o espirituales, o a corporaciones.
En algunos casos, la Corona conservó los derechos feudales, pero en otros
enajenó toda la autoridad. Los propietarios, en este último caso, se
convirtieron en príncipes casi independientes. Las tierras conquistadas sin su
ayuda no debían nada al rey. Sus conquistadores los dividieron y eligieron un
jefe para que los gobernara y defendiera. Así se formaron las behetrías,
comunidades independientes que se jactaban de que podían cambiar de señor siete
veces al día, y se distinguían según que el señor fuera elegido entre todos los
súbditos de la Corona o sólo entre ciertas familias. A finales del siglo XV las behetrías estaban desapareciendo. Sus facciones los convertían en presa
fácil de sus vecinos, de los grandes nobles o de la Corona. Las tierras no
reclamadas pasaron a ser propiedad de quienes se asentaron en ellas. Los
grandes latifundios de la Corona y los nobles titulados se subdividían entre
los hombres libres (hidalgos) de sus seguidores. Los que se asentaban en
tierras propias se convertían en vasallos del propietario. El poder de un señor
sobre su vasallo era ilimitado, a menos que se definiera por carta: hasta el
siglo XIII la ley decía que "puede matarlo de hambre, sed o frío". En
estas condiciones era imposible atraer colonos a las tierras recién
conquistadas y peligrosas cerca de la frontera. El rey y la nobleza rivalizaban
entre sí en el intento de atraer población mediante la concesión de fuero.
Conceder un fuero es definir la obligación de los vasallos para con su
señor. Bajo los fueros locales surgieron los municipios, que elegían a su
magistrado para administrar las tierras públicas y ejecutar las leyes del fuero.
A medida que aumentaba el poder de los municipios, el de los nobles o de la
Corona se reducía dentro del distrito. Los municipios eran la base de la
organización política de los comunes. Al ponerse del lado de los reyes en su
larga lucha con los nobles, aumentaron sus libertades frente a los nobles, pero
cayeron más bajo la autoridad de la Corona. El juez real y el recaudador de
impuestos reemplazaban a los funcionarios del señor o municipalidad. El rey
intervenía en los asuntos locales, nombrando a los magistrados y nombrando un
presidente sobre ellos, el corregidor, cuyos vastos e indefinidos
poderes iban sustituyendo gradualmente a la autoridad municipal.
La clasificación
jurídica y política de las personas correspondía a la división de la tierra.
Los tres estamentos estaban formados por eclesiásticos; los nobles, incluyendo
la nobleza titular, y los menores propietarios libres o feudales (hidalgos);
y comunales, en muchos casos los descendientes de los siervos de la tierra.
Los privilegios de
las dos primeras órdenes eran enormes. Estaban exentos de impuestos directos:
sus tierras eran inalienables: no podían ser arrestados por deudas ni
torturados. Los nobles estaban ligados al rey sólo por las tierras que poseían
de él. La ley reconocía su derecho a renunciar formalmente a su lealtad y hacer
la guerra al rey. Sus derechos, al igual que los de los municipios, habían sido
concedidos a los colonos de la frontera. Cuando la frontera avanzó, el derecho
permaneció indisminuído; y el resultado fue la anarquía. Bajo reyes débiles,
los nobles extendieron su autoridad sobre los municipios y extorsionaron
grandes concesiones de tierras e ingresos garantizados sobre el patrimonio
real. Reyes fuertes exigieron restitución.
Los plebeyos,
aunque seguían pagando como vasallos ciertos derechos a la Corona o a los
nobles, a mediados del siglo XV habían ganado el derecho de cambiar de señores
y la propiedad de la tierra en la que vivían, con derecho a transferirla por
venta o legado. Su condición era notablemente mejor bajo la Corona que bajo los
nobles. Con el fin de frenar la deserción, los nobles se vieron obligados a
seguir la política más liberal de los reyes. Los esclavos eran escasos,
consistiendo en su mayoría en extranjeros, cautivos en las guerras sarracenas o
negros importados a través de Portugal. Judíos y musulmanes gozaban de la
protección especial de la Corona.
Las Cortes
castellanas tienen su origen en un Consejo de prelados y nobles que asesoraban
al Rey en todos los asuntos civiles y religiosos. En el siglo XIII los
comuneros de los municipios ganaron el derecho de asistir, por medio de
diputados, en el Consejo. Al principio, ni el número de municipios
representados, ni el número de sus diputados fueron limitados; porque no tenían
voto. Se reunían simplemente para recibir la comunicación de los decretos
reales, para jurar lealtad al sucesor al trono y para recibir la confirmación
de sus cartas al comienzo de un nuevo reinado. Más tarde, los representantes de
los municipios ganaron el control de los impuestos directos, a los que sólo su
Orden estaba sujeto. Pero para entonces muchos de ellos, por delegar sus poderes
a sus vecinos, o por descuidar el llamado real, habían perdido el derecho de
representación. Así, a mediados del siglo XV el derecho de enviar dos diputados
a las Cortes pertenecía únicamente a las ciudades de Burgos, Toledo, León,
Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén, Segovia, Zamora, Ávila, Salamanca y Cuenca, y a
las localidades de Toro, Valladolid, Soria, Madrid y Guadalajara. Granada fue
añadida después de la Conquista. Los municipios privilegiados resistieron con
éxito cualquier aumento de sus números. Grandes distritos permanecieron
prácticamente sin representación; el pueblecito de Zamora hablaba en nombre de
toda Galicia. Los procuradores eran elegidos entre los magistrados municipales,
por votación o por sorteo, según la costumbre local. En algunas ciudades, la
elección estaba restringida a ciertas familias. Al principio, los Procuradores
eran simplemente mandatarios encargados de dar ciertas respuestas a las
preguntas planteadas en la citación real. Si se proponían otros asuntos,
estaban obligados a remitirse a sus electores. Ninguna ley prescribía el
intervalo en que se debía convocar a Cortes; Pero el suministro extraordinario
se votaba generalmente por tres años, y al final de ese tiempo se convocaba al
Parlamento para votar un nuevo suministro. Cuando el rey no tenía necesidad de
dinero y la sucesión estaba asegurada, los intervalos eran más largos; ningún
parlamento se reunió entre 1482 y 1498. La hora, el lugar, el número de
sesiones y los temas de discusión eran fijados por el Rey.
Las Cortes eran
generales o particulares, según se convocaran los tres Estados, o sólo los
comunes. Las tres Órdenes deliberaron por separado. Las cortes generales se
reunían para prestar juramento de lealtad y recibir la confirmación de sus
privilegios. Cuando el suministro era el único negocio, sólo el plebeyo se
ocupaba. Al estar exentos de impuestos, los nobles y el clero dejaron
definitivamente de asistir después de 1538. El rey juró mantener las libertades
de sus súbditos sólo después de recibir su juramento de fidelidad. No fue hasta
después de la votación que los Comunes presentaron su petición exigiendo la
reparación de agravios, la extensión de los privilegios y el cumplimiento de
las promesas. Los artículos de estas peticiones abarcaban desde las reformas
más amplias hasta asuntos locales triviales; fueron concedidos, rechazados o
evadidos por el Rey de acuerdo con su propio juicio o el consejo de su Consejo.
El único remedio de las Cortes era rechazar o reducir el suministro en la
próxima ocasión. Con el fin de asegurar su sumisión, los Reyes trataron de
usurpar el derecho de nombrar Procuradores; dictar una comisión ilimitada en la
forma prescrita; para ganarse a los propios Procuradores mediante sobornos; e
imponer un juramento de secreto sobre sus deliberaciones.
Las Cortes no
tenían poder legislativo. Sus sugerencias, si eran aceptadas por el rey, se
convertían inmediatamente en ley. Pero el rey era el único legislador, y el
consentimiento del parlamento no era necesario para la validez de sus decretos.
Además de ser
legislador, el rey era la única fuente de justicia civil y criminal. Sus
poderes fueron delegados: 1) a su Consejo, como Tribunal Supremo de Apelación;
(2) a los alcaldes de corte, un cuerpo judicial, parte del cual
celebraba juicios irregulares, mientras que otra parte acompañaba a la Corte
Real, sustituyendo a los tribunales locales; (3) a la Chancillería, o Tribunal
de Apelación, de Valladolid (una segunda para España al sur del Tajo fue
fundada en 1494 y establecida en Granada, 1505; en el siglo XVI estas audiencias o Tribunales Superiores reemplazaron a los adelantados y merinos);
(4) a los corregidores; 5) A los jueces municipales elegidos localmente
por el Fuero. Además de éstos, existían Tribunales eclesiásticos
parcialmente independientes de la Corona.
Desde que su
oligarquía feudal fue desmantelada (1348), Aragón había disfrutado de una
constitución capaz, bajo un rey enérgico, de asegurar un buen gobierno. Se
diferenciaba de la de Castilla en su teoría más aristocrática y en su práctica
más democrática, o más bien oligárquica. La población libre estaba dividida en
cuatro estamentos, el clero, la alta nobleza, la pequeña nobleza y los
ciudadanos o comunes. Cada una de estas Órdenes estaba representada en el
parlamento. El número de sus diputados variaba; en 1518 encontramos el clero
con quince; los nobles mayores (casas de ricos) con veintisiete; la
pequeña nobleza (infanzones) con treinta y seis; y los comunes, con
treinta y seis. El parlamento así formado tenía mucho más poder que el de
Castilla. La costumbre exigía que se reuniera cada dos años y que el rey
asistiera a todas sus sesiones. Se requiere la unanimidad absoluta para dar
validez a sus decisiones. Exigía la confirmación de las libertades antes de
jurar lealtad, y la reparación de los agravios antes de la oferta de votos. Tan
desorbitada le pareció su pretensión a la castellana Isabel, que la hizo
declarar que prefería conquistar el país antes que sufrir las afrentas de su
parlamento. Cuando el parlamento no estaba reunido, su lugar era ocupado por
una comisión permanente de dos miembros de cada Estado, que vigilaba
celosamente las libertades públicas y la administración de los dineros
públicos. Por debajo de los cuatro estamentos se encontraban los siervos de la
Corona y de los nobles, que constituían la mayor parte de la población. Eran
poco más que bienes muebles, sin privilegios legales ni políticos.
La Justicia fue originalmente un árbitro entre el rey y los nobles. Más tarde pasó a ser
considerado como la personificación y guardián de las libertades de los
aragoneses. Fue nombrado por la Corona, pero a partir de mediados del siglo XV
ocupó el cargo de por vida. Sus atribuciones consistían en el derecho de manifestación,
o traslado de una persona acusada a su propia custodia hasta la decisión de su
caso por el tribunal apropiado; y en el de conceder firmas, o protección
de la propiedad de los litigantes hasta que se dictara sentencia. El cargo de justicia,
cuya importancia ha sido muy exagerada, era como el de "inspector de
injusticias" entre los árabes. Las libertades municipales eran de gran
importancia. Algunas comunidades tenían el derecho de poseer vasallos y
administrar las rentas públicas, así como el de jurisdicción. Los municipios
elegían a sus magistrados, generalmente por sorteo; pero los privilegios
diferían localmente, y en algunos distritos los poderes de los nobles eran casi
ilimitados.
La constitución de
Cataluña llevaba las huellas de la antigua y estrecha conexión de este
principado con Francia y constituyó el tipo más completo de feudalismo al sur
de los Pirineos. Como tal, se parecía más a la de Aragón que a la de Castilla.
La preponderancia de los nobles era muy grande, aunque los tres estamentos
estaban representados en el parlamento. Los vasallos permanecieron en una
condición de la más dura servidumbre, hasta que fue mejorada por Juan II en su
lucha con los nobles (1460-72). Las "malas costumbres" bajo las que
gemían fueron finalmente barridas por el rey Fernando (1481).
Valencia, en el
momento de su conquista en el siglo XIII, recibió una constitución inspirada en
la de Cataluña. La tierra se repartía entre los grandes nobles: sus
cultivadores sarracenos se convirtieron en sus vasallos, y en la principal
fuente de su riqueza y poder. En las ciudades surgió una población cristiana
mixta y activa, procedente de Italia y Francia, así como de Cataluña y otras
provincias de España.
De las tres
provincias vascas, Vizcaya fue un principado semiindependiente hasta finales
del siglo XIV, cuando el matrimonio convirtió al rey de Castilla en su Señorío.
Álava y Guipúzcoa fueron originalmente behetrías, los reyes de Castilla
se convirtieron en sus señores a partir de principios del siglo XIII. La
primera fue incorporada como provincia de Castilla en 1332. Mientras que las
libertades locales de otras provincias fueron sacrificadas a la política
centralizadora de Fernando e Isabel, los vascos de Vizcaya y Guipúzcoa, debido
en parte al respeto a la tradición y en parte a la necesidad de asegurar la
lealtad de un pueblo fronterizo, obtuvieron la confirmación de sus privilegios
y el derecho de autogobierno. Su contribución a los ingresos era un "regalo
gratuito" que se concedía sólo después de la reparación de los agravios.
En los decretos reales se les llama "una nación aparte"; como tales,
defendían su libertad de impuestos directos y su derecho a portar armas, las
marcas especiales de la nobleza. Es de notar que ciertas ciudades castellanas
gozaban de un privilegio similar.
Los dos primeros
años del reinado de Fernando e Isabel estuvieron ocupados por una guerra de
sucesión. Muchos de los grandes castellanos, apoyados por los reyes de Portugal
y Francia, mantenían la pretensión de Juana, llamada la Beltraneja, a
quien Enrique IV había reconocido como su hija y sucesora, pero cuya
legitimidad era dudosa. Aragón no tomó parte en la guerra; porque en este reino
Fernando aún no había sucedido a su padre. Los portugueses y los castellanos
descontentos invadieron la frontera occidental y se apoderaron de Burgos y de
las posiciones fuertes en el valle del Duero. La batalla de Toro (1476) puso
fin al peligro y dejó tiempo libre para las reformas. Durante los dos reinados
anteriores, Castilla había sido entregada a la anarquía; los municipios se
habían vuelto casi independientes; los nobles habían usurpado los privilegios
de la realeza y devastado el país con sus guerras privadas. La centralización,
la represión y la afirmación de la supremacía de la Corona, fueron los remedios
aplicados. La necesidad principal era la seguridad personal. Fuera de las
murallas de las ciudades, todos los hombres estaban a merced de la nobleza sin
ley o de las bandas de ladrones. Ya en el siglo XIII los municipios de Castilla
habían formado ligas o "hermandades" para defenderse en tiempo de
guerra, o para resistir a las invasiones de reyes o nobles. El primer
parlamento de Isabel (Madrigal, 1476) revivió y generalizó esta práctica al
fundar la Santa Hermandad. En toda Castilla, cada grupo de cien casas
proporcionaba un jinete para la represión de los delitos de violencia en campo
abierto y para la detención de los criminales que huían de las ciudades. Los
jueces de la Hermandad residían en todas las ciudades importantes y juzgaban
sumariamente a los infractores. Sus condenas, de mutilación o muerte, fueron
ejecutadas por los policías en la escena del crimen. Toda la organización
estaba bajo una asamblea central nombrada por los municipios, cuyo presidente
era un hermano bastardo del rey Fernando. Al principio, los nobles se opusieron
a esta restricción de su derecho a ejercer la justicia; pero su oposición fue
vencida. Unos años más tarde la Hermandad se extendió a Aragón. La
anarquía desapareció, y los 2.000 efectivos entrenados de la Hermandad, junto
con su tesoro, fueron utilizados en la Conquista de Granada. La Santa Hermandad
había cumplido tan bien su propósito, que a los veinte años de su fundación se
había vuelto innecesario. En 1492 las Cortes de Castilla se quejaron de su
coste. La Corona se hizo cargo de sus tropas, y en 1495 quedó reducida a la
categoría de policía rural; en Aragón fue abolida en 1510.
1476-8o]
Reformas de los Reyes Católicos. Los nobles.
Los recursos de la
Corona fueron superados por la enorme riqueza y poder de la nobleza. El peligro
de una combinación entre los grandes había sido demostrado por la Guerra de
Sucesión, cuando una pequeña parte de ellos estuvo a punto de imponer su
voluntad en el país. La reducción y humillación de toda la Orden fue emprendida
y facilitada por sus continuas disputas. Los grandes habían arrebatado a
Enrique IV casi todo el patrimonio real, añadiendo tierras de la Corona a las
suyas propias, invadiendo tierras comunales y extorsionando enormes pensiones
garantizadas sobre los ingresos. Era urgentemente necesario liberar las rentas
reales; y para lograr esto, la Corona estaba segura del apoyo del pueblo, que
gemía bajo la carga de los impuestos que se hacían necesarios por la pérdida de
estos recursos. Tan pronto como Fernando e Isabel se sintieron asegurados en su
posición, revocaron la totalidad de las concesiones hechas por su predecesor
(Cortes de Toledo, 1480). Todos los títulos estaban sujetos a revisión, y sólo
las propiedades que se poseían en la antigüedad, o como recompensa por el
servicio público, se dejaban a los nobles.
El poder de los
grandes era todavía excesivo. Una de sus principales fuentes era la riqueza de
las Órdenes Cruzadas, a la vez militares y religiosas, que habían descuidado
durante mucho tiempo los votos de pobreza y obediencia, impuestos en el momento
de su fundación en la segunda mitad del siglo XII. El propósito de esa
fundación en sí, la obra de reconquista, fue casi olvidado. Los Grandes
Maestrías conferían a sus poseedores el mando independiente de un ejército, y
la disposición de muchas ricas encomiendas; ni habían sido mal llamados las
cadenas y grilletes de los Reyes de España. En lugar de aplastarlos, como
habían sido aplastados los templarios, Isabel se hizo cargo de su poder. En
1476 presentó a su marido para el Gran Maestre de Santiago. En esta ocasión
permitió que la elección fuera en su contra; pero después, a medida que se iban
produciendo vacantes, llegó a ser sucesivamente Gran Maestre de Santiago,
Alcántara y Calatrava. El Papa concedió la investidura en cada ocasión, con
reversión a Isabel. Adriano VI (1523) y Clemente VII (1530), anexaron los
Grandes Maestrías perpetuamente a la Corona. El rey se ganó el respeto debido a
su carácter semi-religioso, así como a sus riquezas y
autoridad.
Muchos de los
grandes cargos del Estado, como los de Condestable, Almirante y Adelantado,
eran hereditarios. Despojados de sus poderes, estos títulos se convirtieron
ahora en meramente honoríficos en las familias de probada lealtad. Los grandes
se vieron obligados a dejar a un lado las insignias de la realeza que habían
usurpado, y su espíritu amotinado fue refrenado por algunos ejemplos
sorprendentes de justicia real. Sus hijos fueron educados bajo la mirada de la
Reina, y aprendieron a respetar a la Corona. Se les encontraron carreras en las
guerras moras e italianas o como oficiales de una corte señorial. La clase que
había roto el poder de Álvaro de Luna, depuesto a Enrique IV y disputado la
sucesión de Isabel, dejó de ser formidable en pocos años. Isabel revivió la
costumbre de administrar justicia en persona. Durante un avance por Andalucía
(1477) excluyó a las grandes facciones cuyas guerras habían devastado la
tierra. Un comisario real, acompañado de un ejército, suprimió la anarquía de
Galicia y arrasó los castillos de sus barones ladrones.
En
el momento de la Guerra de Sucesión, la única fuerza regular a disposición de
la Corona era una escolta de 500 hombres de armas y 500 caballos ligeros.
Durante la guerra contra Granada se incrementó y se recibió la incorporación de
las tropas entrenadas de la Santa Hermandad. El resto del ejército estaba
formado por contingentes feudales y milicias locales, dispuestas cada una bajo
su propio estandarte y comandadas por gobernadores de distrito, grandes
maestres, grandes o capitanes elegidos por las municipalidades. El período
durante el cual estas milicias podían mantenerse en el campo estaba limitado
por la ley y por los escasos ingresos reales. En consecuencia, no podían ser
trasladados lejos de casa, y las guerras eran de carácter local. Tanto el peso
como la recompensa de la conquista de Granada recayeron principalmente sobre
los andaluces. Al final, una guardia de 2500 caballos se mantuvo al servicio
real, y la poderosa fuerza de artillería que se había reunido se mantuvo
cuidadosamente. Cuando se disolvieron las tropas de la Santa Hermandad, se
encontró que esta fuerza era insuficiente, y las milicias locales se
reactivaron con un plan mejor. Habiendo caído en desuso la antigua ley que
obligaba a todos los ciudadanos a proveerse de armas según su estado, por lo
que se promulgó un decreto (en Valladolid en 1496) que declaraba a la doceava
parte de los varones entre las edades de veinte y cuarenta y ocho años sujetos
al servicio militar en el país o en el extranjero. Se nombraban capitanes, y
las milicias se reunían y entrenaban en los días festivos. Pero las victorias
en el extranjero hicieron popular la soldadesca, y se encontraron voluntarios
en abundancia para someterse a la disciplina y aprender las nuevas tácticas del
Gran Capitán. La milicia fue descuidada; Los impuestos habían tomado el lugar
del servicio personal, y los municipios se negaban a soportar una doble carga.
La armada
castellana tiene su origen en las guerras árabes, cuando los marinos cántabros
navegaban alrededor de la costa y cooperaban con las fuerzas terrestres. Junto
con los catalanes, se emplearon más tarde en interrumpir las comunicaciones
entre los moriscos y sus hermanos africanos. La conexión con Italia, Flandes y
África, aumentó la importancia del servicio, y los convoyes requeridos por el
comercio de las Indias desarrollaron rápidamente una flota formidable.
Los vastos poderes
centrados en la Corona se ejercían a través del Consejo Real. Originalmente una
asamblea deliberante de miembros de la familia real, prelados y nobles, fue
reformada por completo por Fernando e Isabel (1480). Sus antiguos miembros no fueron
excluidos, pero sus votos les fueron arrebatados, y sus puestos fueron ocupados
por abogados nombrados por la Corona. El presidente, generalmente un obispo,
era la segunda persona en el reino. El nuevo Consejo se organizó en
departamentos, cuyos jefes eran el Consejo de Estado, que controlaba la fuerza
pública y los asuntos exteriores, y el Consejo de Castilla, el Tribunal Supremo
de Justicia y el centro del ejecutivo. La autoridad real ya no era compartida
por grandes y prelados de rango nobiliario; había surgido una clase
profesional, a medio camino entre la nobleza y el pueblo, y totalmente
dependiente de la Corona. Los abogados del Consejo formaban la verdadera
legislatura; su educación los había impregnado de la ley romana, y sus
esfuerzos se dirigieron a la unificación y centralización de la autoridad. A
medida que aumentaban los poderes del Consejo, disminuían los de las Cortes.
También sobre el
clero se extendió la autoridad real, y el poder civil y el eclesiástico se
unieron hasta tal punto, que la separación de la Iglesia y el Estado sigue
siendo inconcebible para los españoles. La moral y la disciplina del clero se
habían relajado mucho. El privilegio en España se obtuvo por intrigas en el
país; y los que lo obtenían a menudo se olvidaban de visitar sus sedes o
beneficios. La opinión pública apoyó a la Corona en su deseo de reforma. En
1476 las Cortes protestaron contra los abusos de los tribunales eclesiásticos,
que usurpaban la jurisdicción en asuntos civiles y ejecutaban sus sentencias
mediante penas religiosas. Las enormes y cada vez mayores propiedades que la
Iglesia poseía in servidumbre habían llegado a ser vistas con celos y ansiedad.
Las rentas de las grandes sedes eran inmensas; los arzobispos de Toledo y
Santiago nombraron a los gobernadores de sus provincias. Poco a poco fueron
despojados de parte de sus riquezas, y de toda su jurisdicción civil y poder
militar. La anexión de los Grandes Maestrías de las Órdenes Militares por parte
de la Corona debilitó tanto a la Iglesia como a los nobles. Al mismo tiempo,
las sedes fueron ocupadas por hombres de ciencia y piedad, y dejaron de ser un
apéndice de la nobleza. En Toledo el turbulento arzobispo Carrillo fue sucedido
por el militar y estadista Mendoza, conocido por su influencia como "el
Tercer Rey" (1483). El siguiente arzobispo, el franciscano Ximenes de Cisneros, aunque todavía era un estadista y un
guerrero, fue un cruzado en lugar de un jefe de facción, un prelado de vida
santa y un amante de la erudición, como lo prueba su fundación (en 1508) de la
Universidad de Alcalá. Mediante una diligente reforma de las órdenes
mendicantes, purificó y fortaleció la Iglesia. En 1482 Fernando e Isabel
arrebataron al Papa el derecho de súplica en favor de sus candidatos a
obispados. Este derecho en una fecha posterior, Adriano VI, instado por Carlos
V, lo convirtió en uno de presentación. En el reino de Granada y en las Indias,
el patronato eclesiástico, junto con parte de los diezmos, estaba reservado por
la Corona. En 1493 un decreto prohibió la publicación de bulas sin el exequátur
real. En general, se puede notar que después de la muerte de Isabel, la actitud
de los reyes españoles hacia el papado se volvió cada vez más independiente.
Fernando y Carlos, cuando se opusieron, amenazaron abiertamente con romper con
Roma; y este último obtuvo grandes asignaciones de rentas eclesiásticas. La
Inquisición era un instrumento eclesiástico en manos del poder civil; y cuando,
en 1497, el Papa abandonó el derecho de oír apelaciones, este poder se
convirtió en supremo. De este modo, lo religioso se añadió al despotismo civil;
de hecho, siempre se encontró que la mayoría del clero español estaba del lado
del Rey contra el Papa.
Los productos
naturales de España son tan variados como sus climas, pero sus principales
riquezas siempre han sido la ganadería, el maíz, el vino y los minerales. La
ganadería fue especialmente favorecida por los legisladores, debido a la
facilidad con la que su ganado podía ser puesto fuera del alcance de los
invasores. El clima hizo necesario un cambio de pastoreo en primavera y otoño.
Mientras la tierra estaba escasamente poblada, esto era un asunto fácil. Cuando
la agricultura se generalizó, los ricos propietarios de los rebaños migratorios
formaron un gremio para la protección de sus derechos tradicionales y
obtuvieron muchos privilegios perjudiciales para los cultivadores. Se prohibió
el cercamiento de las tierras baldías, y se reservaron amplios caminos, incluso
a través de los valles más ricos, para proporcionar pasto a los rebaños
viajeros. En primavera y después de la cosecha, recorrían a su antojo las
tierras de maíz y los viñedos. Sin embargo, a finales del siglo XV Castilla
todavía exportaba com, mientras que Aragón, e incluso
Valencia, a pesar de la fabulosa riqueza de sus campos de regadío, se vieron
obligados a importar de las Islas Baleares y Sicilia. En 1480 se suprimió el
derecho de exportación sobre los alimentos que pasaban de Castilla a Aragón. El
resultado fue un renacimiento de la agricultura, especialmente en Murcia; Pero
los rebaños disminuyeron, y se reanudó la política de protegerlos. Durante
muchos años, los españoles en América, sin otra intención que la de encontrar
oro, importaron de la madre patria lo necesario para la vida. Hasta 1529 el
comercio con las Indias estuvo reservado exclusivamente a Sevilla, y el
resultado fue un gran desarrollo del cultivo del maíz y la vid en partes de
Andalucía. Pero la agricultura fue arruinada por la alcabala, un
impuesto de una décima parte sobre todas las ventas. El pan se pagaba tres
veces, como el maíz, como la harina y como se fabricaba. Para remediar esto la alcabala se tasó con una suma fija recaudada por distritos (1494); pero ahora comenzaba
a amanecer un horizonte más amplio, se llevaron a cabo acciones brillantes en
el Nuevo Mundo y en Italia, y la agricultura aún permanecía descuidada. El oro
comenzó a importarse en grandes cantidades y los precios se triplicaron. El mal
se acrecentó aún más por los disturbios entre los industriosos moriscos, por
las malas estaciones y por la ruinosa política de fijar un precio máximo, que
deprimió aún más la mayor industria nacional y empujó a la población del campo
a las ciudades, que rebosaban de mendigos.
La posición de
España la convirtió en un punto intermedio natural para el comercio marítimo
entre el Mediterráneo y el Atlántico. Sus exportaciones eran principalmente
productos en bruto: seda, frutas y aceite del sur, hierro, lana, vino y cuero
del norte. Al prohibir la exportación de oro y plata, y mediante la imposición
de fuertes derechos de exportación e importación, se buscó fomentar las
manufacturas y evitar la necesidad de comprar productos nacionales fabricados
en el extranjero. A pesar de las repetidas protestas de las Cortes, el
asentamiento de artesanos extranjeros fue fomentado por los Reyes. Las
manufacturas, principalmente la lana y la seda, se multiplicaron por diez en el
curso de un siglo; las grandes ferias atraían compradores de tierras
extranjeras; parecía como si se hubiera superado la aversión innata de los
españoles al comercio y la industria. Pero el progreso que así se manifestaba
no estaba destinado a perdurar. La revuelta de los comuneros, que se
verá más adelante, resultó finalmente en la ruina parcial de una clase media en
ascenso; los más emprendedores de la población emigraron como soldados o
colonos; y los grandes descubrimientos de metales preciosos en América elevaron
los precios a tal punto que los productos españoles ya no podían competir en
los mercados extranjeros. Una política económica equivocada llevó a un descuido
de los objetos en favor de los medios de intercambio y fomentó la acumulación
de riqueza improductiva. Sin embargo, una prosperidad ficticia se mantuvo
durante un tiempo. El período de mayor energía comercial de España se enmarca
en el reinado de Carlos I.
Se ha supuesto que
la población española se hundió rápidamente durante la primera mitad del siglo
XVI. Sin embargo, se ha demostrado que los datos sobre los que se basó este
cálculo son engañosos. Es probable que la población permaneciera casi
estacionaria en unos ocho millones, o algo menos de la mitad de su cantidad
actual.
El comercio se vio
obstaculizado por una acuñación compuesta por piezas extranjeras de diversos
valores, y por dinero degradado emitido por casas de moneda locales y privadas.
Fernando e Isabel hicieron valer su derecho exclusivo de acuñación y establecieron
un alto estándar en sus ducados (1476). Estos ducados fueron acuñados a razón
de 65'5 a partir de una marca de oro del estándar de 23'3/4 quilates. La moneda
de plata de estos soberanos era el real (67 por la marca de plata,
siendo el estándar de 67 partes de 72). El maravedí (1/375 del ducado)
fue la base de cálculo; sin embargo, no había ninguna moneda real de este valor
o nombre, pero el real valía 34 maravedís. En 1518 la moneda de Aragón
se uniformó con la de Castilla.
Las principales
fuentes de ingresos eran los derechos y rentas de las tierras de la Corona y la alcabala. El último de los nombrados, un impuesto de un diezmo sobre
todas las ventas, fue conmutado en 1494 por una suma fija asignada a los
distritos. El testamento de Isabel prohibió la alteración de su importe, pero
en 1512 se hizo una nueva tasación. A estas fuentes de ingresos hay que añadir
la oferta extraordinaria, la única imposición directa. En Castilla esto
ascendía a 50 millones de maravedís anuales. Bajo Carlos, se demandó un
suministro adicional. El suministro total recibido por la Corona de Aragón
ascendió a menos de la quinta parte del recibido por la Corona de Castilla, y
la suma total fue menos de la cuarta parte de la producida por la alcabala.
Los derechos de aduana, la venta de indulgencias en virtud de una bula de
cruzada que se renovaba constantemente, las rentas de los Grandes Maestrías, el
impuesto de dos novenas partes sobre los diezmos eclesiásticos y la quinta
parte del oro de las Indias que el rey poseía, elevaron los ingresos al
comienzo del reinado de Carlos a unos 600 millones de maravedíes. Casi
la totalidad de esto fue cultivado por judíos y genoveses, y sobre todo por los
Fugger. Cuando resultó insuficiente, se impusieron multas para que se renovara
la liquidación de la alcabala, y se consiguieron préstamos a altas tasas
de interés. La ley que prohibía la enajenación del patrimonio real era
constantemente infringida. Carlos vendió cargos reales y municipales, cartas de
naturalización y legitimidad, y patentes de nobleza. Aunque la suma producida
por los impuestos se multiplicó por treinta en sesenta años, las cargas sobre
el pueblo no aumentaron en la misma proporción. Se recuperaron muchos ingresos
enajenados; el valor del oro se hundió a menos de un tercio; La industria y el
comercio habían aumentado enormemente. La exención de los impuestos directos a
los nobles y a ciertos distritos y ciudades no era, desde el punto de vista
financiero, muy importante.
Una fuente de mucha
injusticia fue la falta de un código
de leyes reconocido. Desde la promulgación (1348) de las Partidas y Ordenamiento
de Alcalá como complemento del derecho municipal, se habían promulgado un
gran número de estatutos, mientras que otros habían caído en desuso sin ser
derogados. Isabel trató de remediar la confusión ordenando que se recogieran e
imprimieran los decretos dispersos en el Ordenamiento de Montalvo (1485). Pero ni ésta ni otra colección posterior (1503) resultaron
satisfactorias. El libro de Montalvo dejó muchos asuntos importantes en duda, y
las leyes que contenía no fueron transcritas fielmente. El testamento de Isabel
(1504) dispuso la continuación de la obra de unificación. El resultado fueron
las Leyes de Toro (1505), un nuevo intento de conciliar las legislaciones
conflictivas. Las Cortes de 1523 todavía se quejaban del mal; tampoco se
remedió hasta la publicación de la Nueva Recopilación (1567).
1478-92] Las
razas alienígenas y la Inquisición.
Bajo un gobierno
firme, el país se recuperó rápidamente de su agotamiento, y la reconquista se
hizo de nuevo en sus manos. Durante diez años (1481-1491) se llevó a cabo
incansablemente gracias a la heroica resolución de Isabel y al obstinado valor
de Fernando. A pesar de los desastres, como el de la Axarquía (1483), y de la
obstinada resistencia, como la de Baza (1489), y a pesar de las enormes
dificultades de transporte, de los escasos recursos de la Corona y de lo
inservible de su ejército feudal, el reino de Granada cayó poco a poco en manos
de los Reyes Católicos. Debido a las disputas internas y a la traición del
último de su dinastía naserita, no más de la mitad de
sus defensores naturales se alinearon al mismo tiempo contra los cristianos.
Algunas ciudades, como Málaga, fueron tratadas con gran dureza, mientras que
otras capitularon en términos favorables; porque el vencedor estaba ansioso por
seguir adelante y le correspondía a él decidir si estaría obligado o no a
cumplir su palabra. Al fin, la ciudad de Granada, aislada y desamparada, se
sometió casi sin lucha (1492). Los términos de la capitulación incluían la
garantía de la vida y la propiedad de los ciudadanos, con el pleno disfrute de
la libertad civil y religiosa, el derecho a elegir magistrados para administrar
las leyes existentes y la exención del aumento de los impuestos habituales. De
este modo, Fernando trató de ganar tiempo para establecer su autoridad sobre la
excitable y todavía formidable población.
Incluso antes de la
caída de Granada se había presentado el problema de las razas extranjeras.
Viviendo bajo la protección especial de la Corona, los judíos en España, a
pesar de las masacres ocasionales y los edictos represivos, disfrutaban de una
gran prosperidad y eran muy numerosos. Controlaban las finanzas y se habían
abierto camino incluso en el Consejo Real. Las familias más nobles no estaban
libres de la mancha de la sangre judía, y se sabía que muchos cristianos
profesantes compartían sus creencias. En 1478 una bula concedida a petición de
Fernando e Isabel estableció en Castilla la Inquisición, un tribunal fundado en
el siglo XIII para la represión de la herejía. Su objetivo ahora era detectar y
castigar a los judíos que habían adoptado el cristianismo pero que luego habían
recaído. Se concedieron dos años de gracia para la retractación. En 1481 la
Inquisición comenzó sus trabajos en Sevilla; en 1483, a pesar de las protestas
por ilegalidad, se extendió a Aragón, donde el primer inquisidor, San Pedro
Arbues, fue asesinado en la catedral de Zaragoza (1485). Bajo la presidencia de
Torquemada (1482-1494), la Inquisición se distinguió por la sorprendente
severidad de sus crueles y humillantes autos y reconciliaciones.
Sixto IV hizo
varios intentos (1482-3) para detener la obra mortal, pero se vio obligado por
la presión de España a negarse el derecho de apelación a sí mismo. Los
inquisidores eran nombrados por la Corona, que se beneficiaba de sus
despiadadas confiscaciones. Sus procedimientos frenaron en lugar de promover la
conversión, y un gran número de judíos profesantes permanecieron aislados y
obstinados entre la población cristiana. Contra ellos se volvió el entusiasmo
religioso y nacional que saludó la caída del último bastión de los infieles. El
logro de la unidad política hizo más evidente la falta de unidad religiosa. Se
rumoreaba que los judíos estaban llevando a cabo una propaganda activa; se
revivieron las viejas calumnias; se les acusaba de conspirar contra el Estado,
de sacrificar a los niños cristianos y de torturar e insultar a la Hostia. En
1478 un edicto los expulsó de Sevilla y Córdoba; Las medidas represivas más
severas se renovaron en 1480; y en marzo de 1492, a pesar de la protesta de
Fernando, se ordenó a los judíos de Castilla que eligieran en un plazo de
cuatro meses entre el bautismo y el exilio. En virtud de una ley existente que
prohibía la exportación de metales preciosos, fueron despojados de una gran
parte de sus riquezas, y muchos cientos de miles abandonaron España. El fisco
confiscó sus bienes abandonados; pero España fue la más pobre por la pérdida de
una población ahorrativa y laboriosa. El trabajo de la Inquisición ahora
aumentaba. Muchos de los exiliados regresaron como cristianos profesantes,
mientras que muchas familias sospechosas de conversos se habían quedado atrás.
Los pedigríes fueron sometidos al escrutinio más estricto; ni siquiera la
posición más alta en la Iglesia, o la vida más santa, aseguraba a aquellos cuya
sangre estaba manchada por la cruel persecución. Incluso si su fe estaba más
allá de toda sospecha, se les convirtió en marginados sociales. Los estatutos
sobre la pureza de sangre los excluyeron, a pesar de las protestas de la
Iglesia, al principio de las universidades, capítulos y oficinas públicas, y
más tarde incluso de las congregaciones religiosas y gremios comerciales.
Torquemada murió en 1498; pero la persecución continuó hasta que Córdoba se
levantó contra el feroz y fanático Lucero (1506-7). Jimenes se convirtió en
Gran Inquisidor (1507), y el tribunal se volvió menos salvaje, mientras que su
esfera de actividad se amplió. A principios de siglo, los sarracenos bautizados
habían sido puestos bajo su autoridad. Cuando el Islam fue proscrito en toda
Castilla (1502), la Inquisición apagó sus últimos rescoldos, con métodos apenas
menos rigurosos que los dirigidos contra los judíos; después, se empleó para
promover el absolutismo en la Iglesia y el Estado. Tales son las pasiones que
despierta el nombre mismo de la Inquisición, que es difícil juzgar su obra. La
jesuita Mariana, crítica audaz e imparcial, lo llama "un remedio presente
dado por el cielo contra los males amenazantes". Admite, sin embargo, que
la cura fue costosa; que el buen nombre, la vida y la fortuna de todos estaban
en manos de los Inquisidores; que su visitación de los pecados de los padres
sobre los hijos, sus crueles castigos, sus procedimientos secretos y sus
métodos entrometidos causaron alarma universal; y que su tiranía era considerada
por muchos como "peor que la muerte".
Durante casi ocho
años después de su conquista, el reino de Granada fue gobernado con firmeza y
moderación por su capitán general, el conde de Tendilla, y por Talavera,
arzobispo de la recién creada sede. La capitulación había sido respetada; las
mentes de los hombres se tranquilizaron; Y muchos, que al principio habían
preferido el exilio a la sumisión, habían vuelto. Talavera, hombre serio pero
de temperamento apacible, dedicó todas sus energías a la conversión de los
musulmanes; se ganó su confianza y respeto y, al fomentar el estudio del árabe,
rompió en parte la barrera del idioma. Ya los resultados de su buen trabajo
eran evidentes cuando se abandonó su política persuasiva y tolerante.
A los consejeros
religiosos de la reina, los resultados obtenidos les parecían insignificantes:
conmocionados por lo que consideraban un obstinado rechazo de verdades
evidentes, consideraban el respeto mostrado a las peculiaridades religiosas y
sociales de los musulmanes como un tráfico impío con el mal, mientras que la
salvación de miles de personas estaba en juego. Jimenes compartía el fanatismo
de su época y de su país. Habiendo obtenido una comisión para ayudar al
arzobispo en su trabajo, reunió a los doctores musulmanes, los arengó, los
halagó y sobornó hasta que muchos recibieron el bautismo (1499). Todavía insatisfecho,
adoptó medidas más violentas. Comenzó a maltratar a los descendientes de los
renegados y a arrancarles a sus hijos; Encarceló a los más obstinados de sus
oponentes, y confiscó y quemó públicamente todos los libros que trataban de su
religión. Una salvaje revuelta dentro de la ciudad sólo fue sofocada por la
influencia del capitán general y el arzobispo. Ximenes,
cuando fue llamado a la corte para ser reprendido por su acción prepotente,
logró convencer a la reina de sus opiniones. Se envió una comisión para
castigar una revuelta provocada por la violación de los derechos garantizados.
Era evidente que la capitulación ya no debía ser respetada, y mientras miles,
acobardados pero no convencidos, recibían el bautismo, otros abandonaban España
para ir a África. Los barrios que rodeaban Granada no mostraban nada del
espíritu sumiso de la ciudad. Al enterarse de la injusticia cometida contra sus
compatriotas, los montañeses de las Alpujarras se sublevaron, y el conde de
Tendilla, con Gonzalo de Córdova, entonces un joven soldado, emprendió una
campaña difícil y peligrosa en una región casi inaccesible. En la primavera de
1500 el propio Fernando asumió el mando, y la rebelión fue aplastada por
fuerzas irresistiblemente superiores. Cada pequeña ciudad encaramada en su
peñasco tenía que ser asaltada. Hombres tomados con las armas en las manos
fueron masacrados como rebeldes; Los supervivientes fueron castigados con
enormes multas y engatusados u obligados a recibir el bautismo.
Tan pronto como se
reprimió este levantamiento, estalló uno aún más formidable en la Sierra
Bermeja, en el lado occidental del reino. Los cristianos fueron torturados y
asesinados, y la alarma se incrementó por la creencia de que los rebeldes
estaban en comunicación con África. Una fuerza espléndida, levantada
apresuradamente en Andalucía, marchó hacia las fortalezas de las montañas;
pero, al enredarse entre los pasos donde los jinetes fuertemente armados
estaban indefensos, casi fue exterminado en Río Verde (marzo de 1501). Los
rebeldes, sin embargo, estaban aterrorizados por su éxito; La revuelta no se
extendió más; y cuando Fernando se apresuró a Ronda, preparado para una
campaña, pidieron la paz. Una vez más, se ofreció la opción entre el bautismo y
el exilio, y miles de personas abandonaron el país.
En julio de 1501,
todo el reino de Granada fue declarado cristiano; y el único elemento musulmán
que quedaba dentro de los reinos de Castilla consistía en pequeños grupos
asentados en ciudades incluso tan al norte como Burgos y Zamora, bajo la
protección de la Corona. A estos mudéjares se les prohibió ahora comunicarse
con sus hermanos del sur recién convertidos. Seis meses después, todos los que
se negaron a convertirse al cristianismo fueron desterrados. En Aragón y
Valencia, a los mudéjares se les permitió, durante un tiempo, el ejercicio
privado de su religión. El duro trato a los sarracenos parecía justificado por
el miedo a su número y a sus intrigas con los corsarios africanos. Se hundieron
en un estado de servidumbre, quedando dependientes para su protección de los
terratenientes que se alimentaban de su industria. Aun así, se aferraron a su
fe, y la Inquisición consideró que cien años eran insuficientes para
erradicarla. Los resultados de la intolerancia aún pueden rastrearse en los
amplios páramos, antaño ricos en maíz, vid y olivo, del centro y sur de España.
Mientras que el resto de la tierra había sido recuperada en un estado medio
ruinoso y desolado, Granada fue tomada en plena prosperidad, pero ni siquiera
ella se salvó.
Aprovechándose del
afán del rey de Francia por resolver las diferencias pendientes antes de
invadir Italia, Fernando recuperó en 1493 mediante negociaciones los condados
de Rosellón y Cerdaña, que su padre había prometido a Luis XI.
En 1494, siguiendo
las tradiciones de la Corona de Aragón, comenzó a interferir activamente en la
política europea formando la Liga de Venecia con el propósito de expulsar a los
franceses de Italia. Un período de paz siguió a la muerte de Carlos VIII (1498).
Al reanudarse la guerra, la corona de Nápoles fue añadida por el Gran Capitán,
Gonzalo de Córdova, a las de Castilla, Aragón y Sicilia (1503). El Nuevo Mundo
había sido descubierto, pero su importancia suprema fue mal entendida; España
estaba embarcada en la corriente de la política europea, que la arrastraría a
su ruina. Derrotado en Italia y desconcertado en las negociaciones, el rey
francés decidió llevar la guerra al país enemigo. En el otoño de 1503 dos
ejércitos se lanzaron a invadir España, uno por los pasos occidentales de los
Pirineos, y el otro, apoyado por una flota, por el este. El primero nunca llegó
a su destino. Este último entró en el Rosellón sin oposición; pero perdió el
tiempo en sitiar el castillo de Salsas, cerca de Perpiñán, hasta que Fernando
marchó en su auxilio. Los franceses se retiraron a Narbona sin luchar. La
pérdida de la flota en una tormenta completó el desastre de los franceses, y
una paz humillante puso fin a la guerra.
En 1496 se
negociaron los matrimonios que finalmente dieron la Corona de España a la Casa
de Austria. Juan, único varón de Fernando e Isabel, se casó con Margarita, hija
de Maximiliano, archiduque de Austria y rey de los romanos. Su hermana, Juana,
se casó con el hijo de Maximiliano, Felipe el Hermoso, que había heredado
(1493) de su madre, los Países Bajos, Flandes, Artois y el Franco Condado. La
muerte del infante Juan dejó a su hermana, Isabel, reina de Portugal,
heredera al trono de Castilla (1497). Con su muerte (1498) y la de su hijo
pequeño (1500) se derrotó la esperanza de la unión de toda la Península bajo
una sola corona. La sucesión recayó en Juana y su esposo Felipe. Desde el
principio, su matrimonio había sido infeliz. Felipe dio a su esposa abundantes
motivos para los celos y reprimió sus brotes violentos haciéndola prisionera
dentro del palacio. Su mente se desordenó, y pronto mostró signos de la locura
intermitente que más tarde se apoderó de ella. Se hizo necesario que Juana y
Felipe visitaran España para recibir el juramento de fidelidad como herederos
de la Corona. Pero Felipe lo retrasó hasta finales del año 1501 y causó un
disgusto adicional al buscar la amistad de Luis XII y rendirle homenaje formal
a su paso por Francia. Las Cortes de Castilla juraron fidelidad a Juana y a su
esposo en Toledo (1502). Las Cortes de Aragón, que anteriormente se habían
negado a reconocer a su hermana Isabel, alegando que las mujeres estaban
excluidas de la sucesión, prestaron ahora el juramento habitual. A principios
de 1503 Felipe abandonó España, dejando a su esposa con los padres de ésta.
Volvió a pasar por Francia y firmó la paz con el rey Luis. Pero esta paz
Fernando, al oír las noticias de las victorias del Gran Capitán, la repudió,
alegando que Felipe se había excedido en sus instrucciones. La guerra en Italia
continuó como antes.
1501-5]
Muerte de la reina Isabel. La regencia de Fernando.
Después del
nacimiento de Fernando, su segundo hijo, la locura de Juana aumentó. En marzo
de 1504, abandonó España en contra de la voluntad de su madre, dejándola con
una salud débil. Isabel estaba destrozada por largos años de trabajo y por las
penas familiares. Murió de hidropesía a finales de año. El carácter de la gran
Reina está bien descrito en las sencillas palabras de Guicciardini: "gran
amante de la justicia, muy modesta en su persona, se hizo muy querida y temida
por sus súbditos. Era ávida de gloria, generosa y, por naturaleza, muy
franca". Su testamento nombró a Juana como su sucesora; pero un codicilo
ordenaba "que don Fernando gobernara el reino durante la ausencia de la
reina Juana, y que si a su llegada ella no quería o no podía gobernar, gobierne
don Fernando". Fernando proclamó a Juana y Felipe y emprendió la regencia;
pero la muerte de Isabel marca el comienzo de un período de anarquía que duró
hasta que Carlos estableció su gobierno (1523).
El año 1505 se
dedicó a las conspiraciones y contra conspiraciones. Felipe, apoyado por un
fuerte partido en España, intentó expulsar a Fernando. Instigado por don Juan
Manuel, intrigó con Gonzalo de Córdova y con el rey de Francia. Fernando, por
su parte, estaba dispuesto a sacrificar la unión de España a la ambición privada:
su primer plan era casarse y revivir las pretensiones de la princesa Juana, la
Beltraneja. Cuando esto fracasó, se casó con Germaine de Foix, sobrina del
rey de Francia (octubre de 1505). El rey Luis le entregó como dote sus derechos
sobre las partes en disputa del reino de Nápoles, con la reversión a la corona
francesa en caso de que la unión resultara sin hijos. De esta manera Fernando
rompió la peligrosa alianza entre Luis, Felipe y Maximiliano; pero también
apartó de su causa a una gran parte de los castellanos, que consideraban su
precipitado matrimonio como un insulto a la memoria de su reina. Al mismo
tiempo, los agentes de Felipe en España estaban socavando la autoridad de
Fernando y se habían ganado a muchos de los nobles de Andalucía; porque todavía
se le consideraba un extranjero en la tierra que había gobernado durante tanto
tiempo, y su naturaleza áspera, suspicaz y mezquina aumentaba su impopularidad.
Por el Tratado de
Salamanca (noviembre de 1505) se acordó que Fernando, Juana y Felipe gobernaran
conjuntamente y se repartieran las rentas y el patronato. En la primavera
siguiente, Felipe se vio obligado a desembarcar en La Coruña debido a las
inclemencias del tiempo. Había sido su intención navegar hasta Sevilla y
recoger a sus partidarios, ya que ninguna de las partes tenía la intención de
cumplir con el acuerdo. Fernando se apresuró a encontrarse con su yerno; pero
Felipe evitó una entrevista, porque cada día se le unían más grandes, y pronto
sería capaz de dictar sus propios términos. Cuando tuvo lugar el encuentro
(junio), los seguidores de Fernando se redujeron a tres o cuatro viejos amigos,
y se vio obligado a declarar que, debido a la enfermedad de Juana, su
interferencia sería desastrosa para el reino. En consideración a una pensión,
renunció a la regencia, y se retiró malhumorado a Aragón con su joven esposa, y
por lo demás sin compañía, "considerando indigno de ejercer poderes
delegados en reinos sobre los que había sido rey absoluto". Fue acogido
por los aragoneses, que se alegraron de haberse sacudido la unión con el poder
preponderante de Castilla. Poco después se embarcó para Nápoles, donde la
conducta de Gonzalo de Córdova había despertado sus sospechas.
En julio, Felipe se
reunió con las Cortes castellanas en Valladolid. Ayudado por Jimenes, intentó
que su esposa fuera declarada incapaz de gobernar; pero se le opuso con éxito
una partida dirigida por el almirante de Castilla. Juana fue reconocida como
reina por derecho propio, Felipe como rey por derecho de matrimonio, y su hijo
Carlos como heredero al trono. Actuando en nombre de su esposa, Felipe confirió
los cargos de Estado y las custodias de los castillos reales a los miembros de
su propio partido. Los descontentos comenzaron a unirse para liberar a la
reina, a quien creían cuerda y prisionera en manos de su marido. Sin embargo,
la amenaza de rebelión fue detenida por el momento, y Filipo fue llamado hacia
el norte para vigilar la frontera. Evadió el peligro de invasión por medio de
un tratado con el rey francés, del que Fernando fue excluido. En septiembre de
1506, Felipe murió repentinamente en Burgos, dejando a España sumida en una
efervescencia de facciones rivales. Dentro de Castilla no existía ninguna
autoridad; porque Juana se negó a actuar. Los grandes nombraron a Jimenes con
seis miembros del Consejo para continuar la regencia hasta que se decidiera la
tutela del infante heredero al trono. Convocaron a las Cortes; Pero su citación
fue desestimada por inconstitucional. Fernando ya había llegado a Italia,
cuando la noticia le sorprendió. Envió una comisión a Jimenes para que
continuara el gobierno durante su ausencia. A su regreso a España (julio de
1507) aplastó al partido, encabezado por Juan Manuel, que apoyaba la pretensión
de Maximiliano de actuar como regente de su nuera y nieto. La posición de
Fernando era fuerte, pues el acontecimiento previsto en el testamento de Isabel
se había cumplido: Juana, vagando de pueblo en pueblo con la extraña procesión
que llevaba el cadáver de su marido, se negaba obstinadamente a firmar los
papeles de Estado. La mayor parte del grupo flamenco huyó; luego Burgos y Jaén,
tenidos por un tiempo en interés de Maximiliano, se sometieron, y "la
calma cayó sobre Castilla"; porque la mayoría acogió con beneplácito la
perspectiva de una rápida represión de los desórdenes que habían estallado
durante la ausencia de Fernando. Después de una reunión con Juana, que se negó
a prestarse a sus planes casándose con Enrique de Inglaterra, le dijo que ella
le había renunciado al gobierno y por lo tanto seguía siendo el amo indiscutible
del reino. Fernando no mostró ningún deseo de vengarse de aquellos que lo
habían expulsado con ignominia del reino, sino que se comportó despiadadamente
con aquellos que ahora cuestionaban su autoridad. Don Juan Manuel había huido.
El duque de Nágera se negó a entregar sus fortalezas; pero, cuando se envió un
ejército contra él, se sometió, y sus tierras y títulos fueron entregados a su
hijo mayor. En Córdoba se sublevó el marqués de Priego. Fernando llamó a toda
Andalucía para aplastarlo. Se entregó a la misericordia del rey, pero fue
condenado a muerte. Los intereses del Gran Capitán, su pariente, sólo sirvieron
para obtener una conmutación de su sentencia por la confiscación, la multa y el
destierro.
Aunque las
sospechas contra él eran probablemente infundadas, el Gran Capitán sintió el
peso de los celos de Fernando. Habían regresado juntos de Italia, y Fernando le
había mostrado toda deferencia y le había prometido el Gran Maestre de
Santiago. Pero la promesa nunca se cumplió; fue tratado con marcada frialdad, y
se retiró a sus haciendas cerca de Loja, donde terminó sus días en altivo y
magnífico retiro. Una sola vez, después de la batalla de Rávena (1512), cuando
se creía que solo él podía salvar las posesiones de España en Italia, recibió
la comisión de alistar tropas. Miles de personas ya se habían unido a su
estandarte, cuando el peligro pasó, y Fernando, alarmado y celoso, retiró su
comisión.
1507-9]
Segunda regencia de Fernando. Conquista de Orán.
Los piratas
berberiscos no sólo hicieron que el mar fuera inseguro, sino que, actuando en
concierto con los moriscos, descendieron con frecuencia sobre la costa
española, sembrando el terror y la devastación tierra adentro. En 1505, a
instigación de Jimenes, Mers-el-Kebir,
una de sus fortalezas, había sido capturada. La perturbada situación de España
hacía imposible seguir inmediatamente este éxito, pero Jimenes no había perdido
de vista su política de conquista africana. Una guerra contra el infiel siempre
agitó el espíritu cruzado de los españoles, y Fernando vio en ella una manera
de desviar la atención pública de los últimos acontecimientos. En 1508 una
pequeña expedición al mando de Pedro Navarro capturó el Peñón de la Gomera. Al
año siguiente se preparó uno más grande. Jimenes prestó dinero de las
cuantiosas rentas de su sede, y él mismo acompañó al ejército de 14.000 hombres
a Orán (mayo de 1509). La ciudad fue capturada, y muchos cautivos cristianos
fueron puestos en libertad; Pero la gloria de la victoria se vio manchada por
una brutal masacre de habitantes desarmados. Al cabo de un mes, Jimenes estaba
de vuelta en España. Había discutido con Pedro Navarro, el general al mando de
la expedición, y además estaba alarmado por los informes de que Fernando estaba
conspirando para privarlo de su arzobispado en favor de su hijo ilegítimo, el
arzobispo de Zaragoza. Pedro Navarro se quedó atrás, y en pocos meses efectuó
una serie de brillantes conquistas. Bugia cayó
después de un asedio; Argel y Tlemcen se rindieron; Trípoli fue asaltada.
Demasiado audaz, Navarro cayó en una emboscada entre las colinas de arena de la
isla sin agua de Gelves; la mayor parte de su ejército pereció; y la marea de
la conquista española en África se detuvo por un tiempo (agosto de 1510).
La recuperación del
Rosellón y de la Cerdaña dio a Fernando el mando de los pasos orientales de los
Pirineos; pero la unidad española era todavía incompleta, mientras que el reino
de Navarra, situado a horcajadas en el extremo occidental de la cordillera,
tenía las llaves de España. Desgarrada por las continuas guerras de sus dos
grandes facciones, los Beaumont y los Grammont, y
aplastada por la vecindad de Estados más poderosos, Navarra no podía esperar
conservar su independencia. Además, estaba gobernada por una dinastía débil que
no había echado raíces en la tierra. Navarra había pertenecido al padre de
Fernando por derecho de su primera esposa, pero había pasado por derecho de
matrimonio a su bisnieto François Phebus, conde de
Foix, y, más tarde, a su hermana Catalina. Fernando trató de asegurar el premio
casando a su hijo con Catalina. El plan fue frustrado por su madre Magdalena,
hermana de Luis XII; y Catalina se casó con Juan de Albret,
un noble gascón cuyas grandes propiedades se encontraban en la frontera de la
Baja Navarra. Sin embargo, Fernando encontró medios para interferir
frecuentemente en los asuntos de sus vecinos. Protegió a la facción de Beaumont
y a la dinastía contra el rey Luis, que apoyaba las pretensiones de una rama
más joven de la Casa de Foix, representada primero por el vizconde de Narbona,
y más tarde por Gastón Febo, hermano de la segunda esposa de Fernando.
En 1511, el papa
Julio II, el emperador, los venecianos, Fernando y Enrique VIII de Inglaterra
formaron la Liga Santa con el propósito de aplastar a Francia. Empeñado en su
plan de recuperación, Enrique envió un ejército a Guipúzcoa para cooperar con
los españoles (1512). La oportunidad de Fernando había llegado. Exigió el libre
paso de sus tropas por Navarra y la rendición de las fortalezas como garantía
de neutralidad. Jean d'Albret trató de evadir el cumplimiento aliándose con los
franceses. Fernando contraatacó con un manifiesto en el que declamaba contra su
infidelidad e ingratitud, y ordenando al duque de Alba que invadiera Navarra
(julio de 1512). Cinco días después, los españoles, ayudados por los
Beaumontais, acamparon frente a Pamplona, y Jean d'Albret huyó en busca de
ayuda al ejército francés acampado cerca de Bayona. Pamplona se rindió al
recibir garantías de sus libertades, que consideraba más queridas que su
dinastía extranjera.
Al no conseguir
ayuda de los franceses, Jean d'Albret, a pesar de que su capital ya estaba en
manos del enemigo, intentó negociar, profesando su disposición a aceptar
cualquier término que se le dictara. Fernando, sin embargo, insistió en su
pretensión de mantener Navarra hasta que completara su santa empresa contra
Francia. La mayoría de las ciudades y fortalezas navarras se rindieron; Tudela
fue asediada por los aragoneses al mando del arzobispo de Zaragoza. A
principios de agosto, Fernando renovó su promesa de abandonar el reino al final
de la guerra. Su mensajero fue apresado y encarcelado, y el 21 del mismo mes
publicó en Burgos la bula Pater ille
coelestis, en la que excomulgaba a todos los que resistían a la Santa Liga,
y declaraba confiscadas sus tierras y honores a los que se apoderaran de ellas.
Aunque Jean d'Albret y Catalina no fueron nombrados, la bula mencionaba
especialmente a los vascos y cántabros, y el temor a sus amenazas provocó la
rendición de los pocos lugares que aún resistían en la Alta Navarra. Fernando
se quitó la máscara y tomó el título de rey de Navarra. Mientras tanto, Alva
había cruzado las montañas y convocado al marqués de Dorset desde su campamento
cerca de San Sebastián para ayudar en la conquista de la Baja Navarra. Los ingleses,
sin embargo, declararon que no habían venido a conquistar Navarra sino Guyena;
y como ya era demasiado tarde para ese propósito, se embarcaron a casa después
de saquear una pequeña parte de la frontera. Un ejército francés avanzó contra
Alva, que volvió a cruzar las montañas sin luchar y se encerró en Pamplona.
Pero, después de dos feroces asaltos, los franceses se retiraron a su vez ante
la aproximación de los refuerzos españoles. Toda la Alta Navarra y la comarca
de Ultrapuertos, al norte de las montañas, quedaron en manos de Fernando. En
1513 las Cortes navarras le juraron fidelidad, y el rey francés abandonó a sus
aliados concertando una tregua. Navarra se incorporó a Castilla (1515); Sin
embargo, Ultrapuertos fue abandonada más tarde a causa de los gastos de
mantenimiento de un puesto de avanzada más allá de las montañas (1530).
Muerte del
rey Fernando. [1516
Los últimos tres
años de la vida de Fernando transcurrieron sin incidentes, en lo que a España
se refiere. Aunque se vio envuelto en la maraña de alianzas y complots por los
que se decidía el destino de Italia, su interés por la política ya no estaba
activo. Su principal preocupación era dejar un hijo que le sucediera en su
patrimonio. Uno de ellos había nacido de su segundo matrimonio, pero había
muerto poco después de nacer. Aunque estaba ansioso por volver a ser padre, no
estaba destinado a deshacer la obra de su vida, la unidad española. Cayó
enfermo (1513) y, con la inquietud de un moribundo, vagó por los pueblos de
montaña de Castilla persiguiendo su ocupación favorita de la caza. Un fuerte
partido español, liderado por Don Juan Manuel y apoyado por Francia, todavía se
oponía a él, conspirando a favor de la pretensión de Maximiliano de gobernar
España como regente de su nieto. El rey Fernando los mantuvo a raya, y enfrentó
a Carlos su hermano menor Fernando, que se había criado en España y ahora era
considerado como el probable sucesor de las coronas unidas, o, al menos, de la
de Aragón. En 1515 el rey Fernando visitó Aragón por última vez y celebró
Cortes en Calatayud. Su temperamento arbitrario se había apoderado de él y,
cuando se negó el suministro, asestó un último golpe feroz a las libertades de
su país al despedir airadamente a los diputados y encarcelar a su presidente.
Cuando se supo que su fin estaba cerca (septiembre de 1515), el partido
flamenco envió a Adriano de Utrecht para actuar en nombre de su antiguo alumno,
el infante Carlos.
El rey Fernando
murió en la villa de Madrigalejo (enero de 1516) dejando tras de sí una
reputación de sabiduría política, asombrosa cuando se recuerda que era un
hombre iletrado. Pero fue su falta de escrúpulos la que dejó la huella más
profunda en la época. Durante la vida de Isabel, él había ocultado su política
avasalladora detrás de su entusiasmo religioso y había utilizado su espíritu
altivo y recto como instrumento para alcanzar sus fines egoístas. Nunca había
buscado ser amado, y después de la muerte de ella su carácter se reveló en su
dureza nativa. "No se le puede hacer ningún reproche -dice Guicciardini-,
salvo su falta de generosidad y su falta de fidelidad a su palabra". Poco
antes de su muerte, revocó un testamento que favorecía a su nieto menor y
homónimo, y ahora le legaba sólo una pensión tan modesta que excluía toda
posibilidad de rivalidad con su hermano. Dejó las coronas de Aragón y las dos
Sicilias a su hija Juana, reina de Castilla, nombrando a su hijo Carlos regente
en su nombre. A Jimenes confió el gobierno de Castilla, y a su hijo bastardo,
el arzobispo de Zaragoza, el de Aragón.
Jimenes, a pesar de
tener más de ochenta años, emprendió la carga con su acostumbrada energía.
Siguiendo instrucciones de Flandes, y haciendo caso omiso de las protestas de
los castellanos, proclamó rey a Carlos conjuntamente con su madre (mayo de
1516). Reformó la casa de la reina Juana, que había sido maltratada por un
gobernador brutal. Fijó la sede del gobierno en Madrid, debido a su posición
central. Se hizo con la persona del infante Fernando, cuyo descontento estaba
siendo fomentado por consejeros interesados. Por pura fuerza de carácter,
apartó a Adriano de Utrecht, que había sido enviado a compartir la regencia.
Revocó todas las concesiones de tierras y pensiones hechas desde la muerte de
Isabel; Cuando una comisión de grandes le esperaba para preguntar en virtud de
qué poder había dado este paso, señaló la artillería concentrada debajo de su
palacio.
No contento con las
fuerzas regulares de la Corona, intentó revivir en forma más eficiente la
antigua milicia y envió comisionados para reclutar una fuerza de 31.000
hombres. Se prometió la exención de impuestos a todos los que dieran en su
nombre. Un cierto número en cada distrito debía ser armado y entrenado, y
recibir pago cuando se le llamara. Los nobles se alarmaron y agitaron a los
municipios para que resistieran lo que se representaba como una nueva carga y
una usurpación de sus libertades. Valladolid y otras ciudades se sublevaron y
enviaron una protesta a Carlos en Flandes. Se ordenó que el asunto se
mantuviera en suspenso hasta su llegada. Cuatro años después, los municipios
tenían motivos para lamentar su falta de organización militar.
Pensando en
aprovecharse del estado inestable de España, Jean d'Albret invadió Navarra y
puso sitio a St Jean Pied-de-Port.
Contó con el apoyo de los exiliados nativos, que irrumpieron por el paso de
Roncal, con la esperanza de un levantamiento dentro del país. Se encontraron
antes de efectuar un cruce con el rey, y fueron completamente derrotados (marzo
de 1516). Jean d'Albret renunció a la empresa; murió tres meses después,
dejando sus derechos a su hijo Henri. Jimenes comenzó a fortificar Pamplona
como plaza fuerte de la guarnición castellana, al tiempo que desmantelaba
varios castillos periféricos que pudieran dar protección a los invasores.
En prosiguiendo su
política de conquista africana, Jimenes envió una expedición contra Argel, que
había sido tomada por Barbarroja, el famoso corsario renegado (septiembre de
1516). Como consecuencia de la incapacidad de su líder, la expedición sufrió
una derrota aplastante y fue casi aniquilada.
Los planes de Jimenes
fueron frustrados en todas partes por los consejeros flamencos de Carlos. Con
su jefe, William de Croy, señor de Chièvres, había intentado sin éxito
establecer un buen entendimiento. Los intereses flamencos requerían una alianza
con Francia, y en pos de este objetivo estaban
dispuestos a sacrificar los intereses españoles en Italia y Navarra. Durante un
tiempo, tuvieron éxito. Por el Tratado de Noyon (octubre de 1516), Carlos se
comprometió con la hija pequeña de Francisco, prometiendo satisfacer las
reclamaciones de los Albrets en Navarra y renunciar a la dote de la reina
Germaine. Por otra parte, un creciente sentimiento de descontento fue provocado
en España por el desvergonzado tráfico de los cargos españoles de dignidad y
beneficio llevado a cabo por los cortesanos flamencos. Los grandes, que se
retorcían bajo la mano fuerte de Jimenes, acudieron con sus quejas a Flandes y
obtuvieron una pronta audiencia. El pueblo estaba persuadido de que Juana
estaba cuerda y que un cruel complot la había excluido de sus derechos. Jimenes,
rodeado de dificultades, escribió repetidamente instando a Carlos a que viniera
a España, y advirtiéndole del creciente descontento de los municipios. Por fin,
en septiembre de 1517, Carlos desembarcó en las costas asturianas. Tenía sólo
diecisiete años; Su salud era delicada; y su desconfianza se había acrecentado
al haber sido educado bajo espíritus tan magistrales como Chièvres y su tía
Margaret. Se encontró en un país extraño que bullía de rebelión medio
reprimida; no podía hablar una palabra de español. Los grandes se apresuraron a
recibir al Rey; pero el acceso a su presencia estaba prohibido por los
flamencos. Jimenes también viajó hacia el norte para encontrarse con el
príncipe a quien había servido tan virilmente. Antes de su muerte, quiso
explicar la política con la que se podría apaciguar el espíritu amotinado de
Castilla y sofocar la anarquía de Aragón. Los flamencos, previendo que su
influencia llegaría a su fin si Carlos caía bajo la influencia de la poderosa
voluntad del cardenal, hicieron todo lo posible para impedir un encuentro. En
consecuencia, Jimenes fue controlado por una carta en la que Carlos le
agradecía sus servicios y lo invitaba a una entrevista, después de la cual se
le ordenaba retirarse a su diócesis y tomar el descanso que su salud exigía. Jimenes
no sobrevivió a su caída política. Su muerte (8 de noviembre) dejó a España
enteramente en manos de los extranjeros, entre los cuales sus honores se
repartieron rápidamente. Adrián fue nombrado cardenal, Chièvres se convirtió en
ministro principal de la Corona; su joven sobrino, Guillermo de Croy, arzobispo
de Toledo; y Jean le Sauvage, canciller. La política
de Jimenes había estado dirigida a asegurar la supremacía de la Corona al
tiempo que otorgaba al pueblo los derechos y la cohesión que debían equilibrar
el poder de los nobles. También había intentado construir un imperio español en
África. Este último plan fue perseguido intermitentemente después de su muerte;
Pero su especial importancia se perdió de vista en medio de los sueños de un
imperio universal. El desarrollo natural de los derechos políticos del pueblo
fue frenado, y sus libertades municipales apenas conquistadas fueron aplastadas
en las luchas que siguieron. Carlos apuntó desde el principio al poder absoluto
que al final se tragó las libertades de los nobles y de los plebeyos por igual.
Después de una
breve visita a su madre loca en Tordesillas, donde pasó cincuenta años de su
vida, Carlos hizo una entrada triunfal en Valladolid (noviembre de 1517). Aquí,
en la primavera siguiente, se reunieron las Cortes castellanas. Los grandes se
disgustaron al descubrir que todos los favores recaían en los extranjeros. Las
sesiones comenzaron tormentosas; porque los celos españoles se habían
despertado con el nombramiento de un flamenco para presidir junto con el obispo
de Badajoz, un conocido aliado de la parte extranjera. Dos asesores legales
observaron los procedimientos en nombre de la Corona. Los plebeyos esperaban
aprovecharse de la inexperiencia del príncipe para ampliar sus derechos.
Liderados por el Dr. Zumel, procurador de Burgos, adoptaron un tono altivo, le
recordaron a Carlos sus deberes como rey y se dirigieron a él como
"nuestro asalariado". Afirmaban, contrariamente a la costumbre, que
debía jurar observar sus libertades antes de recibir el juramento de fidelidad
y que debía escuchar las peticiones antes de que concedieran el suministro.
Carlos se sometió a la primera demanda y fue reconocido como soberano junto con
su madre. Esto fue una decepción; porque había esperado gobernar solo. Las
Cortes votaron una oferta algo superior a la habitual, repartida en tres años.
En respuesta a una larga lista de peticiones, el Rey prometió aprender a hablar
español; prohibir la exportación ilegal de oro y plata; no conceder más cargos
ni cartas de naturalización a los extranjeros; que mantuviera a su hermano en
España hasta que la sucesión estuviera asegurada; no enajenar bienes de la
Corona; y no renunciar a Navarra.
Carlos se apresuró
entonces a mantener a Cortés en Zaragoza. Los aragoneses se mostraron más
testarudos. Liberados de la mano dura de Fernando, los nobles se habían
sacudido todo respeto por la Corona y, además, se desconfiaba completamente de
Carlos. A pesar de sus últimas promesas, había enviado a fray Fernando a
Flandes y, a la muerte de Jean le Sauvage, había
nombrado a otro canciller extranjero (Arborio de Gattinara). Los aragoneses disputaron primero el derecho de
Carlos a llamar a Cortés; luego exigieron pruebas de la incapacidad de Juana; y
cuando, finalmente, consintieron en reconocerle como rey junto con ella,
insistieron en declarar que, si ella se recuperaba, sólo ella sería reina en
Aragón. Carlos se vio obligado a adoptar una actitud sumisa; trató de ganarse
al pueblo derribando los privilegios usurpados de los nobles; Pero le costó
ocho meses, y tuvo que sufrir muchas afrentas, antes de que pudiera obtener una
subvención de dinero tan pequeña que fuera insuficiente para pagar sus gastos.
Para reponer la tesorería, se cultivaba el suministro votado por los
castellanos; se vendieron oficinas; y se instó a la Inquisición a la
confiscación despiadada. La marea de descontento subió más alto que nunca.
En Barcelona se
volvió a oponer el juramento de fidelidad a Carlos durante la vida de su madre.
Sólo después de diez meses el soborno y la adulación fueron capaces de romper
la oposición y obtener una concesión moderada. Carlos se preparaba para
reunirse con el Parlamento de Valencia (enero de 1520), cuando llegó la noticia
de su elección como rey de los romanos en sucesión de su abuelo Maximiliano. La
noticia de que el rey estaba a punto de abandonar España elevó la indignación
contra él al más alto nivel. Las ciudades castellanas estaban celosas del
tiempo que había pasado en Aragón y Cataluña, regateando para obtener pequeños
suministros, mientras que la leal Castilla, que había votado una suma extra,
estaba descuidada. Ahora había razones para temer que España se hundiera al
nivel de una mera provincia del Imperio. Ya en noviembre, Toledo había enviado
una carta circular a las ciudades que poseían votos en las Cortes, instándolas
a unirse para evitar la salida del rey, la exportación de oro y el gobierno de
extranjeros. Algunos no respondieron; otros, como Salamanca, se unieron con
entusiasmo a la protesta. Se nombró una comisión para exponer a Carlos las
demandas del reino, tras lo cual envió a Toledo un nuevo y más enérgico corregidor para contener el espíritu de motín. Deseando obtener dinero y al mismo tiempo
tranquilizar el espíritu público con explicaciones y promesas, convocó al
Parlamento para que se reuniera con él en Santiago de Compostela (febrero de
1520). Mientras se apresuraba hacia el norte, fue alcanzado en Valladolid por
los comisionados de Toledo y Salamanca, que insistieron, a pesar de sus
órdenes, en cumplir su encargo. Les ordenó que siguieran a la Corte hasta que
pudiera encontrar tiempo para atenderlos. La noticia de que la reina Juana iba
a ser expulsada del país provocó un motín y un intento temerario de frenar la
salida del rey de Valladolid. La crueldad con que se vengaron estos excesos
irritó aún más al pueblo. En Villalpando se concedió la audiencia prometida a
los comisionados de las ciudades; pero Carlos no estaba de humor para ceder.
Les ordenó con dureza que esperaran la reunión del Parlamento para exponerle
sus deseos. Mientras tanto, el partido de la Corte estaba haciendo todo lo
posible para asegurar a los diputados sumisos. Un real decreto ordenaba que se
diera una comisión ilimitada a los supervisores de acuerdo con una forma
prescrita. Toledo se negó a obedecer; sus procuradores se limitaron a escuchar
e informar sobre las propuestas del Rey. Otras ciudades, al mismo tiempo que
concedían una comisión en la forma prescrita, la limitaban mediante
instrucciones secretas para resistir todas las demandas de dinero.
Revuelta de
los Comuneros. [1520
Fue en medio de los
más sombríos presagios que las Cortes se reunieron en Santiago (marzo de 1520).
La elección de un lugar tan alejado del centro de España era sospechosa;
incluso si las promesas eran arrancadas al rey saliente, su cumplimiento era
poco probable: a tal distancia de sus electores, los diputados podían ser
fácilmente sobornados o intimidados. La principal causa de queja, sin embargo,
fue la demanda de más oferta, mientras que la concesión de 1518 aún tenía un
año por delante. Se intentó calmar la irritación con el nombramiento de un
presidente español; y un discurso conciliador desde el trono fue leído por el
obispo de Badajoz en presencia del propio Carlos. Toledo no estaba
representado, habiéndose negado a conceder el encargo prescrito; los diputados
de Salamanca fueron excluidos por negarse a prestar juramento antes de que se
hubieran escuchado las peticiones. Los nobles, disgustados por su exclusión del
favor real, habían abandonado la Corte. Carlos se apresuró a ir a Coruña, para
poder embarcarse en cualquier momento y llegar a Inglaterra (abril). Los
diputados restantes los siguieron, y fueron engatusados y amenazados hasta que,
por una estrecha mayoría, votaron un suministro de 300 millones de maravedíes.
Solicitaron un regente español; por el pronto regreso del Rey; para la mejor
administración de justicia; contra el nombramiento de diputados por la Corona y
la exacción de comisiones ilimitadas; que las Cortes se reunieran cada tres
años; que la citación contenga una lista de los asuntos a tratar; y que se
obligue a los diputados a rendir cuentas a sus electores dentro de un plazo
determinado. La mayoría de estas peticiones fueron denegadas o quedaron sin
respuesta; las Cortes fueron destituidas; y en mayo Carlos zarpó, dejando a los
nobles y al pueblo igualmente descontentos. Adriano de Utrecht fue nombrado por
él regente en su ausencia.
El regreso de los
diputados de Coruña fue señal de disturbios en muchas ciudades. Algunos de los
que habían votado en contra de las instrucciones fueron asesinados por la
chusma. Encabezadas por Toledo, las ciudades, de León a Murcia y de Burgos a
Jaén, formaron una liga bajo el nombre de la Santa Comunidad, y
expulsaron a sus corregidores al
grito de "¡Viva el Rey; ¡Abajo los malos ministros!". Ávila fue
elegida debido a su posición central como lugar de reunión de su Junta (julio de 1520), que incluía nobles y eclesiásticos, así como comunes. Comenzó
por declararse independiente del Regente y del Consejo y por organizar las
levas de las ciudades bajo el mando de Juan de Padilla, noble de Toledo.
Los intentos de
Adriano por frenar la revuelta fueron débiles e infructuosos. Un pequeño cuerpo
de tropas, enviado con Ronquillo, un juez de notoria severidad, para castigar a
Segovia, donde el estallido había sido especialmente violento, fue fácilmente rechazado.
Un intento hecho por Fonseca, uno de los capitanes reales, para apoderarse de
la artillería que Jimenes había tenido preparada en Medina del Campo, no sólo
fracasó, sino que resultó en la destrucción por fuego de la ciudad, una de las
más ricas de España. Adrián se vio obligado a disolver el ejército de Fonseca y
repudiar su acción. Siguió un golpe más serio a la causa real. Padilla se
apoderó de Tordesillas, y con ella la persona de la reina Juana (29 de agosto).
La Santa Junta se retiró entonces a Tordesillas y proclamó que la Reina estaba cuerda y
aprobaba sus acciones. Valladolid, la sede de la regencia, fue capturada;
algunos miembros del Consejo real fueron encarcelados; otros, entre ellos el
propio Adrián, huyeron (18 de octubre). El Gran Sello del reino y los papeles
del Estado cayeron en manos de los rebeldes. Liderados por Adrián, que se
desesperó desde el primer momento, los amigos de Carlos en España le
escribieron que todo estaba perdido, a menos que regresara de inmediato y
llegara a un acuerdo con los comuneros. Pero Carlos nunca cedió. Su
causa fue ayudada más por la incapacidad de sus oponentes que por la energía de
los realistas. En lugar de establecer un gobierno en el lugar del que había
derrocado, la Junta continuó declarando su lealtad; incapaz de concebir
otra autoridad que la de la monarquía, perdió el tiempo tratando de persuadir a
la reina imbécil para que confirmara sus actos. Juana había recibido a sus
miembros, cuando irrumpieron en Tordesillas, con alguna muestra de favor; Pero
su firme negativa a firmar documentos no iba a ser desfallecida.
La teoría principal
de la revolución -que la reina estaba cuerda y que sus fieles plebeyos debían
liberarla y sacudirse el odiado yugo del extranjero- se había derrumbado. La
obstinación de Juana actuó como un obstáculo físico. Descorazonada e indecisa, la
Junta recurrió a la única otra fuente de autoridad legítima y envió una
delegación a Flandes para asegurar al rey su lealtad y rogar la confirmación de
sus actos. Al mismo tiempo, remitió una larga lista de peticiones. Estos
incluyeron el regreso de Carlos a España y el matrimonio; la reforma de la
Corte siguiendo el modelo de Fernando e Isabel; la reducción de los impuestos
al estándar de 1494; la mejor administración de justicia; junto con las
demandas de que los corregidores no deberían ser nombrados sin una solicitud por parte de la municipalidad
interesada, y entonces sólo por dos años; que las municipalidades deberían
elegir a sus procuradores sin interferencia; que la comisión de los
procuradores no debería ser prescrita, y que la muerte debería ser la pena por
aceptar sobornos; que las Cortes deberían reunirse cada tres años; y que las tres Órdenes estuviese
representadas; que los nobles debían ser excluidos de los cargos municipales y
financieros, y del uso exclusivo de las tierras baldías y comunales; que las
tierras de las que se habían apoderado debían ser restituidas en el plazo de
seis meses; que se observara el testamento de Isabel y el propio juramento de
Carlos que prohibía la enajenación de cualquier parte del patrimonio real, a
fin de obviar la necesidad de impuestos extraordinarios. Estas súplicas nunca
llegaron a Carlos, porque les falló el corazón de los mensajeros y se
volvieron; pero demuestran que la Junta no entendió su posición ni el
carácter del Rey.
Las dos últimas
cláusulas marcan un cambio de espíritu: se dirigen contra los nobles, algunos
de los cuales habían consentido o favorecido la insurrección. Tan pronto como
sus privilegios usurpados se vieron amenazados, comenzaron a agruparse en torno
al trono. Esta tendencia se vio favorecida por un golpe magistral de política.
Urgido por las desesperadas súplicas de ayuda de Adriano, Carlos nombró a dos
grandes españoles, el condestable y el almirante de Castilla, para compartir la
regencia: les ordenó que contemporizaran y disimularan, que llamaran a Cortés
en su nombre si era conveniente, pero que no sancionaran ninguna restricción de
la autoridad real. El condestable levantó un ejército en el norte bajo el mando
de su hijo, el conde de Haro; y, ayudado por Zumel, que un año antes había
figurado como un paladín de los derechos populares, pero había sido traído por
un soborno, recuperó la ciudad de Burgos, donde los celos del liderazgo de
Toledo eran fuertes. El almirante se unió a Adrián en Rioseco, que inmediatamente
se convirtió en el lugar de reunión de los realistas, y comenzó a tratar con
los comuneros. Estos nombramientos silenciaron las quejas de los grandes
sobre el descuido de su orden; El Partido Popular ya no podía quejarse de que
la tierra quedara en manos de extranjeros.
Las disputas
internas debilitaron aún más a los comuneros. Halagados por la adhesión
de Pedro Girón, un noble con un agravio privado, lo nombraron capitán en lugar
de Padilla (noviembre). Esto fue considerado como un desaire por los toledanos,
y su contingente marchó a casa. La pérdida de Padilla y sus hombres fue
compensada con la llegada de Alonso de Acuña, obispo de Zamora, uno de los
capitanes más audaces y hábiles de la época. Girón marchó contra Rioseco; Pero
ya sea traicionando la causa a la que servía o engañado por negociaciones
falsas, dejó escapar su oportunidad. Su ejército se desvaneció; el conde de
Haro relevó a Rioseco y reconquistó Tordesillas junto con la reina y algunos
miembros de la Junta (5 de diciembre). Se alzó el grito de traición, y
Girón se convirtió en un fugitivo.
Una amnistía y
algunas medidas conciliatorias habrían puesto fin al movimiento, pero los
regentes se vieron obstaculizados por la obstinación de Carlos. No sólo
prohibió severamente nuevas concesiones, sino que repudió las condiciones
moderadas en las que Burgos había vuelto a su lealtad. Parecía completamente
imprudente, dejando que sus agentes lucharan solos, e incluso permitiendo que
sus cartas quedaran sin respuesta. Pero los regentes tenían ahora a la nobleza
de su lado, pues los comuneros se volvían cada día más democráticos y
radicales.
Cuando la Junta
volvió a reunirse en Valladolid, su desorganización era más evidente que nunca,
su autoridad se había perdido, no tenía ni siquiera un grito de guerra
definido. Ahora que su rival se había ido, Padilla regresó con sus tropas de
Toledo. Aunque era conocida su ineptitud para el mando, fue elegido capitán por
aclamación popular. Un ejército francés estaba a punto de invadir Navarra, y un
poderoso noble, el conde de Salvatierra, se había sublevado en el norte. Pero
de nuevo, las fuerzas de los comuneros se dividieron, porque el obispo
Acuña, al enterarse de que la sede de Toledo estaba vacante, marchó hacia el
sur, esperando por segunda vez en su vida ganar una mitra por la fuerza de las
armas. El partido monárquico no estaba más unido; Adriano escribió "que
cualquiera de los grandes perdería gustosamente un ojo, para que su compañero
pudiera sufrir lo mismo". El condestable y el almirante se habían puesto
de acuerdo sobre el curso de acción adecuado; El primero abogaba por la fuerza,
el segundo por la continuación de las negociaciones.
En la primavera de
1521, Padilla condujo a sus fuerzas mal equipadas y, por un golpe de fortuna,
capturó el fuerte castillo de Torrelobatón. Sin
embargo, en lugar de seguir su éxito, se quedó mientras el condestable, después
de derrotar al conde de Salvatierra en el norte, marchaba con un ejército
fresco para reunirse con su hijo en Tordesillas. El miedo, y la sospecha de que
sus líderes estaban ocupados en llegar a un acuerdo, sembraron la confusión en
las filas de los comuneros. Muchos de los soldados, desertaron, otros se
lanzaron al saqueo indiscriminado. Convencido de que arriesgarse a una batalla
con el resto de su descorazonada fuerza sería una locura, Padilla se retiró
mientras el conde de Haro avanzaba. Mientras bajaba por el valle del Duero
hacia la protección del castillo de Toro, fue alcanzado en Villalar (23 de
abril de 1521); Sus tropas se dispersaron fácilmente y, aunque buscó la muerte,
él mismo fue capturado vivo. Al día siguiente fue condenado a muerte, junto con
su segundo al mando. Partidario entusiasta pero no desinteresado de la causa
popular, había consagrado su valor a su servicio; Pero sus celos e
incompetencia lo incapacitaron tanto para el mando como para el rango de héroe
al que lo han elevado los liberales de los últimos días. El obispo Acuña,
después de una o dos escaramuzas en las cercanías de Ocaña, derrochó su tiempo
y popularidad en un intento de obligar al Cabildo de Toledo a aceptarlo como
arzobispo. Al recibir la noticia del desastre de Villalar, huyó. La viuda de
Padilla, cuyos lazos familiares y buen espíritu le daban gran autoridad,
resistió en Toledo durante unos meses. Después de una lucha inútil escapó a
Portugal, y la Guerra de los Comuneros llegó a su fin.
Cuando Carlos
regresó a España (julio de 1522) fue recibido, como él mismo afirma, "con
mucha humildad y reverencia". Pero llegó acompañado de un guardia
extranjero y decidido a castigar sin piedad. En Palencia, los regentes le
expusieron sus propuestas de amnistía. No sólo fueron rechazadas, sino que se
retiraron los indultos concedidos en su nombre. El día de Todos los Santos en
Valladolid subió a un estrado y declaró que estaría justificado castigar a
todos los que habían participado en la última rebelión, a los municipios con la
privación de sus libertades, y a los individuos con la confiscación y la
muerte; Sin embargo, prometió perdonar a todos, excepto a trescientos. Esta
proscripción en forma de amnistía se llevó a cabo sin piedad. La lista contenía
los nombres de muchos miembros de familias nobles. De nada sirvieron las
súplicas de los parientes que habían luchado en el bando realista; y la suma
introducida en el tesoro por confiscación ascendió a dos millones de ducados.
Siguieron muchas ejecuciones, e incluso en 1528 las Cortes seguían rezando por
misericordia para los fugitivos.
La revuelta de los comuneros se originó en la indignación contra determinados actos de desgobierno y odio
hacia los extranjeros, más que en un plan meditado para conquistar las
libertades populares. Se ha representado como un intento de resistir las
invasiones de la Corona, pero en realidad era un intento de limitar sus
privilegios tradicionales. Bajo los débiles reyes del siglo XV, las Cortes
castellanas habían descuidado asegurar la abolición de las formas anticuadas
que representaban al rey como supremo en todas partes. Bajo reyes fuertes se
imponía la estricta letra de la ley. Fernando e Isabel eran déspotas con el
consentimiento de sus súbditos; Carlos era lo suficientemente fuerte como para
hacer caso omiso de la voluntad popular. El movimiento nunca se extendió más
allá de Castilla. Los andalucías se ofrecieron a
suprimirlo, pero su ayuda no fue necesaria; fue aplastada por las tropas
castellanas. Tan pronto como su carácter democrático se hizo pronunciado, se
encontró con la oposición de los nobles, cuya ayuda, o aquiescencia, fue
esencial para su éxito. Fracasó por celos locales, respeto a la tradición y
falta de un líder y de un plan. No se dirigía abiertamente contra la Corona. La
Junta negó la acusación de deslealtad, afirmando que "España nunca
engendró desobediencia sino en sus nobles, ni lealtad sino en sus comunes"
(enero de 1521). El fracaso del movimiento deprimió de tal manera la causa
popular, que hasta principios del siglo XIX los plebeyos españoles rara vez
volvieron a levantar la cabeza bajo el cetro de sus reyes absolutos.
La Germanía
de Valencia. [1519-1523
Mientras el
levantamiento de los Comuneros agitaba Castilla hasta convertirla en una
efervescencia, una rebelión distinta y mucho más violenta estaba en curso en
Valencia. Se trataba de un carácter totalmente social. La población de la
ciudad estaba compuesta por artesanos inquietos y turbulentos, descendientes de
los aventureros que se habían asentado aquí, cuando las tierras fueron
recuperadas a los sarracenos. La población rural estaba compuesta
principalmente por campesinos sarracenos, vasallos de los nobles. Entre los
nobles y el pueblo se encontraban los burgueses ricos, despreciados por los
primeros y envidiados por los segundos. La industria de los sarracenos,
estimulada por una pesada carga impositiva, presionó duramente a los
cristianos. En el otoño de 1519, mientras la mayoría de los magistrados estaban
ausentes a causa de la peste, los cuarenta y ocho gremios comerciales de la
ciudad se levantaron en armas para resistir un esperado ataque de los piratas
berberiscos. La contemplación de su propia fuerza dio lugar a un sentimiento de
independencia entre los comunes; comenzaron a reclamar una mayor participación
en el gobierno y nombraron una Junta de trece miembros para gobernarlos.
Los nobles trataron de intervenir, pero los gremios formaron una hermandad (Germanía)
para resistirles, y solicitaron a Carlos que presentara la dispersión de sus
fuerzas. Al recibir una respuesta favorable, el movimiento se extendió a un
grado tan alarmante, que los nobles pidieron al rey que viniera en persona y
controlara el desorden.
Se envió una
comisión para examinar la situación y, de acuerdo con su informe, se ordenó a la Germanía que depusiera
las armas. Con esta concesión, Carlos pensó persuadir a los nobles valencianos
para que prestaran juramento de fidelidad y votaran sin insistir en su
presencia en sus Cortes. Ante su negativa, volvió a cambiar su política,
favoreciendo a la Germanía y enviando a Adriano de Utrecht a investigar
sus agravios (febrero de 1520). En vista de su peligro, los nobles, cuando
Carlos estaba a punto de abandonar España, consintieron en recibir su juramento
por diputado; y, en respuesta a su llamado, envió a Diego de Mendoza, un noble
de temperamento altivo, para restablecer el orden (abril de 1520). Después de
un intervalo de silencio, los disturbios estallaron de nuevo. En junio la
ciudad quedó en manos de la Germania por la huida del gobernador. Poco
después fue expulsado de Játiva a Denia, mientras todas las ciudades del reino
de Valencia, con excepción de Morella, se levantaban contra sus magistrados y
nombraban Juntas como la de la ciudad madre.
El movimiento se
extendió hasta las Islas Baleares y ahora comenzaba a mostrarse en su verdadera
luz. Los agravios presentados originalmente fueron que el pueblo estaba privado
de su legítima participación en el gobierno, que los impuestos eran excesivos y
que la justicia estaba mal administrada. Pero cuando la chusma se impuso, en
lugar de intentar reformas políticas, saquearon las casas de los nobles y les
pidieron que presentaran los títulos por los que tenían sus propiedades. Este
ataque a la propiedad alienó a los burgueses, que en adelante se pusieron del
lado de los nobles; y la acción de Germania se hizo más violenta y fanática que
antes. Desesperados por la ayuda de la regencia, los nobles armaron a sus
vasallos.
El ejército de
Germania marchó contra ellos, pero fue aplastantemente derrotado en Oropesa y
Almenara (junio y julio de 1521). El gobernador, sin embargo, fue de nuevo
derrotado en Gandía y obligado a buscar refugio en Peñíscola. Mientras tanto,
debido a los frenéticos excesos del populacho, que ahora declaraba abiertamente
su intención de exterminar a los nobles e infieles, el partido moderado iba en
aumento. A su cabeza estaba el marqués de Zenete, un
noble de conocida benevolencia e imparcialidad. Negociando entre las facciones
opuestas, logró obtener la sumisión de la ciudad y traer de vuelta al
gobernador. Pero los miembros más violentos de la Germanía seguían
acampados en Játiva. Habiéndose puesto imprudentemente en su poder, fue
encarcelado a traición, pero escapó a Valencia, reunió a todos los ciudadanos
moderados, capturó y ejecutó a los cabecillas de la turba y, después de una
feroz lucha, siguió siendo el dueño de la ciudad. Játiva y algunas ciudades
periféricas no fueron sometidas hasta después del regreso de Carlos. En marzo
de 1523, la reina viuda, Germaine, fue enviada como regente para castigar a los
culpables. Se revocaron los indultos concedidos a cambio de la sumisión; Siguió
una proscripción despiadada y muchas ejecuciones; miles huyeron; y los gremios
fueron arruinados por fuertes multas. Al igual que los comuneros, los agermanados nunca dejaron de
proclamar su lealtad. Las dos revueltas fueron simultáneas y, en todo caso, se
dirigieron contra el mismo enemigo; pero nunca se intentó la cooperación. Los
celos locales y el odio tradicional seguían siendo fuertes; el castellano a los
ojos de un valenciano era, más aún, es hasta el día de hoy, un extranjero.
Apenas había sido
sofocada la rebelión de los comuneros, cuando Navarra fue invadida por
Enrique de Albret con la connivencia de Francisco I.
Carlos se había comprometido a devolver Navarra a la Casa de Albret, pero las negociaciones no habían logrado el
cumplimiento ni la confirmación de la promesa. Henri d'Albret entró en
comunicación con los comuneros, con el fin de una acción combinada, pero
su ejército llegó demasiado tarde. Lo comandó con más valor que discreción un
vástago de la familia exiliada, André de Foix d'Asparros, o Lesparre. La
guarnición de Navarra se había visto muy debilitada por la retirada de las
tropas para aplastar la revuelta de Castilla. St Jean Pied-de-Port fue fácilmente capturada, las
fortificaciones de Pamplona aún no eran lo suficientemente fuertes como para
ofrecer más que una débil resistencia. Henri d'Albret fue bien recibido por sus
partidarios dentro del reino, y toda Navarra fue invadida. Eufórico por su
fácil conquista, Asparros cruzó la frontera de Castilla y puso sitio a Logroño.
El duque de Nágera, virrey de Navarra, se había apresurado al sur para obtener
ayuda de los regentes. Logroño hizo una heroica defensa, mientras marchaba en
su socorro con las tropas recientemente victoriosas en Villalar. Mientras
tanto, Sangüesa había sido recapturada en la retaguardia de los franceses, que
ahora se retiraban hacia Pamplona temiendo que se les cortara la retirada.
Fueron alcanzados por el ejército español, a dos leguas de la ciudad; la
guarnición que habían dejado para su defensa no pudo unirse a ellos. Empujado a
la bahía, Asparros ordenó un ataque inmediato mientras los españoles
descansaban después de su larga marcha. Fue completamente derrotado y hecho
prisionero en Noain (junio de 1521). Los albretas nunca más intentaron recuperar su reino por la fuerza de las armas.
Carlos regresó a
España (1522), ya no era un joven tímido y delicado, pasivo en manos de sus
consejeros. Sus puntos de vista se habían ensanchado y su temperamento era
altivo y autocrático. España era ahora parte de un todo mayor. El accidente de
las posesiones de la corona aragonesa en Italia, la elección al Imperio y la
herencia de la Casa de Borgoña frenaron y deformaron su desarrollo como
potencia africana y atlántica; pero a los cortesanos extranjeros ya no se les
permitía tratarla como a un país conquistado. El emperador aprendió a conocer y
respetar a los españoles; en su Consejo se sentaban estadistas españoles; Los
soldados españoles constituyeron el pilar de su poder en el extranjero. El
derrocamiento de los comuneros había obligado a su temor y respeto; la
asociación en los planes mundiales de monarquía universal y campeonato de la
Iglesia le granjeó el cariño de ellos y los despertó de su letargo natural y de
su absorción en las diferencias provinciales y de clase. La gloria militar
desvió la atención de la carga y los sufrimientos de la tierra y aumentó el
desprecio nacional por todas las profesiones, excepto la de las armas. La clase
media que bajo los Reyes Católicos luchaba por nacer casi desapareció. Pero
Carlos intentó elevar su poder mundial sobre la base de la sumisión, y no sobre
el bienestar político, social y económico. En efecto, España estaba formalmente
unida, y la unidad política se basaba en la unidad religiosa, como había
pretendido Isabel; Pero la vigorosa vida provincial y municipal, controlada por
una dura centralización, se convirtió en una fuente de debilidad en lugar de
una reserva de fuerza.
Literatura y
aprendizaje en España.
Un memorable
desarrollo intelectual, literario y artístico acompañó la expansión política y
el crecimiento de la gloria militar. La sorprendente originalidad de la nueva
generación contrasta con la imitación desgastada que le bastó a su predecesor.
El predominio del dialecto castellano ya estaba asegurado; pero ya en el siglo
XV los poetas buscaban modelos en el provenzal, el gallego y el italiano. Ausias March (que murió en 1466), el más notable de ellos,
escribió en su Lemosin natal. La literatura era un
exótico cultivado en la Corte; apenas un poema de los centenares recogidos en
los Cancioneros de Baena, Stuñiga y Hernando
del Castillo (publicado en 1511) posee más que un interés histórico. La
frivolidad, la artificialidad y el desorden de los reinados de Juan II y
Enrique IV fueron reflejados por sus poetas, y su tragedia por las crónicas,
probablemente, también, por baladas ahora modernizadas hasta el punto de ser
irreconocibles.
La introducción de
la imprenta coincide con la ascensión de los Reyes Católicos, y el siguiente
medio siglo produjo traducciones de los clásicos latinos e italianos en
abundancia. Aunque el renacimiento del aprendizaje influyó en España, no dio
frutos allí hasta más tarde. Los eruditos que trajeron los nuevos conocimientos
a la Península eran en su mayoría extranjeros, o españoles formados en el
extranjero. Pedro Mártir de Anghera, los dos hermanos
Geraldino y Marino Sículo, eran italianos; Arias Barbosa, portugués, enseñó
griego al lado de Fernán Núñez de Guzmán, un noble español; pero España no
produjo helenistas notables. Luis Vives, el humanista, tutor de Guillermo de
Croy, el niño arzobispo de Toledo, y de María de Inglaterra, era español sólo
por el accidente de su nacimiento. Antonio de Nebrija, o Lebrija, el erudito
nativo más distinguido de su época, se educó en Bolonia, aunque su enseñanza,
al igual que su Diccionario latino (1492) y las Gramáticas españolas y latinas,
se dirigía a sus compatriotas. Su hija Francisca pertenecía a un grupo de
mujeres cultas que llevaban su enseñanza incluso a las universidades y a la
Corte. El propio Fernando era casi analfabeto, pero Isabel tenía gusto por
aprender. Después de su ascenso al trono adquirió algunos conocimientos de
latín; sus hijos fueron educados con tanto esmero, que la reina Juana podía
pronunciar discursos improvisados en la lengua culta.
Los planes de
reforma de Isabel incluían la educación de la nobleza; por orden suya, Pedro
Mártir abrió una escuela en la Corte. Su éxito superó sus esperanzas, y el
aprendizaje se puso tan de moda que los hijos de los grandes daban conferencias
en las universidades. La Iglesia, aunque empobrecida, ayudó a la causa con
espléndidos beneficios. Se fundaron escuelas en Toledo (1490); se revivió el
deteriorado studium generale de
Valencia (1500); Barcelona hizo lo propio (1507). El noble colegio de Santa
Cruz en Valladolid se terminó en 1492; la de Santiago en Salamanca unos treinta
años más tarde. Ambas fueron fundadas por arzobispos de Toledo. Como mecenas
del aprendizaje, no menos que como estadista, Jimenes de Cisneros abrió el
camino. En 1508 fundó la Universidad de Alcalá (Complutum),
alma mater de tantos españoles famosos, con cátedras de gramática, filosofía y
medicina. Su propósito principal, sin embargo, era el estudio de las Sagradas
Escrituras, y sus primicias fueron la primera Biblia Políglota (de la cual la
Primera Parte se publicó en 1514). El texto semítico es obra de judíos
conversos; un griego cooperó con eruditos españoles en los textos latinos y
griegos. Se elevó el nivel educativo y se sentaron las bases de las que podría
nacer la Edad de Oro de la Literatura Española.
Pero los libros
notables de la época deben poco o nada a la influencia clásica o extranjera. La
dramaturgia no se popularizó hasta la época de Lope de Rueda (hacia 1550), y ya
entonces sus métodos eran toscos y sencillos; Pero el drama secular surgió de lo
religioso a principios de siglo. En el annus mirabilis de 1492, el primer drama fue
representado públicamente por una compañía regular. Las representaciones de
Juan del Encina (1468-1534), las comedias de Torres de Navarro (publicadas en
1517) y las de Gil Vicente (1470-1534), son mucho más que meros diálogos sin
acción, como aquel en el que la princesa Isabel había tomado el papel de musa
en un cumpleaños de su hermano Alfonso (fallecido en 1468). Gil Vicente era portugués,
y los otros dos vivieron mucho tiempo en Italia; pero, aunque allí el drama ya
estaba establecido, los españoles tomaron su propia línea. Encina llama a sus
sencillas obras "églogas"; Torres de Navarro cita a Horacio por su
método y divide torpemente el drama en realidad (noticia) y ficción (fantasía);
Pero estas reminiscencias clásicas son meramente superficiales. Se pusieron en
escena figuras de la vida cotidiana y los diálogos se proyectaron en versos
octosilábicos castellanos en lugar de en endecasílabos extranjeros.
Un libro que puede
leerse por sí mismo, así como por su importancia histórica, es la Tragicomedia
de Calixto y Melibea (publicada en 1499), generalmente conocida como La
Celestina. Se discute la autoría de la primera parte; pero probablemente el
conjunto sea obra de Fernando de Rojas. La Celestina es una historia contada en
todo momento en diálogo y dividida en veintidós actos. Su longitud es sólo una
de las circunstancias que lo incapacitan para actuar; Pero sus diálogos vivaces
y naturales sirvieron de modelo para el drama. Su héroe y heroína son la típica
dama y galán, los personajes románticos de la comedia "de capa y
espada", los primitivos Romeo y Julieta. Celestina, bruja e intermediaria,
con su séquito de lacayos ladrones, mujeres bajitas y bravucones, presagia con
creces los personajes realistas y cómicos del drama y la novela, los pícaros y graciosos que en tiempos posteriores iban a desempeñar un papel tan destacado. El
libro fue traducido a muchas lenguas; su influencia en el país y en el
extranjero es incalculable.
Otra obra maestra
solitaria en su género y contrastada en su noble seriedad con la artificialidad
de los demás poemas de su autor y de su generación, son las Coplas de
Manrique, versos de Jorge de Manrique a la muerte de su padre (acaecida en
1476, dos años antes que la suya). Longfellow ha hecho todo lo que un traductor
puede hacer por esta elegía insuperable; pero la mitad de su belleza se pierde
con el idioma en que está escrito. Su majestuoso desfile de luto y resignación
final realiza la caballería cristiana tal como la han soñado los poetas, y el
tañido solemne del majestuoso verso es digno de "la más noble hija del
latín". A principios del siglo XVI la crónica caballeresca degeneró en el
romance de caballerías. Amadís de la Galia, el primero y el mejor
de su clase, tal vez se originó en un fabliau francés. Más de una alusión a ella se encuentra en escritores españoles,
antes de que fuera publicada (1508) por García Ordoñez de Montalvo como una
traducción del portugués. El éxito produjo muchas imitaciones y
"continuaciones" que trataban de hazañas del "innumerable linaje
de Amadís". Estos héroes de los romances de caballería son seres
imposibles, que viven en un mundo sombrío e imposible. El primero de ellos
agotó la capacidad de la especie; los otros sólo lo superan en el absurdo,
mientras que el abuso de lo sobrenatural hace que sus historias sean mansas y
poco interesantes. Apenas se necesitó un Cervantes para disipar este sueño
fantástico de una caballería degradada.
El avance de la
crónica a la historia debido al renacimiento de la ciencia no se produjo en
España hasta mediados del siglo XVI. La historia del reinado de los Reyes
Católicos hasta 1492 fue escrita por su cronista oficial Hernando del Pulgar en
forma de anales. A pesar de algunas descripciones gráficas y discursos
floridos, es en general pesado y árido, carente de la sencilla dignidad de su
género, e inferior a los Claros Varones de Castilla, una galería de
retratos contemporáneos dibujados con habilidad y energía por la misma pluma.
Andrés Bernáldez, cura de Los Palacios, amplió sus memorias en una historia de
su tiempo. Está en su mejor momento, cuando olvida la gravedad de su tema y se
contenta con chismorrear sobre los acontecimientos de los que fue testigo
ocular. Nebrija condensó la Crónica de Pulgar; Pedro Mártir dejó una colección
de cartas sobre acontecimientos contemporáneos, una mina de información rica
pero poco fiable y desconcertante. Estos libros, al igual que el De Rebus Hispaniae de Marineus Siculus, son ejercicios latinos sobre temas históricos.
A España nunca le
han faltado hombres doctos; pero, excepto tal vez en teología, los españoles
nunca han sido una nación culta. A los extranjeros que vinieron con Carlos V
les llamó la atención la ignorancia y el desprecio de las letras que prevalecía
en España, así como el semi salvajismo del grueso de su gente. El renacimiento
de la enseñanza no pudo dar fruto de inmediato en un suelo tan chamuscado y
agrietado por siglos de guerra. Además, los frutos más ricos del genio español
son autóctonos. La inspiración para la poesía más noble de España se encontró
en la Biblia y en su propia historia, más que en los escritores latinos e
italianos; Su novela y su drama brotaron de su propio suelo áspero pero
rebosante.
Con la excepción de
la pintura, que estaba todavía en su infancia, las artes habían alcanzado ya la
máxima expresión a la que han llegado en cualquier momento en este país. En la
arquitectura, en la escultura, en la alfarería, en el orfebrería, en la plata y
en el hierro, España nunca mejoró la habilidad de los sarracenos y las obras
maestras de los siglos XIV y XV. Las influencias que moldearon su arte se
encuentran en parte en la raza, en parte en el clima y en parte en la historia.
Poseedora de un gran poder de adaptación, dejó su huella en todo lo que
produjo. En las regiones septentrional y central, el diseño y la iniciativa
arquitectónica son mayoritariamente franceses; pero la influencia de los
sarracenos fermenta este estilo septentrional y lo dota de una belleza más
rica, "los cantos y los santuarios están igualmente teñidos con el
colorido de la piedad septentrional y la fantasía oriental". Introducida
al principio como un mero accesorio en vestimentas y joyas, y en los cofres
moriscos que custodiaban las reliquias de los santos, poco a poco esta
ornamentación más hermosa impregnó todo el edificio. Todavía era una catedral
cristiana; Sin embargo, la fastuosidad con que se empleaban las artes menores
en la decoración produjo un resultado que no se encuentra en ninguna otra parte
y que se conoce como estilo plateresco o platero. Ejemplos típicos son
la Puerta del Perdón de la Catedral de Sevilla, el arco de herradura de
una mezquita recubierta de emblema y decoración cristiana (1519) y, en forma
menos mixta, San Marcos de León (1514). A este período pertenecen algunas de
las obras más selectas del gótico caduce y del
renacimiento naciente. La iglesia de San Juan de los Reyes en Toledo perpetúa
el recuerdo de la batalla de Toro. Se proyectaron catedrales en Salamanca,
Segovia, Plasencia y Granada; pero la obra más valiosa de la época fue la
terminación y decoración de los espléndidos diseños de una época anterior en
Burgos, en Toledo y en Sevilla. A ella pertenecen también la iglesia situada en
medio de la gran mezquita de Córdoba, y el espléndido pero incongruente palacio
de Carlos V en la colina de la Alhambra.
La escultura en
España suele asociarse a la arquitectura religiosa. A menudo tiene un relieve
más audaz y una expresión más intensa que en otras partes, y alcanza su mayor
perfección en los retablos y monumentos sepulcrales. Tales son las maravillas
de mármol y madera creadas por Felipe de Vigarny o de Bolona (hacia 1500-43), Alonso de Berruguete, alumno
español de Miguel Ángel (hacia 1520), y Damián Forment de Valencia (hacia
1511-32), las tumbas del rey Juan II en la Cartuja de Miraflores, la del
infante Don Juan en Ávila, las de Íñigo de Mendoza y su mujer en Burgos, y la estatua arrodillada de Padilla. Son, hay
que confesarlo, delicados y hermosos más que grandiosos. El mármol y el
alabastro se tratan como el metal y el encaje; La belleza se busca en los
detalles y ya no en las grandes y simples líneas. A los sarracenos españoles
pertenece la invención de una vivienda que combina con la comodidad y
adecuación a su clima un alto grado de belleza. En ningún otro lugar se ha
hecho de una fortaleza un hogar de fuerza y belleza como la Alhambra
(principalmente del siglo XIV) y los otros alcázares de España. La
arquitectura doméstica semi oriental adoptada por los cristianos de Andalucía
se aprecia en su mejor momento en la llamada Casa de Pilatos de Sevilla
(1521). Aquí no hay necesidad de protegerse del peso de la nieve, no hay frío
que mantener, no hay humo que ennegrezca; Así, el techo se convierte en una
terraza, el arco se alza con ligereza de hadas, el esmalte y el color de las
tejas brillantes reemplazan el pesado revestimiento de madera y arras; El
estuco moldeado en diseños geométricos y colores armoniosos compensa la falta
de cuadros y la escasez de los muebles. La Lonja de Valencia (1482) es
un ejemplo, no exento de parangón, de la exitosa boda del diseño gótico tardío
con detalles sarracenos de ventana (ajimez) y decoración. Como raza
sometida, los sarracenos continuaron casi monopolizando las artes industriales
más delicadas. Suyas son las cerámicas de brillo metálico, y los exquisitos
diseños de encajes y filigranas, damasquinados e incrustaciones, que con las
ricas sedas y terciopelos atestiguan su habilidad como artesanos y su exquisito
gusto en la forma y el color.