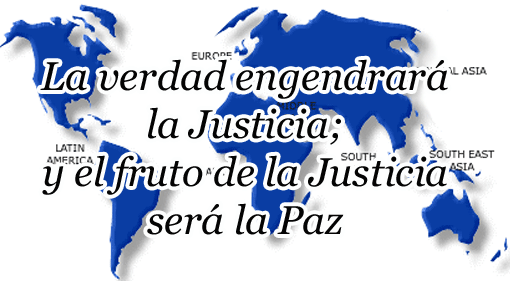EDAD MODERNA . RENACIMIENTO . HUNGRÍA Y LOS REINOS ESLAVOS
En la generación
que precedió al surgimiento de la Reforma, los reinos magiar y bohemio
sufrieron una decadencia interna que finalmente, en 1526, condujo a su
incorporación al imperio de los Habsburgo, mientras que Polonia, aunque lejos
de ser sólida o fuertemente organizada, continuó manteniendo su posición
imponente contra turcos y tártaros, por un lado. y moscovitas y alemanes, por el otro. La
decadencia de Hungría y Bohemia fue inesperada y siempre ha planteado uno de
los problemas más desconcertantes de la historia moderna. Hacia mediados del
siglo XV, y aún más durante las décadas sexta y séptima del siglo XV, ambos
reinos parecían firmemente establecidos, el uno (Hungría) en la inmensa cuenca
del Danubio medio; la otra (Bohemia, junto con Moravia y Silesia) en la vasta
meseta de la gran cuenca hidrográfica de Europa central. Sus gobernantes tenían
importancia internacional; sus ejércitos eran numerosos y bien disciplinados; y
su administración y rentas les proporcionaron amplios medios para hacer la guerra
o asegurar la paz. Sin embargo, en un período relativamente corto, las
perspectivas de los dos reinos se arruinaron, su independencia como Estados
nacionales se perdió, y ambos se vieron obligados a engrosar el creciente poder
imperial de una dinastía que, unos años antes, parecía haber perdido el último
vestigio de sus pretensiones de grandeza, y que, además, había sido
repetidamente desgastada en el campo y en la diplomacia tanto por Bohemia como
por Hungría.
El poder de los
Habsburgo durante los siglos XVI y XVII está íntimamente relacionado con, y
condicionado por, su adquisición de las coronas de Bohemia y Hungría en 1526;
y, puesto que este hecho central de la historia austríaca ha influido al mismo
tiempo en la mayoría de las corrientes internacionales de la historia europea,
su causa, es decir, la decadencia de Hungría y de Bohemia durante los últimos
años del siglo XV y los primeros veintiséis años del siglo XVI, debe
considerarse necesariamente como poseedora de una importancia más que local o
temporal. Una ojeada al mapa de Europa en el período que acabamos de indicar
bastará para ver que había, en Europa central y centro-oriental, no menos de
cuatro aspirantes serios a una monarquía general, que debería abarcar todos los
países fértiles del Danubio medio, el alto Elba y el alto Oder.
Los duques de Baviera, los archiduques de Austria, los reyes de Bohemia y los
reyes de Hungría llevaban mucho tiempo pujando, intrigando y luchando por el
gran premio. El botín fue a parar a la Casa de Habsburgo. La carga de la
narración que se intentará en este capítulo está implícita en este resultado
histórico; y sólo mediante la comprensión de su realización gradual pueden
hacerse realmente comprensibles los acontecimientos más o menos incoherentes
que pasaron por la escena de la Europa sudoriental antes del advenimiento de
Lutero, Carlos V y los grandes Papas de la Contrarreforma.
De este modo, se
puede encontrar una solución clara, casi podría decirse una respuesta técnica,
para el problema de por qué Austria, y no Baviera, Bohemia o Hungría, se
convertiría, en 1526, en el centro de gravedad político de una parte de Europa,
donde por razones geográficas e históricas los pequeños Estados independientes
no podían esperar una existencia duradera. y de la cual Polonia debía retirarse detrás del Oder,
sin dejar a Europa central afectada por su influencia. Todos los
acontecimientos y causas personales o accidentales fueron anulados por una
poderosa causa general, que obraba en nombre de los Habsburgo. Por mala que
fuera la táctica de los gobernantes austríacos, por insuficientes o deshonrosos
que fueran sus medios, superaban a sus rivales en lo que respecta a la
estrategia política, más particularmente en la estrategia de la política
exterior o internacional, y así triunfaban en un período en el que, en toda
Europa, las fuerzas internacionales tenían un dominio decidido sobre las influencias
locales o nacionales. A este notable resultado, las deficiencias de sus rivales
contribuyeron más que su propia superioridad en perspicacia política. La
flagrante y fatal mala gestión, o más bien negligencia, de la política exterior
por parte de los tres rivales de Austria hizo infructuosos todos sus esfuerzos
por la consolidación de sus Estados.
Al acercarse a la
melancólica historia de Hungría y Bohemia de 1490 a 1526, uno no puede dejar de
sorprenderse con las analogías, que equivalen a una completa semejanza, tanto
en las circunstancias como en las instituciones de los reinos checo y magiar en
el siglo XV. En las condiciones naturales, en el número y calidad de la
población, y en la coyuntura de circunstancias históricas e
histórico-geográficas, hay efectivamente una gran diferencia entre los dos
países. Los magiares son turanios, los checos un pueblo ario. En sus idiomas,
en sus costumbres, en su música, tienen poco en común. Los checos siempre han
estado, y lo estuvieron especialmente en la primera mitad del siglo XV,
profundamente perturbados por sus propios movimientos religiosos, mientras que
no podemos detectar ningún paralelo en Hungría con el ascenso y el progreso de
los husitas bohemios. La posición internacional de Bohemia se centraba en una
relación estrecha, aunque latentemente hostil, con el Sacro Imperio Romano
Germánico, siendo el rey de Bohemia uno de los siete electores. Las
pretensiones de señorío sobre Hungría presentadas por los emperadores
anteriores eran meras pretensiones. Bohemia, a la manera de los pequeños
Estados, presionada por todas partes por un imperio abrumador, se vio
naturalmente inducida a intensificar sus poderes de resistencia por la
inconformidad fanática, y sus guerreros religiosos (Ziska,
los dos Procops) mantuvieron aterrorizadas grandes partes de Alemania central
durante varios años (1419-34). En Hungría no existían tales motivos para el
aislamiento religioso y el fanatismo, y las relaciones de los reyes de Hungría
con los emperadores alemanes eran puramente internacionales o políticas.
Sin embargo, a
pesar de todas estas diferencias, existe, en los antecedentes históricos y en
las instituciones, una semejanza inconfundible entre Bohemia y Hungría. Hasta
principios del siglo XIV ambos países estuvieron bajo reyes nativos, Hungría
hasta 1301, Bohemia hasta 1306. Luego siguieron en ambas dinastías extranjeras,
en Hungría los angevinos, en Bohemia los luxemburgueses; y así, sucedió que en
ambos la Corona se hizo electiva. En ambos países, durante la segunda mitad del
siglo XIV y la primera mitad del siglo XV, los Estados ganaron ascendencia
política, y en ambos el protectorado de los líderes exitosos en la guerra o en
la política condujo al trono, en Hungría en la persona de Matías Corvino, en
Bohemia en la de Jorge Podiebrad. Ninguno de estos príncipes tan capaces tuvo,
sin embargo, la suerte de fundar una nueva dinastía; y ambos fueron sucedidos
por dos príncipes de la casa polaca de los Jagellos, Wladislav y su hijo Luis, cada uno de los cuales, aunque incapaz e indigno de su
posición, se convirtió en rey de Bohemia y de Hungría al mismo tiempo.
Este profundo
paralelismo, indicado por la mera secuencia y forma de gobierno externas, se
vuelve aún más sorprendente y sintomático de analogías más profundas cuando nos
dirigimos a la estructura social y política de los dos reinos.
En el último cuarto
del siglo XV, Bohemia consistía legalmente en Bohemia propiamente dicha, junto
con el margravato de Moravia, el ducado de Silesia y
la Baja Lusacia. Desde la Paz de Olmütz en 1477, la mayor parte de Moravia,
Silesia y Lusacia estaban bajo soberanía húngara, ya que Matías Corvino había
obligado a Wladislav de Bohemia a ceder estos
territorios. La población de Bohemia no pasaba de 400.000 habitantes; y
entonces, como ahora, estaba formada por habitantes alemanes y por habitantes
de habla eslava. Los bohemios se asentaron en el centro, y los alemanes a su
alrededor.
Hungría era en 1490
un reino muy grande, que se extendía desde la parte oriental del actual reino
de Sajonia a través de Silesia y Moravia, hasta Hungría propiamente dicha,
ocupando amplias extensiones de tierras fortificadas en el Drave, Save, Una, Bosna y Drina, hasta el río Aluta u Olt,
comprendiendo así grandes porciones de la actual Bosnia, Serbia y Rumania
occidental. La población de Hungría ascendía a finales del siglo XVI a unos
1.100.000 habitantes; Por lo tanto, podemos suponer que a finales del XV había
alcanzado unos 800.000. Es cierto que los magiares de la época de Wladislav (1490-1516) aseguraron repetidamente a los
agentes diplomáticos venecianos que Hungría podría reunir un ejército de no
menos de 200.000 hombres. Esta seguridad, sin embargo, no puede tomarse como
base para cálculos serios de la población, e indudablemente posee un interés
patriótico y político más que un valor estadístico. Hungría era entonces, como
lo es ahora, el lugar de encuentro de un gran número de nacionalidades. Las ciudades
estaban habitadas en su mayoría por alemanes que, por regla general, ni
siquiera podían hablar el idioma de sus amos. Las regiones montañosas del norte
estaban escasamente habitadas por pueblos eslavos, las del sudeste por rumanos
de habla romance, dálmatas, servios, armenios,
cumanos, etc. Todo el prestigio y el poder social y político pertenecían a los
magiares o, para hablar más correctamente, a los nobles magiares.
La estructura
política de uno y otro país era igualmente análoga a la del otro. En ambos, la
aristocracia era el elemento primordial, dotado de privilegios estatutarios o
tradicionales, hasta la exclusión práctica del poder político de ciertas clases
de ciudadanos dotados de derechos en el sentido moderno del término. En Hungría
el orden gobernante era, en términos generales, la nobleza. Estaba formado por
los grandes prelados de la Iglesia (Domini Praelati), los magnates (Barones et Magnates) y
la nobleza común (nobiles). A estas tres
clases de nobles personales se añadieron, desde 1405, los nobles corporativos
de las ciudades reales libres, que como corporaciones disfrutaban de algunos de
los derechos de la nobleza húngara. De los prelados, el primero en dignidad y
poder era el arzobispo de Esztergom (en alemán, Gran), que era el primado de
Hungría, el legatus natus del Papa y el canciller del rey; junto a él
estaban los obispos de Eger, de Veszprem, de Agram,
de Transilvania, y el abad de Pannonhalma, en el condado de Gyor (Germanicè: Raab).
Los magnates no se distinguían, con sólo dos excepciones (los Esterhazys y los Erdodys), de la nobleza común en cuanto a
títulos; ya que los títulos como "Barón", Conde o Príncipe fueron
introducidos por primera vez en Hungría por los Habsburgo, después de 1526.
Estaban formados por nobles muy ricos, o titulares de uno de los grandes cargos
nacionales del país. En perfecta consonancia con el carácter medieval de toda
la estructura social y política de Hungría, estos grandes cargos implicaban
inmensos privilegios personales más que constituir a sus portadores órganos
definidos de un Estado impersonal. El cargo más alto era el del Conde Palatino
(Regni Palatinus, nádor), representante legal del Rey, y cuando
era menor de edad su tutor legal; juzgar y arbitrar sobre las diferencias entre
el Rey y la nación; Capitán general del país y guardián de los anales del Rey.
Después del conde palatino seguían los Judex Curiae regiae; los banús, o senescales, de Croacia; el Tavernicorum regalium magister o canciller de Hacienda; los vajdák o senescales de Transilvania y las
provincias fronterizas menores en el Danubio; y los señores tenientes de los
condados (foispánok).
La nobleza común,
unas 15.000 familias, estaba formada por personas que formaban el populus, a diferencia de la plebe. Sólo ellos
poseían verdaderos derechos políticos; sólo ellos disfrutaban del sufragio
activo y pasivo; sus propiedades no podían serles arrebatadas (un derecho
llamado ósiseg); estaban exentos de impuestos;
Ellos solos eran los principales funcionarios del gobierno del condado, y su
principal deber consistía en defender el país contra cualquier enemigo que lo
atacara. Incluso en lo que respecta al derecho consuetudinario, a diferencia de
los patricii romanos o de la nobleza inglesa, se
encontraban en una posición mucho más ventajosa que la que se concedía a la
población urbana, llamada hospites, o al resto
del campesinado no libre (jobbágyok).
En este linaje de
nobleza privilegiada se injertó un sistema de autogobierno local y nacional muy
parecido al de Inglaterra, aunque la semejanza es mucho más válida con respecto
al sistema de condados húngaro que con respecto a la Dieta. En el primero, la
nobleza local administraba todos los asuntos públicos con total autonomía, y
había, especialmente en el siglo XV, una fuerte tendencia a diferenciar cada
condado como una provincia, sin preocuparse por los intereses de los condados
vecinos, si no positivamente hostil a ellos. Los objetivos intermunicipales,
como la regulación común del río Tisza, resultaron tan imposibles de alcanzar
como lo fue la afirmación uniforme en todos los condados de los actos
legislativos recientes. Sin embargo, fue la organización del condado, resultado
de la rápida conquista de toda Hungría por un pueblo victorioso en la última
década del siglo IX, la que preservó la unidad del reino magiar.
La Dieta,
por otra parte, difería del Parlamento inglés en dos puntos esenciales. No
consistía en delegados o diputados, sino en la masa de los nobles reunidos en
armas en el campo de Rakos, cerca de Budapest, o en
cualquier otro lugar. Es cierto que los ejemplos de delegados en las Dietas no
son del todo desconocidos en el período que precedió al desastre de Mohacs (1526); sin embargo, todavía en 1495, y
repetidamente en 1498, 1500, 1518, se aprobaron leyes especiales que ordenaban
a cada noble individual asistir a la Dieta en persona. Es fácil ver que tal
asamblea no poseía ni los elementos de la prudencia de un estadista ni de un
debate sostenido. Los miembros más pobres, siempre la gran mayoría, pronto se
cansaron de la costosa estadía lejos de sus hogares y se apresuraron a regresar
a sus condados. La otra diferencia esencial con el Parlamento inglés radicaba
en el hecho de que hasta el final del período que se examina (1526) la Dieta
húngara consistía en una sola Cámara. Así, tanto en estructura como en función,
las Dietas, aunque muy frecuentes, muy concurridas y muy ruidosas, permanecían
en un estado rudimentario.
Sin embargo, este
breve esbozo de la constitución política de la Hungría anterior a la Reforma
estaría incompleto si no se insistiera especialmente en el hecho de que no
había rastro de feudalismo occidental ni en las instituciones sociales ni en
las políticas del país. Medieval sin duda era la estructura de Hungría, incluso
en el primer período de la historia moderna; era, sin embargo, un tipo de
tiempos primitivos, casi prefeudales, templados por
elementos fuertes y sanos del Estado nacional moderno. La adhesión de Hungría a
este tipo medieval la hizo menos capaz de progresar al lado de los Estados muy
avanzados y modernizados de Occidente con igual rapidez; Los factores de la
vida nacional, por otra parte, le ofrecían las posibilidades de un futuro mayor,
aunque tardío. Así, el reino magiar se situó en un punto de tiempo entre la
Edad Media y los tiempos modernos; del mismo modo que en el espacio se hallaba
entre Oriente y Occidente.
En Bohemia, por
otra parte, sólo los nobles disfrutaban de los derechos reales de la plena
ciudadanía. Sin embargo, debido a las constantes relaciones entre Bohemia y
Alemania, las ideas feudales alemanas penetraron en el reino checo; y en el
siglo XV los nobles checos se dividían, no sólo de facto, como en Hungría, sino de lege, como en Alemania, en dos clases: los Vladyks o magnates (en checo también: páni), y los
caballeros (en checo, rytierstvo, que
significa el Estado u Orden de los caballeros). Las gens más importantes de los magnates bohemios
eran los Vitkovici, los Hronovici,
los Busici, los Markwartici (a los que pertenecía en el siglo XVII el famoso Wallenstein), los Kounici, cada uno de los cuales se ramificaba en una serie
de familias nobles, a menudo con nombres alemanes (Kiesenburg,
Schellenberg, etc.). La tendencia a hacer de los vladyks o magnates una verdadera casta, que difiere en derechos, poder y prestigio no
sólo de los burgueses y de las clases no libres, sino también de los
caballeros, era tan fuerte, y se vio tan favorecida por el terrible movimiento
husita, del que los magnates se las ingeniaron para sacar más provecho que
cualquier otro sector de la población. que a fines del siglo XV habían monopolizado en Bohemia propiamente
dicha todo el gobierno del país, y poseían derechos muy valiosos y casi reales
como señores de sus propiedades. La alta burguesía de Moravia, por una
convención de 1480, inscrita en el libro de estatutos, llegó a restringir el
número de vladyks a quince, y así se
estableció prácticamente como una casta cerrada. En Hungría, como hemos visto,
los magnates nunca pudieron hacer valer privilegios similares a expensas de la
nobleza común.
Antes de las
guerras husitas, el campesinado bohemio se encontraba en una posición
tolerable, aunque siempre había entre ellos un gran número de villanos y semisiervos. La introducción de la ley alemana en Bohemia
indudablemente ayudó a mitigar la condición de la población rural. Los
burgueses de las ciudades, en su mayoría alemanes, desempeñaron -como en
Hungría y Polonia- un papel muy subordinado, y sólo fueron admitidos en la
Dieta después de la gran agitación husita, a mediados del siglo XV. La Dieta de
Bohemia y la de Moravia estaban considerablemente mejor organizadas para un
trabajo eficiente que en el caso de la Dieta de Hungría. En Moravia había
cuatro estamentos (magnates, prelados, caballeros y ciudades), en Bohemia sólo
tres, ya que el clero había desaparecido aquí, como en Inglaterra en la misma
época, como un estado separado de la Dieta. Las asambleas no eran frecuentadas
por un número inmanejable y, por lo tanto, eran menos tumultuosas y más
eficientes que las asambleas nacionales de Hungría. Sin embargo, la esfera
adecuada de la influencia ejercida por la nobleza era el Consejo Privado, donde
los Kmets, o Seniores,
aconsejaban y controlaban al Rey. Cuando llegamos al período especialmente
tratado aquí, encontramos a Bohemia prácticamente gobernada por una oligarquía
de castas, y sin control, como en Hungría, por una numerosa y fuerte nobleza
menor, o, como en Inglaterra, por un rey fuerte.
Hungría bajo
Matías Corvino
De 1458 a 1490
Hungría había sido gobernada por el rey Matías Corvino, hijo de Juan Hunyadi,
el gran guerrero y cruzado. Matías fue en muchos sentidos la contraparte de su
contemporáneo Luis XI de Francia, excepto que superó al gobernante francés en
regalos militares. Ambos eran, como tantos otros monarcas de la época,
ilustraciones históricas del Príncipe de Maquiavelo: sin escrúpulos, fríos,
incansablemente trabajadores, llenos de grandes ambiciones, ordenados,
sistemáticos y mecenas del saber. Matías, a quien la leyenda popular en Hungría
ha elevado a las alturas de un gobernante idealmente justo ("El rey Matías
ha muerto, la justicia ha desaparecido", decía la gente común), de hecho,
había hecho un trabajo rápido con muchas de las libertades y derechos de sus
súbditos. Controló y frenó a los turbulentos oligarcas con mano de hierro; y su
"legión negra" de husitas y otros mercenarios, su ejército
permanente, en una palabra, y como tal institución ilegal en Hungría, fue
empleado por él con el mismo vigor implacable contra los magiares refractarios
que contra los turcos o los austriacos. En sus guerras fue particularmente
afortunado. A los turcos les infligió un severo castigo, y su hercúleo general
Paul Kinizsi, ayudado por Stephen Bátori,
los derrotó por completo en Kenyérmezó, cerca de Szászváros (Broos), en el río
Maros, en Transilvania, el 13 de octubre de 1479.
Ya se ha visto cómo
en 1477, Matías, después de una guerra exitosa contra Wladislav de Bohemia, obtuvo por el Tratado de Olmütz la mayor parte del territorio de la
Corona de Bohemia. En 1485 el gran Corvino tuvo aún más éxito. El 23 de mayo de
ese año, Viena capituló ante él como vencedora sobre el emperador Federico III;
y así añadió la Baja Austria a su vasto dominio. Sus éxitos no se obtuvieron
sólo mediante laboriosos combates. Su actividad diplomática no fue menos
exhaustiva y elaborada que sus numerosas campañas. Sin embargo, a pesar de
todos sus éxitos y triunfos, Matías, al igual que el emperador Carlos V en una
fecha posterior, pertenece a una clase de gobernantes más interesantes por su
personalidad que importantes por su obra. Al igual que Carlos, Matías triunfó
sobre las personas más que sobre las causas. Humilló a casi todos sus
oponentes, y su estatua o imagen fue erigida en Bautzen, así como en Breslau,
en Viena, y en la fortaleza fronteriza de Jajcza, en
Bosnia. Cuando el 6 de abril de 1490 Matías exhaló su último suspiro, dejó los
intereses de su único, pero ilegítimo hijo, Juan Corvino, y los de su reino, en
una condición tan insegura que no menos de cuatro o cinco candidatos rivales
luchaban por la corona que había esperado asegurar para su amable pero débil
hijo.
Los oligarcas
decidieron conferir la corona a Wladislav de Bohemia,
un príncipe de la casa polaca de los Jagellos, cuyo carácter indolente prometía
bien para su ardiente deseo de recuperar el ascendiente que habían perdido
hacía mucho tiempo bajo el severo gobierno de Matías. La campaña de su
competidor Maximiliano, hijo del emperador, fracasó, mientras que el otro
competidor de Wladislav, su hermano Alberto, rey de
Polonia desde 1492, fue persuadido por él para que se retirara. Así comenzó el
período del reinado de Wladislav II sobre Hungría
(1490-1516), durante el cual el país, tanto en el interior como en el
extranjero, caía rápidamente en la ruina. El rey, llamado comúnmente Dobzse Lászlo por
su costumbre de decir dobzse (está bien) a
todo, era un mero juguete en manos de Tomás Bakócz,
el todopoderoso Primado, de Jorge Szakmáry, el obispo
de Pecs, y de Emericus Perenyi, el Palatino. Este primado es el cardenal húngaro
Wolsey. Como el gran prelado inglés, disponía de todos los recursos de la
sutileza clerical, y sabía cómo humillarse durante una temporada. Al igual que
Wolsey, aspiraba al objeto más alto de la ambición eclesiástica, el papado, y
debido al mismo conflicto fatal dentro de él de dos ambiciones contradictorias,
fracasó por igual en prestar un buen servicio a su país y en cumplir sus
aspiraciones jerárquicas.
Al partido de la
corte centrado en Bakócz se opusieron los partidarios
de la poderosa Casa de los Zapolyai, que tras la
muerte de Esteban Zapolyai en 1499, presentaron a su
hijo Juan como candidato nacional a la corona. Los amigos de Juan,
principalmente el rico y sin hijos Lawrence Ujlaky,
contaban con la imbecilidad del rey en el consejo y en la guerra; y,
finalmente, Juan propuso a Wladislav en repetidas
ocasiones, e incluso de manera amenazante, un matrimonio entre él y la primera
hija del rey, Ana. Wladislav, sin embargo, con la
astucia que a menudo acompaña a la torpeza, se las ingenió para obtener demora
tras demora, junto con nuevas garantías de tratados del emperador Maximiliano,
hasta que su esposa francesa, Anne de Candale,
pariente de Luis XII, rey de Francia, le dio a luz en 1506, un hijo, Luis, cuyo
nacimiento puso fin a las intrigas de Juan Zapolyai.
A lo largo de todos
estos años, las hazañas en armas del reino, si no del Rey, no fueron en modo
alguno del todo insatisfactorias. En los primeros años del reinado de Wladislav, el viejo héroe Paul Kinizsi todavía continuaba infligiendo grandes pérdidas al siempre agresivo turco; y
John Zapolyai, también, ganó algo de gloria militar.
La rebelión de Ujlaky fue sofocada por el general del
rey Drágfy en 1495. Las disensiones internas, sin
embargo, estaban minando los cimientos mismos del reino; y en 1514 Hungría se
vio afectada por una de las terribles revueltas campesinas que entonces no eran
infrecuentes en Austria y Alemania, que invariablemente conducía al trato más
inhumano e ilegal de los campesinos derrotados. Una cruzada contra el turco
infiel, anunciada por Bakócz como legado del Papa,
dio origen a grandes concentraciones de campesinos y otras personas pobres que,
al ver que los nobles se abstenían de unirse a ellos, se ofendieron por esta
negativa y rápidamente volvieron sus picas contra la nobleza como sus
opresores. Un gran número de familias nobles fueron cruel e infamemente
asesinadas por la Jacquerie húngara dirigida por
George Udzsa. Las masas incultas de los insurgentes, sin embargo, cayeron presa
fácil de los soldados de John Zapolyars. Dózsa fue asada viva, y los campesinos fueron degradados a
la servidumbre eterna por un estatuto especial.
Después de la
muerte de Wladislav II (marzo de 1516), su hijo, un
niño de diez años, se convirtió en rey, bajo el nombre de Luis II. Había sido
educado bajo la funesta influencia de su primo, el margrave Jorge de
Brandeburgo (príncipe de Jägerndorf), y sólo conocía la indulgencia ilimitada
en los placeres y pasatiempos. En tales condiciones no se podía esperar una
reforma vigorosa, y el nuevo sultán, Solimán el Magnífico, ocupó en 1521 las
importantes fortalezas fronterizas de Szabács y Nándorfehérvár (Belgrado), después de que sus guarniciones
húngaras hubieran agotado todos los esfuerzos del heroísmo más exaltado. Sin
embargo, ni siquiera la pérdida de estos lugares, las dos llaves de Hungría,
produjo un cambio sensible en la indolencia y la facciosidad del pueblo. En vano fue Verbokzy, un estadista capaz
y verdaderamente patriota, hecho Palatino en 1525; en vano se aprobaron buenas
leyes para hacer frente al peligro inminente a manos del sultán victorioso. El
desastre de Mohács, el 29 de agosto de 1526, descrito en un capítulo anterior
de este volumen, mostró demasiado claramente que los planes destructivos del
Sultán fueron impulsados y ayudados más bien por la fatal desorganización de
Hungría que por el número y el valor de sus tropas. Los Jagellos dejaron de
existir, y al mismo tiempo una parte integral de Hungría, que pronto se
incrementaría a un tercio de todo el país, cayó en manos del turco. Otras
naciones anteriores a ésta habían sufrido sus Cannas,
Hastings o Agnadello; Pero, o bien el vencedor era igual, si no superior, en
grado de civilización, al vencido, o bien éste encontró después en su país o en
el extranjero los medios de sacudirse el letargo de la derrota. Hungría, con la
excepción de Transilvania, fue después de Mohacs no
sólo derrotada sino paralizada; y durante tres siglos no pudo reanudar su
misión histórica, en la medida en que sólo pudo repeler a su enemigo extranjero
con la ayuda de su opresor interno, Austria, y de los aliados de Austria. Cannas endureció a Roma, y Hastings hizo de Inglaterra una
parte orgánica de Europa; Mohacs enterró la mayor
parte de Hungría durante más de nueve generaciones.
Pasando ahora a los
acontecimientos de Bohemia, los encontramos llenos de perturbaciones similares.
Aquí, desde 1476, los Vladyks se vieron
envueltos en interminables luchas con las ciudades. La gente común,
especialmente los colonos alemanes, habían sufrido mucho a manos de los husitas
que, al empobrecer o masacrar a la población industrial de su propio país,
allanaron el camino para una oligarquía incontrolada. De estas guerras de
clases, la cruel, por no decir inhumana, campaña llevada a cabo por Vladyk Kopidlansky de Kopidlno
contra la ciudad de Praga, a partir de 1507, es quizás la más notable. No fue
hasta el 24 de octubre de 1517 que la alta burguesía y las ciudades llegaron a
un acuerdo en el llamado Tratado de San Venceslao. Los principales políticos y
generales de esos problemas internos fueron Juan Pashek de Wrat, Guillermo de Pernstein, Zdenko Lew de Rozmital y Pedro de Rosenberg. Después de 1520 se
reavivaron las viejas disensiones religiosas, ahora intensificadas por la
introducción de las ideas de Lutero. Los reyes, Wladislav y Luis, fueron completamente incapaces, y es dudoso que estuvieran dispuestos,
a detener la marea de luchas internas. En cualquier caso, parece que no
contaron para nada, y Bohemia, al igual que Moravia, fue prácticamente
entregada a un número muy limitado de aristócratas, sin el control de la
pequeña nobleza, como era el caso en la Hungría contemporánea, ni de las
ciudades o los campesinos. Aun sin la batalla de Mohács, Bohemia había llegado
a un punto en el que cualquier príncipe extranjero audaz y capaz podía muy bien
esperar apoderarse de un país importante tanto por su situación como por sus
recursos. Los Habsburgo no tardaron en ver y apreciar su oportunidad.
1490-1526]
Legislación magiar. Renacimiento en Hungría
El pesimismo
político y moral que pesaba sobre Hungría y Bohemia durante el reinado de los
Reyes Jagello es innegable. Al mismo tiempo, es fácil exagerar sus
consecuencias. Los historiadores de ambos países, y más especialmente los
autores magiares que escriben sobre los reinados de Wladislav II y Luis II, parecen no encontrar suficientes términos de reproche y
recriminación con los que atacar a los húngaros de este período; y coinciden en
atribuir su catástrofe enteramente a las deficiencias morales y antipatrióticas
de los zapolyais y sus contemporáneos. Sin embargo,
estas autoridades abundan en declaraciones que implican acciones enérgicas de
hombres buenos y grandes, y esfuerzos serios y bien intencionados para la
preservación del país. Es precisamente en períodos oscuros como éste cuando un
avance en la habilidad política y el patriotismo sincero es propenso a
manifestarse. Cualquier época de la historia húngara podría haberse
enorgullecido de un patriota, jurista y estadista como Stephen Verboczy, el autor de la primera codificación autorizada,
aunque no estrictamente oficial, del derecho magiar, escrito y no escrito, el Decretum Tripartitum juris consuetudinarii inclyti regni Hungariae:
(Hármas-kónyv). Expresiones más nobles y
verdaderas que los discursos pronunciados por él en las Dietas nunca salieron
de los labios de un patriota sincero y sabio. Tampoco Bornemisza era un
político vulgar o mediocre: mientras que Paul Tomory,
arzobispo de Kalocsa, como eclesiástico y como
comandante, a quien se confió la defensa del sur del país, merecía mucho de su
país.
La existencia de un
amplio acervo de virtudes públicas y privadas, incluso en aquellos tiempos
oscuros, se hace aún más evidente cuando estudiamos las acciones colectivas de
las Dietas. Después de haber tenido en cuenta su esterilidad final, no se puede
dejar de reconocer que el público de aquella época, es decir, el grueso de los
magnates y de la alta burguesía común, estaba por lo menos muy ansioso por
lograr en el gobierno del país un equilibrio tolerable entre los poderes que
poseían las autoridades legislativa, ejecutiva y judicial, respectivamente. En
cuanto al poder legislativo, llevaban dos grandes principios que en cualquier
otra época habrían sido considerados como una clara ganancia para cualquier
constitución liberal. Una era la ley que establecía que los impuestos podían
recaudarse sólo por decreto de la Dieta; la otra era la ley igualmente
importante contenida en los decretos de 1495, 1498 y, especialmente, 1507, en
virtud de la cual la nobleza común (no los caballeros, ya que no había tal Orden
en Hungría) debía tener siempre una parte igual que los magnates en el gobierno
de la nación, particularmente en el Consejo Privado. Otras leyes importantes,
saludables en sí mismas, aunque nacieron muertas, se aprobaron en gran número;
e inmediatamente antes de la desastrosa campaña de Mohács, la nobleza, por su
propia voluntad, abandonó temporalmente su exención de impuestos. Muy loables
desde el mismo punto de vista son los motivos que se pueden descubrir en
numerosas medidas de la época, que se esfuerzan por regular el funcionamiento
de la organización del condado; y la altísima reputación de Verbóczy, que fue
recompensado con un regalo nacional por su codificación, tiende a mostrar el
genuino interés de la comunidad en la importante obra de reforma legal.
El Renacimiento,
hay que admitirlo, no dejó más que una débil impresión en Hungría. La
magnificencia con la que Matías había patrocinado a los eruditos y artistas
italianos, y había establecido su famosa colección de libros, la Corvina, sólo
fue imitada débilmente por unos pocos nobles y eclesiásticos. Todavía en 1491
encontramos que el Judex Curiae (Lord Presidente del Tribunal Supremo) de
Hungría, Stephen Batori, era tan analfabeto que no
pudo firmar su nombre en las negociaciones del tratado entre Maximiliano y Wladislav II en Pozsony (Pressburg). En el campo de la arquitectura hubo algunos avances. Así, la
catedral de estilo gótico más grande y hermosa de Hungría, la de Kassa, fue terminada bajo los Reyes Jagello; y Bakócz embelleció la gran catedral de Esztergom con un
trabajo exquisito. Tampoco se descuidaron las sedes de los nobles, y el agradable
estilo señorial de la Italia del siglo XV todavía se puede admirar en los
condados septentrionales de Zemplén y Abauj, donde el turco rara vez extendía sus devastadoras
expediciones.
Pero si, como se
observará más adelante en relación con otros hechos igualmente deplorables,
apenas puede considerarse que el Renacimiento propiamente dicho haya alcanzado
alguna importancia nacional en Hungría, la Reforma penetró pronto en las
diversas regiones y estratos sociales del país. Ya en 1518 aparecen rastros de
la influencia de las enseñanzas de Lutero y Melanchthon en Bártfa, Eperjes, Lócse y otras
ciudades del norte de Hungría. Incluso entre los magnates encontramos varios
adeptos o mecenas del nuevo credo, como Pedro Perényi,
Th. Nadasdi, Valentine Törok.
El grueso de la población, sin embargo, permaneció fiel a la antigua religión,
y en 1523, 1524 y 1525 se aprobaron leyes muy estrictas contra los "luteranos"
En Bohemia, el
movimiento husita y las aspiraciones de los utraquistas, que no fueron
apaciguadas antes de la Dieta de Kuttenberg en 1485,
allanaron el camino para la Reforma. Gallus Cahera, hijo de un carnicero, que llegó a ser vicario de la
gran iglesia de Teyn en Praga, y John Hlawsa de Libocan fueron los
principales líderes de un renacimiento religioso en el sentido del luteranismo.
Por lo tanto, no
cabe duda de que, con todos los inconvenientes innegables del mal gobierno
oligárquico o aristocrático, tanto Hungría como Bohemia poseían todavía
numerosos elementos de prosperidad, y que la caída relativamente repentina de
ambos reinos, aunque ciertamente relacionada con algún fracaso moral en
gobernantes y gobernados por igual, no puede atribuirse a deficiencias éticas.
Ciertamente, no fueron tan excepcionales como para explicar la desaparición de
la independencia nacional después de una sola gran derrota en el campo de
batalla. Como se ha señalado al principio de este capítulo, la inesperada
disolución de los dos reinos y su absorción por un Poder no mucho mejor
organizado que ellos y que sufre muchos males similares, sigue siendo una de
las grandes dificultades que aquejan a este primer período de la historia
moderna. Tratar de eliminar tales dificultades moralizando sobre el egoísmo o
la codicia de este Palatino o de ese magnate, no proporciona ninguna síntesis
histórica de la verdadera relación de los hechos. Cada vez que un desastre como
el de Mohács se encuentra al final de una larga serie de acontecimientos, es
justo suponer que el país en cuestión debe haber sido terriblemente mal
gobernado. El descuido, no tanto de una u otra de las virtudes ordinarias
indispensables en todas las circunstancias, sino más bien de una de las fuerzas
directivas de la vida y del progreso nacionales, -excepto cuando una nación
está especialmente protegida por la naturaleza, como por ejemplo por la configuración
geográfica del país- la llevará invariablemente a serios aprietos y,
finalmente, a la ruina política. Una de esas fuerzas directivas es lo que
comúnmente se llama política exterior. En Europa, por lo menos, y con toda
seguridad desde la caída del Imperio Bizantino en 1453, la acción y la reacción
de sus diversos países entre sí han sido tan poderosas, que la sugerencia de
Giuseppe Ferrari de escribir la historia en forma binaria debería haberse
llevado a cabo hace mucho tiempo para cada uno de ellos. como afortunadamente lo ha sido para algunos.
Enclaves y
política internacional
En la segunda mitad
del siglo XV, todo el tenor y la naturaleza del arte de gobernar y de la
política cambiaron de lo que habían sido en los siglos anteriores. La Edad
Media sólo conocía dos universales en política, el Imperio propiamente
dicho, es decir, el Sacro Imperio Romano Germánico, y la Iglesia Católica: el
Imperio Bizantino tenía poco o nada que decir en cuestiones de política
occidental desde los días de Carlomagno. De esos dos imperios, sólo el de la
Iglesia poseía la organización y los medios adecuados para el propósito de un
gobierno eficiente. El Sacro Imperio Romano Germánico era una ficción, o en el
mejor de los casos un ideal, carente de todas las realidades del poder. Frente
a ese vago Imperio, los soberanos y señores más pequeños de Alemania, Francia,
España e Italia, menos ambiciosos, pero más prácticos, así como los de Bohemia,
Hungría y Polonia, se esforzaron durante los siglos XII, XIII y XIV por
construir reinos más pequeños bien unidos y bien organizados. En esto, algunos
de ellos tuvieron éxito, pero demasiado bien; y hacia 1475 Europa se dividió de
nuevo en dos grupos, pero grupos de un carácter totalmente diferente de la
clasificación medieval.
En lugar de una
ficción suelta, como el Sacro Imperio Romano Germánico, y la Iglesia, Europa
desplegó entonces una serie de monarquías relativamente grandes y bastante
centralizadas, como Inglaterra, Francia, Aragón, Bohemia, Polonia y Hungría,
por un lado; y pequeñas semimonarquías o
ciudades-estado aún más pequeñas pero muy organizadas, como el ducado de
Baviera, el electorado de Sajonia, las ciudades imperiales libres y las
ciudades-estado italianas, por el otro. Sin embargo, los viejos universales
políticos, el Imperio y la Iglesia, aún no se habían extinguido. La Iglesia,
aunque socavada por influencias deletéreas, tanto internas como externas,
todavía podía recurrir a vastos recursos de política, tesoros y hombres; el
Imperio, aunque anticuado como institución, todavía poseía reservas de
vitalidad como artilugio diplomático y atractivo político. Debido al carácter
universal tanto del Emperador como del Papa, no se podía esperar de ninguno de
ellos más que una política internacional; Pero todos los soberanos menores que
se esforzaban constantemente por ampliar su dominio, también se vieron
inevitablemente empujados al laberinto de esta especie de política. Sin
embargo, había una gran diferencia (aunque hasta ahora ha permanecido casi
inadvertida) entre los reinos al este y al oeste del Oder y la Marca. Todos los Estados al oeste de estos ríos, especialmente Austria,
Sajonia, Baviera, Borgoña y Francia, por mencionar sólo los más importantes, no
consistían en territorio continuo, sino en enclaves más o menos grandes,
territorios quebrados que se extendían irregularmente a lo largo de varias
latitudes, y a veces cortados por centenares de millas. Austria, desde las
adquisiciones del archiduque Leopoldo III en el siglo XIV, tenía enclaves en el
Rin, en Suabia, en Würtemberg, por no hablar de los de Suiza, Tirol y Friuli.
El mapa de Baviera en el siglo XIV es tan desconcertante como el de Italia en
el XIII, o el de los príncipes de Turingia en nuestros días. La misma
observación es válida para Borgoña, Francia e incluso Inglaterra, con sus
enclaves en Francia, Irlanda y Escocia.
A este estado
singularmente disociado del territorio en todas las soberanías al oeste de los
ríos Oder y March (con la solitaria excepción de
Bohemia), los reinos al este de esa frontera, como Polonia y Hungría, ofrecen
un contraste notable y sugestivo. Ya sea que Hungría se extendiera, como lo
hizo bajo Luis el Grande en el siglo XIV, desde Pomerania hasta Bulgaria, o
como bajo Matías, desde Sajonia hasta Serbia, el reino magiar siempre tuvo una
continuidad ininterrumpida de territorio, tal como en nuestros tiempos sólo
poseen los varios grandes Estados de Europa. La misma observación se aplica a
Polonia, con algunas concesiones insignificantes, y también al reino de
Bohemia.
Esta es, pues, la
principal diferencia entre los Estados de Bohemia, Polonia y Hungría, tal como
se encuentran a finales del siglo XV, y el resto de los Estados occidentales de
Europa. La continuidad ininterrumpida de esos Estados orientales podría haber
parecido implicar una mayor unidad y, por lo tanto, una mayor fuerza. En
realidad, sin embargo, el efecto fue completamente diferente. Los soberanos
occidentales, movidos por un deseo natural de redondear sus posesiones más
lejanas, y los pueblos occidentales, por un deseo igualmente natural de hacer
su nacionalidad coextensiva a su tierra, estaban
constantemente ansiosos por mejorar y fortalecer su organización en casa, al
mismo tiempo que se interesaban profunda, práctica e incesantemente por los
asuntos de sus vecinos y rivales. El hecho mismo de la situación de sus Estados,
y de los deseos y necesidades fundamentales a los que dio lugar, hizo que los
monarcas occidentales del siglo XV fueran al mismo tiempo mejores o, en todo
caso, más eficientes gobernantes en el interior y entrenaran a los diplomáticos
en el extranjero. Pronto aprendieron la lección, tan indispensable en toda
política exterior, de que no se puede depender de ninguna alianza a menos que
se base en una "consideración" sustancial y mutua, para usar el
término de un abogado. Hacerse valiosos, es decir, eventualmente peligrosos,
era su primer y más apremiante objetivo, y sus súbditos no podían menos de
sentir que, en un momento en que un tratamiento coherente de la política exterior
era la necesidad suprema de su país, el monarca y sus consejeros reclamaban
justamente el poder absoluto.
La íntima conexión,
pues, que existía en el caso de las monarquías occidentales entre la
discontinuidad de sus territorios y el absolutismo, por una parte, y su
enérgica política exterior, por otra, explica en gran medida el fracaso
político de Hungría y Bohemia a finales del siglo XV, a pesar de sus brillantes
comienzos cincuenta años antes. Precisamente en los momentos en que los Estados
occidentales, incluso Inglaterra, abandonaban prácticamente su fe en las
instituciones parlamentarias y caían en una sujeción cada vez más completa a un
absolutismo eficaz, los países orientales se empeñaban en debilitar el poder
central y derivaban hacia un sistema completamente moderno de dietas y
parlamentos. Siendo su territorio continuo y extenso, ni sus reyes ni los
pueblos sufrieron ninguna presión externa que los instara a emprender la
consolidación de su estructura política en el interior con algún grado de
eficiencia superior, o a dedicar un estudio y esfuerzo cuidadosos al cultivo de
la política exterior. Sin tal presión externa, ninguna nación ha persistido en
la ardua obra de reforma durante un período prolongado. Es cierto que en los
tiempos de Matías observamos que la política exterior era objeto de una
atención constante y rigurosa por parte del rey, que incluso trató de formar un
cuerpo de diplomáticos entrenados, como Balthasar Batthyányi, Peter Dóczi, Gregorio Lábatlan, Benedictus Túroczi y otros. Éstos eran, sin embargo, meros comienzos, y muy inferiores a la labor
sistemática de los representantes extranjeros de Borgoña, o de Austria, por no
hablar de Venecia y del Papa. Bajo los Jagellos incluso estos débiles intentos
fueron abandonados, y Hungría y Bohemia estuvieron de 1490 a 1526 completamente
fuera de la corriente principal de la política internacional de Europa; ajeno a
todos los grandes intereses en litigio entonces; ni valorados como aliados, ni
peligrosos para nadie, excepto para los países menores de su vecindad
inmediata. Por lo tanto, cuando el Turco invadió Hungría en 1526 con fuerzas
abrumadoras, no se hizo ningún intento serio para salvar a Hungría por parte de
ninguna de las Potencias, y el Turco, en lugar de encontrarse con una coalición
europea, como la que iba a encontrar en Lepanto en 1571, cuando planeó la ruina
de Venecia, sólo se encontró con un pequeño ejército magiar al que destruyó
fácilmente.
No hay más que
comparar la incesante actividad en política exterior de Maximiliano o Fernando
I de Austria con la de Vladislav II y Luis II de
Hungría y Bohemia, para ver cuán inferior era la estrategia política magiar a
la de la Casa de Habsburgo. Las grandes guerras de Maximiliano con Venecia,
Francia y Suiza, sus incesantes campañas diplomáticas con la Curia de Roma, con
los príncipes de Alemania, con Venecia, se discuten en otras partes de esta
obra. Bastará aquí con limitar nuestra atención a la política oriental de
Maximiliano. Además de su repetida acción en favor de los Caballeros Teutónicos
en lo que más tarde se conoció como Prusia Oriental, firmó varios tratados con
el "Zar Blanco", como los de 1490, 1491 y, especialmente, el del 9 de
agosto de 1514, celebrado en Gmunden con el zar Wasiliei Ivanovic, a través de una embajada previamente
enviada a Rusia y destinada a presionar a Segismundo. Rey de Polonia, que trató de frustrar los
planes de Maximiliano en Hungría. Con los Jagellos de Hungría llevó a cabo
varias guerras, todas ellas con un pretexto u otro para renovar y mejorar el
tratado original, fechado el 19 de julio de 1463, entre el emperador Federico
III y el rey Matías, en virtud del cual los Habsburgo tenían finalmente derecho
a reclamar la corona de San Esteban. El Tratado de Pozsony (7 de noviembre de 1491), así como las negociaciones de marzo de 1506, que
condujeron al Tratado del 19 de julio de 1506, y el "Congreso" de
Viena (julio de 1515), terminaron en la última fecha mencionada en un acuerdo
según el cual la hija de Wladislav, Ana, se casaría
con Fernando, el nieto de Maximiliano, y el hijo de Wladislav,
Luis, se convertiría en el esposo de la nieta de Maximiliano, María. Con estos
dobles matrimonios, la reclamación de los Habsburgo sobre el reino de Hungría
quedó a una distancia mensurable de la consumación. Es imposible hacer aquí más
que indicar la inmensa actividad diplomática de Maximiliano en esta, la más
duradera de sus logros. Todos los resortes de la política internacional entonces
en funcionamiento fueron puestos en movimiento por él. Su política hacia Luis
XII de Francia, y la hacia los duques de Milán; su liga europea contra Venecia
(la llamada Liga de Cambray), todo fue utilizado por él para halagar, amenazar,
sobornar o engatusar a Hungría para que aceptara su Casa como eventual heredera
de los Jagellos. En julio de 1510, sus embajadores, junto con los de Francia y
Venecia, abogaron ante la Dieta húngara en Tata, fingiendo estar muy ansiosos
por la participación de Hungría en la liga contra Venecia.
Frente a esta
política empresarial y poderosa del ingenioso Habsburgo, ¿qué encontramos en
Hungría? Nada. Hungría no tenía embajadores permanentes en las distintas
Cortes, ni ninguna clase de diplomáticos entrenados. En Tata, la nobleza
reunida escuchó con autocomplacencia a los elocuentes oradores extranjeros,
pero, como de costumbre, los nobles pronto perdieron la paciencia y se
dispersaron. Venecia juzgó acertadamente la nulidad de la posición
internacional de Hungría, cuando, incluso en medio de su peligro, se negó a
hacer concesión alguna a la parte veneciana entre los nobles magiares. Los
Papas, cuyo semblante todavía muy valioso Hungría podría haber asegurado con
una política más agresiva contra Venecia en Dalmacia o en Friuli, también
abandonaron a Hungría. Ignorante de lo que pasaba más allá de los Cárpatos;
incapaces de aprovechar las corrientes y contracorrientes de la política
internacional; Al no prestar ningún servicio a las principales potencias de la
época, los húngaros quedaron en la hora de mayor peligro para sus escasos
recursos frente a la potencia militar más formidable de la época. Los
Habsburgo, tanto por haber ostentado la dignidad imperial durante siglos, como
porque sus innumerables enclaves los llevaron a conflictos incesantes con casi
todas las potencias de Europa, habían aprendido mediante un largo y paciente
estudio el valor inestimable de una política exterior sólida y sostenida. En
ese punto vital, ni los duques bávaros, por la exiguidad de sus dominios, ni los reyes bohemios o húngaros, por sus hábitos de
pensamiento político totalmente diferentes, podían competir con ellos. Ni
siquiera Matías pudo, al final, haber prevalecido contra Maximiliano, en la
medida en que los húngaros, por la naturaleza misma de su territorio ininterrumpido
y autosuficiente, no habrían comprendido ni habrían seguido fácilmente una
política de los Habsburgo llevada a cabo por un rey magiar. Mohács, pues, fue
el resultado necesario del abandono de la política exterior en el momento en
que más se necesitaba; y este descuido, una vez más, no puede menos de
atribuirse principalmente a hábitos de pensamiento político inevitables en una
nación que carecía de todos los incentivos geográficos y económicos para la
maduración de una política exterior que elevara a las naciones gobernadas por
los Valois y los Habsburgo por encima de todas las demás naciones del
continente. Es infinitamente más apropiado lamentar Mohacs como una calamidad inevitable, que usarlo como un texto sobre el cual sermonear
a una nación desafortunada.
Los fracasos
fatales de la política húngara también pueden rastrearse en Polonia. En el
primer cuarto del siglo XV, el gran príncipe de Lituania, Vitovt,
había tenido ideas de gran alcance sobre la fundación de un vasto imperio
checo-polaco, que debía dominar todo el este de Europa. Sin embargo, fracasó,
principalmente porque era antagónico a la Iglesia católica o nacional de
Polonia. Casimiro IV (1445-1492), padre de Vladislao II de Hungría y Bohemia, combatió con éxito a la Orden Teutónica y a otras
potencias vecinas. Sin duda, al igual que su contemporáneo Matías Corvino,
tenía opiniones claras sobre la necesidad de reorganizar su país sobre la base
adoptada por los monarcas de Occidente. Sin embargo, tanto él como sus hijos y
sucesores después de él, Juan Alberto (1492-1501) y Alejandro I (1501-1506),
intentaron en vano romper el poder de los magnates tolerando a la pequeña
nobleza (szlachta). En 1496 los campesinos fueron completamente privados
de sus derechos; contra la población urbana, en su mayoría germanos, y llamados hospites, se aprobaron varias leyes muy
perjudiciales, y el poder real fue seriamente reducido por los magnates.
Después de sufrir más particularmente el Estatuto de Nieszava,
1454 -la Bula de Oro en lugar de la Carta Magna de los oligarcas
polacos- y la Constitución Nihil novi de 1505,
la monarquía quedó prácticamente indefensa en manos de Segismundo I (1506-48),
hermano de sus predecesores. Fue durante este período que tanto la Dieta
General (Cámara de Diputados) de todas las diversas provincias absolutamente
autónomas de Polonia, como las diversas Dietas Provinciales, adquirieron la
plenitud de la autoridad real en las ramas legislativa y administrativa del
gobierno. El rey podía nombrar, pero no podía remover a los funcionarios. Los nuntii terrae o
representantes en las Dietas nacionales eran inviolables y omnipotentes. Así,
también en Polonia surgió el parlamentarismo, en una forma bastante extrema, en
la misma coyuntura en que había demostrado ser ineficaz en todos los países
occidentales. Al igual que en Hungría y Bohemia, también en Polonia, su
desarrollo indebido paralizó cualquier política exterior coherente y sólida; y,
en consecuencia, encontramos que, aunque durante todo el siglo XVI Polonia
todavía parece imponente y todavía logra muchos éxitos notables, sin embargo,
no puede detener el crecimiento de la Rusia hostil en el este, ni el insidioso
ascenso de Prusia en el oeste; No puede amalgamar a su población en una sola
nación, ni dotarla de una constitución menos anárquica.
Con un país tres
veces más grande que la actual Francia, y territorialmente ininterrumpido,
además de poseer una buena salida al mar, los polacos estaban en posesión de
muchos de los factores que contribuyen a establecer un Estado y a dar un
equilibrio seguro a su posición. Sin embargo, faltaba esa presión del exterior,
que probablemente ha hecho más por el bien de las naciones que la mayoría de
sus cualidades virtuosas y patrióticas. La nobleza de Polonia pasaba los
intervalos de la guerra en sus propiedades descuidadas, dejando el gran
comercio marítimo a los patricios alemanes de Danzig, el comercio interior a
los judíos, la poca industria que había a los burgueses alemanes y las escuelas
a los sacerdotes. Aunque la mayoría de los nobles polacos de las clases más
ricas habían recibido una esmerada educación en las universidades de Italia, y
muchos de ellos estaban imbuidos del espíritu de los clásicos e impulsados por
los ideales del verdadero patriotismo, sin embargo, todas estas y otras muchas
buenas cualidades de la más distinguida de las naciones eslavas se volvieron
inútiles y estériles por la apatía y la indolencia del gran cuerpo de los
nobles. Seguramente, en una nación que pudo producir un Copérnico y tantos
grandes poetas, debe haber habido mucha dotación natural incluso para las más
altas esferas del pensamiento. Sin embargo, en medio de la indiferencia
general, el suelo más rico debe permanecer en barbecho. Los polacos, al igual
que los húngaros, carecían por completo de cualquier poder de autoorientación en los asuntos del oeste de su vasto país;
descuidaron los intereses europeos, tanto el Renacimiento, el nuevo movimiento
internacional en el ámbito del intelecto como la nueva política internacional
de los monarcas contemporáneos. A cambio, Europa, indiferente a Polonia, como
lo era a los magiares, permitió que se hundiera lenta pero seguramente en una
disolución inevitable.