HISTORIA DE LA EDAD MODERNA |
 |
EDAD MODERNA . RENACIMIENTO . VENECIA
El comienzo del siglo XV ofrece un punto
conveniente para examinar el crecimiento de la República de Venecia. Para
entonces, Venecia se había convertido en la Venecia de la historia europea
moderna; una gran ciudad comercial; un mercado para el intercambio de
mercancías entre Oriente y Occidente; comprometida con una política destinada a
convertirla en una de las cinco potencias italianas y, finalmente, a levantar
contra ella una coalición de toda Italia y Europa. Su constitución era fija; se
desarrolló su sistema colonial; su posición frente a la Iglesia estaba definida;
su engrandecimiento en la península italiana se había iniciado; su riqueza, su
esplendor, su arte comenzaban a atraer la atención del mundo civilizado. Los
diversos hilos de la historia veneciana se unen en esta época. La República
estaba a punto de emprender una carrera más amplia y ambiciosa que la que había
seguido hasta entonces; una carrera para la que sus diversas líneas de
desarrollo, la creación de un imperio marítimo, la expansión en el continente,
los esfuerzos por la independencia eclesiástica, el crecimiento y la
solidificación de la constitución, la habían ido preparando lentamente. El
examen de cada una de estas líneas, a su vez, nos permitirá comprender la
naturaleza de la República de Venecia tal como surgió de la Edad Media y se
convirtió, durante un tiempo, en uno de los factores más importantes de la
historia europea.
El crecimiento del imperio marítimo
veneciano en el Levante y la supremacía en el Mediterráneo se divide en cuatro
períodos bien definidos. Los venecianos comenzaron moviéndose lentamente por la
costa dálmata y estableciendo su poder en el Adriático; luego avanzaron hacia
el este y adquirieron derechos en los puertos marítimos sirios, como Sidón,
Tiro, Acre; se apoderaron de muchas de las islas del archipiélago como parte
del botín después de la Cuarta Cruzada; finalmente se encontraron, lucharon y
derrotaron a sus únicos rivales marítimos serios, los genoveses.
El Adriático es la vía acuática natural
que conduce a Venecia. Para que su comercio prosperara, era esencial que fuera
dueña de este mar. Pero la costa oriental del Adriático, con sus profundos
golfos y sus numerosas islas, había albergado durante mucho tiempo a una raza
de piratas que no cesaban de molestar el tráfico veneciano. Era necesario
destruir este nido de corsarios, y Venecia se embarcó en la primera gran guerra
que emprendió como Estado independiente en su propio interés. Esta guerra fue
todo un éxito. Las ciudades costeras dálmatas reconocieron al Dux como duque de
Dalmacia y se sometieron a un tributo nominal en reconocimiento de la
supremacía de la República. Es cierto que Venecia no permaneció en posesión
ininterrumpida y continua de Dalmacia, pero adquirió un título que
posteriormente hizo efectivo. Dio así el primer paso hacia esa condición
indispensable de su existencia comercial, la supremacía en el Adriático. Las
ciudades dálmatas estaban ahora abiertas a sus comerciantes. La costa dálmata
proporcionaba un suministro de alimentos que las lagunas no producían; los
bosques dálmatas producían madera para construir barcos y casas.
Durante el período de las Cruzadas,
Venecia logró una expansión aún mayor en el Levante. Los ojos de Europa se
habían sentido atraídos por la pequeña ciudad de las Lagunas que había atacado
y sometido a los piratas narentinos, desafiado y combatido a los normandos y
prestado notables servicios al mismísimo emperador de Oriente. Cuando los
cruzados comenzaron a buscar un puerto de embarque y un servicio de transporte
a Tierra Santa, las tres ciudades de Génova, Pisa y Venecia se ofrecieron.
Venecia no solo era la más poderosa, también era la más oriental de las tres.
Su posición geográfica llevó naturalmente a la elección de Venecia como puerto
de partida. El asunto de las Cruzadas demostró que la República emprendió esas
empresas con un espíritu puramente comercial. Cuando Sidón cayó, los venecianos
recibieron de Balduino, rey de Jerusalén, a cambio de su ayuda, un mercado, un
distrito, una iglesia y el derecho a usar sus propios pesos y medidas en esa
ciudad. Este era, de hecho, el núcleo de una colonia de comerciantes que vivían
bajo capitulaciones de tratados especiales; y los privilegios del tratado de
Sidón los encontramos repetidos y ampliados cuando Acre, Tiro y Ascalón fueron
sucesivamente ocupados.
El asedio y la captura de Tiro marcan el
final del segundo período en la historia de la expansión marítima veneciana.
Con la erección de fábricas en Constantinopla y en las principales ciudades de
la costa de Siria, puede decirse que la República se embarcó en la construcción
de la gran Venecia, que debía completarse después de la Cuarta Cruzada.
Pero el curso de la expansión veneciana
no fue ininterrumpidamente fácil. El rápido crecimiento de su poder en el
Levante procuró para la República un enemigo en la persona del Emperador de
Oriente. Los emperadores siempre habían visto con recelo todo el movimiento de
las Cruzadas y, más especialmente, la actitud declaradamente comercial asumida
por Venecia, que obviamente estaba empeñada en adquirir territorios y derechos
dentro del Imperio. Eran conscientes de que podían castigarla favoreciendo a
sus rivales Pisa y Génova. La creciente riqueza e importancia de los colonos
venecianos en Constantinopla, donde se dice que eran doscientos mil, aumentó
los celos imperiales. Los venecianos fueron acusados de ser vecinos
problemáticos y peleones, que mantenían a la ciudad en un alboroto. En marzo de
1171, todos los venecianos del Imperio fueron arrestados y sus propiedades
confiscadas. La indignación popular contra Venecia llevó a la República a la
guerra contra el emperador. Cien galeras y veinte barcos fueron tripulados en
el transcurso de cien días. El resultado de la campaña fue desastroso para los
venecianos. Los embajadores del emperador indujeron al dux a contemporizar. La
plaga diezmó y casi aniquiló la flota. Los restos destrozados regresaron a
Venecia, donde el dux fue asesinado por la turba.
Con el reinado de Enrico Dandolo y la
Cuarta Cruzada nos acercamos a un período memorable en la historia del imperio
marítimo veneciano. Cuando Dandolo subió al trono, los asuntos de la República,
en lo que se refiere a su poder marítimo, quedaron así. En la ciudad imperial
su posición era precaria, propensa a cambios violentos, expuesta a las
maquinaciones de sus rivales comerciales y navales, Pisa y Génova. Sus
comunicaciones con sus fábricas sirias no eran seguras. Zara y la costa dálmata
seguían en rebelión. En el año 1201 la República descubrió que el emperador
usurpador, Alejo III, estaba en un tratado con los genoveses y meditaba
conferirles amplios derechos comerciales. Los objetivos inmediatos de la
República eran la recuperación de Zara y la supresión de sus rivales
comerciales en Constantinopla. La historia de la Cuarta Cruzada es la historia
de la forma en que la República logró sus objetivos.
Zara fue recuperada, y a la caída de
Constantinopla, en 1204, la República cosechó ventajas materiales de tipo
preponderante. Su parte del botín le dio sólidas riquezas, con las que compró
los derechos de Bonifacio sobre Creta y Salónica y obtuvo permiso para que los
ciudadanos venecianos ocuparan como feudos del Imperio las islas del Egeo que
no fueran ya propiedad de la República. De esta manera se apoderó de las
Cícladas y las Espóradas y controló los puertos marítimos de Tesalia y la isla
de Creta. Zara y otras ciudades dálmatas pasaron a ser suyas tanto por
conquista como por título; y así, la República adquirió una línea
ininterrumpida de comunicación desde Venecia por el Adriático hasta
Constantinopla y alrededor de los puertos marítimos de la costa siria.
Pero la posesión de este gran imperio
marítimo tenía que ser reparada. Venecia fue incapaz de emprender al mismo
tiempo la conquista y el asentamiento de tantos territorios dispersos. Adoptó
un método tomado del sistema feudal de sus aliados francos, y concedió la
investidura de las diversas islas, como feudos, a aquellos de sus familias más
ricas que se comprometieran a hacer efectivo el título veneciano y a mantener
los territorios para la República a cambio de un tributo nominal.
No tenemos pruebas de cómo estos
feudatarios establecieron su título y gobernaron sus feudos; pero cuando nos
ocupemos del crecimiento de la constitución veneciana, encontraremos que de
esta partición de las islas de Levante resultó un gran aumento de la riqueza
privada. Conocemos, sin embargo, el sistema adoptado para la colonización de la
gran isla de Creta, que la República mantuvo directamente en sus manos. Los
ciudadanos venecianos se vieron tentados a establecerse en la isla por el
regalo de ciertos pueblos con sus distritos. Se esperaba que los mantuvieran
para la República en caso de una revolución. El gobernador de la isla, que
llevaba el título de duque de Candia, era un noble veneciano elegido en el Gran
Consejo de Venecia; fue asistido por dos Consejeros.
Los asuntos de importancia eran decididos por el Gran Consejo de Creta, que
estaba compuesto por todos los nobles venecianos residentes en la isla y todos
los nobles cretenses. El resto de las magistraturas se formaron según el modelo
veneciano; y los cargos más altos, como los de Capitán General, Comandante de la Caballería, Gobernadores y Comandantes
militares en las ciudades más grandes, fueron ocupados por venecianos. Las
oficinas menores estaban abiertas a los cretenses. Se concedió la igualdad
absoluta tanto a los ritos romanos como a los ortodoxos. De hecho, la República
desplegó de inmediato las ideas rectoras de su política colonial, a saber,
interferir lo menos posible con las instituciones locales; desarrollar los
recursos del país; fomentar el comercio con la metrópoli; retener en sus manos
sólo los más altos cargos militares y civiles como símbolo y garantía de su
supremacía.
Para la defensa de estas posesiones
ampliamente dispersas y para la preservación de las comunicaciones entre
Venecia y sus dependencias, la República se vio obligada a organizar un
servicio de escuadrones de patrulla. El capitán del golfo, es decir, del Adriático,
tenía su cuartel general en las islas Jónicas, y era responsable de la
seguridad de los mercantes desde Venecia hasta esas islas y en las aguas de
Morea (Peloponeso) hasta Modón y Corón. Desde Morea hasta los Dardanelos, la seguridad de la
ruta marítima fue confiada a los feudatarios venecianos en las islas griegas;
mientras que los Dardanelos, el Mar de Mármora, el Bósforo y el Mar Negro eran
patrullados por la escuadra del Mar Negro.
Es obvio que el resultado de la Cuarta
Cruzada fue de gran importancia para la expansión del imperio marítimo
veneciano; y ahora estamos en presencia de una Venecia completamente diferente
de todo lo que hemos encontrado hasta ahora. La República asumió el aspecto de
una potencia naval con una gran marina mercante y organizó escuadrones de
buques de guerra para su protección. Las tripulaciones de los buques de guerra
venecianos eran en este período ciudadanos libres, que servían bajo el mando de
un noble veneciano. Los prisioneros condenados o los galeotes no fueron
empleados hasta mucho más tarde, en primer lugar, porque el Estado no era lo
suficientemente grande como para proporcionar suficientes criminales para
servir el remo, y en segundo lugar porque, mientras el abordaje constituía una
operación importante en la táctica naval, los criminales condenados no podían
ser empleados con seguridad, ya que era peligroso confiarles armas. Cuando la
embestida sustituyó al abordaje, el galeote, encadenado a su banco, pudo ser
utilizado precisamente como nosotros usamos la maquinaria.
La expansión del imperio marítimo
veneciano como resultado de la Cuarta Cruzada despertó los celos de su gran
rival, Génova. Era inevitable que los genoveses y los venecianos, que ocupaban
barrios vecinos en las ciudades levantinas, compitiendo cada uno por el
monopolio del comercio oriental, llegaran a las manos. La República estaba
ahora comprometida en una lucha con su rival occidental por la supremacía en el
Levante, un conflicto deplorable plagado de desastres para ambas partes.
Siguió un largo período de campaña
naval, y la fortuna de la guerra se inclinó ora hacia un lado, ora hacia el
otro. El espacio de respiro entre cada campaña y la siguiente fue dedicado por
la República al desarrollo de su comercio. Se estipularon tratados con Milán,
Bolonia, Brescia, Como. Se desarrolló el comercio con Inglaterra y Flandes por
medio de las galeras de Flandes. Los mercaderes venecianos traían azúcar del
Levante y lo cambiaban por lana en Londres. La lana se vendía en Flandes y se
compraban telas, que se colocaban en los mercados de Italia y Dalmacia,
mientras los barcos navegaban de nuevo hacia el este para conseguir nuevos
cargamentos para el mercado de Londres. Las industrias también comenzaron a
echar raíces en la ciudad. Los refugiados de Lucca introdujeron el comercio de
la seda y se establecieron en un barrio cerca del Rialto. La fabricación de
vidrio de Murano recibió un impulso. La población de la ciudad era de 200.000
habitantes; los varones aptos para las armas, es decir, entre los veinte y los
sesenta años, se contaban en 40.000.
Hay pruebas de que, a pesar de las
derrotas de Génova en Ayas y en Curzola, Venecia había alcanzado una alta
posición a los ojos de los príncipes europeos. Eduardo III pidió ayuda
veneciana en sus guerras con Felipe de Francia; ofreció amplios privilegios e
invitó al dux a enviar a sus hijos a la corte inglesa. Alfonso de Sicilia se
disculpó por los insultos ofrecidos a los comerciantes venecianos. El Papa
propuso que Venecia se hiciera cargo de la protección de los cristianos contra
los turcos otomanos, que comenzaban a amenazar a Europa, a cambio de lo cual la
República disfrutaría de los diezmos eclesiásticos durante tres años.
Pero Génova aún no había sido expulsado
del campo. Era imposible que las rivalidades comerciales no desemboquen en
nuevas explosiones. El comercio de pieles en Crimea dio lugar a diferencias.
Los venecianos enviaron una embajada a Génova para protestar contra las
supuestas violaciones de un pacto por el cual ambas repúblicas se habían
comprometido a abstenerse de comerciar con los tártaros. Los genoveses dieron a
entender a Venecia que su presencia en el Mar Negro sólo estaba permitida a
cambio de un sufrimiento. Estalló la guerra. Las repúblicas se embarcaban ahora
en una lucha a muerte, de la que uno u otro de los combatientes debía salir
finalmente victorioso.
En el curso de esa lucha, el poder de
Venecia quedó ampliamente demostrado. Perdió a Negroponte; fue derrotada en el
Bósforo; toda su flota fue aniquilada en La Sapienza. Pero el resultado de su
gran victoria en Cagliari fue suficiente para compensar sus pérdidas, ya que
con ello obligó a Génova a entregar sus libertades a Visconti. Y así, mientras
que Venecia después de cada desastre, después de Curzola y Sapienza, era capaz
de dedicar todas sus energías a reemplazar su flota y restablecer su comercio,
el caso era muy diferente con su rival. La República genovesa había aceptado el
señorío de Visconti en un momento de gran peligro, y se vio obligada a dedicar
cualquier intervalo de paz con Venecia, no al aumento de su riqueza y al
aumento de su flota, sino a los esfuerzos para recuperar la libertad a la que
había renunciado. Génova no podía más que quedarse de brazos cruzados y
observar con ojos celosos la reconstitución de su antagonista.
El avance constante de Venecia provocó
la ruptura final. Ante la amenaza de unirse al sultán Murad I y expulsar al
emperador Juan Paleólogo de su trono, los venecianos arrancaron al emperador la
concesión de la isla de Ténedos. La posición de esa isla, dominando la
desembocadura de los Dardanelos, hacía intolerable a los genoveses que pasara a
manos de sus enemigos. La guerra fue declarada de nuevo en 1378. Al año
siguiente, Vettor Pisani, el comandante veneciano, fue completamente derrotado
en Pola, aunque los genoveses perdieron a su almirante en la batalla. Esto
retrasó su ataque a las Lagunas; y mientras esperaban la llegada de un nuevo
comandante, el pánico en Venecia se calmó y la República se puso manos a la
obra para proteger las aguas nacionales de un asalto que parecía inminente día
tras día. En julio, Pietro Doria, el almirante genovés, reconoció Chioggia, y
estaba claro que tenía la intención de hacer de esa ciudad de la Laguna su
cuartel general y desde allí bloquear y matar de hambre a Venecia para que se
rindiera. Chioggia se encontraba cerca del continente, y Doria contaba con
abundantes suministros de Francesco Carrara, Señor de Padua, que en ese momento
estaba en guerra abierta con la República y la bloqueaba por el lado terrestre.
Pero Chioggia aún no había sido capturada.
El 11 de agosto de 1379 comenzó el
asalto y se reanudó hasta el día 18, cuando la ciudad cayó en manos de los
genoveses. Carrara instó a Doria a que avanzara de inmediato hacia Venecia, a
sólo unas veinte millas de distancia; y si lo hubiera hecho, no cabe duda de
que la bandera de San Jorge de Génova habría ondeado en la plaza, y Carrara
habría cumplido su amenaza de morder y refrenar a los caballos en San Marcos.
Pero el almirante genovés decidió acatar su plan de bloqueo y su decisión
resultó la salvación de Venecia. En Venecia, ante este peligro inminente, toda
la población mostró frialdad, coraje y tenacidad. Los magistrados renunciaron a
su paga; Los nuevos impuestos fueron soportados sin queja; el pueblo, invitado
a expresar sus deseos sobre la cuestión de continuar la guerra, respondió: “Tripulemos
todos los barcos de Venecia y vayamos a luchar contra el enemigo”.
La opinión pública designó a Vettor
Pisani como líder, a pesar de la desastrosa derrota que había sufrido en Pola,
y el gobierno retiró a su propio candidato, Taddeo Giustinian. Se armaron
treinta y cuatro galeras, y Pisani tomó el mando. Mientras tanto, Doria había
resuelto retirar toda su flota a Chioggia para cuarteles de invierno. Pisani
comprendió la situación y aprovechó la oportunidad. Resolvió bloquear a los
bloqueadores. Todos los canales que conducían la salida de Chioggia al mar
quedaron inservibles al hundirse en ellos galeras llenas de piedras. Pisani
entonces preparó su flota en mar abierto frente a la entrada de Chioggian a las
Lagunas, con el fin de interceptar cualquier refuerzo que pudiera ser enviado
desde Génova. Los genoveses de Chioggia se esforzaban todo el tiempo por romper
las líneas de Pisani; Sus tripulaciones se mantenían en guardia por turnos día
y noche; Era invierno, y fácilmente podía surgir una tormenta del este o del
sudeste que probablemente empujaría a Pisani a la orilla de sotavento. La
presión sobre los venecianos era muy grande. Pero justo cuando estaban a punto
de abandonar el bloqueo, la flota de Carlo Zeno, que había estado navegando por
el Adriático, apareció a la vista. Los refuerzos permitieron a Pisani
desembarcar tropas y ocupar la punta de Brondolo, desde donde sus dos grandes
cañones, el Trevisana y el Vittoria,
abrieron fuego sobre la ciudad. Un disparo de uno de ellos derribó el Campanile
y mató al almirante genovés Doria. Su sucesor, Napoleón Grimaldi, retiró todas
sus tropas a Chioggia y abandonó el proyecto de abrir un nuevo canal desde las
Lagunas hasta el mar. Carlo Zeno con una compañía de mercenarios desembarcó en
el continente y finalmente logró cortar los suministros que Carrara estaba
enviando a Chioggia. Los genoveses comenzaron a construir barcos ligeros en los
que esperaban poder navegar por encima de los obstáculos en los canales que
conducían al Adriático. Dos veces intentaron una salida y fracasaron. La
hambruna vino a cerrar la larga lista de sus desastres, y el 24 de junio de
1380, la flota genovesa se rindió a Venecia.
El éxito de la guerra de Chioggia dejó a
la República de Venecia como la potencia naval suprema en el Mediterráneo. Génova
nunca se recuperó del golpe; cayó presa de disputas internas, y en 1396
renunció a su independencia, recibiendo de Carlos VI de Francia un gobernador
que gobernaba el Estado en interés de los franceses. El predominio veneciano en
el Mediterráneo fue confirmado por la recuperación de Corfú en 1386, y por la
compra de Argos y Nauplia en el Peloponeso. Pero en el mismo momento en que su
poder parecía indiscutiblemente establecido, un nuevo y formidable rival
comenzó a asomarse en el horizonte. La victoria del sultán Bayezid en Nikópolis
en 1392 plantó una mezquita musulmana y un cadí en Constantinopla y presagió
para Venecia esa larga serie de guerras, que estaban destinadas a agotar sus
recursos y a robarle su supremacía marítima.
La expansión de Venecia en la parte
continental de Italia comenzó algo después de la creación de su dominio
marítimo, y fue en cierto modo el resultado de ese dominio. La República fue
originalmente una potencia marítima cuyos mercaderes traían a su puerto los
diversos productos de los países orientales, todos de transmarinis partibus orientalium divitias.
La posición geográfica de Venecia como el puerto marítimo más cercano al centro
de Europa la indicaba como un gran emporio y mercado para la distribución e
intercambio de mercancías; y, además, su situación en las aguas poco profundas
de las Lagunas le otorgaba el monopolio de la sal. Casiodoro, secretario de
Teodorico, al describir el Estado en crecimiento, señala a la sal como las
verdaderas riquezas de la joven República, “Porque los hombres pueden vivir sin
oro”, dice, “pero nadie ha oído nunca que puedan prescindir de la sal”.
Venecia, sin embargo, necesitaba una salida para sus mercancías; y esto condujo
al principio al establecimiento de fábricas en los distritos de Belluno y
Treviso, a lo largo de las orillas del Piave y en una de las carreteras
principales hacia el corazón de Europa (991), y luego en Ferrara (1100), y
nuevamente en Fano (1130).
Pero estas fábricas no constituían, en
sentido estricto, posesiones territoriales. Eran simplemente colonias de
mercaderes venecianos que vivían en ciudades extranjeras bajo derechos
especiales que conferían extraterritorialidad al barrio veneciano. De hecho, la
política inicial de la República fue mantenerse lo más lejos posible de todas
las complicaciones de la península italiana. Sus verdaderos intereses estaban
en Oriente, en el Levante, en Constantinopla, en Siria. Su carácter era más
oriental que latino. Cuando Pipino, el hijo de Carlos el Grande, intentó
obligar a la República a reconocer la soberanía franca, recibió por respuesta: “Somos
súbditos del rey de los romanos (Bizancio) y no vuestros”; y al espíritu de esa
respuesta permanecieron fieles los venecianos durante toda su temprana carrera.
No es hasta el año 1300 cuando la
República da un paso decisivo y adquisitivo en la península italiana. En
Ferrara, como hemos visto, Venecia había establecido una colonia comercial
protegida por los derechos de los tratados. Estos fueron barridos cuando
Salinguerra retuvo la ciudad para el emperador Federico II, que era hostil a
Venecia debido al papel que estaba desempeñando en la Liga Lombarda, para la
que actuó como banquero. El papa Gregorio IX, mientras se esforzaba por
recuperar la ciudad, que reclamaba como parte del legado de la condesa Matilde
a la Iglesia, solicitó ayuda a Venecia. La República jugó un papel decisivo en
la expulsión de las tropas imperiales y recuperó todos sus privilegios e
intereses en la ciudad continental. Estos privilegios e intereses estaban
destinados a enredarla en las complicaciones de la política continental.
La familia d'Este se estableció en
Ferrara y la poseía como feudo de la Santa Sede. Pero la República había ido
creciendo constantemente en riqueza y fuerza, gracias a su expansión en el
Levante y a la consolidación de su constitución como oligarquía con la clausura
del Gran Consejo en 1297. Tenía ante sí el ejemplo de otros señoríos que se
alzaban al poder en el continente, Scala, Visconti, Carrara, todos en su
vecindad. Parece seguro, por la actitud del dux, Pietro Gradenigo, que el
gobierno abrigó la idea de ocupar el lugar del d'Este en caso de que se
presentara una ocasión adecuada. Ese momento pareció haber llegado cuando Azzo
d'Este yacía en su lecho de muerte. La República envió a tres nobles a Ferrara
con instrucciones de asegurarse de que la sucesión se dirigiera de una manera
acorde con sus objetivos. Azzo no tuvo descendencia legítima; la sucesión
d'Este parecía probable que pasara a través de sus hermanos Francesco y
Aldobrandino. Pero Azzo tenía un bastardo llamado Fresco que tenía un hijo Folco;
y Azzo nombró a Folco su heredero. A su muerte, los tíos de Folco trataron de
derrocarlo a él y a su padre Fresco, quien en sus apuros solicitó ayuda a
Venecia, que le fue dada. Pero ahora el Papa, como señor supremo, reclamó el
derecho de dirigir la sucesión y envió sus tropas a Ferrara para apoyar a
Francisco y apoderarse de la ciudad en nombre de la Iglesia. A continuación,
Fresco, en nombre de su hijo Folco, cedió a Venecia las pretensiones de Folco
en Ferrara. Las tropas papales entraron en la ciudad; pero los venecianos
mantenían la fortaleza y dominaban la ciudad. El Papa ordenó a los venecianos
que evacuaran el castillo. El discurso del Dux en esta ocasión indica
claramente las concepciones políticas del partido en el poder y apunta más
enfáticamente a una expansión de Venecia en la parte continental de Italia.
Gradenigo insistió en que era el deber de un ciudadano leal no perder ninguna
oportunidad para el engrandecimiento de su Estado natal. A pesar de la
oposición, la política del Dux prevaleció, y se resolvió retener Ferrara. El 27
de marzo de 1309, el Papa lanzó la excomunión y el interdicto. Se ordenó al
clero que abandonara el territorio veneciano. Pero, más que esto, los celos de
Venecia que habían sido despertados por su expansión y preponderancia en el
Levante se desataron ahora; bajo la sanción papal, en Inglaterra, en Asia
Menor, en Italia, los comerciantes venecianos fueron amenazados en sus vidas y
despojados de sus bienes. El gobierno se mantuvo firme y ordenó a sus oficiales
en Ferrara que se retiraran al castillo, prometiendo socorro de Venecia. Pero
la peste se desató en la ciudad. Las armas papales apretaron el castillo más y
más, hasta que cayó, y todos los venecianos fueron pasados a cuchillo. Estos
desastres precipitaron la gran conspiración de Bajamonte Tiepolo (de la que nos
ocuparemos al hablar de la constitución veneciana) y en 1311 la República hizo
la paz con el Papa, pagó una indemnización y recibió permiso para reanudar sus
derechos comerciales en Ferrara.
Este primer intento de Venecia de
establecerse en posesión del territorio continental resultó un fracaso. Pero el
ascenso de los grandes señores de Verona, Padua, Milán, la Scala, Carraresi y
Visconti, y las luchas que tuvieron lugar entre ellos, no podían dejar de
perturbar la quietud de las Lagunas y de arrastrar a Venecia una vez más a la
maraña de la política italiana. A Venecia le era imposible permanecer
indiferente a los acontecimientos que afectaban a ciudades tan cercanas a ella
y tan necesarias para su comercio como Padua y Treviso.
Padua, gracias principalmente a la
habilidad de Jacopo da Carrara, se había hecho señora de Vicenza, y así se
había acercado a las posesiones de la poderosa familia de los Scala, señores de
Verona. Los paduanos, a cambio de los servicios de Jacopo, lo eligieron como su Señor. A la muerte de Jacopo da Carrara,
Can Grande della Scala atacó a Marsilio da Carrara, que había sucedido a su
tío, y le arrancó Padua y a los Padovano; desde allí la Scala se extendió a
Feltre, Belluno y el territorio al pie de los Alpes, y finalmente Treviso llegó
a su posesión en 1329. La República de Venecia no podía ser indiferente al
crecimiento de una Potencia que amenazaba con cercar las lagunas y bloquear
todas las salidas de las mercancías venecianas. Además, su posición natural la
hacía incapaz de mantenerse a sí misma si se cortaban los suministros de
alimentos del continente. Una contingencia de esta clase, si hubiera coincidido
con una derrota en el mar como la que Venecia había sufrido en Curzola o en
Sapienza, habría puesto en muy poco tiempo a la República a discreción de sus
enemigos. Era obvio, por lo tanto, que Venecia estaba cara a cara con un rival
al que debía aplastar o arruinarse. La guerra era inevitable.
La crisis era de vital importancia para
la República. Es cierto que en la guerra de Ferrara había hecho un intento de
establecerse en el continente; pero al atacar al señor de Verona, Vicenza,
Brescia, Treviso, Feltre, Belluno y Padua, se embarcaba en una empresa mucho
más seria. El fracaso significaba un peligro para su propia existencia; El
éxito la obligaría a ocupar el continente más cercano y, por lo tanto, a
sacrificar una de sus grandes ventajas, la ausencia de una frontera continental
que proteger. El partido del Dux, el partido opuesto a la guerra, se encontró y fue vencido por el argumento de que la guerra era la única
alternativa a la hambruna; la falta de maíz para alimentar a la ciudad no podía
ser suplida de otra manera. Además, se insistió en que, si Venecia atacaba una
vez la Scala, se le unirían todos los que estaban celosos del creciente poder
de Verona y sus señores. Así ha sido. La declaración de guerra por parte de
Venecia creó de inmediato una combinación tan fuerte: Florencia, Parma y
Venecia, que Mastino della Scala se vio obligado a
negociar la paz. Con singular falta de juicio, eligió como su embajador en Venecia a Marsilio da Carrara, el mismo hombre a quien la Scala
ya había privado del señorío de Padua. El dux prometió restituir a los
Carraresi, si Marsilio admitía en Padua las tropas de la liga, que tenía en
nombre de Mastino della Scala. Marsilio cumplió su palabra, y en agosto de
1337, Pietro de' Rossi, general de las fuerzas confederadas, entró en la
ciudad.
Por su parte, la República, por la paz
de 1338, se apoderó así de las marcas de Treviso, con los distritos de Bassano,
Castelfranco, Conegliano y Oderzo, su primera posesión continental; y la
familia de Carrara poseía Padua, que había sido capturada en nombre de la
República como un cuasi-feudo de Venecia. Ahora estaba al mando de un distrito
de cultivo de maíz y estaba segura de un abundante suministro de carne. Pero,
por otra parte, la frontera continental que ahora había adquirido la exponía al
ataque del patriarca de Aquilea o de los condes de Gorz; mientras que estaba
obligada a proteger a su dependiente Carrara, más allá de la cual yacía el
creciente poder y ambición de los Visconti de Milán. Un ataque a Carrara era
necesariamente una amenaza para Venecia, y de hecho,
si no en apariencia, la República se había convertido en vecina de Visconti a
la caída de la Scala.
Primeras posesiones en tierra
firme. Los peligros de la expansión. [1369-81
Hemos visto cómo la República trató a
sus colonias marítimas, especialmente en el caso de Creta; ahora podemos
observar su método hacia sus posesiones continentales recién adquiridas. Su
suave y providente dominio fue fructífero en muchos resultados favorables a la
República, y devolvió a ella sus dependencias por su propia voluntad después de
las desastrosas guerras de la Liga de Cambray. Para usar las palabras del
Senado, la República de Venecia, en sus relaciones con sus dependencias, se
propuso proporcionar taliter quod habeamus cor et amorem civium et subditorum nostrorum, y lo
logró. Su gobierno fue justo, indulgente y sabio. Tanto en sus adquisiciones
marítimas como en las continentales, su objetivo era interferir lo menos
posible con las instituciones locales, siempre que se mantuviera su propia
tenencia y la supremacía de la capital. En cada una de las ciudades
dependientes más importantes colocó un gobernador civil, llamado el Podestà, y
un comandante militar, llamado el Capitán, cuyo deber era recaudar levas y
cuidar de la defensa de la ciudad; estos dos, cuando actuaban juntos, se
llamaban los Rectores. Los concejos municipales locales, que variaban en
número, no fueron perturbados y mantuvieron el control de asuntos tales como el
alumbrado, las carreteras y los impuestos locales. La policía y los impuestos
imperiales estaban en manos de los rectores, y estaban en constante
comunicación con el Senado o, en emergencias muy graves, con el Consejo de los
Diez. Las ciudades más pequeñas estaban gobernadas por un Podestá, un Capitano o un Proveditore. Cada ciudad poseía su propio código especial, llamado Statuto,
que los rectores juraban observar. El Statuto se ocupaba de los derechos de
aduana, de los caminos y puentes, de los pozos, del alumbrado, de los médicos,
de las enfermeras, de los incendios, de los gremios, de los asuntos sanitarios,
en fin, de todos los múltiples detalles de la vida municipal e incluso de la
privada. La paz, el fomento del comercio y la comodidad de la vida eran los
principales objetivos a los que se perseguía. En los Tribunales de Justicia se
limitaba a presidir el Podestà o uno de sus tres asesores; no constituyó el
Tribunal, que estaba compuesto por ciudadanos. Se dispuso la instrucción
pública en humanidades, en derecho canónico y civil, y en medicina; la
educación primaria era impartida por lo que se llamaban escuelas de aritmética.
El costo de la educación se cargaba sobre los ingresos de la provincia.
La expansión de Venecia en el
continente, al mismo tiempo que aumentaba el prestigio de la República, también
aumentaba sus peligros. Hasta entonces se había batido en duelo con Génova por
la supremacía en el mar. Ninguna otra potencia italiana tenía motivos para
interferir en el combate. Pero ahora que Venecia había adquirido un territorio
continental, se convirtió en posesionaria de algo que sus vecinos del
continente codiciaban, y de lo que estaban dispuestos a despojarla si se
presentaba la ocasión. Así, durante las fases finales de su guerra con Génova,
encontramos a la República llamada a enfrentarse a Carrara y Hungría, unida a
Génova para destruir la poderosa ciudad de las Lagunas (1369). Luis I, rey de
Hungría, estaba dispuesto a atacar el territorio continental veneciano con el
fin de arrancar a la República la renuncia a Dalmacia. Los condes de Gorz
vieron con alarma la expansión veneciana hacia el este y estaban dispuestos a
unirse a los húngaros. Los Carraresi, aunque restituidos al señorío de Padua
por la República, estaban impacientes por la soberanía que Venecia imponía y
aspiraban a una independencia absoluta; ellos también se unieron a los
húngaros. Por su conducta en este momento se enteró Venecia de que no estaría a
salvo hasta que Padua estuviera en su poder; y así se encontró con que, una vez
que había tocado el continente, no podía detenerse, sino que, por la naturaleza
misma de la situación, se veía obligada a adentrarse más y más en la terra
ferma italiana, y a lo largo de una línea de acción que estaba destinada a
llevarla a los desastres de Cambray.
Era obvio que Carrara no se quedaría
callado si encontraba la oportunidad de atacar Venecia con alguna perspectiva
de éxito. Tal ocasión se presentó en la Guerra de Chioggia (1379). Carrara
ayudó a los genoveses por todos los medios a su alcance; bombardeó Mestre y
mantuvo el bloqueo terrestre de Venecia; envió veinticuatro mil soldados a las
cercanías de Chioggia, y abasteció a las fuerzas genovesas cuando se
establecieron en esa ciudad. Pero la rendición de los genoveses dejó a Carrara
en solitario contra Venecia. Todavía estaba en posesión de las marcas de Treviso
y presionaba a Treviso tan de cerca que su caída se esperaba momentáneamente.
En lugar de permitir que pasara a manos de Carrara, Venecia rindió formalmente
la ciudad al duque Leopoldo de Austria, quien la ocupó inmediatamente. Todas
las partes, sin embargo, estaban cansadas de la guerra. Venecia estaba agotada
por sus continuas luchas contra Hungría, Carrara, Génova; Carrara disgustado
por haber sido expulsado de Treviso; Génova aplastada por la pérdida de su
flota. Amadeo de Saboya encontró pocas dificultades en negociar la Paz de Turín
(1381).
Esa paz dejó a Venecia pocos motivos
para autocomplacerse. Renunció a Ténedos, cuya ocupación había sido la causa
inmediata de la guerra de Chioggia; perdió Dalmacia; Treviso se había rendido
al duque Leopoldo de Austria; en tierra firme, todo lo que ahora poseía era una
estrecha franja de territorio alrededor del borde de la laguna. Pero el respiro
concedido por la paz se dedicó al restablecimiento del comercio y del comercio.
Petrarca, desde sus ventanas sobre la Riva degli Schiavoni, notó el extraordinario
movimiento del puerto: los enormes barcos “tan grandes como mi casa, y con
mástiles más altos que sus torres”. Yacían como montañas flotando sobre las
aguas; y sus cargamentos eran vino para Inglaterra; miel para Escitia; azafrán,
aceite, lino para Asiria, Armenia, Persia y Arabia; la madera fue a parar a
Egipto y Grecia. Trajeron a casa varias mercancías para ser distribuidas por
toda Europa. “Donde el mar se detiene, los marineros abandonan sus barcos y
viajan para comerciar con la India y China. Cruzan el Cáucaso y el Ganges y
llegan al Océano Oriental”.
Y en la historia de la extensión
continental veneciana había una tarea a la que se debía dedicar toda esta
acumulación de riquezas y recursos: la destrucción de los Carraresi y la
adquisición de Padua. Venecia sabía que los Señores de Padua eran permanentemente
hostiles. La acción de Francesco Carrara demostró pronto que la República no
podía, aunque quisiera, dejarlo solo. En 1384 Carrara compró al duque de
Austria Treviso, Ceneda y Feltre, dominando la gran carretera septentrional en
el Pusterthal por Cortina d'Ampezzo; ahora era dueño de todo el continente
entre los Alpes y las Lagunas; no le quedaba nada por retomar esa dirección.
Pero hacia el oeste, entre él y los Visconti de Milán, se extendían los
territorios de Vicenza y Verona, débilmente ocupados por Antonio, el último de
la familia Scala. Visconti y Carrara entraron en una liga para despojar a
Antonio. Verona iba a ser añadida a Milán, Vicenza a Padua. El ataque se llevó
a cabo simultáneamente y el general de Visconti entró en Verona, pero en lugar
de detenerse allí, avanzó hacia Vicenza y capturó esa ciudad en nombre de su
señor. Cuando fue demasiado tarde, Carrara vio lo que implicaba su alianza con
Visconti. Hizo un llamamiento a Venecia en busca de ayuda. Pero aunque la República no tenía ningún deseo de ver al poderoso señor de Milán tan
cerca de las Lagunas, menos aún tenía la intención de apoyar a Carrara, a quien
sabía que era traidor. Los emisarios de Visconti ya estaban en Venecia
ofreciendo restaurar Treviso, Ceneda y Feltre si la República le ayudaba a
aplastar Carrara. Los términos fueron aceptados, y Padua cayó en manos de
Visconti.
Un príncipe tan poderoso como Gian
Galeazzo no era probable que resultara un vecino menos peligroso para Venecia
de lo que había sido Carrara. Pero su rápido avance en el poder, y su evidente
intención de crear un reino en el norte de Italia, produjo inmediatamente una
coalición contra él de todos los príncipes amenazados. Venice se unió a la
liga, pero no tenía intención de desafiar a Visconti en el continente; adoptó
un plan menos costoso e invitó a los Carraresi a regresar a Padua prometiendo
apoyar su empresa; Sir John Hawkwood, el general florentino, presionaba a
Visconti en el Adda; las fuerzas de Visconti estaban
dispersas; los paduanos, cansados de su dominio, se sublevaron y los carrarares
recuperaron la posesión de su ciudad (1390).
La Paz de Génova que siguió (1392) fue
muy satisfactoria para Venecia. Sin costo alguno para ella, había recuperado
Treviso, Ceneda, Feltre y, por consiguiente, los pasos; había sacado a Visconti
de las inmediaciones de las Lagunas; y lo reemplazó por un Carrara a quien,
temiendo a Visconti, sin duda mantendría sumiso a su protector. Pero en 1402
Gian Galeazzo murió repentinamente, y todo el aspecto de la situación cambió.
La razón de la lealtad de Carrara a Venecia, su temor a Visconti, desapareció. El valor de Carrara para Venecia, como amortiguador entre ella y
Visconti, ya no existía. Había llegado el momento de que Venecia consolidara
sus posesiones territoriales mediante la absorción de Padua. El pretexto no
tardó en ser encontrado. Las posesiones de los Visconti estaban ahora en manos
de su duquesa como regente de los hijos pequeños de Gian Galeazzo. La duquesa
estaba débil. Los generales de Gian Galeazzo comenzaron a repartirse los
dominios de su difunto amo. Esta disolución del ducado de Visconti despertó la
codicia de Carrara. Reclamó Vicenza y tenía un ojo puesto en Verona. Se sentó
ante Vicenza; pero el pueblo, cansado del inquieto y cambiante gobierno de
estos señores personales, Scala, Visconti, Carrara, declaró que si tenía que rendirse a alguien, entregaría su ciudad a Venecia. Además, la
duquesa ya había invitado a Venecia a mantener a Carrara bajo control y la
República había exigido como precio de su injerencia a Bassano, Vicenza,
Verona. La duquesa consintió. Armada con este doble título, Venecia pidió a
Carrara que levantara el sitio de Vicenza. Se negó y mutiló al heraldo
veneciano cortándole las orejas y cortándole la nariz. Se declaró la guerra.
Poco a poco, Carrara fue derrotada de vuelta a Padua. Siguió un largo asedio.
Carrara resistió con gran valor, esperando que la ayuda llegara de Florencia, y
que sus partidarios en Venecia lograran llevar a cabo un complot que habían
concertado en esa ciudad. Pero la peste y la furia del populacho rompieron su
pertinacia. Los venecianos lanzaron un asalto y con la ayuda del pueblo
entraron en la ciudad (17 de noviembre de 1404). Francesco y su hijo fueron
llevados a Venecia, donde fueron juzgados y condenados a ser estrangulados.
Así como la derrota de Génova aseguró la
supremacía marítima veneciana, la caída del Carraresi consolidó sus posesiones
continentales. Ahora controlaba Treviso, Padua, Vicenza, Verona y sus
distritos. Los límites de la República eran, a grandes rasgos, el mar desde la
desembocadura del Tagliamento hasta la desembocadura del Adigio, el río
Tagliamento al este, los Alpes al norte, el Adigio al oeste y al sur. Este
territorio lo conservó, con breves excepciones, hasta la Liga de Cambray. Entró
entonces en la comunidad de los Estados italianos y disfrutó de todo el
prestigio, pero también se enfrentó a todos los peligros, de un principado
italiano.
En el mar el turco ya estaba a la vista;
en el continente los Visconti de Milán, con sus reclamaciones sobre Verona y
Vicenza, tuvieron que ser enfrentados. Pero antes de proceder a narrar la
historia de la República en pleno desarrollo durante el período de su mayor
esplendor, debemos considerar por un momento dos puntos importantes: sus
relaciones con la Iglesia y la naturaleza de la constitución veneciana que
desempeñó un papel tan notable en la creación y conservación de su gloria.
La independencia política del primer
Estado veneciano se refleja en sus relaciones con la Iglesia romana. El hecho
de que, a lo largo de los primeros siglos de su carrera, estuviera en contacto
más estrecho con el Imperio de Oriente que con la península italiana, condujo a
esa actitud independiente hacia la Curia que caracteriza toda la historia
veneciana.
Algún sabor de calidad eclesiástica
parece haberse adherido al oficio de Dux; encontramos que en ciertas grandes
ocasiones concedió su bendición, y los primeros Dux reclamaron el derecho de
nombrar e investir obispos. Este derecho fue, sin embargo, impugnado en Roma.
El jefe de la Iglesia en Venecia era el
Patriarca de Grado. Esa sede había sido creada por las mismas causas que
crearon la ciudad misma de Venecia. Cuando Aquilea fue destruida por Atila, el
patriarca de esa ciudad y su rebaño encontraron asilo en las lagunas de Grado.
Después del regreso a Aquilea, un obispo fue dejado en la Ciudad de la Laguna,
y su rebaño aumentó continuamente, en parte por el cisma de los Tres Capítulos
que dividían la Iglesia continental, en parte por los refugiados de las repetidas
incursiones bárbaras. El obispo de Grado obtuvo del papa Pelagio II un decreto
por el que erigía su sede en la Iglesia Metropolitana de las Lagunas y de
Istria, aunque Aquilea discutió la validez del acto. Durante la invasión
lombarda y bajo la protección lombarda, los obispados del continente se
convirtieron en arrianos, la Sede de la Laguna permaneció ortodoxa. El
metropolitano de Grado afirmó entonces que su sede era la verdadera sede
patriarcal de las Lagunas en oposición a la arriana y herética Aquilea. Siguió
una larga serie de luchas entre los dos patriarcados. La República de Venecia
apoyó al Obispado de la Laguna. Finalmente el Concilio
de Letrán en 732 decretó la separación de las dos jurisdicciones, asignando a
Aquilea toda la tierra firme y a Grado las Lagunas e Istria, y reconoció la
cualidad patriarcal de esa Sede. En 1445 la sede del Patriarca, así como su
título, se cambió de Grado a Venecia y el Beato Lorenzo Giustinian fue el
primer Patriarca de Venecia, un cargo que a partir de entonces siempre fue
ocupado por un noble veneciano.
La Iglesia Catedral de Venecia era San
Pietro di Castello, no la de San Marcos. Aquella magnífica basílica era
técnicamente la capilla privada del Dux, y estaba servida por el capellán del
Dux, llamado el Primiciero, y un cabildo de canónigos, disposición que
no carecía de importancia, ya que el santuario de la patrona de Venecia, el
monumento más espléndido de la ciudad, hogar de su religión, fue declarado así
perteneciente al Estado. no a la Curia
Romana, cuya morada exterior y visible era el edificio comparativamente
insignificante San Pietro di Castello, en el extremo noreste de la ciudad.
La actitud anticurial de la República es evidente a lo largo de toda su historia. En 1309, durante la
guerra de Ferrara, cuando Venecia estaba bajo interdicto, el dux Gradenigo
enunció el principio de que el papado no se preocupaba por los asuntos
temporales, y que un papa mal informado no podía reclamar obediencia.
Volvió a afirmar su adhesión al
principio conciliar cuando en 1409 reconoció a Alejandro V, el Papa elegido por
el Concilio de Pisa, contra su propio ciudadano Gregorio XII (Angelo Correr),
que fue depuesto por ese Concilio; y otra vez cuando envió tres embajadores al
Concilio de Constanza, que juraron solemnemente que la República aceptaría sus
decretos. Con estos actos aceptó el principio de que los Concilios son
superiores a los Papas, de los cuales se puede apelar a un futuro Concilio; así
como la doctrina de que una apelación puede ser de un Papa mal informado a un
Papa mejor informado. A pesar de la bula Execrabilis,
la República se valió más de una vez de estos derechos. Cuando Sixto IV puso a
la República bajo interdicto durante la guerra de Ferrarese en 1483, Diedo, el
embajador veneciano en Roma se negó a enviar la bula a Venecia. Se encargó al
Patriarca que lo presentara al gobierno; fingió estar enfermo e informó en
secreto al Dux y a los Diez de que el toro estaba en Venecia. Los Diez
ordenaron a todos los clérigos que continuaran con sus funciones y anunciaron
su intención de apelar a un futuro Concilio. Se nombraron cinco expertos en
Derecho Canónico para asesorar al gobierno, y la fórmula de apelación se fijó
en las puertas de San Celso en casa.
De nuevo, en 1509, Julio II,
preparándose para el ataque combinado de toda Europa sobre Venecia, puso a la
República bajo interdicto por la bula del 27 de abril. El Colegio y el Consejo
de los Diez, que se encargaron de hacer frente a la situación, prohibieron la
publicación de la bula, se ordenó a los guardias que la derribaran si se
colocaba en las paredes; de nuevo se nombraron doctores en Derecho Canónico
para aconsejar, y una vez más se hizo un llamamiento a un futuro Concilio, esta
vez en las puertas de San Pedro en Roma.
La posición de la Iglesia en Venecia,
tal como se definía a finales del siglo XIV, era la siguiente. El clero
parroquial era elegido por el clero y el pueblo y admitido por el Ordinario.
Los obispos eran elegidos en el Senado. Se votaba por los candidatos hasta que
uno obtenía la mayoría. Luego fue presentado en Roma para su confirmación. Pero
en 1484 el Senado decretó que los frutos temporales no debían recaer en nadie
que no fuera aprobado por el gobierno. Esto hizo que el Estado se hiciera dueño
de la situación; y su posición se fortaleció aún más con una ley de 1488 que
dejaba a todos los extranjeros inelegibles para el episcopado.
Los nobles venecianos que eran
beneficiados eran excluidos del Maggior Consiglio; y cuando los asuntos
eclesiásticos estaban bajo discusión en el Maggior Consiglio o el Senado, todos
los miembros que estaban relacionados con alguien que tuviera un nombramiento
de la Curia estaban obligados a retirarse. El acta fue marcada como expulsis papalistis.
La acumulación excesiva de bienes
eclesiásticos había sido regulada por una ley aprobada ya en 1286, que
establecía que todos los legados a los establecimientos monásticos debían ser
registrados, y la propiedad gravada como cualquier otra.
Jurisdicción laical y eclesiástica.
La cuestión de la jurisdicción de los
tribunales seculares sobre los eclesiásticos fue una fuente fructífera de
diferencias con la Curia. Originalmente, parecería que los clérigos estaban
sujetos a los tribunales seculares tanto en casos civiles como en casos
criminales. Jacopo Tiepolo concedió jurisdicción a los obispos, pero reservó el
castigo a los tribunales seculares. Este acuerdo dio lugar a constantes
disputas, y en 1324 se nombró una comisión para redactar reglamentos sobre la
cuestión. Finalmente se llegó a un acuerdo entre el Patriarca de Grado y las
autoridades seculares, por el cual se acordó que en el
caso de daño causado por un clérigo a un laico, los Tribunales seculares debían
denunciar al ofensor ante los Tribunales eclesiásticos, que debían juzgarlo y
condenarlo de acuerdo con las leyes existentes; y viceversa en el caso de
injurias infligidas por un laico a un clérigo. Por la bula de Pablo II en 1468,
aquellos clérigos que habían sido tonsurados después de la comisión de un
delito con el fin de asegurar el beneficio del clero fueron entregados por la
Iglesia a los tribunales seculares; También los clérigos fueron sorprendidos in
fraganti y sin hábito. Sixto IV, en vista de la creciente frecuencia de los
delitos, especialmente de la falsificación de monedas y de la conspiración por
parte de los clérigos, ordenó al Patriarca que entregara a todos los
delincuentes a los tribunales seculares, pero que asistiera en el juicio en la
persona de su Vicario.
La actitud independiente de la República
en los asuntos eclesiásticos se ilustra una vez más en la posición que ocupaba
la Inquisición en Venecia. Cuando el Papa, con el fin de aplastar las herejías
albigenses y patarinias, se esforzó por establecer en todas partes de Italia la
Inquisición dominicana, la República se resistió a su introducción en Venecia.
Pero en 1249, en el reinado del dux Morosini, se admitió el Santo Oficio,
aunque sólo en una forma modificada. El Estado se encargó de descubrir a los
herejes, que una vez descubiertos eran examinados por el Patriarca, el Obispo
de Castello o cualquier otro Ordinario veneciano. El Tribunal de Instrucción se
limitó a la restitución de los hechos. Se le pedía que declarara si el
examinado era o no culpable de herejía. El castigo estaba reservado a la
autoridad secular. Este acuerdo no satisfizo a la corte de Roma, y en 1289 tuvo
lugar una modificación. Un inquisidor fue nombrado por el Papa, pero éste
requería el exequátur del Dux antes de poder actuar, y se creó una junta de
tres nobles venecianos, para que actuaran como asesores del Santo Oficio. Su
deber era proteger los derechos de los ciudadanos venecianos contra la invasión
eclesiástica; sin su presencia y su sanción, ningún acto del Santo Oficio era
válido en Venecia. El archivo de los Santos Uffizio está ahora abierto a la
inspección. La herejía no fue el único delito sometido a la jurisdicción de
este Tribunal; la brujería y la vida escandalosa proporcionaron un gran número
de casos; pero entre todos los juicios por herejía pura y simple, sólo se
pueden encontrar seis casos de pena capital, que en cada caso debían llevarse a
cabo por ahogamiento o estrangulamiento, y en ninguno por fuego. La Inquisición
en Venecia no era, ciertamente, una oficina sanguinaria, gracias, sin duda, en
gran medida a la actitud independiente del Estado, que insistía en la presencia
de asesores laicos en todos los juicios.
Pero una gran parte de esta independencia
en materia eclesiástica, junto con muchas otras cosas, fue sacrificada en la
desastrosa época de Cambray. Con el fin de separar a Julio de la Liga, los
venecianos aceptaron las siguientes condiciones. La República renunció a su
apelación a un futuro Concilio, reconoció la justicia de la excomunión; abolió
los impuestos sobre la propiedad eclesiástica; renunció a su derecho de nombrar
obispos; consignó a los clérigos criminales a los tribunales eclesiásticos;
concedió libre paso en el Adriático a los súbditos papales. Pero en secreto, el
Consejo de los Diez protestó contra todas estas concesiones y declaró que su
asentimiento era inválido, ya que había sido extorsionado por la violencia,
reserva de la que Venecia se valió en su lucha posterior con el papa Pablo V,
cuando, defendida y dirigida por fray Paolo Sarpi, la República se comprometió
a defender los derechos de los príncipes seculares contra las pretensiones de
la Curia Romana.
La constitución veneciana, que, debido a
su estabilidad y eficiencia, atrajo la envidia y la admiración de todos los
estadistas italianos y de numerosos estadistas extranjeros, fue un producto del
crecimiento de Venecia, evolucionó lentamente para satisfacer las crecientes
necesidades del Estado en crecimiento.
Democrática en su origen, la
constitución de las islas de la Laguna fue al principio una confederación laxa
de los doce municipios principales, cada uno gobernado por su Tribuno;
reuniéndose todos los Tribunos para la discusión y ejecución de los asuntos que
afectaban a toda la comunidad de la Laguna. Los celos y las disputas de los
municipios y sus tribunos llevaron a la creación de un único magistrado
supremo, el Dux. El dux era elegido en la Concione, o asamblea de todo el
pueblo veneciano; la suya fue una magistratura democrática en su primera
intención; pero pronto se hizo evidente que había un peligro considerable de
que el dux intentara establecer una tiranía hereditaria. Cualquier esfuerzo de
este tipo era resentido por el pueblo y resultaba en el asesinato, ceguera o
expulsión de varios de los antiguos dux. Por otra parte, a medida que el Estado
se desarrollaba y se extendía más allá de los límites de la laguna, a través de
la costa dálmata, por el Adriático y hacia el este, los ciudadanos más capaces
y emprendedores comenzaron a acumular riquezas, y se hizo evidente una división
de clases, especialmente después de períodos de expansión como el reinado de
Pedro II Orseolo,
la toma de Tiro y la Cuarta Cruzada. Esta clase más adinerada se fue uniendo
poco a poco y formó el núcleo de una plutocracia. La política de esta clase
poderosa, que abarcaba a todos los ciudadanos dirigentes, seguía naturalmente
las líneas a lo largo de las cuales se movía constantemente el desarrollo
constitucional veneciano. Esta política tenía un doble objeto: primero,
restringir la autoridad ducal; en segundo lugar, excluir al pueblo y concentrar
todo el poder en manos de la aristocracia comercial. La historia de la
constitución veneciana es la historia de la forma en que el partido dominante
alcanzó sus fines.
La maquinaria primitiva de la República
de Venecia consistía, como hemos visto, en la Asamblea General y el Dux. Muy
pronto, sin embargo, bajo la presión de los negocios, se agregaron dos
consejeros ducales para ayudar al dux en el cumplimiento de sus obligaciones
cada vez mayores. Además, se hizo costumbre, aunque no necesario, que invitara
(pregare) a algunos de los ciudadanos más
prominentes para que le ayudaran con sus consejos en ocasiones graves, y de ahí
el nombre de lo que finalmente se conoció como el Consiglio dei Pregadi, el Senado veneciano.
Pero una maquinaria constitucional de
naturaleza tan sencilla no podía resultar adecuada a las necesidades de un
Estado cuyo crecimiento era tan rápido como el de Venecia. En 1172, la
desastrosa conclusión de la campaña contra el emperador Manuel, en la que la
República se había precipitado a instancias de la Concione o Asamblea
General, llamó la atención de los venecianos sobre su constitución y sus
defectos. Les parecía que las reformas eran necesarias por dos motivos:
primero, porque la posición del dux era demasiado independiente, teniendo en
cuenta sus poderes discrecionales en cuanto a si pediría consejo y a quién; en
segundo lugar, porque el pueblo en su Asamblea General se había vuelto
demasiado numeroso, rebelde e imprudente para permitir que se le confiara con
seguridad la suerte de su país. Se requería una asamblea deliberativa de tamaño
manejable; y su establecimiento implicó una definición de la autoridad del Dux,
por un lado, y de los derechos populares, por el otro. La evolución de estas
dos ideas constituye el problema de la historia constitucional veneciana hasta
el año 1297, cuando esa constitución se convirtió en un estereotipo como una
oligarquía cercana después de la famosa “Clausura del Gran Consejo”.
Las reformas del año 1172 fueron tres:
(1) Con el fin de crear una asamblea
deliberativa manejable, se requería que cada sestiere de la ciudad eligiera dos representantes; y cada pareja, a su vez, nombraba a
cuarenta de los miembros más prominentes de su distrito. Así se creó un cuerpo
de cuatrocientos ochenta miembros. Ejercían el cargo durante un año y al final
del primer año la propia Asamblea General nombraba a los dos representantes
designados de cada sestiere. Las funciones de
esta nueva Asamblea eran nombrar a todos los funcionarios del Estado y preparar
los asuntos que se presentarían a la Asamblea General. Este es prácticamente el
germen del Maggior Consiglio (el Gran Consejo), la base de la
constitución oligárquica veneciana. Tiene su origen en una doble necesidad: la
de limitar el electorado y la de asegurar una deliberación y un debate
adecuados en un Estado en rápido crecimiento. Su función primordial de nombramiento
para el cargo le perteneció desde el principio. Su origen fue democrático, pues
surgió de la elección de todo el pueblo; pero un elemento de oligarquía cerrada
estaba contenido en la disposición por la cual la Asamblea misma, al final del
primer año y de todos los siguientes, elegía a los doce representantes de los
seis barrios de la ciudad.
(2) El dux continuó convocando al Pregadi para que le ayudara; pero en vista de que el
recién creado Consejo emprendía la elección para el cargo y muchos asuntos de
política interna, los asuntos exteriores se reservaron principalmente para el
Senado, aunque ese cuerpo no se organizó y se hizo permanente hasta las
reformas de Tiepoline de 1229-44.
(3) Con el fin de restringir la
autoridad del Dux, se añadieron cuatro Consejeros a
los dos ya existentes. Su deber era frenar cualquier intento de
engrandecimiento personal por parte del Dux; y poco a poco se retiró la
autoridad ducal al jefe del Estado y se colocó, por así decirlo, en comisión en
su Consejo. El juramento de coronación o promissione del dux estaba sujeto a constantes modificaciones en el sentido de restringir
su autoridad, hasta que al final el dux mismo perdió gran parte de su peso
original. A medida que su poder supremo se retiraba de él, poco a poco, la
pompa y la ceremonia que lo rodeaban aumentaban constantemente.
Estas reformas de 1172 muestran el
carácter inherente de la constitución veneciana. La autoridad ducal se
restringe gradualmente; el Consejo muestra una tendencia a convertirse en una
oligarquía cerrada; el pueblo es desplazado del centro del gobierno, aunque la
privación completa del derecho al voto de la masa de la población no se efectuó
de inmediato. El Consejo recién nombrado se esforzó por elegir un magistrado
principal sin apelar al pueblo, y se produjo un motín que sólo fue calmado por
los electores que presentaron el nuevo Dux a la Asamblea General con las
palabras “Este es su Dux, como le plazca”, una fórmula que engañó al pueblo
haciéndole creer que todavía conservaba alguna voz en la elección del Dux.
La tendencia mostrada en las reformas de
1172 continuó haciéndose sentir durante los siguientes cien años, hasta que
llegamos a la época de la Clausura del Gran Concilio, por la cual Venecia
estableció su constitución como una oligarquía cerrada.
La creciente riqueza del Estado,
especialmente después de la Cuarta Cruzada, sirvió para aumentar la influencia
de aquellas familias en cuyas manos ya había caído la mayor parte del comercio
veneciano. Encontramos ciertos apellidos como Contarini, Morosini, Foscari, que
se repiten cada vez con más frecuencia y predominan en el Concilio que la ley
de 1172 había establecido. Pero la oligarquía aún no estaba cerrada; la
elección anual de cuarenta miembros de cada barrio siempre podía traer algunos
hombres nuevos al frente. Sin embargo, la Clausura del Gran Consejo, que tuvo
lugar en 1297, no debe considerarse como un golpe de Estado, sino más
bien como el último paso de un largo proceso. En 1286 se había presentado una
moción para que sólo aquellos cuyos antepasados paternos se hubieran sentado en
el Gran Consejo fueran elegibles para ese Consejo. La medida fue rechazada;
pero fue replanteado diez años más tarde por el dux Pietro Gradenigo, un fuerte
partidario de la creciente oligarquía. La medida fue nuevamente rechazada; pero
a principios del año siguiente el Dux logró llevar adelante las siguientes
resoluciones:
(1) El Consejo de los Cuarenta, es
decir, los Jueces de la Corte Suprema, someterán a votación los nombres de
todos los que, en cualquier momento durante los últimos cuatro años, hayan
tenido un asiento en el Gran Consejo. Aquellos que reciban doce votos o más
deben ser incluidos en el Gran Consejo.
(2) A la vuelta de una ausencia en el
extranjero se requiere una nueva papeleta.
(3) Se nombrarán tres miembros para que
presenten los nombres de los nuevos candidatos a la elección. Estos electores
ejercerán el cargo durante un año.
La presente ley no podrá ser revocada,
sino con el consentimiento de cinco de los seis consejeros ducales, veinticinco
miembros del Consejo de los Cuarenta y dos tercios del Gran Consejo.
El resultado de estas resoluciones fue
la creación de una clase especialmente favorecida, la que durante los últimos
cuatro años se había sentado en el Gran Consejo. A la tercera resolución, la
admisión a esa casta seguía abierta; pero la acción del Comité de los Tres
completó pronto la Serrata del Maggior Consiglio, y convirtió a la
oligarquía prácticamente en una casta cerrada; porque se establecieron la regla
de que nadie era elegible para el Gran Consejo a menos que pudiera probar que
un antepasado paterno se había sentado en el Consejo después de su creación en
1172. Con este reglamento, todos aquellos, y eran la inmensa mayoría, que no se
habían sentado ni podían demostrar que un antepasado paterno se había sentado
en el Gran Consejo, quedaban virtualmente privados del derecho al voto, porque
ese Consejo era la raíz de la vida política del Estado, y la exclusión de él
significaba la aniquilación política. En 1315 se elaboró una lista de todos los
que podían ser elegidos, y sólo los hijos legítimos de padres pertenecientes a
la clase favorecida podían aparecer en este registro, conocido como el Libro de
Oro. Así, se creó la aristocracia veneciana, que se estableció como el único
poder en el Estado.
La exclusión de tantos venecianos de
todas las acciones en el gobierno de su Estado condujo a la única revolución
que puso en serio peligro a la República, la Conspiración de Bajamonte Tiepolo
(1310). Sin embargo, gracias al paso decisivo que se dio entonces, esta
conspiración fue aplastada, y la constitución de Venecia nunca volvió a estar
en grave peligro. En efecto, fue en este momento de peligro para el Estado
cuando la Constitución recibió sus últimos retoques con la creación del Consejo
de los Diez.
Las dificultades y peligros acumulados
por la Guerra de Ferrara, el Interdicto y la Conspiración de Tiepoline
enseñaron a la República que la maquinaria existente del Estado era demasiado
engorrosa, demasiado lenta, demasiado pública, para enfrentar y tratar con
éxito crisis extraordinarias. Un comité especial para dirigir los asuntos de
Ferrara había sido nombrado a principios de esa guerra. Cuando los movimientos
de Tiepolo y sus compañeros de conspiración, después de su derrota, causaron
una gran ansiedad al gobierno, pareció que se necesitaba un cuerpo más rápido,
secreto y eficiente que el Senado para seguir las operaciones de los traidores
y velar por la seguridad del Estado. En consecuencia, se propuso que se
confiara la tarea a la Comisión de Asuntos Ferrarese (1310). La propuesta fue
rechazada con el argumento de que el comité estaba completamente ocupado. Se
sugirió entonces que el Gran Consejo eligiera a diez de sus miembros, y el Dux,
su Consejo y el Tribunal Supremo, eligieran a otros diez, y que de este cuerpo de veinte, el Gran Consejo eligiera después a diez; no podía
formar parte de la junta directiva más de un miembro de la misma familia, a la
que se confiaba a la vez la protección de la seguridad pública y el deber de
vigilancia contra los conspiradores de Tiepoline. El comité actuó tan
admirablemente, y sus servicios resultaron tan valiosos que su mandato,
originalmente solo por unos pocos meses, se extendió y finalmente se convirtió
en permanente en 1335.
El Consejo, tal como fue modificado con
anterioridad, adoptó la siguiente forma y se regía por su propio código de
procedimiento. Los miembros eran elegidos en el Gran Consejo por un año
solamente, y no eran reelegibles hasta que había transcurrido un año. Cada mes,
los Diez elegían a tres de sus miembros como Jefes (Capi). Los Jefes abrían todas las comunicaciones,
preparaban todos los asuntos que se someterían al Consejo y actuaban como su
brazo ejecutivo; Durante el mes de su mandato se les obligaba a permanecer en
casa, a fin de evitar exponerse a sobornos u otras influencias ilegítimas.
Además de los diez miembros actuales, el
Consejo incluía ex officio al Dux y a sus seis Consejeros,
a los que se añadían en ocasiones muy graves un cierto número de ciudadanos
prominentes, llamados los Zonta. De los diecisiete consejeros
habituales, doce constituían el quórum. Al menos uno de los oficiales de la ley
del Estado, los Avogadori di comun, estaba siempre presente, aunque sin
voto, para impedir que el Consejo tomara cualquier medida ilegal.
Las sesiones se abrieron con la lectura
de las cartas dirigidas a los Diez. Luego siguió la lista de denuncias que eran
públicas, es decir, firmadas, o secretas, es decir, anónimas. Si se hace
pública, el Consejo vota si debe tomar en consideración la acusación; si cuatro
quintas partes votaban a favor, el caso se incluía en el orden del día. Si la
denuncia era secreta, el Dux, su Consejo y los Jefes estaban obligados, antes de que se planteara la cuestión de la misma, a
declarar unánimemente que el asunto de la acusación era de interés público; y
tal declaración requería la confirmación por el voto de las cinco sextas partes
de todo el Consejo. Una vez obtenido esto, se planteó a continuación la
cuestión de tomar el asunto en consideración, que se decidió como en el caso de
las denuncias públicas. Una vez dada la lista de denuncias, se procedió a la
vista del primer caso de la lista de juicios. Los funcionarios de la ley del
Estado (Avogadori) leyeron un informe sobre el caso y presentaron el
formulario de orden de arresto. El Consejo votó a favor o no. Si el voto era
afirmativo, se emitía la orden y los jefes la ejecutaban. Cuando el acusado
estaba en manos de los Diez, se nombraba un subcomité o Collegia, como
se llamaba, para redactar el caso, que sólo estaba facultado para recurrir a la
tortura por voto especial. La presunción era contra el reo; se le pidió que
desvirtuara la acusación. No fue confrontado ni con su acusador ni con
testigos. Si se declaraba incapacitado, se le permitía consultar a uno de los
abogados oficiales establecidos en 1443. Se leyó el informe del subcomité al
Consejo y se sometió a votación la decisión de dictar sentencia. Si la votación
era afirmativa, se proponía una sentencia, y cada miembro era libre de
presentar una sentencia o una enmienda a una. Del resultado de la votación
dependía la suerte del prisionero. En los casos de delitos cometidos fuera de Venecia,
pero dentro de la competencia de los Diez, ese Consejo podía delegar sus
poderes y procedimiento en los magistrados locales que enviaban el acta del
juicio a los Jefes.
Con la clausura del Gran Concilio y el
establecimiento del Consejo de los Diez, la constitución veneciana alcanzó su
madurez. Algunos pequeños acontecimientos, como la evolución de los Tres Inquisidores
de Estado, de los Esecutori contro alia Bestemmia, y los Camerlenghi,
tuvieron lugar, es cierto; pero en general la forma era fija, y era así:
(1) El Gran Consejo contenía todo el
cuerpo político. De ella fueron elegidos casi todos los jefes de Estado. Al
principio poseyó poderes legislativos e incluso algunos poderes judiciales,
pero éstos fueron gradualmente delegados al Senado, o a los Diez, a medida que
el Consejo se volvía inmanejable en tamaño, hasta que al final quedó sin más
atributos que su función principal original, la de electorado del Estado.
(2) Por encima del Gran Consejo venía el
Senado, compuesto nominalmente de ciento veinte miembros, sin incluir al Dux,
su Consejo, los Jueces de la Corte Suprema y muchos otros funcionarios, que se
sentaban ex officio y elevaban su número más alto. El Senado era el gran cuerpo
legislativo del Estado; también tenía la dirección principal de las relaciones
exteriores ordinarias y de las finanzas; declaraba la guerra, firmaba la paz,
recibía despachos de embajadores y enviaba instrucciones. Poseía una cierta
autoridad judicial que, sin embargo, rara vez se ejercía.
(3) Paralelamente al Senado, pero fuera
de las líneas principales de la Constitución, surgió el Consejo de los Diez.
Había sido establecido como un comité de seguridad pública para hacer frente a
una crisis, y para suplir un defecto en la constitución, la falta de un brazo
ejecutivo rápido y secreto. Su eficacia y rapidez condujeron a una sustitución
gradual de los Diez por el Senado en muchas ocasiones importantes. Una orden de
los Diez era tan vinculante como una ley del Senado. Los embajadores informaban
secretamente a los Diez; y las instrucciones de los Diez tendrían más peso que
las del Senado. Las funciones judiciales de los Diez eran muy superiores a las
del Senado; Y, en efecto, en su calidad de comité permanente de seguridad
pública y guardián de la moral pública, había pocos departamentos del gobierno
o de la vida privada en los que se hubiera desautorizado su autoridad.
(4) Por encima del Senado y del Diez
venía el gabinete o Collegia. Estaba compuesto por los Savii o Ministros. Los seis Savii grandi, los tres Savii
di terra ferma, los tres Savii agli ordini, los secretarios de
finanzas, de guerra y de marina. Los Savii grandi tomaban sus funciones por
turnos semana tras semana. Todos los asuntos de Estado pasaban por las manos de
los Collegia y eran preparados por ellos para ser sometidos al Gran Consejo, al
Senado o a los Diez, según la naturaleza e importancia del asunto. Los Collegia
eran el órgano iniciático del Estado y también el brazo ejecutivo del Maggior
Consiglio y del Senado. Los Diez, como hemos dicho, poseían un ejecutivo propio
en sus tres Jefes.
(5) Por encima del Collegio venía el Consejo menor compuesto por los seis Consejeros ducales; conectado inmediatamente con el Dux; tanto supervisándolo como
representándolo en todos sus atributos. El Dux no podía hacer nada sin su
Consejo; la mayoría del Consejo podía desempeñar todas las funciones ducales,
sin la presencia del Dux.
(6) A la cabeza de todos estaba el dux
mismo, el punto de mayor esplendor, aunque no de mayor peso, el vértice de la
pirámide constitucional. Encarnaba y representaba la majestad del Estado; su
presencia era necesaria en todas partes, en el Gran Consejo, en el Senado, en
los Diez, en el Colegio. Era la voz de Venecia y, en su nombre, respondía a
todos los embajadores. Como hombre de Estado, con larga experiencia en los
asuntos y familiarizado íntimamente con la maquinaria política de la República,
no podía dejar de tener peso por su personalidad; y en caso de crisis, la
elección de un Dux, como en el caso de Francesco Foscari o, más tarde aún, como
en el caso de Leonardo Donato, podía determinar el curso de los
acontecimientos. Pero teóricamente era un símbolo, no un factor en la
constitución; el signo exterior y visible de todo lo que significaba la
oligarquía.
Tal era la constitución veneciana que,
gracias a su eficacia y fuerza, inspiró la admiración y la envidia de Europa y
permitió a Venecia ocupar el alto lugar entre las naciones que le pertenecía
durante el siglo XV.
La marina mercante.
El siglo XV es el período de mayor
esplendor de la historia de la República. Madura en su constitución, y con un
dominio firmemente establecido por mar y tierra, Venecia presentaba un
espectáculo brillante a los ojos de Europa. Sin embargo, este período contiene
los gérmenes de su decadencia. Supremaz en el Mediterráneo por la derrota de
Génova, Venecia fue llamada casi inmediatamente a enfrentarse a los turcos y a
desgastarse en una larga y sola contienda con su creciente poder; firmemente
plantada en el continente, la República descubrió que, con vecinos celosos a su
alrededor y fronteras que atacar, no podía quedarse quieta; se vio obligada a
avanzar, y se encontró expuesta a todos los peligros que implicaba el uso de
las armas mercenarias, y comprometida con la política de agresión que convocó
contra ella a la Liga de Cambray.
Su territorio continental era
probablemente una sangría para los recursos financieros de la República, no una
fuente de riqueza. Ese territorio solo se adquirió y se mantuvo pagando tropas
costosas y capitanes de aventura más costosos. Es dudoso que los ingresos
derivados de las provincias cubrieran los gastos de posesión y administración.
Es cierto que, en ocasiones, la República solicitó un préstamo a sus
territorios, como en 1474, cuando se adelantaron al gobierno 516.000 ducados;
pero el hecho es que la satisfacción de sus posesiones continentales era
esencial para la supremacía veneciana, y que esta satisfacción no podía
garantizarse si se gravaban con fuertes impuestos.
La verdadera riqueza de Venecia, la
riqueza que le permitía adornar la capital y conservar sus provincias, dependía
del mar. Se derivó de su tráfico como un gran emporio y mercado de cambio
alimentado por una gran marina mercante. El Estado construía los barcos y los
alquilaba al mejor postor en una subasta. Cada año se organizaban y despachaban
seis flotas:
(1) al Mar Negro,
(2) a Grecia y Constantinopla,
3) a los puertos sirios,
(4) a Egipto,
(5) a Berbería y la costa norte de
África,
(6) a Inglaterra y Flandes.
La ruta y las instrucciones generales
para cada flota (muda) fueron cuidadosamente discutidas en el Senado.
Todo oficial estaba obligado bajo juramento a observar estas instrucciones y a
mantener en toda ocasión el honor de la República. El gobierno prescribía el
número de tripulantes de cada barco, el tamaño de las anclas, la calidad de la
cuerda, etc. Se estableció una línea de carga obligatoria. Se permitió que los
nuevos buques cargaran por encima de la línea durante los primeros tres años,
pero en menor medida cada año. Todos los barcos fueron construidos según las
medidas del gobierno por dos razones; primero, porque los barcos de
construcción idéntica se comportarían de la misma manera bajo la presión del
clima y podrían mantenerse unidos más fácilmente; en segundo lugar, porque los
cónsules en puertos lejanos podían estar seguros de mantener un reacondicionamiento
de mástiles, timones, velas, etc., cuando conocían la construcción exacta de
todos los barcos venecianos que tocarían sus puertos. Los barcos eran
convertibles de mercantes a buques de guerra; y esto explica hasta cierto punto
cómo Venecia pudo reemplazar sus flotas tan rápidamente después de pérdidas
como las de Curzola o Sapienza.
Se estima que las seis flotas estatales contaban con 330 barcos con
tripulaciones de 36.000 hombres.
El comercio veneciano abarcaba todo el
mundo civilizado. La ciudad era un gran depósito de mercancías, constantemente
llenada y vaciada de nuevo, con los lujos orientales fluyendo hacia el oeste y
los productos occidentales fluyendo hacia el este. Tanto a la exportación como
a la importación, el gobierno cobraba impuestos; estos, junto con el monopolio
de la sal y los impuestos de los gremios (Tansa della Milizia, Tansa
Insensibile, etc.), proporcionaron la principal fuente de sus ingresos
ordinarios, que en el año 1500 se estimaron en 1.145.580 ducados. La
importancia del mar en la economía de Venecia es evidente; Pero durante el
siglo XV su poderío naval y comercial recibió un golpe fatal. Las guerras con
los turcos agotaron su capacidad de combate y el descubrimiento de la ruta del
Cabo a las Indias tendió a desviar toda la línea del tráfico mundial del
Mediterráneo al Atlántico, de las manos de los venecianos a las manos de los
portugueses.
El siglo se abrió, sin embargo, con una
serie de triunfos para la República. El desarrollo y la extensión de su imperio
terrestre continuaron; su prestigio en el mar aumentó. Dalmacia, que la
República había rendido por el tratado de Turín, fue recuperada después de una
lucha; y en 1420 Venecia estaba en posesión de todo Friuli. Gracias a la
frontera montañosa de la provincia, esta adquisición dio a la República una
posición defendible hacia el este, donde hasta entonces había sido muy débil; aumentó
en gran medida su imperio terrestre y le abrió el apetito por más.
Tampoco fue menos brillante su hazaña en
el mar. Las disputas entre los hijos del sultán Bayazid I terminaron con la
concentración del poder otomano en manos de Mahoma (1413). Venecia no tenía
ningún deseo de embarcarse en una campaña contra el turco victorioso. Esperaba
comerciar con ellos, no luchar contra ellos, y, a través de su embajador
Francesco Foscari, se firmó un tratado por el que creía haber asegurado sus
colonias de las molestias. Pero Mahoma no pudo, aunque quisiera, evitar que sus
seguidores consideraran a todos los cristianos como perros. Con tratado o sin
él, persiguieron a algunos mercantes venecianos hasta Negroponte y amenazaron
la isla. El almirante veneciano Loredan llegó a un parlamento con el comandante
turco en Galípoli (1416). Pero mientras los líderes estaban en consulta, las
tripulaciones cayeron y la batalla se hizo inevitable. Los venecianos salieron
brillantemente victoriosos; y la República consiguió una paz ventajosa, así
como el aplauso de Europa, demasiado dispuesta a creer que no tenía por qué
preocuparse por el turco mientras Venecia estuviera allí para combatirlo.
Pero simultáneamente con esta nueva
expansión de Venecia, por la conquista de Friuli y el aumento de su prestigio
después de la victoria de Galípoli, los acontecimientos cargados de graves
consecuencias para la República estaban madurando hacia el oeste. A la
repentina muerte de Gian Galeazzo Visconti (1402), sus dominios habían sido
tomados y divididos por sus generales. El hijo de Gian Galeazzo, Filippo Maria,
recuperó paciente, lenta pero seguramente, los territorios Visconti. En esta
tarea fue ayudado en gran medida por la habilidad militar de Francesco Bussone,
llamado Carmagnola por su lugar de nacimiento cerca de Turín. En 1420 la tarea
estaba cumplida, y un Visconti era una vez más señor de Milán, Cremona, Crema,
Bérgamo, Brescia y Génova, tan poderoso como siempre lo había sido Gian
Galeazzo y no menos ambicioso. Florence se alarmó por la actitud de Visconti y
le pidió a Venecia que se uniera a ella en una liga contra el Milan. La
situación era difícil para la República; Filippo Maria era innegablemente
amenazante y tenía un derecho en virtud de la conquista de su padre tanto a
Verona como a Vicenza, ahora territorio veneciano; por otro lado, Venecia no
estaba dispuesta a embarcarse en las aguas turbulentas de la política
continental italiana y a encontrarse, con toda probabilidad, comprometida con
costosas campañas continentales que consumirían la riqueza que estaba barriendo
del mar.
Las propuestas florentinas revelaron dos
partidos en el Estado. El dux Mocenigo y sus amigos sostenían que todavía era
posible evitar una ruptura con Visconti, que Venecia podía permanecer en buenos
términos con su poderoso vecino y comerciar con Milán en lugar de luchar contra
él. Opuesto al Dux estaba Francesco Foscari, jefe del partido de la joven
Venecia, a favor de la expansión, eufórico por la reciente adquisición de
Friuli. Pero Mocenigo se estaba muriendo, y en su lecho de muerte, llamó a los
principales estadistas de la República y les recordó la posición de la
comunidad, que nunca había sido más floreciente. Señaló la marina mercante, la
mejor del mundo, la rápida reducción de la deuda nacional, de diez millones a
seis; al vasto comercio con los territorios del duque de Milán, que
representaba diez millones de ducados, capital con una ganancia neta de dos
millones; insistía en que, a este paso, Venecia pronto sería dueña del mundo,
pero que todo podría perderse en una guerra temeraria. Todo dependería, dijo,
del carácter del hombre que le sucediera. Lanzó una solemne advertencia contra
Francesco Foscari como un fanfarrón, vanaglorioso, sin solidez, que se aferra a
mucho, que obtiene poco; con la certeza de involucrar al Estado en la guerra,
de malgastar sus riquezas y dejarlo a merced de sus capitanes mercenarios.
Palabras proféticas, pero impotentes para evitar el mal que predijeron. Foscari
fue elegido (1423); y al instante se puso a apoyar la petición florentina de
una alianza. No lo hizo de inmediato, porque el partido de Mocenigo siempre
podía insistir en que una alianza con Florencia contra Milán uniría a Visconti
y Segismundo contra la República. Pero los éxitos de Filippo Maria fueron
continuos; sus tropas estaban en la Romaña, y había derrotado a Florencia
batalla tras batalla, Zagonara, Val di Lamone, Rapallo, Anghiari. Desesperados,
los florentinos declararon que si los venecianos no
les ayudaban a conservar sus libertades, les tirarían de la casa hasta las
orejas. “Cuando nos negamos -dijeron- a ayudar a Génova, ella hizo de Visconti
su Señor; si te niegas a ayudarnos, lo haremos Rey”. Esta amenaza, junto con la
deserción del gran general de Visconti, Carmagnola, cambió la balanza. La Liga
Florentina concluyó y Carmagnola recibió el mando de las fuerzas venecianas.
De este modo, la República se embarcó en
una lucha por la supremacía como potencia terrestre en el norte de Italia. Pero
pronto demostraría la verdad de las últimas palabras de Mocenigo. La primera
campaña terminó con la adquisición de Brescia y el Bresciano por las tropas
venecianas, pero no por Carmagnola. Tan pronto como puso sus fuerzas bajo el
mando de Brescia, pidió permiso para retirarse por su salud a las Termas de
Abano; y su conducta desde el primer momento despertó las sospechas que
finalmente lo llevaron a su perdición. La segunda campaña dio Bérgamo a la
República victoriosa. Pero las sospechas de Venecia aumentaron al descubrir que
el duque de Milán estaba en comunicación con Carmagnola y estaba dispuesto a
concluir una paz a través de él como intermediario, sospechas confirmadas por
la conducta dilatoria de su general después de la victoria en Maclodio, cuando
nada se interponía entre él y Milán. Al comienzo de la tercera campaña contra
Visconti, la República se esforzó por incitar a su general a una acción
vigorosa haciéndole grandes promesas si aplastaba al duque y tomaba su capital.
Pero nada sacaría a Carmagnola de su culpable inactividad. La verdad era que no
le importaban un ápice los intereses venecianos; como todos los mercenarios,
jugaba a su aire, y eso no le aconsejaba presionar demasiado a Visconti, pues
siempre era posible que algún día se encontrara de nuevo al servicio del duque.
La paciencia de la República se agotó al
fin. Carmagnola fue convocado a Venecia con el pretexto de que el gobierno
deseaba consultarle. Fue recibido con notables honores. Le dijeron a su séquito
que el general se había quedado a cenar con el dux y que podían volver a casa.
El dux envió a excusarse de recibir al conde por indisposición. Carmagnola se
volvió para bajar a su góndola. En la arcada inferior del palacio fue arrestado
y llevado a la cárcel. Fue juzgado por el Consejo de los Diez bajo la acusación
de traición y ejecutado en la Piazzetta de San Marcos (1432).
A pesar de sus dificultades con su
comandante mercenario, los venecianos habían hecho adquisiciones muy sólidas
durante estas guerras con Visconti. Brescia y Bérgamo fueron ahora
permanentemente añadidas al imperio territorial de la República, y el título
fue confirmado por una investidura imperial en Praga en 1437, en la que los
dominios venecianos se definen como toda la tierra di qua, es decir, al este
del Adda, muy cerca del límite extremo de la posesión continental jamás tocada
por la República.
Pero la posesión de Brescia y Bérgamo no
iba a quedar indiscutida por Filippo Maria Visconti; y una larga serie de
campañas, llevadas a cabo por generales como Gonzaga y Gattamelata, agotadoras
para el erario y poco provechosas para el Estado, sólo llegaron a su fin con la
muerte del duque de Milán en 1447. Durante este período, sin embargo, Venecia
había convertido su tutela de Rávena en posesión real como heredera restante de
los Polentani, señores de esa ciudad; un paso que llevó al campo de batalla contra
ella a la Curia Romana, y no dejó de tener importantes repercusiones en la
combinación final del Papado con sus otros enemigos en la Liga de Cambray.
La muerte de Filippo Maria Visconti dejó a Milán y a las posesiones de los Visconti sin señor. La única
hija de Visconti, Bianca, estaba casada con Sforza, y por derecho de ella
reclamaba la herencia; pero la ciudad de Milán se declaró república. Venecia se
apoderó de Lodi y Piacenza y se ofreció a apoyar a la República Milanesa si
reconocía la captura. Milan se negó. Pero esa ciudad
pronto se vio obligada a abrir sus puertas a Sforza; y poco después Venecia y
Sforza llegaron a un acuerdo en la Paz de Lodi (1454V), por la cual se confirmó
a la República en posesión de Bérgamo y Brescia y adquirió también Crema y
Treviglio, proporcionando así a sus enemigos nuevas pruebas de la acusación de
codicia insaciable que ya comenzaban a mover contra ella.
Pero la muerte de Visconti produjo otro
resultado aún más trascendental, no sólo para Venecia, sino también para toda
Italia. Filippo Maria no había dejado herederos varones; y la pretensión
francesa, la de la casa de Orleáns, basada en el matrimonio de Valentina
Visconti con el padre de Carlos de Orleans, se adelantó inmediatamente. Abrió
una nueva época en la historia de Italia, preparando el camino para las
complicaciones, inseparables del advenimiento de príncipes extranjeros en la
política italiana.
Hubo dos razones que indujeron a Venecia
a aceptar de buen grado el Tratado de Lodi. La larga guerra con Visconti,
aunque le había traído una gran extensión de territorio, también le había
costado muy caro; pero era aún más significativo que toda Europa, y
especialmente Venecia, como potencia más próximamente interesada, se hubiera
sorprendido con la noticia de que los turcos habían capturado Constantinopla y
que el Imperio de Oriente había llegado a su fin para siempre. Este
acontecimiento tuvo lugar en 1453, un año antes de la Paz de Lodi.
1453-4] La caída de
Constantinopla.
Ya hemos visto que el verdadero deseo de
la República era comerciar con los turcos, y no combatirlos; desde el
principio, cuando firmó un tratado con el sultán Mohammad en 1410 y de nuevo
después de la victoria de Galípoli, todas sus energías se habían dirigido a
asegurar sus colonias y asegurar la libertad de tráfico. Pero ahora, con los
musulmanes establecidos en Constantinopla y extendiéndose por el Levante, era
inevitable que Venecia entrara en relaciones hostiles con su creciente poder.
La caída de Constantinopla fue el último
acontecimiento externo de importancia en el brillante reinado de Francesco
Foscari. Los acontecimientos internos también contribuyeron a que su Dogeship
fuera notable. Parece haber llegado al trono como la encarnación de la nueva
oligarquía que había tomado forma definitiva en la clausura del Gran Consejo, y
que había consolidado su autoridad con la creación de los Diez. Fue el primer
dux en cuya elección el pueblo no tuvo parte. Al presentarlo a sus súbditos, la
vieja fórmula “Este es tu Dogo, como te plazca”, fue cambiada por “Este
es tu Doge”. Pero, además, la elección de
Foscari es la primera en la que encontramos alguna sugerencia de soborno. Se le
acusaba de haber aplicado, mientras ocupaba el cargo de procurador, una suma de
dinero, que encontró en las arcas de esa magistratura, para asegurarse el apoyo
de la nobleza más pobre, una clase destinada a hacerse famosa y peligrosa bajo
el nombre de Barnabotti, pero de la que ahora oímos hablar por primera vez. La
corrupción política volvió a aparecer en 1433, cuando se descubrió entre los nobles
del Gran Consejo una conspiración generalizada para organizar la elección de
cargos. El oscuro caso de Jacopo Foscari, el hijo del Dux, mostró hasta dónde
podía llegar la intriga; y el dramático final del reinado del Dux, su
deposición después de tan larga y tan brillante ocupación del trono, demostró la autoridad absoluta del Consejo de los
Diez como soberano en Venecia.
La época fue de gran esplendor exterior.
Commines, que llegó a Venecia unos años más tarde, la describe como “la ciudad
más triunfante que he visto en mi vida; la ciudad que concede el mayor honor a
los embajadores y a los extranjeros; la ciudad que se gobierna con más cuidado;
la ciudad en la que se lleva a cabo el culto a Dios con mayor solemnidad”.
Fue así como Venecia se convirtió en un
observador competente a finales del siglo XV, y Commines es sólo uno de los
primeros de una larga lista de testimonios de la vívida impresión creada por la
Capital de las Lagunas. Venecia estaba en el cenit de su esplendor; una ciudad
de placer, suntuosa en su recepción de embajadores y forasteros; una comunidad
de sorprendente solidez y poder, gobernada con el mayor cuidado; un palacio de
pompa donde florecían las artes y donde el culto a Dios, en iglesias,
procesiones, desfiles se realizaba con la mayor solemnidad. Todo lo relacionado
con la ciudad, tanto externo como interno, contribuyó a la impresión indeleble
que produjo. Su sitio singular; sus calles de agua; la belleza de sus edificios
públicos y privados; el palacio ducal tan audazmente diseñado, resplandeciente
con los mármoles de color rosa y crema; San Marcos, un precioso cofre de
pórfido, mosaico y cúpulas orientales; la Sala del Gran Consejo, adornada con
registros de las proezas venecianas; el rico gótico de la Porta della Carta; la
plaza con su noble campanario; la apertura de la Piazzetta, la vista de San
Giorgio Maggiore, la extensión de la Riva degli Schiavoni que conduce a San
Nicolo y la gran avenida marítima de Venecia; la arquitectura doméstica de los
palacios privados, que bordeaban el Gran y los canales más pequeños; las
esbeltas columnas, las ventanas conopiales, los balcones con sus leones marinos
como ménsulas, la tracería de piedra perforada sobre las ventanas, el color
brillante del yeso de las paredes, todo se combinaba para llamar la atención.
Pero más que esto detrás del esplendor exterior y en el fondo como causa del mismo, Venecia tenía algo más que ofrecer para el
estudio y la contemplación del extranjero. Su constitución era casi un ideal
para los estadistas europeos. Su objetivo declarado era “ganarse el corazón y
el afecto de su pueblo”, y esto sólo podía lograrse prestando atención a sus
intereses; ya en 1117 se habían establecido cónsules en interés del comercio;
en los de finanzas se habían creado fondos públicos y acciones gubernamentales
en 1171; en los de orden, el censo se introdujo hacia el año 1300; en los de
propiedad cada explotación estaba numerada e inscrita; en los de justicia, la
ley fue codificada en 1229. Una ley fabril prohibía el empleo de niños en
oficios peligrosos en los que se utilizaba mercurio. El código náutico
establecía una línea de carga en todos los buques e insistía en el trato
adecuado de las tripulaciones. En la mayoría de los departamentos del gobierno
práctico, la República de Venecia precedió a todos los demás Estados de Europa,
y ofreció material de reflexión a sus políticos, a los que se presentó el
fenómeno de una constitución plenamente madura y estable, y de un pueblo
fusionado en un todo homogéneo.
Porque, aunque la Clausura del Gran
Consejo había convertido a la clase gobernante en una oligarquía cerrada, no
había producido odio de clase; Venecia no mostraba rastro alguno del sistema
feudal con sus violentas divisiones del Estado en bandos hostiles; todo
veneciano seguía siendo ante todo un veneciano y, aunque excluido de las
funciones de gobierno, seguía estando muy probablemente estrechamente
relacionado con quienes las ejercían. El palacio del patricio estaba rodeado
por una red de pequeños callejones llenos de su gente, sus clientes. El
príncipe comerciante en su oficina era atendido por un equipo de empleados que
tenían su parte en el éxito de sus empresas. La llegada de las galeras de
cualquier mercante era motivo de regocijo para toda la comunidad y se anunciaba
con la gran campana de San Marcos. En resumen, Venecia era desde el punto de
vista comercial una gran sociedad anónima para la explotación de Oriente, y los
patricios eran sus directores.
La vida de un noble veneciano podía
llenarse al máximo si así lo deseaba. La política, la diplomacia, el comercio,
las armas, todo estaba abierto para él; y con frecuencia combinaba dos o más de
estas profesiones. A la edad de veinticinco años, tomó su asiento en el Gran
Consejo y se convirtió en elegible para cualquiera de los numerosos cargos para
los que ese Consejo fue elegido. Podría servir su aprendizaje en el
departamento de comercio, de finanzas, de salud; pasando de allí al Senado,
podría representar a su país en Constantinopla, Roma, Praga, París, Madrid,
Londres. A su regreso, sería nombrado Savio y miembro del gabinete, o serviría
su turno de año en el Consejo de los Diez, terminando sus días tal vez como
Dux, al menos como Procurador de San Marcos. Y a lo largo de toda su carrera
oficial, probablemente estuvo dirigiendo, con la ayuda de sus hermanos e hijos,
el movimiento de su negocio familiar privado, el comercio o la banca. Nada es
más común que encontrar a un embajador que pide ser retirado, porque su negocio
familiar está sufriendo por su ausencia de Venecia. Había, por supuesto, otro
aspecto de la clase patricia. Los nobles viciosos se volvieron pobres, los
pobres corruptos, y tanto la vida política como la social sufrieron en
consecuencia. El Consejo de los Diez era convocado con
frecuencia para castigar la traición de los secretos de Estado y la licencia
desenfrenada de la nobleza.
Por otra parte, si el pueblo era
excluido de la dirección de los asuntos del Estado, encontraba abundante campo
para sus energías en el comercio y las industrias y en la vida gremial que
éstos creaban y fomentaban. Todas las artes, oficios y oficios de Venecia,
hasta los mismos fabricantes de salchichas, se erigieron en un gremio. Eran
órganos autónomos, supervisados, es cierto, por una oficina gubernamental cuya
aprobación era necesaria para la validez de los estatutos. Fueron
cuidadosamente fomentados por el Estado, que vio en ellos una salida para las
actividades políticas del pueblo. En su coronación se esperaba que cada nuevo
dux entretuviera a los gremios, que exhibían muestras de su trabajo en el
palacio ducal; en las grandes ocasiones de Estado, cuando Venecia recibía a
distinguidos invitados, se pedía a los gremios que proporcionaran parte del
espectáculo; pero nunca adquirieron, como en Florencia, o en otras ciudades
italianas, una voz en el gobierno del Estado. Los gremios de la mayoría de las ciudades
italianas representaban y protegían al pueblo contra la nobleza de las armas y
del territorio. En Venecia nunca existió tal nobleza; El patricio era
comerciante y, muy probablemente, miembro de un gremio comercial.
Y el lado decorativo y culto de toda
esta vida bulliciosa encontró expresión en las artes. Murano produjo los
primeros maestros de esa escuela de pintura que iba a adornar el mundo de la
mano de Vivarini, Carpaccio, Bellinis, Mantegna, Giorgione, Veronese, Tiziano,
Palma, Cima da Conegliano, Tintoretto, Tiepolo. Dramático en su concepción,
espléndido en su color, libre de trabas por el esfuerzo de expresar ideas
filosóficas o emociones religiosas, el arte de Venecia era esencialmente
decorativo y se dedicaba al adorno de la vida pública y privada de la ciudad.
La gran columnata del Rialto, corazón mismo del tráfico veneciano, estaba ya
cubierta de frescos y poseía ese famoso planisferio, o Mapamondo, que mostraba
las rutas seguidas por el comercio veneciano en todo el mundo. El estudio de
las letras recibió un estímulo vital, gracias al asilo que Venecia ofreció a
los refugiados de Constantinopla. El cardenal Bessarion hizo de la Biblioteca
de San Marcos legataria de sus inestimables tesoros. La brillante historia de
la imprenta veneciana fue inaugurada por Juan de Speyer y Windelin su hermano
(1469), por Nicolas Jenson, por Waldorfer y Erhardt Radolt, y continuada por
Andrea Torresano hasta las glorias de la imprenta de Aldine. Ocupando el tercer
lugar en orden cronológico, precedida por Subiaco y Roma, la imprenta de
Venecia superó a todas sus contemporáneas italianas en esplendor y
abundancia. en una variedad de materias,
al servicio de la erudición.
De literatura en el sentido de las
bellas letras había poco; pero los Anales de Malipiero, los Diarii de Sañudo y los Diarios de Friuli nos
ofrecen una narración completa, vívida y veraz de la historia veneciana, de la
vida en la ciudad, de las guerras e intrigas de la República durante su
esplendor y el comienzo de su decadencia (1457-1535). Ningún otro Estado
italiano puede mostrar un registro tan monumental de sus actos como este.
Escrito por hombres de negocios capaces, el primero un soldado, el segundo un
funcionario, el tercero un gran comerciante-banquero, todos los cuales tomaron
parte en las hazañas y acontecimientos que relatan; escrito, no para su
publicación, sino para el honor y la gloria de ese amado San Marcos “a quien”,
para usar la frase de un embajador veneciano posterior, “cada uno de nosotros
ha grabado en su corazón”; escrita en dialecto de la tierra y del pueblo,
tenemos aquí una historia, vigorosa, vivaz, humorística; directo y sencillo
como una balada; un monumento a la ciudad-estado que lo produjo; una
ilustración del principio central de la vida veneciana de que la República lo
era todo, mientras que sus hijos individuales no tenían importancia.
Pero esta apariencia de prosperidad, de
esplendor, de pompa, durante la segunda mitad del siglo XV, enmascaró los
gérmenes de una incipiente decadencia: la corrupción de los nobles, la
sospechosa tiranía de los Diez, los primeros signos de quiebras bancarias, la
caída del valor de los fondos, el aumento de la deuda nacional de seis a trece
millones. Las guerras por la tierra continuaron drenando el tesoro; las guerras
turcas, llevadas a cabo por Venecia en solitario, redujeron su comercio en
Levante e implicaron un desembolso continuo; lo peor de todo es que en 1486
llegó la noticia de que Díaz había descubierto el cabo de Buena Esperanza, y en
1497 que Vasco da Gama lo había rodeado, cortando así la raíz principal de la
riqueza veneciana, su comercio mediterráneo y arrastrando las grandes líneas
comerciales del mundo desde el Mediterráneo hacia el Atlántico. Venecia no
podía alterar ni su posición geográfica ni su política. Se esforzó por llegar a
un acuerdo con el turco y continuó expandiéndose en el continente. Este curso
de acción hizo caer sobre ella la acusación de infidelidad, por un lado, y de
codicia insaciable, por el otro, y terminó en la desastrosa combinación de
Cambray.
Después de la caída de Constantinopla,
el avance turco continuó de manera constante tanto hacia el sur como hacia el
este. Atenas se rindió a los turcos en 1457; también lo hicieron Sinope y
Trebisonda; y la pérdida de Morea en 1462 los puso en colisión inmediata con la
República. Venecia comprendió perfectamente que una lucha por sus posesiones en
el Levante era inevitable tarde o temprano; por lo tanto, aceptó con gusto las
propuestas del Papa Pío II para una cruzada. Pero el lamentable fracaso de la
empresa, y la muerte del Papa en Ancona, dejaron a la República para continuar,
sin ayuda de nadie, una guerra que había emprendido con la promesa y con la
expectativa del apoyo europeo. Antonio Michiel, un comerciante veneciano
residente en Constantinopla había advertido a su gobierno, en 1466, que el
sultán estaba reuniendo grandes fuerzas. “Supongo que la flota contará con
doscientas velas”, dice, “y todo el mundo aquí piensa que Negroponte es su
objetivo”. Continúa en una nota de seria advertencia de que las cosas no deben
ser tratadas a la ligera para engañarse a sí mismos. El turco tiene una forma
de exagerar la fuerza del enemigo y armarse sin importar el costo. Más vale que
Venecia haga lo mismo. Esto fue en 1466; tres años más tarde el golpe estaba a
punto de caer, y de nuevo Venecia recibió un aviso a través de otro
comerciante, Piero Dolfin, residente en Quíos. Que el gobierno, escribió,
fortalezca sus lugares en el Levante y no pierda tiempo en ello; “De esto
depende la seguridad del Estado, porque una vez perdido Negroponte, el resto
del Levante está en peligro”.
Pero Venecia, agotada por el drenaje de
las guerras terrestres contra Visconti, no estaba dispuesta a enfrentarse a
otra campaña por mar más terrible a menos que se viera obligada a hacerlo. Se
esforzó por iniciar negociaciones en Constantinopla con el pretexto de que
actuaba en nombre de Hungría. Pero en 1470 cayó Negroponte. La guerra había
costado ya bastante más de un millón de ducados, y el gobierno se vio obligado
a suspender dos tercios o la mitad de todos los sueldos oficiales, que
superaban los veinticinco ducados anuales. A pesar de esto, rechazó, como
extravagantes, los términos de paz que se le ofrecieron en 1476; y se enfrentó
a la lucha una vez más. Escutari fue atacado por el Sultán en persona, quien,
en su determinación de entrar en la ciudad, hizo volar a átomos a sitiados y
sitiadores por igual ante sus cañones de asedio. Pero la República no podía
resistir eternamente sin ayuda; Escutari estaba en el último extremo; se
rumoreaba que un gran ejército estaba en camino para atacar Friuli. Venecia se
vio obligada a reconocer los hechos, y en 1479 propuso términos de paz.
Escutari, y todas las posesiones venecianas en Morea fueron cedidas al Turco. Venecia acordó pagar diez mil ducados al año por los
privilegios del comercio, y cien mil en dos años, como indemnización de guerra;
y recibió permiso para mantener un Agente (Bailo) en Constantinopla.
La Paz de 1479 marca una época en la
historia de las relaciones venecianas con Oriente, e indica un retorno a su
política original de tratos pacíficos, siempre que fuera posible, con el turco.
En verdad, la República tenía todas las
razones para quejarse de la conducta de Europa. Después de dieciséis años de
guerra continua, que había emprendido con la fuerza de las promesas europeas,
Venecia concluyó una paz ruinosa, por la cual perdió una parte de sus
posesiones levantinas y quedó reducida a la posición de tributario. Sin
embargo, al instante toda Europa la atacó por su perfidia a la fe cristiana, y
los príncipes de Italia profesaron creer que Venecia había abandonado la guerra
turca, sólo para dedicarse a la extensión de su poder en el continente. Si
hubiera recibido algún apoyo de Europa o de Italia, nunca habría cerrado la
guerra con semejante equilibrio en contra de sí misma. En verdad, la República
estaba demasiado agotada para continuar la lucha. No fue culpa suya que, al año
siguiente de la conclusión de la paz, Italia y toda Europa se alarmaran con la
noticia de que los turcos se habían apoderado de Otranto. Este fue el resultado
inevitable de la retirada de Venecia de la lucha, una retirada a su vez debido
a la falta de cualquier apoyo de Italia o Europa. Cuando el Papa la invitó a
unirse a una liga italiana contra el turco, Venecia, consciente de los
resultados que se habían producido al aceptar la última invitación papal,
respondió que había hecho la paz con el Sultán y confirmó la sospecha de que
estaba en un entendimiento secreto con el turco. Su siguiente paso puso de
relieve la nueva sospecha de que su objetivo al llegar a un acuerdo con el
turco había sido permitirse tener vía libre para extenderse en Italia.
Hemos visto que en 1441 Venecia había
ocupado Rávena, bajo protesta de Roma, como heredera de los Polentani, señores
de Rávena. Ahora (1481) atacó al marqués de Ferrara sobre la base de que estaba
infringiendo un monopolio veneciano al erigir salinas en la desembocadura del
Po. Como el territorio de Ferrara se extendía entre la frontera veneciana y
Rávena, parecía que Venecia deseaba unir sus posesiones en esa dirección
mediante la adquisición de Ferrara. Esta política indujo al duque de Milán, al
papa y al rey de Nápoles a unirse en apoyo de Ferrara contra Venecia. La guerra
fue popular entre los venecianos al principio, pero la presión sobre el tesoro
y las bolsas privadas pronto se volvió insoportable, y ningún éxito coronó a
las armas venecianas. La penosa condición de la República es descrita por
Malipiero. Se suspendió parcialmente el pago de los intereses de los fondos;
las tiendas del Rialto estaban hipotecadas; la vajilla privada y las joyas
obligatorias; Reducción de salarios. Los ingresos del continente estaban
disminuyendo. El arsenal estaba casi vacío. El hambre y la peste estaban a las
puertas. “Nos veremos obligados a pedir la paz y restaurar todo lo que hemos
ganado”.
Malipiero tenía parte de razón. Venecia
se vio obligada a pedir la paz, pero no antes de haber dado el paso ruinoso
(que otros príncipes italianos dieron antes y después de ella) de sugerir a los
franceses que debían hacer valer sus reclamaciones sobre ciertas provincias
italianas, Carlos VIII su reclamación sobre Nápoles, el duque de Orleans sus
reclamaciones sobre Milán. Dos miembros de la Liga hostil, Milán y Nápoles, se
vieron amenazados en sus propias posesiones, con el resultado de que se firmó
la paz en Bagnolo en 1484. Venecia retuvo Rovigo y los polacos, pero se vio
obligada a rendir las ciudades que había tomado en Apulia durante el curso de
la guerra.
Esta invitación a los extranjeros fue
fatal para todos los príncipes italianos, como pronto demostrarían los
acontecimientos. Las cinco grandes potencias de Italia, Venecia, Milán,
Florencia, el Papa y Nápoles, fueron capaces de defenderse unas contra otras,
pero en el momento en que los soberanos ultramontanos más potentes aparecieron
en escena, nominalmente en apoyo de uno u otro de los Estados italianos,
realmente en busca de su propio engrandecimiento, la balanza se rompió
irremediablemente. La secuencia de estos acontecimientos, que culminaron en las
Guerras de la Liga de Cambray, después de las cuales Venecia nunca más recuperó
su lugar de mando entre las comunidades políticas de Europa, ha sido narrada en
un capítulo anterior.
|
 |
HISTORIA
DE LA EDAD MODERNA
|
 |
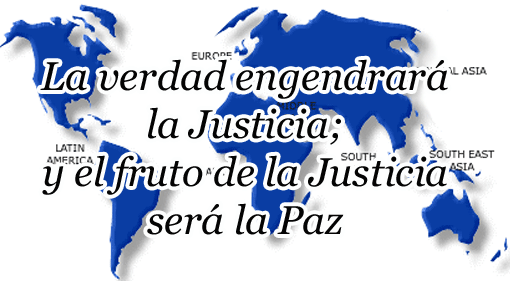 |
 |