HISTORIA DE LA EDAD MODERNA |
 |
EDAD MODERNA . RENACIMIENTO . ROMA Y EL PODER TEMPORAL.
Vamos a describir la consolidación, a
fines del siglo XV y principios del XVI, del Poder Temporal de los Papas, que
había existido en medio de las mayores vicisitudes desde la alianza del Papado
con los Reyes Francos en el siglo VIII, pero que hasta entonces había sido más
una fuente de humillación que de fuerza para la Santa Sede. Hay que mostrar
cómo esta transformación de un Estado débil y distraído en un Estado firmemente
organizado y bastante tranquilo surgió de la tendencia general a la unión y a
la coalescencia bajo un solo gobernante que prevaleció entre la mayoría de las
naciones europeas en este período, pero a la que, excepto en este caso, Italia,
por desgracia para sí misma, seguía siendo un extraño: cómo, en segundo lugar, fue forzada a los
Papas por la debilidad e inseguridad de su posición temporal; pero cómo, en
tercer lugar, fue fomentada en un grado sin precedentes por el nepotismo
desmesurado de un Papa y la ambición marcial de otro. Si la historia se
prolongara, parecería que estos agentes impuros fueron anulados para siempre, y
cómo, cuando todo lo demás en Italia estaba postrado ante el conquistador
extranjero, el Poder Temporal conservó al menos un simulacro de independencia
hasta que el renacimiento de la aspiración a la unidad nacional no sólo
reemplazó al símbolo por la realidad, sino que lo barrió como un obstáculo en
su propio camino.
Gran parte de la historia de Europa en
el siglo XV puede expresarse en una sola palabra: coalescencia. Un movimiento,
tan espontáneo e irresistible como los que en tiempos anteriores habían
bordeado las costas mediterráneas de Asia Menor con colonias griegas, e
impulsado a las naciones del Norte contra el decadente Imperio Romano, estaba
ahora aglomerando pequeños Estados y señoríos feudales en naciones. Un proceso
que implica grandes cambios sociales y políticos. Las antiguas libertades
desaparecieron con demasiada frecuencia, pero también la antigua anarquía;
altas torres cayeron ante la espada de los Tarquinos de la época; y la clase
mercantil, que hasta entonces sólo se había afirmado bajo la égida de las
instituciones libres de las comunidades urbanas independientes, se convirtió en
un elemento poderoso en todos los países. En todas partes, la tendencia era
hacia la centralización, los clanes y los distritos se agrupaban en naciones,
las jurisdicciones semiindependientes se fusionaban en una sola Potencia
dominante. La necesidad y el efecto saludable de esta evolución están probados
por la fortuna más feliz de las naciones que se conformaron a ella. Inglaterra,
Francia, España, el norte escandinavo y, después de un tiempo, Rusia, se
convirtieron en grandes potencias. Allí donde el movimiento hacia la coherencia
era sólo parcial, como en Alemania, la nación permanecía débil y distraída;
donde resultó principalmente abortiva, como en Italia, el país cayó bajo el
dominio del extranjero.
En una parte importante de Italia, el
impulso hacia la unidad fue prácticamente eficaz y produjo resultados que se
extendieron mucho más allá de la estrecha etapa a la que aparentemente estaba
confinado. El crecimiento del poder temporal del papado es tanto una fase de la
tendencia general hacia la coalescencia que hemos descrito, como lo es la
derrota de la aristocracia feudal en Inglaterra o la consolidación de Francia
bajo Luis XI. La conducta de los Papas al incorporar pequeños principados
independientes o semiindependientes con el patrimonio de San Pedro no difiere
materialmente de la línea de acción adoptada por Luis o Enrique hacia sus
poderosos vasallos. En todos estos casos, el soberano se vio urgido por el
espíritu y las necesidades de su época, y luchó con las influencias que
provocaron la desintegración, como en tiempos anteriores pudo haber luchado con
los sarracenos. De hecho, no había en él nada del espíritu del cruzado; y, sin
embargo, inconscientemente, dirigía una cruzada contra un estado de cosas
saludable en su día, pero que, en la etapa a la que había progresado el mundo,
habría limitado el desarrollo de Europa. En el caso de los Papas, sin embargo,
una consideración obvia nos obliga a considerar su política y sus consecuencias
desde un punto de vista inaplicable en otros lugares. Eran soberanos tanto
espirituales como seculares. Sus acciones nunca se limitaron a una esfera
meramente política, y no podían dejar de producir los efectos más importantes
sobre la institución espiritual más grande que el mundo haya visto jamás, una
institución que en un tiempo había parecido impregnar todo el tejido social así
como religioso de la Edad Media, y concentrar toda influencia civilizadora en
sí misma.
Una distinción entre la actividad
consolidadora de un soberano meramente temporal y la de un Papa, aunque
evidente, no debe dejarse de notar, ya que explica en cierta medida el oprobio
especial en que han incurrido los Papas por obedecer al instinto general de su
tiempo. El monarca estaba exento de toda sospecha de nepotismo, los intereses
de su heredero eran inseparables de los intereses del Estado. Admitiendo que
los primeros eran de hecho los más influyentes para él, la circunstancia era
realmente irrelevante: no podía trabajar para sí mismo sin trabajar para su
sucesor, ni trabajar para su sucesor sin trabajar para sí mismo. El Papa, por
otra parte, como monarca elegido, no podía tener un heredero legítimo, mientras
que de ninguna manera estaba impedido de tener sobrinos o parientes aún más
cercanos cuyos intereses pudieran entrar en colisión con los intereses de la
Iglesia. Después de su muerte, estos parientes ya no serían nada, excepto en la
medida en que él hubiera sido capaz de crear una posición permanente para
ellos, y esto, más que el bien público, era demasiado probable que fuera el
objetivo de sus esfuerzos. De ahí que el engrandecimiento papal haya traído
sobre los Papas de esta época un odio no compartido por los soberanos seculares
contemporáneos, y que, en la medida en que fueron movidos por motivos privados,
no puede decirse que sea inmerecido. Sixto IV, aunque la época de las
conquistas papales data de él, y aunque ningún papa trabajó más persistente o
sin escrúpulos para asegurar al papado una posición de mando en Italia, debe
figurar más bien como un promotor accidental que como un creador deliberado del
poder temporal, ya que el resorte principal de su política fue manifiestamente
la ventaja de sus sobrinos. No puede decirse lo mismo de uno de los dos grandes
artífices del Poder Temporal: Julio II; que se aplique a su precursor Alejandro
VI, es uno de los problemas de la historia. Sin embargo, antes de que pudiera
surgir la cuestión de Alejandro VI, iba a haber un intervalo de tranquilidad bajo
un Papa débil que hacía poco por su familia y nada por la Iglesia, pero que se
adaptaba admirablemente a las circunstancias de su tiempo.
Sixto IV había tenido éxito en promover
los intereses de su casa. Ímola y Forlí hicieron un excelente establecimiento
para un sobrino, Girolamo Riario; otro, Giuliano della Rovere, fue una de las
figuras más imponentes del Colegio Cardenalicio. Desde cualquier otro punto de
vista, la política de Sixto había sido un fracaso; había rebajado la autoridad
moral del Papado sin ninguna ganancia compensatoria en la esfera secular, y
sólo había legado un ejemplo destinado a permanecer inoperante por un tiempo.
La elección de su sucesor Inocencio VIII
(agosto de 1484) fue censurada por los contemporáneos, y pronunciada por el
notario Infessura peor aún que la de Sixto, en la que el soborno tuvo una parte
notoria. Los honorarios del Notario, a pesar de todo, carecen de certeza; y
parece innecesario mirar más allá de la inclinación natural de competidores
poderosos, ninguno de los cuales podría lograr el Papado por sí mismo, para
ponerse de acuerdo en alguna persona generalmente aceptable. También se observa
generalmente que, como las flaquezas humanas que en alguna forma deben acosar a
todo Papa se manifiestan especialmente en el momento de su muerte, la elección
tiende naturalmente hacia alguien aparentemente exento de estos defectos
particulares y, por lo tanto, hacia una persona diferente en cierto modo de su
predecesor. Como Calixto había sido diferente de Nicolás, y Pío diferente de
Calixto, y Pablo diferente a Pío, y Sixto a diferencia de Pablo, sólo de
acuerdo con el precedente, el apasionado, imperioso y sin escrúpulos
franciscano debía ceder su lugar a un sucesor que podría haber posado para el
retrato de un abad en Gil Blas. El 29 de agosto de 1484, el cardenal Giovanni
Battista Cibó se convirtió en Papa con el nombre de
Inocencio VIII. Probablemente no había una figura más incolora en el Sacro
Colegio. Debía el cardenalato, del que había disfrutado durante once años, a su
origen genovés y a su episcopado sobre la ciudad de Savona, lugar de nacimiento
de Sixto. Las mismas circunstancias lo recomendaron al sobrino de Sixto, el
hábil y poderoso cardenal della Rovere, quien naturalmente deseaba ver a una de
las criaturas de su tío sentada en el trono papal; y cuando dos cardenales tan
poderosos como él y el vicecanciller Borgia se habían puesto de acuerdo, había
poca necesidad de modos de acción ilegítimos más allá de la concesión de
legaciones y palacios, concomitantes casi indispensables de una elección papal
en esa época. Los arreglos así tomados, que se enumeran en los despachos del
enviado florentino Vespucio, fueron regulados en su mayoría directa o
indirectamente por el cardenal della Rovere, quien encontró su razón en
convertirse en Papa et plusquam Papa. El nuevo Papa, en efecto, tal como
lo describió Vespucio, no parecía ser el hombre que se sostuviera por sí mismo.
“Tiene poca experiencia en asuntos de Estado, y poca erudición, pero no es del
todo ignorante”. Como cardenal se había distinguido por su afabilidad, y se
pensaba que había defraudado la dignidad del cargo. Su moral no había sido
irreprochable, pero los ataques de los epigramáticos son groseras exageraciones
y, salvo por una manifestación demasiado pública de su afecto por su hija, más
criticada por la posteridad que por los contemporáneos, su conducta como Papa
parece haber sido perfectamente decorosa.
El papel de Inocencio en la evolución
que hizo del obispo de Roma un poderoso soberano temporal no fue conspicuo ni
glorioso, pero fue importante. Consistía en la demostración de la absoluta
necesidad de una gran extensión y fortificación de la autoridad papal, si el
Papa había de gozar del respeto de la cristiandad, o incluso había de continuar
en Roma.
Nunca fue más frecuente la anarquía, ni
más universal el desprecio por la justicia; y la causa era el número de
jurisdicciones independientes, desde principados como Forlí o Faenza hasta
pequeños barones establecidos a las puertas de Roma, ninguno de ellos demasiado
mezquino para no poder desafiar al Papa. La confusión general reaccionó sobre
las finanzas, y la insolvencia crónica acreditó las acusaciones, con toda
probabilidad calumniosas, lanzadas contra el Papa “de connivencia en la fuga de
malhechores que le pagaban dinero, y de conceder licencias por pecados antes de
su comisión”. El Papa mismo era consciente de su deshonrosa posición, y en un
notable discurso al embajador florentino pronunció de antemano la disculpa de
sus vigorosos y sin escrúpulos sucesores. “Si -dijo- nadie le ayudara contra la
violencia del rey de Nápoles, se iría al extranjero, donde sería recibido con
los brazos abiertos, y donde sería asistido a recuperar los suyos, para
vergüenza y mordacidad de los príncipes y pueblos desleales de Italia. No podía
permanecer en Italia, si se le privaba de la dignidad propia de un Papa; pero
tampoco podía, si abandonado por los más nobles Estados italianos, resistir al
Rey, tanto por los escasos recursos militares de la Iglesia como por los
revoltosos barones romanos, que se alegrarían de verlo en apuros. Por lo tanto,
debe considerarse plenamente justificado para buscar refugio en el extranjero,
si sirve para preservar la dignidad de la Santa Sede. Otros Papas habían hecho
lo mismo, y habían regresado con fama y honor”.
Si tal era la situación, e Inocencio
ciertamente no la exageró, es evidente que los Papas de su tiempo no deben ser
censurados por tratar de ponerla en un plano diferente. Podría decirse, en
efecto, que debieron haber renunciado por completo al Poder Temporal y haber
salido lisiados por el mundo a la manera de los Apóstoles; pero en su época tal
proceder habría sido impracticable, y la idea de ello apenas podía haber
entrado en sus mentes. El vicio incurable de su posición era que la mutación de
las cosas temporales, absolutamente necesaria para la seguridad y el bienestar
de la Iglesia, no podía producirse por los medios propios de un pastor
cristiano. El mejor de los hombres, en el trono papal, no habría podido llevar
a cabo nada sin violencia y traición. Los sucesores de Inocencio no eran
hombres buenos, y el recurso a medios que habrían escandalizado a un hombre
bueno no les costó nada. Pero eran indiscutiblemente los hombres de la época.
La misión que hemos atribuido a
Inocencio de demostrar en la práctica la necesidad de un hombre fuerte en la
cátedra de San Pedro, se llevó a cabo a través de un pontificado turbulento y
sin gloria, cuyos incidentes están demasiado remotamente relacionados con la
historia del Poder Temporal para justificar la plenitud del tratamiento en este
lugar. Se refieren principalmente a sus relaciones con Nápoles y Florencia.
Habiendo entrado en 1485 en una guerra innecesaria con Nápoles, Inocencio
pronto se sintió intimidado e hizo la paz en 1486. Esto llevó a la caída
temporal en desgracia del cardenal della Rovere; y el matrimonio del hijo
ilegítimo del Papa con la hija de Lorenzo de Médicis lo puso bajo la influencia
del gobernante florentino. Era lo mejor que podía haber pasado para la
tranquilidad de Italia. Lorenzo era un Augusto en miniatura, decidido, en
efecto, a fines personales en primera instancia, pero con una fibra genuina de
patriotismo, y no insaciable ni siquiera rapaz. Único entre los gobernantes de Italia,
tuvo la sabiduría de discernir cuándo la adquisición había alcanzado sus
límites seguros, y a partir de entonces dedicar sus energías a la preservación.
Por lo tanto, era amigo de la paz, y la influencia que había obtenido con el
Papa y el rey de Nápoles estaba dedicada a mantenerlos en términos amistosos.
En cumplimiento de esta política, impidió que el papa se aliara con Venecia, y
trabajó con éxito para inducir al rey a pagar a Roma el tributo que se había
esforzado por retener. No es de extrañar que un camino tan conducente a la
prosperidad material de Italia le mereciera a Lorenzo su agradecimiento y sus
bendiciones; sin embargo, la unidad de Italia, en última instancia su única
seguridad, sólo podía haber surgido de la lucha nacional. Durante la década de
1480-1490, generalmente sin incidentes, el poder de Francia y España crecía
rápidamente, y una tierra dividida entre pequeños principados y pequeñas
repúblicas se perdió tan pronto como dos grandes potencias ambiciosas acordaron
convertirla en su campo de batalla.
Durante un tiempo, sin embargo, la
alianza de Lorenzo e Inocencio pareció haber provocado un período de reposo
feliz. Las dificultades financieras del Papa con frecuencia hacían que su
posición fuera vergonzosa e indigna, y sus intentos de mitigarlas mediante la
multiplicación de los cargos venales agravaron la corrupción de su Corte. Los
acontecimientos importantes, sin embargo, le eran generalmente favorables. El
azar dio al papado un cierto prestigio por sus relaciones con el jefe del mundo
musulmán. A la muerte del conquistador de Constantinopla, el vicio incurable de
todas las monarquías orientales se reveló en una lucha fratricida por la
sucesión entre sus hijos. Bayezid, el anciano, ganó el trono; su competidor
derrotado, Jem, buscó refugio con los Caballeros de San Juan de Jerusalén en
Rodas, quienes naturalmente lo retuvieron como rehén. El valor de la
adquisición quedó demostrado por las aprensiones de Bayezid, quien se ofreció a
pagar una pensión anual mientras su hermano permaneciera bajo custodia segura.
Se excitó la envidia de otros estados cristianos, y cada gobernante encontró
alguna razón por la cual la tutela de Jem debía confiarse a sí mismo. Al final,
el premio fue confiado de común acuerdo al Papa, cuya pretensión era realmente
la mejor, y que realmente prestó un servicio a la cristiandad al mantener a Bayezid
bajo moderación, al menos en lo que se refería a los países mediterráneos.
Tampoco parece haber faltado a ningún deber para con su cautivo. Mientras Jem
permaneció bajo la custodia del Papa, Bayezid observó la paz en el mar y pagó
una pensión apenas distinguible de un tributo; y es difícil entender por qué la
acción de Inocencio en el asunto debería haber sido condenada por los
historiadores. A los ojos de sus contemporáneos, se justificó aún más por lo
que entonces se consideraba una gran victoria religiosa, comparable a la
recuperación de los estandartes de Craso por parte de Augusto: la cesión por
parte del sultán de la lanza que, según se dice, atravesó el costado del
Salvador mientras colgaba de la cruz. Algunos cardenales traicionaron un
espíritu escéptico, señalando que esta no era la única reliquia de este tipo; y
aunque fue recibida con júbilo en su momento, no parece haber figurado después
de manera muy conspicua entre los tesoros de la Sede Romana.
Un éxito más importante que reflejó el
brillo del pontificado de Inocencio, aunque de ninguna manera lo había
promovido, fue la caída de Granada el 2 de enero de 1492. La noticia llegó a
Roma el 1 de febrero, y fue recibida con festivales y regocijos que habrían
sido moderados, si entonces se hubiera podido comprender la influencia del
acontecimiento en la política europea, y prever las transacciones del próximo
medio siglo.
Cuando llegó la noticia de la victoria,
Inocencio ya comenzaba a sufrir el progreso de una enfermedad mortal. Durante
los primeros años del verano, su salud se volvió desesperada; reprimió con
dificultad las indecorosas disputas de los cardenales Borgia y della Rovere,
que discutían en su presencia sobre los pasos a seguir después de su muerte. Se
contaron historias extrañas, probablemente infundadas, de niños que perecieron
bajo las manos del cirujano en el esfuerzo por salvar la vida del Papa moribundo
mediante una transfusión de sangre, mientras yacía en letargo. La escena se
cerró el 25 de julio, y al día siguiente el Papa fue enterrado, en las palabras
sarcásticas de un diarista contemporáneo, lasso singultu, modici lacrimis et
ejulatu nullo. Poco, en verdad, le quedaba su vida a la posteridad para
aplaudir o condenar. Su pontificado sólo es redimido de la insignificancia
absoluta por su docilidad a los sabios consejos de Lorenzo de Médicis, casi la
última ocasión en la historia en que ha sido posible que un Papa se apoye en un
príncipe italiano nativo. Lorenzo le había precedido un mes hasta el sepulcro;
y desde Milán hasta Nápoles no quedó en Italia ningún gobernante que fuera
capaz de seguir otra política que la de engrandecimiento egoísta.
La elección de un Papa (como se ha
señalado más arriba) ha resultado frecuentemente en la elección de un sucesor
fuertemente contrastado en todos los aspectos con el anterior ocupante de la
silla de San Pedro. Se podría haber esperado que el puesto vacante de Inocencio
no fuera ocupado por otro débil Papa; sin embargo, parece que al principio se
prestó poca atención a las perspectivas de los dos hombres más capaces y
fuertes del Colegio Cardenalicio. El cardenal della Rovere, en efecto, podría
parecer excluido por la ley no escrita que casi prohibía a un cardenal
íntimamente relacionado con el difunto Papa aspirar al papado en la primera
vacante. El cardenal no era, en efecto, pariente de Inocencio, pero había sido
su ministro y era su compatriota. De haber sido elegido, tres Papas genoveses
habrían llevado la tiara en sucesión, un escándalo para el resto de la
península. Además, los ascensos de cardenales de Inocencio habían sido pocos y
sin importancia; no había dejado ninguna fiesta póstuma en el Colegio. Rodrigo
Borgia, vicerrector y cardenal mayor, parecía, por su parte, el hombre
especialmente señalado para la emergencia. Su larga ocupación de la lucrativa
Vicerrectoría le había dado una enorme riqueza; la gran capacidad para los
asuntos se asociaba en su persona con una larga e íntima experiencia; los
escándalos de su vida privada contaban poco en aquella época; y, aunque español
de nacimiento, casi podría ser considerado como un italiano naturalizado. Sin
embargo, si se puede creer a un embajador extranjero, la arrogancia y la
imputación de mala fe habían arruinado sus posibilidades en las últimas
elecciones; y se pudo haber pensado que estas causas continuarían operando. En
todo caso, su nombre no encuentra cabida en las primeras especulaciones de los
observadores del cónclave. Dos de sus miembros más respetables, los cardenales
de Nápoles y de Lisboa, son, al parecer, los favoritos, cuando, de repente, el
11 de agosto Rodrigo Borgia es elegido por el voto casi unánime del Sacro
Colegio, y toma el nombre de Alejandro VI.
Los diaristas contemporáneos y los
escritores de cartas no nos dejan ninguna duda sobre la causa de este
acontecimiento. El cardenal Borgia acababa de comprar el Sacro Colegio. El
principal agente de su ascenso fue Ascanio Sforza, un cardenal de gran peso por
sus cualidades personales y por su conexión con la casa reinante de Milán, pero
demasiado joven como hombre y cardenal para aspirar aún al papado. La elección
de Borgia dejaría vacante la lucrativa vicerrectoría, y Sforza se vio tentado
con la reversión. Otros cardenales se repartieron los arzobispados, abadías y
otras prerrogativas delegadas por el nuevo Papa; pero la influencia de Sforza
fue la fuerza determinante. Sus motivos eran, indudablemente, más ambiciosos
que sórdidos; miraba a la Vicerrectoría para allanar su camino hacia el Papado;
y merece poco crédito la historia de que un hombre que en cada pasaje posterior
de su vida demostró magnanimidad y buen ánimo fue tentado aún más por mulas
cargadas de plata. A decir verdad, no hay absolutamente ninguna prueba
fidedigna de que haya pasado dinero alguno en forma de moneda o lingotes, y,
aunque la elección de Alejandro fue sin duda la más notoria de todas por el
empleo sin escrúpulos de influencias ilegítimas, es difícil afirmar que fue en
principio más simoníaca que la mayoría de las que la habían precedido
recientemente o que pronto le seguirían. Si el sesgo del interés personal es
suficiente para invalidar las elecciones decididas por él, no se puede pensar
que la época de Alejandro haya visto a menudo un Papa legítimo. Si se ha de
adoptar un punto de vista menos austero, no se puede trazar una línea ancha de
demarcación entre la elección de Alejandro y la de Julio.
Cualquiera que fuera el defecto en el
título de Alejandro, en muchos aspectos parecía eminentemente apto para el
cargo. A la madura edad de sesenta y dos años, digno en su apariencia personal
y en sus modales, vigoroso en su constitución, competentemente instruido,
abogado y financiero que había ocupado el cargo de vicecanciller durante
treinta y seis años, versado en diplomacia y bien calificado para tratar
vigorosamente con nobles turbulentos y bandidos feroces, parecía el
representante más adecuado posible del Poder Temporal, mientras que sus defectos en el aspecto
espiritual pasaban casi desapercibidos en una época de moralidad laxa, cuando
la religión se había convertido para la mayoría de los hombres en una mera
forma. Algunos de los clarividentes, de hecho, sacudieron la cabeza por la
descendencia ilegítima del Papa, y predijeron que la fuerza de su afecto
paternal y la imperiosa vehemencia de su carácter lo llevarían más lejos y más
desastrosamente que cualquier predecesor por los caminos del nepotismo. Para la
mayoría, sin embargo, el estadista experimentado y el diligente hombre de
negocios, genial y de temperamento fácil cuando no estaba enfadado, que sabía
cómo combinar la magnificencia con la frugalidad, y cuyo profundo disimulo era
tanto más peligroso por la perfecta autenticidad del temperamento sanguíneo y
jovial bajo el cual se ocultaba, parecía precisamente el Papa necesario para
restaurar la dignidad deslustrada de la Iglesia. No pasó mucho tiempo antes de
que Alejandro justificara una parte de las esperanzas depositadas en él por su
energía en restablecer el orden público y revitalizar la administración de
justicia.
Siempre debe ser una cuestión hasta qué
punto puede decirse que Alejandro ascendió al trono papal con una intención
definida, ya sea de engrandecer a sus hijos o de consolidar su autoridad como
gobernante temporal mediante la subyugación de sus pequeños vasallos. Que tenía
la intención de promover los intereses de sus hijos de todas las maneras
posibles, bien puede creerse; pero que no contempló su elevación al rango
soberano parece manifiesto por el hecho de que hizo al más capaz y prometedor
de ellos, su segundo hijo César, Príncipe de la Iglesia, al exaltarlo al
cardenalato a la edad de dieciocho años. Las opiniones del Papa sobre su
familia, sin embargo, necesariamente tuvieron que ampliarse a medida que su
política secular se convirtió en una de conquista; y, suponiendo que hubiera
sucedido al trono papal sin ninguna intención definida de someter a sus
turbulentos barones, pronto se le inculcó la necesidad de tal proceder. Una
provisión aparentemente inofensiva hecha por Inocencio VIII para su hijo
natural Franceschetto Cibó dio la primera ocasión para la perturbación. Cibó,
una persona pacífica e insignificante, reconociendo su incapacidad para
defender las tierras con las que había sido investido, las vendió prudentemente
y escapó a la vida privada. Pero el comprador era Virginio Orsini, miembro de
una gran casa señorial que ya era demasiado poderosa para la seguridad del
Papa, y cuyas disputas y reconciliaciones alternas con la familia rival de los
Colonna habían sido durante siglos una fuente principal de perturbación en el
patrimonio de San Pedro. Lo que era aún más grave, se creía que el dinero de la
compra era suministrado por Fernando, rey de Nápoles, a quien Orsini había
ayudado en su guerra con Inocencio VIII, y que así obtuvo un pie en los Estados
Pontificios; y el cardenal della Rovere abrazó la causa de Orsini tan
calurosamente que consideró prudente retirarse (enero de 1493) a su obispado de
Ostia, en la desembocadura del Tíber, donde amenazó con interceptar los
suministros de alimentos de Roma. Alejandro se alió naturalmente con Milán,
Venecia y otros Estados enemigos del rey de Nápoles, y parecía que iba a
estallar una guerra general, cuando se compuso (julio) por la intervención de
España, que había penetrado en los designios del joven rey francés sobre la
conquista de Nápoles, nuevo en el trono y sediento de gloria, y temía la oportunidad y la ventaja que se le
ofrecería si Nápoles se enredaba con el Papa. A continuación, se produjo un
cambio singular en las relaciones. El rey de Nápoles se convirtió, a todas
luces, en el aliado más íntimo del Papa. El tercer hijo de Alejandro se casó
con una princesa napolitana. Se distanció de sus recientes aliados en Venecia y
Milán, y el cardenal milanés Sforza, hasta ahora aparentemente omnipotente en
la corte papal, perdió todo crédito, a pesar del matrimonio de la hija del Papa,
Lucrecia, con el déspota de Pesaro, un príncipe de la casa de Sforza. Sin
embargo, a los dos meses las cosas tomaron otro aspecto, cuando Alejandro
ignoró los deseos de Fernando en un nombramiento de cardenales que complació a
los Sforza y llevó al recién reconciliado cardenal della Rovere a una nueva
enemistad. Toda la serie de transacciones revela la ligereza y la falta de fe
de los gobernantes de Italia. Alejandro tenía más excusas que cualquier otro
potentado, pues sólo él estaba amenazado con un grave peligro; y podría haber
aprendido, si hubiera necesitado la lección, la absoluta necesidad de
fortalecer la autoridad temporal del Papa, si incluso su autoridad espiritual
había de ser respetada.
Muerte de Fernando de Nápoles.
[1494
La señal de los males de Italia fue dada
por un acontecimiento que en otro momento no habría disgustado a un patriota
italiano, la muerte de Fernando (o Ferrante), rey de Nápoles, en enero de 1494.
Ferrante era un monarca según el modelo aprobado de su época, astuto, cruel,
pérfido, pero inteligente y que sabía sacar el máximo provecho de sí mismo y de
su reino. Mientras vivió, el prestigio de su autoridad y experiencia, combinado
con la juventud del rey de Francia, pudo haber ayudado a retrasar la ejecución
de los planes franceses en Nápoles. A su muerte, se llevaron a cabo con tal
calor que, ya el 3 de febrero, Alejandro, cuya alianza con Nápoles no se vio
afectada, creyó necesario censurarlos en una carta al rey francés. Una bula
asignada por la mayoría de los historiadores hasta esta fecha, animando a
Carlos a venir a Nápoles en calidad de cruzado, pertenece realmente al año
siguiente. Ya sea en obediencia a los intereses del momento, o por política
ilustrada, la conducta de Alejandro en este momento contrastó favorablemente
con la de otros hombres importantes de Italia. Ludovico Sforza, jugando con el
fuego que iba a consumirlo, invitó al rey francés a pasar los Alpes. El pueblo
florentino favorecía a Carlos VIII, aunque su impopular gobernante Piero de'
Medici parecía estar del lado de Nápoles. Venecia pretendía abrazar la causa de
Sforza, pero no se podía confiar en ella de ninguna manera. El cardenal della
Rovere, cuya antigua enemistad con el Papa había estallado de nuevo, huyó a
Francia donde, esforzándose por enfurecer a Carlos contra el Papa, desencadenó
la tempestad contra la que más tarde tendría que luchar cuando ya era demasiado
tarde. Sólo Alejandro, por el motivo que fuera, actuó durante un tiempo como si
fuera un soberano patriota italiano. Si hubiera poseído alguna autoridad moral,
podría haber desempeñado un papel más importante. Pero la dignidad papal había
ido decayendo desde los días de Dante, y el propio Alejandro la había
deteriorado aún más. Cuando su tono parecía más seguro, temblaba secretamente
ante las armas que él mismo había puesto en manos de sus enemigos por los
escándalos de su vida y la simonía de su elección.
Nada en Carlos VIII, ni en el hombre
exterior ni en el interior, parecía presagiar el instrumento providencial como
el que se presenta en la historia. Su fea y diminuta persona se parecía tan
poco a sus padres que muchos lo consideraban un bastardo; su mente era estrecha
y desinformada; carecía por igual de capacidad política y militar. Sabía, sin
embargo, cómo hacerse amar, “si bon”, depone el astuto y observador Commines, “qu'il n'est point possible de voir meilleure creature”. (Tan
bueno que no se puede encontrar mejor criatura). Sus intenciones eran buenas;
aunque inconscientemente engañado por la noble aunque peligrosa pasión por la
gloria, estaba plenamente convencido de que Nápoles era suya por derecho, pues
había heredado las antiguas pretensiones de la Casa de Anjou. Acudió a la
guerra más con espíritu de caballero andante que de conquistador, y mucho menos
de estadista. Ni él ni sus consejeros soñaron que iba a derribar la
organización política de Italia como un castillo de naipes y a lanzar a Francia
por el falso camino en el que iba a persistir durante siglos sin ganarse al
final más que la humillación y la derrota. Ya había cedido Artois y el Franco
Condado a Maximiliano de Austria para su hijo, en virtud de los términos del
tratado de Arras, y había cedido el Rosellón y la Cerdaña a Fernando de Aragón,
con el fin de eliminar todos los obstáculos a su expedición, que concibió como
la primera etapa de una cruzada, encabezada por él mismo, contra los turcos.
Había comprado los derechos imperiales de los paleólogos, y tenía como objetivo
revivir el Imperio bizantino en su propia persona. Con esta anticipación estaba
decidido a exigir a Alejandro VI la custodia del hermano del sultán, Jem; es
muy dudoso que haya contemplado claramente la deposición del Papa
Alejandro VI podría haberse asegurado
poniéndose del lado de Francia; es a su favor que permaneció fiel a su alianza
napolitana y a los intereses de Italia. Se acordó un plan de operaciones
conjunto entre los Estados italianos; pero los franceses, aunque tan mal
provistos de dinero que Carlos se vio obligado a empeñar sus joyas, se llevaron
todo lo que tenían delante por tierra y por mar. Su expedición terrestre fue
memorable por ser la primera en la que un ejército en una larga marcha había
llevado consigo un tren de artillería. Su superioridad marítima entregó en sus
manos Ostia, tan recientemente recuperada del cardenal della Rovere; los
Colonna se sublevaron a las puertas de Roma; y las tropas napolitanas, que
deberían haberse desplazado hacia el norte, tuvieron que permanecer para
proteger al Papa. El aterrorizado jefe de la cristiandad buscó la ayuda del
turco, y empleó el designio de Carlos de tender una trampa al cautivo Jem
contra Bayezid como instrumento para recuperar los atrasos de la pensión pagada
por el Sultán en consideración a la custodia segura de su hermano. El
descubrimiento de la negociación lo involucró en el oprobio; sin embargo, otros
Papas han preferido aliados heréticos a adversarios ortodoxos. La autenticidad
de sus instrucciones a su enviado parece cierta; la de las cartas de Bayazid
instando a la eliminación de Jem por envenenamiento es muy cuestionable: en
cualquier caso, la propuesta, si alguna vez se hizo, no fue aceptada por
Alejandro.
Mientras tanto, los franceses avanzaron
rápidamente. Habían entrado en Turín el 5 de septiembre; el 8 de noviembre
habían llegado a Lucca casi sin luchar. Se suponía que Italia poseía los
generales más científicos de la época, pero sus soldados eran mercenarios que
luchaban por el botín y la paga, y que pensaban que era una locura matar a un
enemigo que podría ser bueno para un rico rescate. En consecuencia, una batalla
italiana se había vuelto casi tan incruenta como una revista. La barbarie de
los franceses, que en realidad se esforzaban por golpear a sus antagonistas en
la cadera y el muslo, inspiró a los guerreros italianos casi tanto disgusto
como consternación: por primera vez, tal vez, en la historia, los ejércitos
huyeron aunque y porque despreciaban al enemigo. “Los franceses", dijo
Alejandro, “han conquistado Italia con gesso”
(una sustancia mezcla de yeso, carbonato de calcio y adhesivos), en alusión a
los procedimientos del intendente, que se limita a tachar las cámaras y los
establos que cree oportuno apropiarse. La desorganización política era peor que
la militar, y evidenciaba aún más claramente la condición a la que siglos de
intrigas egoístas habían reducido a Italia. Excepto el rey de Nápoles, que no
podía abandonar la causa de Alejandro sin abandonar la suya, ningún príncipe
italiano prestó ayuda material al Papa. Piero de Medici, el débil e impopular
sucesor del gran Lorenzo, profesaba ser el aliado de Roma y Nápoles. Pero antes
de que los franceses se presentaran ante Florencia, se sometió con la esperanza
de preservar su gobierno, que sin embargo fue derrocado por un movimiento
popular quince días después (9 de noviembre). Los florentinos actuaron en parte
bajo la inspiración del dominico Savonarola, que apenas podía dejar de percibir
el cumplimiento de sus propias profecías en la expedición de Carlos, y podía
alegar el precedente de Dante por el ruinoso error de invitar a un libertador
de más allá de los Alpes.
Alejandro VI mostró toda la resolución
que podía esperarse, reuniendo tropas, fortificando Roma, arrestando a
cardenales de dudosa fidelidad y apelando al resto para que lo acompañaran en
caso de que se viera obligado a retirarse. Pero aquí radicaba la debilidad esencial
de su posición: no podía retirarse. Debía existir alguna autoridad en Roma para
negociar con Carlos VIII a su entrada, lo que ahora era claramente inevitable.
Si el rey no encontraba al papa legítimo en posesión, podía establecer otro. La
necesidad de una reforma de la Iglesia in capite et membris nunca había parecido más urgente, y
aunque las irregularidades de la vida de Alejandro pudieran ser exageradas por
sus enemigos, todavía ofrecían motivos para dudar de si el caput al menos no
era irremediable, mientras que su elección podía ser representada
plausiblemente como inválida. Si, por el contrario, Carlos encontrara a
Alejandro en Roma, no sólo podría deponerlo, sino también apoderarse de su
persona. Cuanto más violenta fue la alarma en la que se vio sumido Alejandro, y
tan intensa fue que se redactó y aprobó un convenio con el rey de Nápoles que
disponía su traslado a Gaeta, aunque nunca se firmó, más crédito merece por su
percepción de que esperar a Carlos sería el menor peligro de los dos. y por su resolución de actuar en
consecuencia. La lección de que, para su propia seguridad, el Papa debía ser un
poderoso soberano temporal, sin duda se le inculcó plenamente; la lección aún
más importante, que la autoridad espiritual no puede existir sin lealtad al
código moral, fue menos fácil de inculcar.
Pronto se vio que la política del Papa
era la correcta en la actual circunstancia. Carlos VIII entró en Roma el 31 de
diciembre, y Alejandro VI se encerró en el castillo de San Ángel. Parecía estar
a merced del rey, pero Carlos prefirió un alojamiento. Los hombres decían que
Alejandro había sobornado a los ministros franceses; probablemente lo había
hecho, pero, corruptos o incorruptos, difícilmente podrían haber aconsejado a
Carlos lo contrario. El Papa no podía ser depuesto formalmente sino a través de
la instrumentalidad de un Concilio General, que no podía ser convocado
fácilmente, y que, si era convocado, con toda probabilidad se negaría a tomar
medidas. Se podía esperar que España se pusiera del lado del Papa español, y no
parecía haber una buena razón para anticipar que otras naciones participarían
con Francia. Las imputaciones sobre la moralidad de Alejandro no eran
consideradas muy seriamente en una época tan laxa; y si, de hecho, había
comprado el papado, la transacción sólo podía ser probada por las pruebas de
los vendedores. Si, por el contrario, Carlos simplemente encarceló al Papa sin
desplazarlo, arrojó a la cristiandad a la anarquía e incurrió en la reprobación
universal. Intentar la regeneración de la Iglesia pondría en peligro otros
proyectos más cercanos al corazón de Carlos, y sería una desviación tan grande
de los propósitos originales de su expedición como en el siglo XIII la captura
de Constantinopla lo había sido del objetivo de la Cuarta Cruzada. Estas
consideraciones bien podrían pesar en los consejeros de Carlos al aconsejar un
acuerdo con el Papa, aunque deben haber sabido que las condiciones
extorsionadas por la compulsión no serían vinculantes más de lo que la
compulsión durara. De hecho, podrían haber obtenido una seguridad sustancial
del Papa, si hubieran podido obligarlo a ceder el castillo de San Ángel; pero
él se negó rotundamente. Los cañones apuntaron dos veces contra las murallas; pero
la historia no puede decir si estuvieron cargados, y solo sabe que nunca fueron
disparados. Al final se acordó que el Papa debía entregar Cività Vecchia, entregar a su turco al rey y entregar a su hijo César como rehén. Nada
se dijo de la investidura de Nápoles, y aunque Carlos más tarde instó
personalmente al Papa en una entrevista, Alejandro, con sorprendente
constancia, continuó negándose, expresando sin embargo su voluntad de arbitrar
sobre las reclamaciones de los competidores. El 28 de enero de 1495, Carlos
abandonó Roma para marchar sobre Nápoles, y dos días después se le enseñó el
valor de las promesas diplomáticas por la fuga de César Borgia y por la
negativa de Alejandro a rendir Cività Vecchia. Un mes después murió el tan
codiciado Jem, de envenenamiento, según se dijo, administrado antes de su
partida de Roma; pero esto es atribuir al veneno más de lo que es capaz de
realizar. Otros afirmaban saber que el príncipe había sido afeitado con una
navaja envenenada; pero su muerte parece suficientemente explicada por la
bronquitis y la irregularidad de su vida. La muerte de Jem tuvo lugar en
Nápoles, donde Carlos ya había entrado como conquistador. El sucesor del rey
Fernando, Alfonso, tan timorato como cruel y oprimido por la conciencia del
odio popular, había abdicado y huido a Sicilia, dejando a su inocente hijo
Ferrante (o Ferrantino) para soportar el peso de la invasión. El voluble pueblo
de Nápoles, que había tenido sobradas razones para detestar la severidad del gobierno
del difunto rey Ferrante, y carecía de la inteligencia suficiente para apreciar
la sabiduría y el cuidado del bienestar público que lo compensaban en gran
medida, se apresuró a aclamar a Carlos, y Ferrantino se retiró con conmovedora
dignidad. Al cabo de dos meses, los napolitanos se cansaron de Carlos como lo
habían estado siempre de Ferrante, y se formó una peligrosa liga en Italia a
sus espaldas. Ludovico Sforza se había dado cuenta de la gran falta que había
cometido al invitar al rey de Francia; pues las pretensiones del duque de
Orleans sobre Milán eran por lo menos tan sustanciales como las pretensiones de
Carlos sobre Nápoles.
Maximiliano y Fernando no estaban menos
perturbados por la rapidez de las conquistas francesas; los sentimientos del
Papa no eran ningún secreto; e incluso los cautelosos venecianos vieron la
necesidad de interferir. Entre estas cinco potencias se concertó una liga (31
de marzo de 1495), cuyo objeto estaba velado en generalidades, pero que
contemplaba claramente la expulsión de los franceses de Nápoles. La amenaza
bastaba; el 20 de mayo, ocho días después de su solemne coronación como rey de
Nápoles, Carlos la abandonó para no volver jamás. De hecho, dejó una
guarnición, que pronto fue desalojada por las tropas españolas enviadas desde
Sicilia, ayudadas por un levantamiento popular, y el joven rey, tan
recientemente abandonado por todos, fue recibido de nuevo con alegría. Carlos,
mientras tanto, se había dirigido hacia Roma, profesando un deseo no
correspondido de conferenciar con el Papa. Alejandro se retiró primero a
Orvieto y luego a Perugia. Carlos, después de una corta estancia en Roma,
renovó su marcha hacia el norte. El 5 de julio, un enfrentamiento indeciso con
las fuerzas de la Liga en Fornovo, cerca de Parma, le aseguró una retirada
segura, y se alegró de haber obtenido incluso tanto. A pesar de la mala muerte
de una expedición que había comenzado tan brillantemente, forma una época en la
historia de Italia y de Europa. Al revelar la debilidad de Italia, la
decadencia de su espíritu militar, la infidelidad y la desunión de sus
príncipes y repúblicas, no sólo invitó a la invasión, sino que proporcionó a
Europa un nuevo campo de batalla. Estableció un antagonismo entre Francia y
España y, al mismo tiempo que seducía a ambas potencias con visiones de fácil
conquista, arruinó a este último Estado imponiéndole sacrificios a los que, en
cualquier caso, no habría estado justo en el momento en que sus nuevas
adquisiciones en América la gravaban hasta el extremo. Así desviadas las
energías que, bien empleadas, habrían subyugado fácilmente a los Países Bajos y
a las provincias del Rin, preservó a Europa de Francia. Lo más importante de
todo es que la condición de desestabilización general que introdujo promovió en
gran medida todos los movimientos tendientes a la emancipación del intelecto
humano. Grande fue la ganancia para el mundo en general, pero fue comprada por
la devastación y la esclavitud de la región más hermosa de Europa.
1496] Guerra de Alejandro VI con
los Orsini
El final de la expedición de Carlos es
también una fecha agitada en la historia de Alejandro VI. Hasta la fecha
aparece como el juego de las circunstancias, a las que en adelante iba a
moldear y controlar de alguna manera. Le honró no haber sido seducido a una
conducta incompatible con su carácter de buen italiano. Algunos pasajes de su
conducta pueden parecer ambiguos; sin embargo, en general, ya fuera impulsado
por motivos honorables o egoístas, había actuado como correspondía a un
príncipe italiano patriota, y era el único príncipe italiano que lo había
hecho. Había sido tortuoso, pérfido, contemporizando bajo la presión de las
circunstancias; sin embargo, en general había obedecido el primer y gran
mandamiento, mantener al extranjero fuera de Italia. Si después no hubiera
adoptado un curso diferente, el juicio de la historia sobre él como estadista y
soberano italiano habría sido muy favorable. Un nuevo capítulo de su reinado
estaba a punto de abrirse, preñado de cuestiones más amplias de bien y mal.
Mientras tanto, manifestó su contento con el pasado haciendo que los episodios
más impactantes de la invasión francesa de Roma fueran representados en el
Castillo de San Ángel por el lápiz de Pinturicchio. Llenos de retratos
auténticos, trajes y representaciones animadas de incidentes reales, estas
imágenes habrían sido una de las reliquias más interesantes de la época. Sus
temas han sido conservados por el intérprete alemán del Papa, que los vio antes
de que fueran destruidos por el vandalismo de un sucesor.
El primer paso de Alejandro después de
su regreso a Roma fue el obvio de fortalecer el Castillo de San Ángel, que
incluso antes de la invasión francesa estaba conectado con el Vaticano por un
camino cubierto. Su política general no era motivo de censura. Parecía aspirar
sinceramente a la unión entre los Estados italianos, y no estar todavía alejado
del interés público por la pasión de engrandecer a su familia. Sus esfuerzos
por incorporar a Florencia a la alianza nacional fueron loables; y, si
Savonarola los obstruyó, hay que reconocer que en él el predicador predominaba
sobre el patriota, y que su trágico destino fue en cierta medida una
retribución. Esta dolorosa historia, cuyo bien y mal será perpetuamente
discutido, no concierne sin embargo a la historia del Poder Temporal. El primer
paso importante de Alejandro hacia la confirmación de la autoridad papal fue el
legítimo de tratar de reducir a los Orsini, quienes, aunque ligados a sí mismo
por el vasallaje y al rey de Nápoles por relaciones, habían abandonado a ambos
durante la invasión francesa. Era, sin embargo, de mal agüero que las fuerzas
papales fueran comandadas por el mayor de los hijos ilegítimos de Alejandro, el
duque de Gandía, dignificado con el título de Gonfaloniero de la Iglesia. La
guerra comenzó en octubre de 1496; y a pesar de una severa derrota en enero de
1497, Alejandro pudo concluir una paz en febrero, por la cual recuperó Cervetri
y Anguillara, los feudos cuya alienación a los Orsini por Franceschetto Cibó había sido cuatro años antes el comienzo de los
problemas. Ahora estaba en libertad de atacar Ostia, todavía ocupada por los
franceses, que amenazaban los suministros de alimentos de Roma. La fortaleza
fue reducida por las tropas españolas, traídas de Sicilia por Gonzalo de Córdoba.
Su presencia en Roma provocó tumultos, casi un ejemplo solitario de cualquier
expresión abierta de descontento público con la política de Alejandro.
Personalmente, de hecho, nunca fue popular; Pero su eficiencia como
administrador formaba el lado más brillante de su carácter, y su cuidado por
los intereses materiales de sus súbditos era ejemplar. Años después, los que
más lo habían detestado deseaban que volviera el gobernante “por su buen
gobierno y la abundancia de todas las cosas en su tiempo”.
Desgraciadamente para la reputación de
Alejandro, la gloria que podía adquirir como gobernante justo y capaz no era
nada a sus ojos comparada con las oportunidades que su posición le ofrecía para
engrandecer a su familia. Hasta ese momento se había contentado con las medidas
comparativamente inofensivas de las alianzas matrimoniales dignas y los
ascensos en la Iglesia y el Estado, y no había tratado de hacer de sus hijos
príncipes territoriales; pero, aprovechándose de la muerte del rey Ferrante de
Nápoles, que fue sucedido por su tío Federigo, revivió las reclamaciones
papales sobre el territorio de Benevento, y lo erigió en un ducado para el
duque de Gandía. Esto era para despojar a la Iglesia, suponiendo que sus
pretensiones estaban bien fundadas; sin embargo, el ascendiente de Alejandro
sobre el Sacro Colegio era tan completo que sólo un cardenal se atrevió a
objetar. Al mismo tiempo Alejandro impulsó sus planes para el progreso de su
hija Lucrecia divorciándola de su esposo Giovanni Sforza, señor de Pesaro, cuya
dignidad ahora parecía desigual a la creciente grandeza de los Borgia, y que
además pertenecía a una familia políticamente alejada del Papa. No faltaba el
divorcio, que fue decretado por el Colegio Cardenalicio después de una
investigación que se se basaba en la supuesta
impotencia del marido. De hecho, es notable que Lucrecia, que tuvo hijos con
sus dos maridos posteriores, no dio ninguno con Giovanni Sforza. La transacción
también sirve para desacreditar en cierta medida las acusaciones presentadas
contra los Borgia de envenenamiento secreto, que habrían sido más fácil y
convenientemente empleadas que el desagradable y escandaloso método de un
proceso legal.
Mientras Alejandro parecía estar en la
cima del éxito, la ira o la advertencia del Cielo descendió sobre él. En la
mañana del 15 de junio de 1497, el duque de Gandía fue echado de menos de su
palacio; poco después, su cuerpo, lleno de espantosas heridas, fue sacado del
Tíber. Al regresar la noche anterior de un banquete en casa de su madre,
Vanozza, en compañía de su hermano el cardenal y otros invitados, se había
separado de la fiesta para cabalgar con una persona enmascarada que había sido
observada varias veces en su compañía; y nunca más se le volvió a ver con vida.
Después de que muchos hubieron sido nombrados como los probables asesinos, la
voz popular acóus al fin a César Borgia, quien
ciertamente se benefició de la hazaña; y la mayoría de la gente pensó esto
suficiente. La historia no puede condenarlo por este solo motivo, y debe
clasificar este pintoresco crimen entre sus problemas no resueltos. Después de
que los primeros paroxismos de dolor se hubieron calmado, Alejandro hizo una
confesión pública de penitencia, que probablemente fue bastante sincera en ese
momento. A pesar de todo su disimulo, era un hombre de emociones vehementes. Se
nombró una comisión de cardenales para deliberar sobre las reformas
eclesiásticas; pero para cuando informaron, la contrición de Alejandro se había
desvanecido. Sus propuestas, en efecto, admirables en abstracto, eran las que
la Iglesia fue duramente inducida a adoptar en el Concilio de Trento, después
de haber sido azotada por la Reforma durante medio siglo. Nada podría ser más
loable que la prohibición de la venta de oficios espirituales; pero planteaba
con urgencia la cuestión de cómo, en ese caso, debía continuarse el gobierno
del Papa.
La muerte del duque de Gandía es
importante principalmente por el carácter de su sucesor. No hay nada que pruebe
que el príncipe asesinado fuera otra cosa que un patricio ordinario de su edad;
César Borgia, sin embargo, era el complemento de su padre. Alejandro, un
infatigable hombre de negocios, nunca habría podido perder su tiempo en la
inactividad; sin embargo, es concebible que, si no hubiera tenido parientes
cercanos, se hubiera dedicado a desarrollar la propiedad papal tal como la
encontró, y no hubiera intentado conquistas ambiciosas, más allá de lo que era
necesario para su propia seguridad. Pero César parecía impulsado por un demonio
interior, insaciable, implacable, incontrolable. La experiencia misma nunca
podría haberle dado la sabiduría y la prudencia de su padre, pero su energía
devoradora era aún más intensa. Desde el momento en que asumió un papel
principal en los asuntos, la política papal se convirtió claramente en una
política de conquista. La profesión de cuidado del bienestar general de Italia
que había marcado los primeros años del pontificado de Alejandro desapareció, y
cualquier alianza extranjera que pareciera asegurar otro principado para César
de Borgia era bienvenida. Hasta qué punto esto implicaba una modificación
permanente en las opiniones del Papa, y hasta qué punto era un plan temporal
que debía ser descartado a su vez, es una cuestión interesante y difícil. Pero
lo cierto es que de este tiempo data esa creación deliberada de un fuerte Poder
Temporal como auxiliar del Espiritual que el presente capítulo tiene que
registrar. Alejandro y César podían, o no, pretender que los pequeños
principados de la Romaña, sucesivamente subvertidos por César, se convirtieran
finalmente en un reino independiente bajo su gobierno: el único derecho que
podía reclamarles era por encargo del Papa; y la única condición con la que el
Papa podía concederlo era la obligación de César de continuar siendo su vasallo
y actuar como su lugarteniente. Fue una gran ganancia para la Santa Sede
reemplazar a un número de lugartenientes rebeldes por un solo diputado capaz;
pero incluso esto no era más que una etapa de transición en el proceso que
finalmente debía poner estas dependencias bajo el dominio directo de Roma, y
constituir por su agregación la considerable entidad política que ha existido
hasta hace poco como el Poder Temporal.
La sed de engrandecimiento familiar no
fue el único motivo que impulsó a Alejandro a aliarse con el extranjero. La
tarea de mantener el orden en sus propias puertas había sido demasiado dura
para él. Durante la primera mitad de 1498, el territorio romano se vio
distraído por las disputas de los Colonna y los Orsini, que continuaron sus
luchas con total desprecio de la autoridad del Papa. Era necesario conseguir el
apoyo de alguna parte; ni Alejandro se volvió a Francia hasta que probó con un
soberano italiano. Lucrecia Borgia, emancipada de su marido real o nominal, se
desposó con Alfonso di Biseglia, un vástago ilegítimo de la Casa de Nápoles:
pero la ambición de Alejandro fue mucho más allá, y exigió la mano de la hija
del rey para César, entonces cardenal, pero que pronto sería liberado de sus
órdenes, que eran, de hecho, sólo subdiaconales. Esto lo habría colocado en la
línea directa de la sucesión napolitana, y habría alejado efectivamente al Papa
de Francia y España. Toda consideración de sentimiento desainclinaba al Rey de
un paso recomendado por toda consideración de política; triunfó el sentimiento
y Nápoles se perdió. Decidido a asegurar una alianza ilustre para su hijo,
Alejandro se dirigió ahora a Francia, donde había ocurrido un acontecimiento lleno
de incidencias para Italia.
En abril de 1498, Carlos VIII murió
repentinamente a causa de los efectos de un accidente. Su único hijo había
muerto antes que él, y fue sucedido por Luis XII, duque de Orleans, un primo
lejano, que pensaba más en sus propias reclamaciones familiares sobre Milán que
en el título que había heredado a Nápoles. Sucedió también que tenía necesidad
particular de los buenos oficios del Papa, el único que podía librarlo de un
matrimonio que le fue impuesto en su juventud, y que, según declaró, nunca
había sido consumado por él. Esta afirmación era probablemente cierta, y
Alejandro podía permitirse el lujo de actuar con equidad remitiendo la cuestión
a una comisión, que decidió a favor de Luis XII. César Borgia, liberado de sus
órdenes, viajó a Francia a la cabeza de un brillante séquito, llevando consigo
al rey una sentencia de divorcio de su antiguo matrimonio y una dispensa para
contraer uno nuevo con la viuda de su predecesor. Recibió a cambio el ducado de
Valentinois en el Delfinado. Alejandro, que todavía se aferraba al proyecto
matrimonial de Nápoles, esperaba que el rey francés usara su influencia para
promoverlo, y la decepción de sus esperanzas parecía en un momento probable que
lo llevaría de regreso al lado de España. Por fin, sin embargo, en mayo de 1499,
llegó la noticia de que Luis había encontrado a César otra novia real en la
persona de Carlota de Albret, una princesa de la Casa de Navarra, y Alejandro
estaba ahora plenamente comprometido con la política francesa, que tenía como
objetivo nada menos que la subyugación del ducado de Milán. Venecia iba a ser
sobornada con una parte del botín, y Alejandro iba a ser ayudado a someter a
los pequeños déspotas que, nominalmente sus vasallos, tiranizaron la Romaña y
casi asediaron al propio Papa en Roma. La empresa habría sido loable, si su
motivo principal no hubiera sido la exaltación de César Borgia.
El destino de Ludovico Sforza no tardó
en decidirse. Incapaz de resistir la combinación de Francia y Venecia, huyó al
Tirol. Personalmente podía inspirar poca simpatía; Había ganado su soberanía
por usurpación, unido, como se creía ampliamente por pruebas que, sin embargo,
no han logrado convencer a la historia, con el asesinato secreto; y había sido
el primero en invitar a los franceses a Italia. Era, sin embargo, chocante y de
muy mal augurio ver a un príncipe italiano desposeído por el extranjero, con la
ayuda activa de uno de sus propios aliados y la connivencia de otro, y
abandonado por todos los demás, que no tenían, como Alejandro, la excusa de
sacar una ventaja sustancial de su perfidia. Los franceses ocuparon Milán en
octubre de 1499; en diciembre, César Borgia, a la cabeza de las tropas
reclutadas por su padre y de los soldados gascones y mercenarios suizos
prestados por Francia, inició las operaciones que iban a dar lugar a la
constitución de los Estados de la Iglesia como potencia europea.
Teóricamente, el Papa ya era supremo
sobre los territorios de los que, tres siglos más tarde, la Revolución Francesa
lo encontraría en posesión: en la práctica, su autoridad era una mera sombra.
Con la ley y la razón de su lado, los Papas rara vez habían podido reducir a
sus vasallos rebeldes. Al parecer, esto se había logrado tres veces, por el
cardenal Albornoz como legado de Inocencio VI a mediados del siglo XIV; por
Bonifacio IX en pleno Cisma del Grande; y por Martín V después de su
terminación. Todas las ganancias de Martín se habían perdido bajo Eugenio IV; y
Sixto IV, con toda su energía sin escrúpulos, no había logrado nada más que
labrarse un principado para su propia familia. Los proyectos de Alejandro
fueron mucho más vastos; quería aplastar a todos los Estados vasallos y
construir con ellos un reino para su hijo, cuyo ulterior objetivo es uno de los
problemas de la historia. Debió de saber que ninguna enajenación del título
papal en favor de César podía ser válida, o sería respetada por sus sucesores.
Es posible que, al llenar rápidamente el Sacro Colegio de cardenales españoles,
esperara un sucesor que consintiera en asociarse con César, recibiendo apoyo
militar por una parte, y con semblante espiritual por la otra. Es posible que
mirara aún más alto, y considerara la conquista de la Romaña como un trampolín
para la adquisición del reino de Nápoles para su hijo; tal vez incluso a la
expulsión del extranjero, y al dominio de la Casa de los Borgia sobre una
Italia agradecida y unida. Maquiavelo evidentemente pensó que César Borgia era
el único hombre de quien podría haber venido la liberación de Italia; y la mera
posibilidad de que su oscura alma pudiera haber albergado un proyecto tan
generoso siempre ha suplicado en cierta medida a los italianos el recuerdo de
la personalidad más despiadada y traicionera de su época.
Había poca generosidad en los primeros
movimientos de César, dirigidos contra una mujer. Todos los pequeños soberanos
de la Romaña habían dado al Papa amplios pretextos para intervenir, reteniendo
el tributo u oprimiendo a sus súbditos. Era natural, sin embargo, comenzar por
los príncipes de la Casa de Sforza, ahora abatidos por la ruina del principal
de ellos. César atacó Ímola y Forlí, que Sixto había hecho señorío de su
sobrino Girolamo Riario, y que desde el asesinato de ese detestable tirano
había sido gobernada por su viuda, Caterina Sforza. El espíritu valiente de
esta princesa le ha valido la buena crítica de la historia, que está lejos de
merecer por cualquier otro motivo. Era una gobernante feudal de la peor
especie, y en sus dominios y en otras partes de la Romaña, César era considerado
como un vengador comisionado por el Cielo para reparar siglos de opresión y
maldad. La ciudadela de Forlí se rindió el 12 de enero de 1500. Caterina fue
enviada a Roma, donde fue tratada con honor; y aunque se sospechaba de
complicidad en un intento de envenenar al Papa, finalmente se le permitió
retirarse a Florencia. César hizo una entrada triunfal en Roma, pero sus
proyectos recibieron un freno temporal de una revolución en Milán, donde
Ludovico Sforza recuperó sus dominios en febrero, solo para perderlos
nuevamente con su libertad en abril. El duque cautivo y su hermano el cardenal
fueron enviados a Francia, y César pudo reanudar su expedición contra los otros
vasallos de Romaña, colocados en la lista negra del Papa como vicarios en defecto, los señores de Pesaro, Rímini, Faenza y Camerino.
El verano de 1500, sin embargo,
transcurrió sin que se prosiguiera la empresa de César, en parte debido a la
dificultad de obtener el consentimiento de los venecianos para un ataque sobre
Faenza y Rímini; en parte, quizás, por la necesidad de reponer el tesoro.
Encajaba bien con los proyectos de los Borgia que 1500 fuera el Año del
Jubileo. Roma estaba llena de peregrinos, cada uno de los cuales hacía una
ofrenda, y la venta de indulgencias era estimulada a doble vigor. El dinero
entraba a raudales en las arcas papales, y de allí a las de César; la religión
no tiene nada más que un techo dorado. Se crearon doce nuevos cardenales, que
pagaron un promedio de diez mil ducados cada uno por su promoción, y el tráfico
de beneficios alcanzó cotas de escándalo desconocidas hasta entonces. Por otra
parte, a Alejandro no se le reprocha, como a la mayoría de sus predecesores y
sucesores inmediatos, que se impongan impuestos excesivos a su pueblo. Los
progresos que los turcos estaban haciendo entonces en Morea (Peloponeso)
favorecieron sus proyectos; se esforzó por dar a los venecianos ayuda naval y
financiera, y ellos, a cambio, no sólo retiraron su oposición a sus empresas,
sino que lo enrolaron entre sus patricios. En octubre de 1500, César marchó a
la Romaña a la cabeza de diez mil hombres. Los tiranos de Rímini y Pesaro
huyeron. Faenza resistió durante algún tiempo, pero finalmente se rindió; y al
cabo de un tiempo su señor, el joven Astorre Manfredi, fue encontrado en el
Tíber con una piedra al cuello. Florencia y Bolonia temblaron y trataron de
comprar a César con concesiones; los sagazes venecianos, dice un contemporáneo,
“miraban impasibles, porque sabían que las conquistas del duque eran un fuego
de paja que se apagaría solo”. César regresó triunfante a Roma (17 de enero de
1501), y fue recibido “como si hubiera conquistado las tierras de los infieles”.
César regresó en vísperas de una de las
transacciones más importantes de la historia de Italia. La negativa del rey de
Nápoles a entregar a su hija a César había alienado al Papa, y el asesinato del
marido napolitano de Lucrecia Borgia en agosto de 1500, indudablemente
efectuado por medio de César, ha sido considerado como un prólogo deliberado de
una ruptura con Nápoles. Lo más probable es que fuera el resultado de una
disputa privada; el Papa parece haber tratado honestamente de proteger a su
yerno, y el tratado secreto entre Francia y España para la partición de Nápoles
no se firmó hasta noviembre, ni se publicó hasta junio de 1501. Un pretexto
ocioso se encontró en las relaciones amistosas del rey Federigo con el sultán;
pero los archivos de la diplomacia europea no registran nada más vergonzoso que
este pacto, y de todos los actos públicos del pontificado de Alejandro, su
sanción es la más vergonzosa e indefendible. Es probable que esta sanción fuera
reticente; porque no podía haber deseado ver establecidas en su frontera dos
potencias formidables como Francia y España, y puede haberse excusado con la
reflexión de que no había remedio para ello, y que estaba asegurando toda la
compensación que podía. Nada podía compensar realmente la degradación del Poder
Espiritual por su complicidad en tan infame transacción; pero esta era una
consideración que no atraía mucho a Alejandro. Es justo observar, sin embargo,
que en el fondo esta acción humillante brotó de la gran causa de humillación que
se esforzaba por abolir, la debilidad del Papa como soberano temporal. Esto no
podía remediarse sin alianzas extranjeras, y no podían obtenerse a menos que
estuviera preparado para encontrarse con sus aliados a mitad de camino.
La conquista y partición de Nápoles se
efectuó en un mes, tomando España: Apulia y Calabria. La consideración del
apoyo de Alejandro había sido el apoyo francés en la supresión de los
turbulentos barones Colonna y Savelli que habían inquietado a los Papas durante
siglos, pero que ahora se veían obligados a ceder sus castillos, una muestra
bienvenida de la desaparición de la era feudal. El buen humor del Papa se
acrecentó con el éxito de sus negociaciones para la venta de su hija Lucrecia,
que estaba prometida a Alfonso, hijo del duque de Ferrara, en septiembre, y se
casó con gran pompa en enero siguiente. Los príncipes ferrareses sólo
consintieron por miedo; probablemente sabían que Alejandro sólo había sido
impedido de atacarlos por el veto de Venecia. Ahora obtuvieron un recibo
completo y algo más, ya que el tributo ferrarés fue remitido durante tres
generaciones. El matrimonio resultó feliz. Lucrecia, una mujer bondadosa, culta
y algo apática, no se fijó en las galanterías de su marido más que en los
homenajes que recibía de Bembo y de otros hombres de letras. Nada podría parecerse
menos a la Lucrecia real que la Lucrecia de los dramaturgos y romanceros.
El año 1502 fue testigo de una nueva
extensión de las conquistas de César. Apareció entonces a la cabeza de un gran
ejército, cuyas divisiones estaban comandadas por los más célebres capitanes
mercenarios italianos. En junio dirigió una expedición contra Camerino, pero se
desvió para hacer un ataque repentino y exitoso contra Urbino, un error además
de una perfidia; porque la gente de Urbino amaba a su duque, y el dominio de
Cesare no era aceptado de todo corazón como en la Romaña. Lo mismo ocurrió con Camerino,
que se adquirió con poca dificultad. Siguieron negociaciones con Florencia y el
rey francés, que se encontraba entonces en Italia; pero mientras César tramaba
extender su influencia sobre Florencia y persuadir a Francia para que le
ayudara a nuevas conquistas, se vio en el peligro más inminente por una
conspiración de sus condottieros, que habían entrado
en relaciones con la familia Orsini en Roma. El complot fue descubierto, y el
incidente pareció haber sido cerrado por una reconciliación, que pudo haber
sido sincera por parte de los condottieri amotinados; pero la mente de César se
manifestó cuando el 31 de diciembre, inmediatamente después de la captura de
Sinigaglia, se apoderó de los cabecillas y los mató a todos. Embalsamada en la
prosa de Maquiavelo, que estuvo presente en el campamento de César como enviado
de Florencia, esta hazaña ha pasado a la posteridad como la obra maestra de
César Borgia, inigualable en astucia y perfidia; pero también tenía más
justificación de la que los perpetradores de tales acciones pueden inducir a
menudo. En Roma, el cardenal Orsini fue arrestado y enviado a San Ángel, donde
expiró pronto. Se puso en marcha una vigorosa campaña contra los castillos de
los Orsini, que quedaron casi tan completamente reducidos como lo habían sido
los de los Colonna. Alejandro podía, como lo hizo, felicitarse a sí mismo por
haber tenido éxito donde todos sus predecesores habían fracasado. El Poder
Temporal había hecho grandes progresos en los últimos tres años, pero todavía
era una cuestión si su cabeza iba a ser un Papa o un príncipe secular.
Con todos sus triunfos, Alejandro estaba
incómodo. Los reyes ladrones que habían dividido Nápoles habían ido a la guerra
por su botín. Los españoles prevalecían en el reino; pero los franceses
amenazaban con acudir al rescate con un ejército que marchaba a través de
Italia de norte a sur, y Alejandro temblaba por temor a que interfirieran con
las posesiones de su hijo, o con las suyas propias. Comenzó a darse cuenta del
error que se había cometido al permitir que poderosos monarcas se establecieran
en sus fronteras. “Si el Señor -dijo al embajador veneciano- no hubiera puesto
la discordia entre Francia y España, ¿dónde estaríamos nosotros?”. Esta
declaración se le escapó en una de una serie de entrevistas con Giustiniano
recogidas en los despachos de este último, que, si se podía confiar en la
sinceridad de Alejandro, le harían honor como príncipe patriota italiano.
Parece o parece haber vuelto por completo a las ideas de los primeros años de
su pontificado, cuando formó ligas para mantener al extranjero fuera de Italia.
Pinta la miserable condición de Italia en un lenguaje elocuente, declara que su
última esperanza consiste en una alianza entre él y Venecia, y pide a la
República que coopere con él si fuera demasiado tarde. Ya era demasiado tarde;
si hubiera sido de otro modo, los cautelosos y egoístas venecianos habrían sido
los últimos en arriesgar algo por el bien común. Alejandro debía aliarse con
España o con Francia; podría haber decidido la contienda, pero él mismo habría
corrido un gran riesgo de ser subyugado por el vencedor. Un golpe imprevisto
libró al Papado de este peligro y, aniquilando todos los proyectos de Alejandro
para la grandeza de su casa, puso la gran obra de consolidar el Poder Temporal
en manos más desinteresadas, aunque no más escrupulosas. El 5 de agosto se
resfrió mientras cenaba con el cardenal Corneto; el día 12 se sintió enfermo; y
el 18 una fiebre se lo llevó. Lo repentino del suceso, la rápida descomposición
del cadáver y la circunstancia de que César Borgia cayera enfermo al mismo
tiempo, acreditaron los inevitables rumores de envenenamiento, y su
fallecimiento se convirtió en el núcleo de un crecimiento laberíntico de
leyendas y romances. La investigación moderna lo ha disipado todo, y no ha
dejado ninguna duda razonable de que la muerte fue completamente natural.
1503] Muerte y carácter de
Alejandro VI.
El carácter de Alejandro ha ganado
indudablemente por el escrutinio de los historiadores modernos. Era natural que
un acusado de tantos crímenes, y sin duda causa de muchos escándalos,
apareciera alternativamente como un tirano y como un voluptuoso. Ninguna de las
dos descripciones le conviene. La base de su carácter era la extrema
exuberancia de la naturaleza. El embajador veneciano lo llama un hombre carnal,
no implicando nada moralmente despectivo, sino refiriéndose a un hombre de
temperamento sanguíneo, incapaz de controlar sus pasiones y emociones. Esto
dejó perplejos a los italianos fríos y desapasionados del tipo diplomático que
entonces prevalecía entre gobernantes y estadistas, y sus malentendidos han
perjudicado indebidamente a Alejandro, quien en verdad no era menos, sino más
humano que la mayoría de los príncipes de su tiempo. Esta excesiva “carnalidad”
obró en él para bien y para mal. Libre de escrúpulos morales, ni de ninguna
concepción espiritual de la religión, fue traicionado por ella a una
sensualidad grosera de una clase, aunque en otros aspectos era moderado y
abstemio. Bajo el disfraz más respetable del afecto familiar, le llevó a
ultrajar todos los principios de justicia; aunque incluso aquí sólo realizó una
obra necesaria que, como dijo uno de sus agentes, no podría haberse realizado “con
agua bendita”. Por otra parte, su genialidad y alegría lo preservaron de la
tiranía en el sentido ordinario del término; Teniendo en cuenta el carácter
absoluto de su autoridad y el estándar de su tiempo, es sorprendente lo poco
que se le acusa, fuera de las regiones de la Haute Politique. Su
constitución optimista también le dio un tremendo poder de conducción. “El papa
Alejandro”, dice un escritor posterior, censurando la dilación de León X, “hizo
una cosa pero la quiso, y se hizo”. Como gobernante, cuidadoso del bien
material de su pueblo, se encuentra entre los mejores de su época; como
estadista práctico, estaba a la altura de cualquier contemporáneo. Pero su
perspicacia se vio perjudicada por su falta de moralidad política; no tenía
nada de la sabiduría superior que comprende las características y prevé la
deriva de una época, y no sabía lo que era un principio. La tendencia general
de la investigación, al mismo tiempo que ha destrozado por completo todos los
intentos ociosos de presentarlo como un Papa modelo, ha sido la de liberarlo de
las más odiosas imputaciones contra su carácter. Queda la acusación de
envenenamiento secreto por motivos de codicia, que en realidad parece
establecida, o casi, sólo en un solo caso; pero esto puede implicar otros.
César Borgia le dijo más tarde a
Maquiavelo que consideraba que había prevenido todo lo que pudiera suceder a la
muerte de su padre, pero que nunca había pensado que él mismo pudiera quedar
incapacitado al mismo tiempo por la enfermedad. Logró apoderarse del tesoro del
Papa en el Vaticano, pero fracasó en su intento de asegurar el castillo de San
Angelo, y se vio obligado a adoptar un tono deferente hacia los cardenales.
Alejandro había ido muy lejos para llenar el Sacro Colegio con sus propios
compatriotas, y aunque un contemporáneo dice que el Cónclave fue más criticado
por sus prácticas venales que cualquier otro anterior, la influencia de
Fernando de Aragón, unida a la del cardenal della Rovere, que encontró que la
pera aún no estaba madura para él. decidió la elección a favor de uno que seguramente no tenía parte en
estas prácticas, el recto cardenal de Siena. Algo se puede atribuir a la ley ya
notada, que con frecuencia llena el lugar de un Papa difunto con todo su
contrario. Esto puede considerarse ejemplificado de nuevo cuando, después de un
pontificado enfermizo de veintisiete días, el apacible Pío III fue reemplazado
(1 de noviembre) por la personalidad más belicosa e imperiosa del Sacro
Colegio, el cardenal della Rovere, quien demostró su ambición de rivalizar, si
no superar, a Alejandro asumiendo el nombre de Julio II. Su elección no había
estado exenta de prácticas simoníacas, pero no puede decirse, como la de
Alejandro, que haya sido obtenida principalmente por ellas. Se debió más bien a
un acuerdo con César Borgia, que tuvo la sencillez de esperar que otros que no
habían tenido fe en él y no la habían tenido en absoluto, y permitió a los
cardenales de su partido votar por della Rovere, con la condición de que fuera
confirmado como Gonfaloniero de la Iglesia. La historia nunca le ha hecho un
reproche a Julio el hecho de que pronto encarcelara a Borgia en San Angelo y se
dedicara a despojarlo de sus posesiones en la Romaña. En algunos casos, los
señores exiliados se habían reinstalado; en otros, las dificultades surgieron
de la fidelidad de los castellanos de César, que se negaron a obedecer incluso
las órdenes que se le habían arrancado para que entregara sus castillos. Cuando
por fin se le hubo quitado todo lo que se podía obtener, Julio, en lugar de
matarlo en secreto como lo habría hecho Alejandro, le permitió partir a
Nápoles, donde fue arrestado y enviado prisionero a España. Su carrera aún no
había sido ilustrada por una escapada romántica y la muerte de un soldado en
una oscura escaramuza en Navarra. La Romaña no podía olvidar que él había sido
para ella un gobernante justo en lugar de muchos tiranos, y mantuvo allí a sus
partidarios hasta el final. Si hubiera sobrevivido hasta la guerra del nuevo
Papa con su cuñado el duque de Ferrara, probablemente habría comandado las
tropas de este último, y se le habría abierto una nueva página de conquista.
Julio había odiado a Alejandro más que a
todos los hombres; pero ahora le correspondía reanudar la obra de Alejandro,
reparar el daño que había sufrido y llevarla a buen término. Su historial como
cardenal no había sido brillante. Cuando estuvo a favor del papa Inocencio, no logró
inspirarle energía, excepto para una guerra injusta, o para reformar cualquier
abuso en la administración papal. Como enemigo de Alejandro, se había puesto en
una trampa por la turbulencia y la intriga antipatriótica. Si no hubiera hecho
a Italia un daño infinito con sus invitaciones a Francia para invadirla, la
razón era simplemente que los franceses habrían venido sin él. Cuando se
reconcilió ostensiblemente con Alejandro, había mostrado mucho servilismo. Su
vida privada había sido licenciosa; aunque no era analfabeto, no dominaba la
literatura; y se busca en vano cualquier servicio prestado por él como cardenal
a la religión, a las letras o al arte. Sin embargo, siempre había algo en él
que transmitía la impresión de un carácter superior; intimidaba a los demás y
nunca fue tratado con falta de respeto. Había, en efecto, en él una
magnanimidad natural que las circunstancias adversas habían comprobado, pero
que se manifestaba tan pronto como obtuvo la libertad de acción. A diferencia
de su predecesor, tenía un ideal de lo que debía ser un Papa, defectuoso por
cierto, pero que encarnaba todas las cualidades particularmente exigidas por la
época. Pensaba mucho más en la Iglesia en su aspecto temporal que en su aspecto
espiritual; pero Lutero aún no lo estaba, y por el momento la necesidad
temporal parecía más apremiante. Poseía una gran ventaja sobre su predecesor en
su libertad del nepotismo: no tenía ningún hijo varón, y se contentaba con una
modesta provisión para su hija, y no sólo parecía, sino que personalmente no
estaba interesado en las guerras que emprendía para el engrandecimiento de la
Iglesia. La vehemencia con que le ocupaba en tales empresas le hacía terrible e
infatigable en la prosecución de ellas; pero, como carecía de la prudencia y el
discernimiento de su predecesor, con frecuencia le apresuraba a realizar
acciones y discursos desconsiderados, en detrimento de sus intereses y
dignidad. Trasplantado, sin embargo, a otra esfera, le aseguró una gloria más
pura y deseable que cualquiera que pudiera obtener por conquista. Habiendo
determinado una vez que era el deber de un Papa fomentar las artes, emprendió
la tarea como lo habría hecho en una campaña, y logró resultados mucho más allá
de la ambición de sus predecesores más refinados y consumados. Su trato a los
artistas individuales era a menudo duro y mezquino, pero de su trato con el
arte en su conjunto, el obispo Creighton declara con razón: “no se limitó a
emplear a grandes artistas, sino que los impresionó con un sentido de su propia
grandeza, y llamó a todo lo que era más fuerte y noble en su propia naturaleza.
Sabían que servían a un amo que simpatizaba con ellos mismos”.
Mientras Julio se deshacía de César
Borgia, apareció un nuevo enemigo, demasiado formidable para que él pudiera
enfrentarse a él en ese momento. En el otoño de 1503, los venecianos se
apoderaron repentinamente de Rímini y Faenza. La agresión fue de lo más audaz,
y Venecia se dio cuenta de que también era la más imprudente. No fue menos
desastroso para Italia, dando a la política de Julio una inclinación infeliz de
la que nunca pudo liberarse más tarde. A pesar de los errores de su juventud,
no hay razón para dudar de que era realmente un patriota sensato, a quien la
expulsión del extranjero siempre le pareció un ideal deseable, aunque remoto, y
que no tenía ningún deseo de aliarse más estrechamente de lo que podía ayudar
con España o Francia. Ahora sólo tenía ante sí las alternativas de llamar al
extranjero o de someterse a una agresión escandalosa, y no es de extrañar que
prefiriera lo primero. Era consciente de las travesuras que él y Venecia
estaban perpetrando entre ellos. “Venecia —dijo— se hace a sí misma y a mí
esclavas de todos, ella misma para que ella la conserve, yo para que yo pueda
reconquistar. Si no fuera por esto, podríamos habernos unido para encontrar
alguna manera de liberar a Italia de los extranjeros”. Habría sido más sabio y
más patriótico haber esperado hasta que surgiera alguna conjunción de
circunstancias para obligar a Venecia a buscar su alianza; pero cuando se
considera el fuego de su temperamento y la magnitud de la herida, puede parecer
natural que él mismo se haya esforzado por crear tal coyuntura. No era un
asunto difícil: todos los Estados europeos envidiaban la riqueza y la
prosperidad de Venecia, y su política uniformemente egoísta la había dejado sin
un amigo. En septiembre de 1504, Julio había logrado crear una liga
antiveneciana entre Maximiliano y Luis XII de Francia, que en realidad no llegó
a nada, pero alarmó lo suficiente a los venecianos como para inducirlos a
restaurar Rávena y Cervia, que habían estado en su posesión durante mucho
tiempo, conservando sus recientes adquisiciones, Faenza y Rímini. El duque de
Urbino, pariente del Papa, se comprometió a no reclamar estos lugares: Julio
evadió hábilmente hacer tal promesa, y la semilla de la guerra siguió madurando
lentamente.
Durante este período, Julio llevó a cabo
otras dos acciones de importancia. Restituyó sus castillos a los Colonna y a
los Orsini, un paso retrógrado cuyas malas consecuencias él mismo iba a
experimentar; y promulgó una bula contra la simonía en las elecciones papales.
La suya no había sido pura, y la medida puede haber tenido la intención de
silenciar los rumores, pero es muy probable que haya sido el fruto de una
genuina compunción. En cualquier caso, lo distingue favorablemente de su
predecesor, quien consideraba tales iniquidades como algo natural, mientras que
Julio las señalaba como abusos que debían ser erradicados. Sus esfuerzos no
fueron vanos; aunque se sabe que el soborno en la forma burda del pago real de
dinero se intentó en las elecciones papales más recientes, no parece haber
determinado realmente ninguno.
Mientras alimentaba su ira contra
Venecia, Julio trató de compensar las pérdidas de la Iglesia con adquisiciones
en otros lugares. A la caída de César Borgia, Urbino y Perugia habían vuelto a
sus antiguos señores. Ferrara había perdido la protección que le aseguraba el
matrimonio Borgia, y la tiranía de los Bentivogli en Bolonia incitó al ataque.
El duque de Urbino era pariente de Julio, y Ferrara era demasiado fuerte; pero
el Papa pensó que bien podía hacer valer las reclamaciones de la Iglesia sobre
Perugia y Bolonia, especialmente porque su conquista podía presentarse como una
cruzada para la liberación de los oprimidos, y no se podía hacer ninguna
imputación de nepotismo contra él como contra sus predecesores. Sin embargo, no
pudo evitar exponerse al reproche de una alianza con extranjeros contra
italianos. Bolonia estaba bajo el protectorado del rey francés, y Julio no
podía hacer nada hasta que disolviera esta alianza y recibiera la promesa de
cooperación francesa. Habiendo obtenido esto a través de la influencia del
primer ministro del rey Luis, el cardenal d'Amboise, obtenida por la promesa de
tres cardenales para sus sobrinos, Julio abandonó Roma en agosto de 1506, a la
cabeza de su propio ejército, un espectáculo que la cristiandad no había visto
durante siglos. Perugia fue cedida sin concurso, con la condición de que los
Baglioni no debían ser expulsados por completo de la ciudad. Julio continuó su
marcha a través de los Apeninos, y el 7 de octubre emitió una bula deponiendo a
Giovanni Bentivoglio y excomulgándolo a él y a sus partidarios como rebeldes.
Ocho mil soldados franceses avanzaron simultáneamente contra Bolonia desde
Milán. Bentivoglio, incapaz de resistir el doble ataque, se refugió en el
campamento francés, y la ciudad abrió sus puertas a Julio, que podía jactarse
de haber reivindicado sus derechos y ampliado los dominios papales sin derramar
una gota de sangre. Su triunfo fue conmemorado por la colosal estatua de Miguel
Ángel, destinada a una breve existencia, pero famosa en la historia del arte.
Pero Julio era mejor juez de los artistas que de los ministros, y la mala
conducta de los legados sucesivamente nombrados por él para gobernar Bolonia
enajenó a los ciudadanos y preparó el camino para nuevas revoluciones.
La fácil conquista de Bolonia no podía
sino despertar el apetito del Papa por vengarse de Venecia, y debería haber
demostrado a los venecianos lo formidable que podía ser como enemigo.
Continuaron, sin embargo, aferrándose con tenacidad a sus adquisiciones mal
habidas en la Romaña, inconscientes o indiferentes al peligro que corrían por
los celos de los principales Estados de Europa. Ninguna otra Potencia, era
cierto, tenía un motivo justo para disputar con ellos. Sus últimas
adquisiciones en Lombardía habían sido obtenidas vilmente como precio de la
cooperación en el derrocamiento de Ludovico Sforza: las ciudades napolitanas,
aunque adquiridas por concesión de Ferrantino, habían sido retenidas por
connivencia en la destrucción de Federigo; eran, a pesar de todo, el precio
estipulado de estas iniquidades, que los conquistadores de Milán y Nápoles no
tenían derecho a reclamar. Sus últimas ganancias de Maximiliano se habían hecho
en guerra abierta, y confirmadas por un tratado solemne. Estas consideraciones
no pesaron nada ni para él ni para Francia; y a instigación de Julio, estas
potencias concluyeron el 10 de diciembre de 1508 el famoso tratado conocido
como la Liga de Cambray, por el cual los dominios continentales de Venecia se
dividirían entre ellos, reservándose las reclamaciones del Papa, Mantua y
Ferrara. España, si accedía, debía tener las ciudades napolitanas ocupadas por
Venecia; Dalmacia debía ir a Hungría; incluso el duque de Saboya fue tentado
por el cebo de Chipre. A nadie se le ocurrió que estaban destruyendo “el
baluarte de Europa, el Otomano”.
Liga de Cambray contra Venecia.
[1508-9
Julio, a pesar de ser el principal
resorte de la Liga, evitó unirse a ella abiertamente hasta que vio que los
aliados estaban comprometidos con la guerra. Su asentimiento fue dado el 25 de
marzo de 1509; el 7 de abril los venecianos ofrecieron restaurar Faenza y
Rímini. Pero el Papa estaba demasiado comprometido, y probablemente pensó que
la oferta sólo se hacía para dividir a los aliados, y que sería retirada cuando
hubiera cumplido su propósito. El 27 de abril publicó una violenta bula de
excomunión. Sus tropas entraron en la Romaña; pero el Emperador y España se
contuvieron, y dejaron la conquista de Lombardía a Francia. Resultó
inesperadamente fácil. Los venecianos fueron completamente derrotados en
Agnadello el 14 de mayo, y los franceses se apoderaron inmediatamente de
Lombardía hasta el Mincio. Se detuvieron allí, habiendo obtenido todo lo que
querían. Maximiliano aún no había aparecido en escena, y el extraordinario
pánico en el que parecían caer los venecianos se explica no tanto por la
gravedad de su derrota como por el motín o la dispersión de la milicia
veneciana. Se apresuraron a devolver al Papa las ciudades en disputa en la
Romaña, un acto justo y sabio en sí mismo, pero llevado a cabo con
precipitación irreflexiva. Si las ciudades hubieran sido defendidas con
valentía, Julio probablemente se habría encontrado con los venecianos a mitad
de camino; como ya no tenían ningún control sobre él, permaneció inexorable y
descargó su ira con todas las muestras de contumacia y dureza. Eran igualmente
sumisos a Maximiliano, que en ese momento ocupaba parcialmente el país al este
del Mincio; y no fue hasta el 17 de julio cuando, animados por la escasez de
sus tropas y la escasez de sus recursos pecuniarios, se armaron de valor para
recuperar Padua. Picado por esta mortificación, Maximiliano logró reunir un
ejército formidable; pero mientras tanto, Venecia había reorganizado sus
fuerzas dispersas y había obtenido nuevos reclutas de Dalmacia y Albania. Padua
fue sitiada durante la segunda quincena de septiembre; pero el asedio se
levantó a principios de octubre. La mayoría de las conquistas de Maximiliano
fueron recuperadas por los venecianos, y su espíritu se elevó rápidamente,
hasta que volvió a ser humillado por la destrucción de su flota en el Po por la
artillería del duque de Ferrara.
Durante todo este tiempo, Julio había
estado intimidando a los venecianos. No contento con la recuperación de su
territorio, exigió sumisión en todas las cuestiones eclesiásticas. Venecia
debía renunciar a sus pretensiones de nombrar obispados y beneficios, de
atender apelaciones en casos eclesiásticos y de gravar o juzgar al clero.
También se exigía la libertad de comercio, con otras concesiones menores.
Parece casi sorprendente que los venecianos, que no tenían grandes motivos para
temer la fuerza militar o naval del Papa, y sabían que estaba empezando a
pelear con el rey de Francia, hubieran cedido. De hecho, esta resolución sólo
fue adoptada por una mayoría simple en el Consejo, y se protegieron con una
protesta secreta respetando sus concesiones eclesiásticas. Los sucesores del
Papa pronto descubrieron que non ligant foedera jacta metu. Venecia
nunca recuperó definitivamente sus posesiones en la Romaña; pero la mayoría de
sus pérdidas territoriales en otros lugares fueron recuperadas por el Tratado
de Noyon en 1516. Un golpe ajeno a la política italiana, y contra el cual la
guerra y la diplomacia eran impotentes, había sido, sin embargo, asestado por
el desvío a Lisboa de su lucrativo tráfico oriental, como consecuencia de la
duplicación del cabo de Buena Esperanza. Todavía le quedaba por delante una
época brillante en las letras y en las artes; todavía estaba en guerra con el
turco en Chipre y Morea; pero pronto dejó de ser una Potencia de primera clase.
La absolución fue concedida formalmente
a Venecia el 24 de febrero de 1510, y Julio se separó abiertamente de la Liga
de Cambray. El incidente marca la consolidación definitiva de los Estados
Pontificios; pues aunque ocasionalmente se perdieron distritos y ocasionalmente
se agregaron otros durante las agitaciones de los años confusos siguientes,
tales variaciones no fueron más que temporales, y pasó mucho tiempo antes de
que el territorio papal fuera finalmente completado por la adquisición de
Ferrara y Urbino. Desde su propio punto de vista, Julio había hecho grandes
cosas. Con su hábil diplomacia y su audacia marcial había preservado,
recuperado o aumentado las conquistas de Alejandro, y no había dado sospecha de
ninguna intención de enajenarlas en beneficio de su propia familia. Ahora era,
lo que tantos Papas habían suspirado en vano, señor en su propia casa, y un
considerable soberano temporal.
Sin embargo, si era del todo accesible a
los sentimientos que se le han atribuido habitualmente, debió de reflexionar
con remordimiento que este fin sólo se había logrado aliándose con los
extranjeros para la humillación, casi la ruina, del único Estado italiano
considerable. Naturalmente, podría desear reparar el daño que había hecho
humillando a los extranjeros a su vez. Otras causas coincidían, su temor a la
preponderancia de los franceses en el norte de Italia, su dolor por la
subyugación de su propia ciudad de Génova por ellos; sobre todo, hay que temer,
su deseo de engrandecer a la Iglesia anexionándose los dominios del duque de
Ferrara, que estaba protegido por Francia. Alfonso de Ferrara había sido un
aliado útil en el ataque del Papa a Venecia, pero se había negado a seguir su
ejemplo para hacer la paz con ella; era personalmente detestable como yerno de
Alejandro VI; y sus salinas de Comacchio competían con las del Papa. Es notable
que Julio deba a la menos justificable de sus acciones gran parte de su
reputación ante la posteridad. Sería difícil concebir algo más escandaloso que
su súbito volverse contra sus aliados tan pronto como éstos le habían ayudado a
conseguir sus fines. Pero proclamó, y sin duda con cierta sinceridad, que su
objetivo final era la liberación de Italia del extranjero; y los patriotas
italianos se han regocijado tanto de encontrar a un príncipe italiano tomando
las armas contra el extranjero en lugar de limitarse a hablar de ello, que lo
han canonizado, y lo canonizarán y seguirá siendo canonizado. También es de
notar que las transacciones de los años restantes de su pontificado fueron en
una escala más grande que hasta ahora, y mejor adaptadas para exhibir los
aspectos pintorescos de su naturaleza ardiente e indomable.
La guerra fue precipitada por un
incidente que pareció dar al Papa la oportunidad de comenzarla con ventaja.
Luis XII se había negado a conceder a los suizos las condiciones que exigían
para la renovación de su alianza con él, que le aseguraba los servicios, en
ocasiones, de un gran número de mercenarios. Julio ocupó su lugar, y los suizos
acordaron ayudarlo con quince mil hombres (mayo de 1510). Eufórico por esto,
resolvió comenzar la guerra sin demora, aunque sus propuestas a otros aliados
habían sido recibidas con frialdad, e incluso la concesión de la investidura de
Nápoles, una afrenta estudiada al rey francés, no había logrado atraer a
Fernando de Aragón a su lado. Los venecianos, sin embargo, todavía no
reconciliados con Francia, y sedientos de venganza contra el duque de Ferrara,
abrazaron la causa del Papa. El primer acto de hostilidad fue una bula que
excomulgaba al duque de Ferrara que, según Pedro Mártir, le puso los pelos de
punta, y en la que no se olvidó el comercio de la sal. Los Papas no se dieron
cuenta de cómo, con un mal uso imprudente, estaban embotando el arma que pronto
necesitarían para fines más espirituales. Luis pagó a Julio con su propia
moneda, convocando al clero francés para protestar y amenazando con un Concilio
General. Módena fue reducida por las tropas papales; pero cuando, en octubre,
Julio llegó a Bolonia, recibió la mortificante noticia de que los suizos lo
habían abandonado, fingiendo que no habían comprendido que debían luchar contra
Francia. Esto dejó el país libre para el comandante francés Chaumont, quien,
aprovechándose de la división de las fuerzas del Papa entre Módena y Bolonia,
avanzó tan cerca de esta última ciudad que con un poco más de energía podría
haber capturado a Julio, que estaba confinado a su cama por una fiebre.
Mientras el general francés negociaba,
aparecieron refuerzos venecianos y rescataron al Papa, casi delirando entre la
fiebre y el susto. Cuando se recuperó, emprendió la reducción de los castillos
de Concordia y Mirandola, dominando el camino a Ferrara. Mirandola resistió
hasta el invierno, y el Papa, enfurecido por la lentitud de sus generales, se
dirigió allí en persona y se dedicó a las operaciones militares, vagando por la
nieve profunda, alojándose en una cocina, insultando a sus oficiales, bromeando
con los soldados y ganándose el cariño del campamento con su fondo de anécdotas
y su rudo ingenio. Mirandola cayó al fin; pero el Papa no pudo avanzar más. Las
negociaciones se pusieron en marcha, pero quedaron en nada. En mayo de 1511, el
nuevo general francés Trivulzio descendió sobre Bolonia, que estaba muy
exasperado por el mal gobierno del legado Alidosi, expulsó a las tropas del
Papa y reinstaló a los Bentivogli. La estatua de Miguel Ángel de Julio fue
arrojada de su pedestal, y el duque de Ferrara, aunque era un reputado amante
del arte, no pudo reprimir el sarcasmo práctico de fundirla en un cañón.
Alidosi, gravemente sospechoso de traición, fue abatido por la propia mano del
duque de Urbino. Mirandola fue reconquistada, y Julio regresó a Roma aparentemente
derrotado en todo momento, pero tan resuelto como siempre. Toda Europa estaba
siendo arrastrada a sus asados. Acudió a España, Venecia e Inglaterra para que
le ayudaran, y así sucedió.
Sin embargo, antes de que la Liga Santa
pudiera entrar en vigor, Julio cayó alarmantemente enfermo. El 21 de agosto se
desesperó de su vida, y los Orsini y Colonna, a quienes había reintegrado
desconsideradamente, se prepararon para reanudar sus antiguos conflictos. Uno
de los Colonna, Pompeyo, obispo de Rieti, un soldado convertido en sacerdote
contra su voluntad, exhortó al pueblo romano a tomar sobre sí el gobierno de la
ciudad, y estaba listo para desempeñar el papel de Rienzi, cuando Julio se
recuperó repentinamente a pesar de, o a causa de, el vino que insistía en
beber. Su muerte habría alterado la política de Europa; tan importante se había
convertido el Poder Temporal en un factor tan importante. También habría
salvado a la Iglesia de un pequeño cisma abortado. El 1 de septiembre de 1511,
un puñado de cardenales disidentes, reforzados por algunos obispos y abades
franceses, se reunieron en Pisa bajo la apariencia de un Concilio General.
Pronto se dieron cuenta de que era aconsejable reunirse más estrechamente bajo
el ala del rey francés retirándose a Milán, cuyo cronista contemporáneo dice
que no cree que sus procedimientos valgan la tinta que se necesitaría para
registrarlos. El resultado principal fue la convocatoria por parte de Julio de
un verdadero Concilio en Letrán, que se inauguró el 10 de mayo de 1512. Un paso
digno de ser llamado audaz, ya que en general no había nada que los Papas
aborrecieran tanto como un Concilio General; significativo, como una admisión
de que la Iglesia necesitaba ser rehabilitada; político, porque el
incumplimiento por parte de Julio de su promesa electoral de convocar un
Concilio fue el motivo ostensible de la convocatoria de los pisanos.
Julio habría comenzado la campaña de
1512 con las mayores posibilidades de éxito, si sus operaciones hubieran sido
más hábilmente combinadas; pero la invasión suiza de Lombardía en la que había
confiado había terminado, antes de que sus propios movimientos hubieran
comenzado. Apenas se habían retirado los suizos, desalentados por la falta de
apoyo, a través de los Alpes, cuando el ejército de Julio, compuesto
principalmente de españoles bajo el mando de Ramón de Cardona, pero con un
contingente papal bajo un legado papal, el cardenal de Médicis, más tarde León
X, se presentó ante Bolonia. En el curso ordinario de las cosas, Bolonia habría
caído; pero los franceses estaban comandados por un gran genio militar, el
joven Gaston de Foix, cuya vida y muerte demostraron por igual que la
personalidad humana cuenta mucho, y que la historia no es una cuestión de mera
ley abstracta. Con hábiles maniobras, Gastón obligó a los aliados a retirarse a
la Romaña, y luego (11 de abril) los derrotó por completo en la gran batalla de
Rávena, la más pintoresca de las batallas, pictórica en todos sus detalles,
desde la robusta figura del cardenal Sanseverino sublevado que se presentó con
armadura completa para golpear al Papa, hasta la captura del cardenal de
Médicis por los griegos al servicio de los franceses, y la muerte del propio joven héroe, que se
esforzaba por coronar su victoria con la aniquilación de la sólida infantería
española. Si hubiera vivido, pronto habría estado en Roma, y el Papa, a menos
que se sometiera, debía haberse convertido en un cautivo en Francia o en un
refugiado en España. Julio resistió a los cardenales que lo acosaban con
clamores de paz, pero sus galeras estaban siendo equipadas para la huida cuando
Giulio de Medici, más tarde Clemente VII, llegó como mensajero de su primo el
legado cautivo, con tal imagen de la discordia entre los vencedores después de
la muerte de Gastón que Papa y cardenales volvieron a respirar. A las pocas
semanas, los franceses fueron llamados a Lombardía por otra invasión suiza. Los
mercenarios alemanes, de los que se componían en gran parte sus fuerzas, los
abandonaron por orden del emperador, y el ejército que podría haber estado a
las puertas de Roma abandonó Milán, y con él todas las conquistas de los
últimos años. El Concilio antipapal huyó a Francia, y el cardenal Médicis fue
rescatado por el campesinado lombardo. El duque de Urbino, que, alejado del
papa por la justicia sumaria que había ejercido sobre el cardenal Alidosi, se
había mantenido alejado durante un tiempo y después estuvo a punto de unirse a
los franceses, se adelantó ahora para proporcionar a Julio otro ejército. Los
Bentivogli huyeron de Bolonia, y las tropas papales ocuparon Parma y Piacenza.
Pero Julio pensaba que no se había hecho nada mientras el duque de Ferrara
conservara sus dominios. El duque acudió en persona a Roma para deplorar su
ira, protegido por un salvoconducto y acompañado por su propio cautivo
liberado, Fabrizio Colonna. Julio lo recibió amablemente, lo liberó de todas
las censuras espirituales, pero fue inflexible en los asuntos temporales; la
rendición del ducado que debía tener, y lo haría. Alfonso se mostró igualmente
firme, el Papa se olvidó de sí mismo hasta el punto de amenazarle con la
cárcel; pero Fabrizio Colonna, declarando en juego su propia reputación, procuró
su fuga y lo escoltó sano y salvo de regreso. Tales ejemplos de un buen sentido
del honor personal no son infrecuentes en los anales de la época, y ofrecen un
refrescante contraste con la inmoralidad política general.
Estaba a punto de suceder un
acontecimiento que, aunque no era el principal agente en él, contribuyó sobre
todo a conferir a Julio el orgulloso título de Libertador de Italia. Había que
decidir la suerte del ducado de Milán, que Fernando y Maximiliano querían dar a
su nieto el archiduque Carlos, después el emperador Carlos V. Julio no había
expulsado a los franceses para meter a los españoles y austriacos. Exigió la
restauración de la dinastía italiana expulsada en la persona de Massimiliano
Sforza. Afortunadamente, la decisión de la cuestión recayó en los suizos, que
por motivos de dinero y política se pusieron del lado de Sforza; y fue
instalado en consecuencia. Todos deben haber visto que este arreglo era una mera
improvisación; pero la restauración, por precaria que fuera, de una dinastía
italiana en un Estado italiano usurpado durante tanto tiempo por el extranjero,
fue suficiente para cubrir de gloria a Julio. En este caso, indudablemente
había cumplido con su deber como soberano italiano, y los hombres no
consideraron demasiado bien cuán impotente habría sido sin la ayuda extranjera,
y cuán sustancial ventaja estaba obteniendo para sí mismo con la anexión de
Parma y Piacenza, durante mucho tiempo en poder del gobernante de Milán, pero
que ahora se descubre que había sido legada a la Iglesia por la condesa Matilde
cuatrocientos años antes.
Mientras tanto, un deplorable
acontecimiento contemporáneo pasó casi inadvertido en la alegría general por la
expulsión de los franceses y el desarrollo sin precedentes del poder temporal
del Papa. Esta fue la subversión de la república florentina y la restauración
de los Médicis, desacreditable para los españoles que la lograron y para el
Papa que la permitió, pero principalmente para los propios florentinos. Su
debilidad y ligereza, el recuerdo de los primeros gobernantes mediceos, la
sensación de que, desde su expulsión, Florencia no había sido una defensa
fuerte ni un ejemplo digno para Italia, y el hecho de que ningún extranjero
había sido puesto en posesión, mitigaron la indignación y la alarma
naturalmente provocadas por tal catástrofe. No se previó que en los años
venideros un papa mediceo aceptaría la manutención de su familia en Florencia a
modo de consideración por todo el sacrificio de la independencia de Italia.
Se acercaba el momento de la remoción de
Julio de las escenas de la tierra, y era bueno para él. La continuidad de su
vida y de su reputación difícilmente habrían sido compatibles. Estaba a punto
de demostrar, como lo había demostrado antes, que, por muy apegado en abstracto
que estuviera a la libertad de Italia, siempre estaba dispuesto a posponerla
para sus propios proyectos. Tenía dos especialmente en el corazón, la
subyugación de Ferrara y el éxito del Concilio de Letrán, que había convocado
para eclipsar el Concilio cismático de Pisa. Para ello fue necesario el apoyo
del emperador Maximiliano; porque el Consejo, que ya había comenzado a
deliberar, no podía parecer más respetable que su rival, si era ignorado tanto
por Francia como por Alemania. Como condición, Maximiliano insistió en las
concesiones de los venecianos, a quienes el Papa ordenó rendir Verona y
Vicenza, y mantener Padua y Treviso como feudos del Imperio. Los venecianos se
negaron y Julio los amenazó con la excomunión. Afortunadamente para su fama, el
derrame cerebral se retrasó hasta que fue demasiado tarde. Hacía tiempo que
sufría de una complicación de enfermedades.
A fines de enero de 1513 se retiró a su
cama; el 4 de febrero profesó sin esperanza de recuperación; el 20 de febrero
recibió los últimos sacramentos y murió al día siguiente. Goethe dice que cada
hombre permanece en nuestra memoria en el carácter bajo el cual se le ha
manifestado prominentemente por última vez; los últimos días de Julio II lo
exhibieron de la manera más ventajosa. Se dirigió a los cardenales con dignidad
y ternura; deploraba sus faltas y errores sin descender a los detalles; habló
de los cismáticos con paciencia, pero con resolución inquebrantable; ordenó la
reedición de sus normas contra la simonía en las elecciones pontificias; y dio
muchas advertencias saludables con respecto al futuro cónclave. En materia de
relaciones exteriores parece no haber tocado. Su muerte evocó las
manifestaciones más vehementes de dolor popular. Nunca, dice Paris de Grassis,
que como maestro papal de ceremonias estaba seguro de estar bien informado,
había habido en el funeral de ningún Papa algo parecido a la concurrencia de
personas de todas las edades, sexos y rangos que se agolpaban para besar sus
pies, e imploraban con gritos y lágrimas la salvación de aquel que había sido
un verdadero Papa de Roma y Vicario de Cristo. manteniendo la justicia, aumentando la Iglesia, y guerreando y
derrotando a los tiranos y enemigos. “Muchos de los que su muerte podría haber
sido bien recibida, lo lamentaron con abundantes lágrimas mientras decían: Este
Papa nos ha librado a todos, a toda Italia y a toda la cristiandad de las manos
de los galos y bárbaros”.
Este panegírico entusiasta se habría
moderado si se hubieran conocido mejor los resortes secretos de la política de
Julio; si se hubiera entendido cómo la Fortuna, más que la Sabiduría, había
sido su amiga durante toda la vida; y si se hubiera percibido el carácter
inevitablemente transitorio de su mejor obra. Una dinastía nacional podía ser
restaurada en Milán, pero no podía ser mantenida allí, ni podía resultar otra
cosa que la marioneta del extranjero mientras permaneciera. El destino de
Italia había sido sellado hacía mucho tiempo, cuando se negó a participar en el
movimiento de coalescencia que estaba consolidando comunidades desarticuladas
en grandes naciones. Estas naciones se habían convertido ahora en grandes
monarquías militares, para las que un manojo suelto de pequeños Estados no era
rival. Un César Borgia podría haberla salvado, si lo hubiera hecho a principios
del siglo XV en lugar de al final. Venecia hizo algo; pero era esencialmente
una potencia marítima, y sus posesiones en el continente eran en muchos
aspectos una fuente de debilidad. El único enfoque considerable para la
consolidación fue el establecimiento del Poder Temporal Papal, del cual
Alejandro y Julio fueron los principales arquitectos. Si bien los medios
empleados en su creación fueron a menudo muy condenables, la creación misma se
justificó por la condición indefensa del Papado sin ella, y por el fin útil al
que serviría cuando se convirtió en el único vestigio de dignidad e
independencia que le quedaba a Italia.
|
 |
HISTORIA
DE LA EDAD MODERNA
|
 |
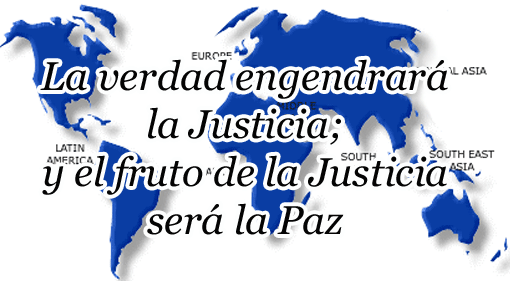 |
 |